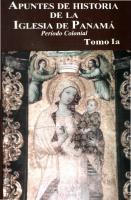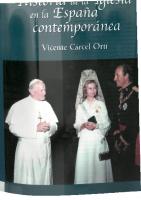Historia De La Iglesia En La Espa�a Contemporanea
494 71 23MB
Spanish Pages [255]
Polecaj historie
Citation preview
ana ntemporánea ícente Cárcel Ortí
•W^
A
Vicente Cárcel Ortí
historia de (a ^gíesía en (a
íEspaña
contemporánea (sígfos XIX y XX) Esta obra ha sido publicada con la ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Colección: Ayer y Hoy de la Historia © Vicente Cárcel Ortí, 2002 O Ediciones Palabra, S.A., 2002 Paseo de la Castellana, 210 - 28046 MADRID (España) Diseño de cubierta: Carlos Bravo I.S.B.N.: 84-8239-687-0 Depósito Legal: M. 37.532-2002 Impresión: Gráficas Anzos, S.L. Printed in Spain - Impreso en España
Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia por registro u otros rnétodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.
AYER Y HOY DE LA HISTORIA
INTRODUCCIÓN
Les falta a determinados historiadores serenidad y algo de humildad para admitir que, quizá, las cosas no han sido como ellos las piensan o las entienden. En suma, si hay que hacer una buena y verdadera historia hay que situarse asépticamente, sin prejuicios en pro o en contra de nada ni de nadie, analizando los hechos con rigor y, desde luego, pensando que los acontecimientos más cercanos son muy difíciles de juzgar. En estos errores suelen caer quienes abordan el tema de la Iglesia sin entender lo que es el hecho religioso. El carácter público de la religión es el que nos posibilita realizar el estudio de las relaciones de esta con la sociedad civil. Para comprender adecuadamente el tipo de relaciones existentes entre política y religión católica, en la actualidad de España, es necesario partir del estudio de esta cuestión en épocas anteriores. Hay que centrar, por lo tanto, el tema en las grandes fases de la España contemporánea, y esto es lo que intento hacer en los primeros siete capítulos de este libro: — desde el final del Antiguo Régimen a la Primera República, — pasando por el reinado de Isabel II, — luego, desde la Restauración hasta la Segunda República, la Guerra Civil y la persecución religiosa; — más tarde, los cuarenta años de Franco y la Transición, — hasta llegar a la España democrática actual. Los tres restantes capítulos están dedicados a las personas e instituciones de la Iglesia: obispos, clero y seglares. Es evidente el proceso creciente de secularización de la religión en España a lo largo de los últimos doscientos
7
años. Pero esta tendencia ascendente refleja que, pese a todo, la Iglesia, y lo que ella asocia, siguen constituyendo la mayor fuerza de influjo espiritual del país, sin que ninguna otra de carácter político, sindical o profesional pueda acercársele ni de lejos. La prueba está en que, cuando la Iglesia habla sobre temas que afectan directamente a la vida sociopolítica del país, las reacciones son inmediatas, a favor o en contra, por parte de las fuerzas y entidades públicas. Lo cual significa que no es la Iglesia algo del pasado, sino una realidad viva, presente y operante con renovado vigor y con nuevos métodos en los albores del Tercer Milenio. Esta circunstancia motiva, a su vez, dos consideraciones de distinto signo: — por una parte, suscita la imagen del elefante viejo que se resiste a morir; — por otra, sin que se pueda evitar el peso de la historia de la religión católica a lo largo de tantos siglos, hay fundamento para pensar que nos hallamos ante una situación ciertamente grave pero de carácter, si se quiere, macrocoyuntural, que permite la optimista previsión de que, de una u otra forma, las cosas cambiarán. Nuestra consideración se apoya en la sensación de perennidad que infunde la Iglesia tras dos mil años de historia. La cuestión religiosa En el desarrollo de la España contemporánea han sido fundamentales -y lo siguen siendo en nuestros días- las relaciones Iglesia-Estado y, por ende, la cuestión religiosa, esto es, la confrontación entre ambas instituciones. O, si se prefiere, la cuestión de si la Iglesia ha de gozar de la libertad que se le debe o ha de seguir más controlada o esclavizada por el Estado. Esta ha sido, en España, la cuestión más característica de los dos últimos siglos. Desde comienzos del xix fue esencial el problema de su regulación constitucional, que adquirió una importancia y una prioridad excepcionales en los primeros años de la Restauración de 1875, ya que esta cuestión no cedía en prioridad e importancia a ninguna otra; ni siquiera ante las dos agobiantes 8
guerras civiles, la carlista y la de Cuba, que había heredado del Sexenio democrático (1868-1874). La cuestión religiosa llegó a llamarse entonces «la cuestión de las cuestiones». Esta problemática político-religiosa o problema eclesiástico arranca desde casi principios del XIX -aunque buscando sus raíces ya en la primitiva Edad Media-, con cuanto supuso la desamortización de Mendizábal. Así se llegó al problema de las relaciones entre la Segunda República y la Iglesia, aunque en ellas se distinga la relación con el Episcopado español y con la Santa Sede y, más tarde, a las relaciones de la Iglesia con el nuevo Estado de Franco y con la Monarquía democrática y, al final del siglo xx y primeros meses del xxi, a los momentos más conflictivos con los gobiernos del PSOE y del PP, más con el primero que con el segundo. La confesionalidad del Estado español tuvo una historia plurisecular, que terminó con la Constitución de 1978. Hasta ese momento, el protagonismo socio-político de la Iglesia fue indiscutido, hasta el extremo de que no puede entenderse la historia de España prescindiendo de la historia de la Iglesia, y viceversa. Tan profundo fue el arraigo de la fe católica en España que, gracias a ella, se realizaron empresas gigantescas en la historia de la Humanidad, como fue la evangelización de la América hispana. A nuestros monarcas, la Iglesia les otorgó el título de Reyes Católicos, porque su política se inspiraba en la fe católica. Unamuno hablaba de «la consustancialidad de la religión católica con España, porque España en la Historia es Santiago y el cristianismo militante». La tradición plurisecular de confesionalidad del Estado y de su entendimiento con la Iglesia, así como la íntima vinculación que esta mantuvo siempre con la Monarquía católica, comenzó a resquebrajarse tras la Restauración de 1875 por la presión de ideologías y partidos políticos y asociaciones, como la masonería, que la llevaron a la práctica. A medida que avanzaba la revolución liberal comenzaba la marginación social de la Iglesia. Durante la Restauración, la Iglesia recuperó parte importante del papel perdido y, aunque mostró sensibilidad 9
hacia los grandes movimientos sociales que comenzaron en los últimos años de aquella centuria, no consiguió conectar plenamente con los sectores sociales y políticos más progresistas. Por ello, el gran esfuerzo realizado con el mundo del trabajo no dio los frutos deseados y, para algunos, se mostró bien pronto como un fracase) rotundo por razones diversas. A través de la legislación, y de manera fundamental de los textos constitucionales que se han ido sucediendo desde 1808 hasta 1978, queda patente que la cuestión religiosa ha sido una de las que ha suscitado defrates más apasionados, pues la misma ha estado siempre conectada con la lucha por los derechos individuales, al modo de entender el poder político y al papel de la Iglesia y de la religión católica en la sociedad. El último código universal, que fue la Novísima recopilación de 1805, comenzaba reproduciendo una antigua ley sobre «la obligación de todo cristiano y modo de creer en ios artículos de Va Fe». La Constitución Yibefai de Cádiz. (1812) empezaba con una invocación a la Santísima Trinidad, y la aprobada durante el Trienio (1820-1823) reconocía el catolicismo como única religión del Estado. Sin embargo, las posteriores eliminaron esta referencia, aunque los moderados mantuvieron la unidad religiosa basada en la religión católica, mientras que los progresistas de 1837 se limitaron a constatar que es «la que profesan los españoles». Aunque el Concordato de 1851 insistió en la confesionalidad del Estado, la Constitución de 1876 introdujo una restringida declaración de tolerancia hacia los cultos no católicos. La tradicional unidad religiosa española -el binomio Dios-Patria- ha colaborado muy posiblemente a que las también tradicionales formulaciones de confesionalidad contenidas en los textos fundamentales del Estado se vieran truncadas, en ocasiones, con el desarrollo legislativo posterior realizado por los sucesivos y diferentes gobiernos; como igualmente ha hecho factible que se entendiera la laicidad como anticlericalismo, ya que el clericalismo, que no únicamente la confesionalidad, encontraba siempre su respuesta más allá de las meras formulaciones jurídicas. 10
Religión y política han sido en España problemas polémicos intensos, llegando a dramatismos bélicos -guerras carlistas, por ejemplo, aunque aquí no solo el factor religioso era el fundamental- o a polarizaciones fuertes -así, en el proceso constituyente y en la propia Constitución republicana de 1931-. Presupuestos históricos agravados por la guerra civil (1936-1939), que, además de conflicto políticosocial, fue también guerra religiosa y «cruzada» por aclamación de una gran parte del pueblo y no por imposición de la Iglesia, que no le dio este calificativo. Franco consagró la Religión católica como religión de Estado, desde su período fundacional, y solo más tarde permitió tolerancias matizadas, pero sin excluir su hegemonía social y política. En los últimos veinticinco años, la cuestión religiosa ha dejado de tener la carga polémica que tuvo durante siglos, sobre todo tras la Constitución de 1978 y los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1976-1979, aunque, pasados más de veinte años de su firma y ratificación, estos siguen, en parte, sin ser cumplidos por ios gobiernos que se comprometieron a ejecutarlos, como tratados internacionales que son, debidos a incomprensibles reticencias, resabios y temores.
Católicos divididos En pleno siglo XIX: — se dictaron las leyes desamortizadoras, — se produjo la Revolución de 1868, — y comenzó la Restauración. Si al siglo xix se le conoce como el siglo del anticlericalismo, no es menos cierto que lo fue del nacimiento de muchas y variadas fundaciones religiosas centradas en la vida espiritual y proyectadas hacia la enseñanza y la asistencia social, cubriendo frentes que el Estado era incapaz de afrontar con eficacia. El siglo xx comenzó para España en una situación dramática debida: — al desastre colonial de 1898, — a las inquietudes sociales, 11
— al anticlericalismo agresivo y violento, — y al fracaso de la política de la Restauración. Todos estos elementos influyeron decisivamente en la vida de la Iglesia. Pero la situación se agravó porque los católicos andaban divididos desde las últimas décadas del siglo anterior en tres grandes grupos: — por una parte estaban los adictos a la monarquía constitucional, llamados «alfonsinos» o «católico-liberales», a quienes sus adversarios denominaban despectivamente «mestizos», porque -según ellos- habían pactado con los «hijos de Satán»; — y, por otra, los carlistas, adictos al pretendiente don Carlos, que nunca tuvo posibilidades efectivas de reinar, y de cuyo troncó se desgajaron; — los integnstas, combativos y polémicos, encabezados por los Nocedal, padre e hijo, defensores de la más estricta y contradictoria ortodoxia, pues, mientras se profesaban fieles a los principios católicos, despreciaban, ignoraban o combatían el magisterio de los obispos, del nuncio e, incluso, del mismo Papa cuando estos no seguían sus opciones políticas. León XIII y san Pío X trataron inútilmente de zanjar estas divisiones intraeclesiales y de acabar con las «estúpidas cuestiones» de los católicos españoles, según la expresión de Menéndez Pelayo. Solo en pleno siglo xx, una figura central en la historia de España y quizá también del mundo hispánico, como fue el cardenal Ángel Herrera Oria, intentó organizar políticamente a los católicos a través de los Propagandistas, y, partiendo de posiciones antiliberales e incluso integristas en sus orígenes, consiguió evolucionar hacia un espíritu democrático y colaborar con Franco para conseguir la lenta evolución política que desembocó en la Transición. En este sentido, los católicos más críticos del grupo de Herrera y los sectores más sensibles de la Jerarquía y de los movimientos de Acción Católica contribuyeron a preparar el clima de apertura que cuajaría años más tarde. Curiosamente, la «peligrosidad social» de los movimientos apostólicos fue percibida antes por el mundo político que por el eclesial. Por eso, la crisis de los movimientos de Acción Católica y del apostolado seglar, en general, solo fue apa12
rentemente eclesial; también contribuyó a ella el marco político del momento. Anticlericalismo A lo largo de estos dos siglos, España ha conocido el anticlericalismo, como expresión doble de la oposición de amplios sectores sociales y políticos a la Iglesia y a sus instituciones y del proceso de secularización que ha caracterizado a las sociedades contemporáneas. Con rasgos pacíficos pocas veces, y con inusitada violencia casi siempre, el anticlericalismo alcanzó por igual a los intelectuales y a las masas populares, cuya acción colectiva se manifestó, en muchas ocasiones, con extrema virulencia y crueldad. El anticlericalismo es característico de la época contemporánea y se manifestó en España en los momentos de mayor avance de las fuerzas secularizadoras y cuando se replanteó la sustitución o revisión del sistema político, como en la Revolución liberal, la Revolución de 1868, el revisionismo subsiguiente al desastre del 98 y durante la Segunda República. Era explicable en un país en el que la religión católica era hegemónica y daba cohesión a la sociedad. Escondía un trasfondo de hostilidad hacia el clero y la Iglesia, por su peso específico en la vida política de un país. El anticlericalismo nació en la forma que podríamos llamar contemporánea a mediados del siglo XVIII, el Siglo de las Luces, con las objeciones de los ilustrados y la extensión de la crítica anticlerical frente a los vicios de ciertos sectores del clero. Algunos historiadores presentan el anticlericalismo como una contestación religiosa y, aunque se trata de un tema que sigue provocando polémicas, se asiste últimamente a un esfuerzo por estudiarlo con mayor serenidad e imparcialidad. Pese a ello, existen todavía prejuicios que las investigaciones más rigurosas no acaban de disipar. El primero y principal es el de considerar todas las manifestaciones más violentas y sangrientas del anticlericalismo como justa reacción a las agresiones o provocaciones clericales. La verdad es que esto nadie lo ha podido probar, o mejor, se ha probado lo contrario: que general13
mente fue siempre la Iglesia la víctima y no la causa desencadenante del fenómeno. No se puede, a estas alturas, seguir afirmando que la matanza de frailes en 1834 fue la respuesta a la agresión carlista o al envenenamiento de las aguas de Madrid por los frailes y monjas, hecho históricamente falso; lo mismo cabe decir de la persecución religiosa de 1936, que no fue desencadenada por la adhesión de la Iglesia al Movimiento Militar -pues esta no se dio hasta 1937, cuando ya habían sido asesinados más del 90% de los eclesiásticos-, sino que había comenzado, de hecho, en 1931 y se intensificó en 1934, durante la Revolución comunista de Asturias. Los anticlericales fueron responsables directos de muchos crímenes que quedaron impunes. A principios del siglo xix, los clérigos fueron vistos como enemigos políticos en tiempos de la ocupación napoleónica, y durante el Trienio liberal tuvo gran éxito la sátira anticlerical -amparada en la orientación antirreligiosa del último año del Trienio-, que alcanzó mayor virulencia en los años de la primera guerra carlista, pues tuvo una componente religiosa, y se manifestó abiertamente en la política antirreligiosa de los gobiernos liberales y en los tumultos contra los religiosos en diversos lugares. Estos hechos volverían a repetirse treinta años más tarde con las medidas antieclesiásticas de las Juntas revolucionarias de 1868 y de la Primera República. El anticlericalismo reapareció tras la crisis de 1898, siendo las Ordenes religiosas el centro del huracán anticlerical y, de forma más concreta, los jesuítas. La política extremista de Canalejas llevó el anticlericalismo desde el Parlamento hasta la calle, pasando por el anticlericalismo soez de periódicos y libelos. La Semana Trágica de Barcelona y la «Ley del Candado» fueron los dos momentos calientes del anticlericalismo de aquellos años de crisis de la política restauracionista, que culminaría con el triunfo republicano en 1931. Los mismos partidos políticos e ideologías que habían socavado las bases de la Restauración fueron los que acabaron con la dictadura de Primo de Rivera, los que proclamaron la Segunda República y los que consiguieron el triunfo del laicismo y del secularismo porque actuaron con inteligente coordinación de fuerzas desde el Parlamento, 14
la Universidad y la Escuela hasta la incitación de las masas, responsables directas de revueltas callejeras, de saqueos, destrucciones, incendios y asesinatos a partir de 1931. Los anticlericales de la calle y los del poder actuaron conjuntamente, siendo la Iglesia el primer objetivo del ataque frontal de los políticos republicanos y de la parte del pueblo que les seguía. Esto explica que sus primeras acciones violentas fueran la quema de iglesias y conventos en mayo de 1931 y, desde el verano de 1936, el holocausto de miles de eclesiásticos y católicos militantes, víctimas del odio antirreligioso y de un anticlericalismo violentísimo jamás conocido en España y en otros países de tradición cristiana. Fue la persecución religiosa más implacable que registra la historia de la humanidad, pues no solo fueron asesinadas las personas por motivos religiosos, sino también cerrados los templos, prohibidos y perseguidos el culto público y privado, profanados los cementerios, ultrajadas las tumbas y eliminados todos los símbolos cristianos. Pero no todo acabó ahí, porque el anticlericalismo ha estado presente también en la segunda mitad del siglo XX, primero, a través de la hostilidad de la Falange a la Iglesia, más tarde, a causa del progresivo distanciamiento de la Iglesia de Franco -promovido por los sectores gubernamentales más extremistas- y, por último, tras la llegada al poder del Gobierno de PSOE, que confundió la aconfesionalidad y neutralidad del Estado con una beligerancia anticlerical y antirreligiosa; síntomas que comienzan a percibirse también en algunos sectores del Gobierno del PP y en algunos medios de comunicación afines a él.
Secularización La Segunda República nació con ideales limpios y generosos de democracia y libertad, con deseos auténticos de resolver los graves desequilibrios socio-económicos, y tuvo logros muy positivos en su corta trayectoria. Pero esa misma República comenzó a desacreditarse no solo en mayo de 1931, cuando dejó en la impunidad a los respon15
sables de incendios de iglesias, sino a partir de octubre del mismo año, cuando aprobó los artículos constitucionales relativos a la religión y a la Iglesia, porque fueron un ataque directo a los valores cristianos e hirieron las conciencias de la mayoría de los católicos. Después vino la Revolución de 1934 - q u e fue contra la misma República- pero, tras ella, «la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936», según dijo Madariaga, porque fue un alzamiento imperdonable; «un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España», comentó Marañón. La masonería y los partidos políticos más exaltados, en su afán por secularizar el Estado a marchas forzadas, cometieron el grave error de ignorar que era imposible en aquellas circunstancias destruir la unidad de sentimientos que España había logrado a lo largo de los siglos, gracias a la fe católica. En lugar de cuidar las raíces históricas para fortalecer el cambio político y proyectar el futuro de la nación abriendo horizontes amplios de respeto, tolerancia, optimismo y esperanza, cayeron víctimas de un fanatismo e intransigencia sin precedentes y dejaron a España en manos de un Estado débil, que renegaba de su pasado y se embarcaba en la aventura más arriesgada de su historia. La Segunda República repitió muchos de los errores de la Primera, basada en el chiste burdo y blasfemo y en la burla antirreligiosa, fomentados por los anticlericales. No en vano, Ortega y Gasset escribía: «¡No sirve la carátula de la República del siglo xix; no nos sirve!». Desde los primeros meses de la República, el postulado secularizador fue fundamental para la definición política de un amplio sector republicano y socialista. Dentro de los partidarios de una política de secularización activa hubo un grupo proclive y especialmente sensible a los dictados del anticlericalismo radical; apoyados por un cierto grupo de parlamentarios y por la actitud anticlerical de la prensa republicana, tuvieron manifestaciones especialmente significativas, algunos diarios y semanarios que mantuvieron esa postura anticlerical radicalizada. La Segunda República quiso acabar a rajatabla con la educación religiosa tradicional del pueblo español, tan 16
arraigada en todas sus manifestaciones culturales y tan necesaria para orientar la moral colectiva. Por eso, muchas de sus decisiones no encontraron el respaldo de la mayoría del pueblo. Los políticos impusieron criterios que no enraizaban con la tradición española, hirieron las conciencias, fomentaron la intolerancia y favorecieron extremismos e intransigencias de las izquierdas y de las derechas. En realidad, la República intentó introducir una nueva visión del hombre y de la historia no solo interpretativa, sino transformadora de la sociedad, objetivo que podía conseguirse solamente liberándolo de sus alienaciones, en primer lugar, de la alienación religiosa, de ese dios ilusorio que él se ha construido y le esclaviza. Se intentó, pues, crear un modelo nuevo de hombre como ser supremo y absoluto a través de formas secularizadas y radicalmente inmanentes. La tragedia de la República fue que no tuvo España la base sociológica que habría permitido formar un centro político con el ala más avanzada de la derecha y el ala moderada de la izquierda. Es decir, un partido democrático que hubiera empezado donde acababa el puro autoritarismo de la derecha y terminado donde empezaba el radicalismo de la izquierda. Pero así estaban las cosas. Martirio Las recientes beatificaciones de algunos mártires de la persecución religiosa de 1934 y 1936-39 han resuelto un problema fundamental de carácter teológico y se refiere al reconocimiento por parte de la Iglesia del «martirio» de algunas víctimas de aquella persecución. Con esta decisión se ha puesto fin a la polémica pretextuosa, mantenida durante años, sobre si hubo o no hubo mártires en la persecución religiosa española. La Iglesia ha reconocido que los hubo porque murieron por Dios, por la fe cristiana, prescindiendo de cualquier implicación política. Esta es la verdadera acepción del martirio, que no debe confundirse con otra, más bien simbólica, que forma parte del lenguaje común, en virtud de la cual se llama «mártir» a una persona que muere o padece mucho en defensa de otras creen17
cias, ideales o causas. Es decir, por motivos de tipo social o político, que nada tienen que ver con el religioso. Ambos conceptos no pueden ni deben compararse porque son substancialmente diferentes. Los primeros actúan movidos por un ideal trascendente y superior que afecta a la vida eterna en el cielo. El otro se refiere a la realidad inmanente, a la simple existencia del hombre sobre la tierra. Estas diferencias son fundamentales para entender la actitud de la Iglesia, que reconoce el heroísmo de sus mártires en la defensa de la mayor causa existente, que es la causa de Dios. Con ello se desmonta la sutilísima clasificación hecha por algunos de la palabra «mártir» para decir que, si las beatificaciones son legítimas -aun cuando muchos tienen dudas acerca de la oportunidad de su ejercicio-, también fueron asesinados en la zona nacional algunos españoles por el delito de ser socialistas, comunistas o simplemente republicanos. La Iglesia en España posee la gloria - a pesar de algunas de sus sombras- de haber sido mártir en pleno siglo xx; de haber dado un testimonio de la fe desconocido en otras comunidades cristianas, porque la persecución irracional afectó a curas, frailes, monjas, seminaristas, novicios y muchos seglares por la única razón de ser católicos. Es inútil tratar de ocultar otros asesinatos motivados en ambos bandos por odios políticos, rencores sociales y hasta por el solapado saldo de deudas personales, a pretexto de que el acreedor era rojo o fascista. Lo que no puede negarse es que varios miles de españoles murieron por motivos única y exclusivamente religiosos. Las beatificaciones de los mártires de la fe cristiana son un acto de justicia histórica.
Impacto del Vaticano II El final de la Guerra Civil supuso un deshielo de corta duración en las relaciones Iglesia-Estado, pues, durante la guerra, la tirantez había llegado a límites insospechados por las reservas de la Santa Sede hacia el nuevo Estado. Por parte vaticana, la prevención hacia los «nacionales» era considerable sobre todo por la frecuente tendencia estata18
lista a inmiscuirse en temas religiosos. Y, aunque el Estado defendió, protegió y privilegió a la Iglesia, esta empezó muy pronto a sentirse incómoda, a criticar y denunciar errores y abusos, primero desde algunos movimientos de apostolado seglar como la JOC y la HOAC, y después desde los ámbitos de otras asociaciones confesionales e, incluso, desde la misma Jerarquía. La Iglesia fue la voz crítica más autorizada que tuvo el Estado dentro de España, aunque quizá actuó con excesiva prudencia y discreción. Esta fue la línea magisterial desde Goma, a partir de 1939, hasta Tarancón, en 1975. En los escritos pastorales de ambos cardenales están documentadas algunas críticas al Régimen. Pero la férrea censura estatal impidió la difusión de algunos de estos documentos. La situación religiosa cambió radicalmente a raíz del Concilio Vaticano II (1962-1965). La nueva forma de asumir las realidades temporales y de colocar a la Iglesia en el sitio que le corresponde, consagrada exclusivamente a su misión espiritual y desligada de cualquier vinculación con el poder político, fue la gran tarea realizada en España por la Jerarquía desde el final del Concilio. Con otras palabras, el Vaticano II pretendía alejar a la Iglesia del poder político y hacerla más flexible y dialogante con la modernidad, representada por el progresismo cultural y el pensamiento político-filosófico más influyente. Esto, que en otros países de tradición católica tenía menos interés, porque no existían grandes barreras políticas, en España fue una cuestión grave, porque predominaban tanto en el Episcopado como en amplios sectores del clero y de los católicos más comprometidos ante los criterios de la posguerra y el espíritu de la «gloriosa cruzada» frente al ateísmo de la «izquierda» perseguidora. Era una grave cuestión porque la Iglesia y el Ejército eran las dos grandes columnas que sostenían el complejo edificio del Régimen. La Iglesia fue, pues, un poder efectivo y, aunque aparecieron obispos, sacerdotes y seglares defendiendo actitudes muy críticas respecto a determinados comportamientos, hubo un compromiso general con el Estado por parte de la Institución eclesiástica; una conducta comprensible en 19
los primeros años de la posguerra, pero mucho menos en las décadas posteriores. La Iglesia, precursora de la Transición Confrontada por el Vaticano II y en una difícil coyuntura socio-política nacional, la Iglesia en España se vio desafiada por la secularización. Su imagen pública presentó unos rasgos peculiares con una Jerarquía moderadamente abierta y un pueblo predominantemente entornado de cara a los cambios ineludibles. La Conferencia Episcopal Española, erigida en 1966, se convirtió muy pronto en el motor del cambio. Por circunstancias muy difíciles llegaron a pasar algunos obispos y sacerdotes, mientras, desde Roma, Pablo VI impulsaba con discreción y moderación el proceso de renovación de la Iglesia en España. No fue un camino fácil porque no todos compartían la nueva orientación conciliar. La lenta agonía de la política de Franco complicó ulteriormente la situación, ya que la actitud de la Iglesia fue vista por unos como traición a quien no solo la había salvado de la persecución, sino protegido y sostenido, y por otros, como la institución de mayor credibilidad por sus valientes críticas, más fuertes que las de la misma oposición interna al sistema político vigente. Fueron años difíciles, en los que se dieron, por desgracia, los dos extremos: — clérigos y católicos que no aceptaban el magisterio conciliar y — otros que rebasaban con sus gestos e ideales cuanto el Vaticano II había aprobado. Fue difícil mantener el equilibrio tan deseado por Pablo VI y por muchos obispos. Estos, en el proceso de cambio de la Iglesia en España, fueron acusados; — de frenar, entre 1939 y 1975, el cambio eclesial y — de mantener, entre 1939-1963, los ideales restauracionistas de la Iglesia en estrecho contacto con el Estado; — pero, desde 1963 hasta 1975, el Episcopado se acer20
có más a la base social y eclesial, aunque no de manera uniforme y unánime. A lo largo de los primeros diez años posconciliares, la Iglesia tuvo en España uno de los mayores cambios en su larga historia, superior, sin duda, al de las restantes Iglesias europeas. O al menos más rápido: la transformación de las Iglesias centroeuropeas ocurrida en cincuenta años (19251975), en España sucedió en diez (1965-1975). La Iglesia española fue considerada, después del Concilio una de las más activas de Europa. El camino que tuvo que recorrer en poco tiempo se explica por diferentes causas: — su palpable vitalidad, — los cambios tan rápidos que se produjeron en la sociedad española — y el impulso conciliar. Todas ellas contribuyeron a situar a los obispos, a los sacerdotes y a los católicos como de repente dentro de una conciencia histórica más viva y dinámica, que genéricamente es conocida con el nombre de «modernidad». En este libro hablo de ese cambio de nuestra Iglesia en su dimensión histórico-política. Pero es indudable que los movimientos que se han producido en el interior del Pueblo de Dios se deben a la fe misma, impulsada y encauzada por el Vaticano II: — en el campo de la participación litúrgica, — en la corresponsabilidad de los presbíteros y laicos — y en la catequesis, por citar los más importantes. Desde hace ya algunos años puede decirse que la comunidad católica de España está más volcada hacia el futuro que al recuerdo histórico. En las páginas de este libro verá el lector cómo se pasa del espíritu del Syllabus, del beato Pío IX, al de la declaración Dignitatis humanae, del Vaticano II, sobre libertad religiosa. De aquel listado riguroso de principios, que expresaron el repudio de la sociedad «moderna», sobre todo, los principios del «liberalismo» y del «racionalismo» -que medio siglo después encontrarían su prolongación en los documentos de san Pío X condenatorios del modernismo- se pasa al espíritu postconciliar de 21
tolerancia, respeto, diálogo y ecumenismo, promovidos por el beato Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. El modelo de Iglesia que tienen delante la mayoría de los sacerdotes y católicos es el trazado por los documentos conciliares y las enseñanzas posteriores de Pablo VI y de Juan Pablo II, pero no faltan grupos importantes, inquietos e influyentes, de sacerdotes y laicos que consideran ya superada la eclesiología del Vaticano II y que se organizan para conseguir una Iglesia «progresista», comprometida con los pobres, que se encuadra en los modelos de la Teología de la Liberación.
trina y a su moral cuando levanta su voz contra desviaciones, violaciones, excesos y corrupciones del poder público y cuando denuncia el riesgo de absolutismo de los partidos políticos y la necesidad de actividades de la sociedad. La Iglesia sigue prestando un gran servicio a España en la cultura y en la asistencia social, como siempre hizo a lo largo de su historia, favoreciendo a los más desasistidos. Aunque se intenta silenciarla, sigue hablando y el espíritu de su doctrina bimilenaria no muere. Nota bibliográfica general
La Iglesia en la España democrática Desde finales de 1975, la Iglesia tuvo que relacionarse con un Estado aconfesional, que conocía el hecho religioso, y colaborar intensamente en la tarea de pacificación de los españoles y en la restauración democrática. El artículo 16 de la Constitución de 1978 vela por el respeto de la religión, dentro de la sección primera dedicada a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. En el punto tercero del mismo artículo se dice que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». De este modo, la Constitución vigente regula la libertad religiosa no solo desde una perspectiva individual, sino que también la contempla desde una dimensión social. La Iglesia católica ha sido una de las instituciones que, con mayor empeño, ha posibilitado en España: — la instauración de la democracia, — el mantenimiento del pluralismo político de forma pacífica — y ha promovido la integración de todos los españoles, — archivando violencias, resentimientos, querellas y añoranzas. En los albores del siglo xxi, la Iglesia sigue fiel a su doc22
Las investigaciones históricas sobre la Iglesia en la España contemporánea han sido, a lo largo de las tres últimas décadas, muy numerosas, aunque desiguales en cuanto a método y contenidos. Lo documentan E. BERZAL DE LA ROSA, La historia de la Iglesia española contemporánea. Evolución historiográfica: Anthologica Annua 44 (1997) 633674, y J. M. CUENCA TORIBIO, La historiografía eclesiástica española contemporánea. Balance provisional a finales del siglo (1976-2000), en J. Andrés-Gallego (ed.), La Historia de la Iglesia en España y el Mundo Hispano (Murcia, UCAM-AEDOS, 2001), 263-316. También lo indiqué en mis artículos: Una fuente para la historia de España y de Hispanoamérica: el Archivo de la Nunciatura de Madrid: Hispania 52 (1992) 585608; La Iglesia en España e Hispanoamérica. Recientes investigaciones en el Archivo Secreto Vaticano sobre la época contemporánea: Anales Valentinos 18 (1992) 27-53, y El Archivo de la Nunciatura de Madrid. 25 años de investigaciones sobre la Iglesia en España: Hispania Sacra 45 (1993) 367-384. En este libro, al final de cada capítulo cito las obras que considero esenciales sobre los temas tratados. Pero existen amplias síntesis sobre los siglos xix-xx, como el volumen V de la Historia de la Iglesia en España, dirigida por R. GarcíaVilloslada, titulado La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975) (Madrid, BAC, 1979), y las más recientes de J. ANDRÉS-GALLEGO Y A. M. PAZOS, La Iglesia en la España contemporánea (Madrid, Encuentro, 1999), en dos tomos, que abarca desde 1800 a 1999; y Q. ALDEA - E. CÁRDENAS, Ma23
nual de Historia de la Iglesia. La Iglesia del siglo XX en España, Portugal y América Latina (Barcelona, Herder, 1987). La edición española de la Historia de la Iglesia. De los orígenes a nuestros días, de Fliche-Martin, dirigida por J. Ma Javierre y publicada por Edicep, en Valencia, dedica mucha atención a la Iglesia en España durante nuestros dos siglos. También se ocupa de la Iglesia con amplitud, profundidad y muy buen criterio la Historia General de España y América, publicada por Ediciones Rialp. En el tomo XVI-1, dedicado a la Revolución y restauración (1868-1931), Madrid 1982, pp. 677-755, con un texto de J. ANDRÉS-GALLEGO y en el tomo XVII, La Segunda República y la Guerra (Madrid 1986), pp. 175-205, con la colaboración de M. BATLLORI y V. M. ARBELOA.
J. M. GARCÍA ESCUDERO, en los cuatro volúmenes de su Historia política de las dos Españas (Madrid, Ed. Nacional, 1976), afronta los temas político-religiosos con sano juicio. El mismo autor ofrece una amplia síntesis actualizada en su monografía sobre Los cristianos, la Iglesia y la política. II. España y América. Desde la Monarquía Católica a la teología de la liberación (Madrid, Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1993). Algunos historiadores extranjeros han intentado sintetizar nuestra reciente historia eclesiástica, con juicios e interpretaciones que no siempre comparto. Así, S. G. PAYNE, El catolicismo español (Barcelona, Planeta, 1984), y F. LANNON, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España 1875-1975 (Madrid, Alianza, 1990). La obra de E. LA PARRA LÓPEZ Y M. SUÁREZ CORTINA (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo (Madrid, Biblioteca Nueva, 1998), reúne colaboraciones que cubren desde las primeras manifestaciones del anticlericalismo ilustrado del siglo XVIII hasta las relaciones de la Iglesia con el Gobierno PSOE. Ofrece una mirada comprensiva y crítica, a veces muy discutible, hacia un fenómeno fundamental en la historia de España, con bibliografía selecta.
24
Capítulo I FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1802-1846)
Ideas fundamentales — La crisis del Antiguo Régimen comenzó a principios del siglo XIX. — Ala guerra de la Independencia se le dio sentido religioso y contenido teológico y el clero participó activamente en el levantamiento contra los invasores franceses. — El estallido bélico de 1808 tuvo una dimensión acusadamente social, pues fueron el pueblo y los débiles quienes se sublevaron contra el invasor. — Durante algunos años, la Iglesia estuvo sometida al dominio afrancesado, pues Napoleón se convirtió en legislador de asuntos eclesiásticos a través de la política religiosa regalista de su hermano, el rey José. — Las reformas políticas y eclesiásticas de los afrancesados fueron un anticipo de las que harían los liberales españoles más adelante. — Las Cortes de Cádiz, abiertamente confesionales, intentaron atraerse a la Iglesia a su causa, para acabar chocando con ella, pues la Religión nunca se alió con la Constitución. — En las Cortes de Cádiz (1812) se manifestaron anhelos de reforma eclesiástica, pero, tras la primera restauración religiosa (1814-1820), se volvió a la alianza Trono-Altar. — Durante el Trienio (1820-1823), los liberales quisieron que la Iglesia se asociase a las manifestaciones populares de júbilo y que difundiese y explicase la Constitución a los fieles. — Pero se vivieron graves momentos de tensión entre la Iglesia y el Estado provocados por una política anticlerical cada vez más radicalizada. — El periodismo satírico se ensañó especialmente con la Igle25
sia, a la que se juzgaba -no siempre con razón- defensora del Antiguo Régimen. — El fallecimiento de Fernando VII (1833) marcó el final de una época para la Iglesia y para la sociedad civil. — A su vez, el reinado de Isabel II permitió la consolidación del sistema político liberal, tras dos intentos fallidos, y acabó definitivamente con el absolutismo despótico del régimen anterior. — Pero el primer decenio del reinado de Isabel II coincidió con el período más triste de la Iglesia española contemporánea. — Mendizábal fue el principal artífice de la llamada desamortización eclesiástica. — Esta consistió en la supresión por decreto de las Ordenes religiosas y la apropiación forzosa de sus bienes por parte del Estado. — La desamortización de Mendizábal tuvo mucha carga ideológica y provocó enormes destrozos al patrimonio histórico, artístico y documental. — Calatrava culminó la obra de Mendizábal, extinguiendo en España y sus dominios todas las Ordenes religiosas que aún sobrevivían, a excepción de los colegios de misioneros para Filipinas. — La exclaustración fue una de las consecuencias más tristes y conflictivas procedentes de la llamada desamortización de Mendizábal. — La revolución liberal, pese a sus frecuentes brotes de anticlericalismo, influyó menos en el comportamiento religioso de los españoles que en otros países. — Las formas tradicionales de piedad fueron sustanáalmente mantenidas. — Prevalecieron las manifestaciones al aire libre, tanto en la ciudad como en el campo, como uno de los elementos más expresivos de la religiosidad popular. Introducción Desde el siglo xvi, la Iglesia supo convivir en España con las diversas formas políticas nacionales a través de las cuales fue evolucionando hasta comienzos del siglo XIX. A la colaboración y compromiso con el Estado correspondió, por parte de este, una concesión de privilegios y una autorización para influir en el ordenamiento jurídico estatal. 26
No faltaron tensiones a lo largo de estos tres siglos, pero todo quedó resuelto pacíficamente mediante negociaciones con Roma que tuvieron características diversas: concordatos, acuerdos suplementarios, bulas, etc. Tres concordatos del siglo XVIII -1717, 1737 y 1753- regularon las relaciones y, a pesar del profundo espíritu regalista de los monarcas, la Iglesia supo mantener una independencia en lo esencial, ya que los obispos consiguieron hacer compatibles la fidelidad al Papa con la adhesión al monarca español. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XIX comenzó a resquebrajarse este equilibrio, debido a que las experiencias liberales de los años 1810-1814 y 1820-1823 obligaron a los obispos a colaborar con el nuevo sistema político, que seguía siendo liberal, aunque reformista y secularizador en el sentido amplio del término o a plantearse la necesidad de independencia total del poder civil, que era regalista, y buscar una mayor vinculación con Roma para reforzar su actitud frente a gobiernos hostiles a la Iglesia. En esta tesitura, la Iglesia comenzó a inclinarse decididamente por la segunda opción, pues era la única que le garantizaba autonomía a nivel nacional y mayor eficacia para realizar su acción pastoral. Pero esta actitud tuvo sus efectos negativos, ya que el Estado liberal siguió protegiendo a la religión católica a lo largo del siglo no solo con un reconocimiento y ayuda exclusivos, sino también dando una protección legal y gubernamental a la fe católica que, salvo el breve período de la Segunda República, llegó hasta la Constitución de 1978. Durante las Cortes de Cádiz (1812) y más tarde, durante el Trienio Liberal (1820-23) se plantearon nuevas formas de relación Iglesia-Estado, que no consiguieron consolidarse debido a que las respectivas restauraciones trataron de volver a la situación precedente. En este proceso restaurador, los eclesiásticos fueron decisivos, aunque hubo elementos favorables a reformas e innovaciones que no pudieron triunfar en sus intentos porque unos eran afrancesados y su descrédito les hizo odiosos a la masa popular y otros, más liberales, fueron perseguidos por sus ideas. En realidad, el clero -tanto secular, en parte realista, 27
como regular, masivamente antiliberal- vio en el regreso de Fernando VII la garantía máxima del retorno a las viejas estructuras, pues los franceses habían extinguido los monacales. En su primer decenio, el reinado de Isabel II coincidió con el período más triste de la Iglesia española decimonónica. Momentos de tensión eclesial se habían vivido ya en el primer tercio del siglo, a raíz de las Cortes de Cádiz y durante el Trienio constitucional, pero el fallecimiento de Fernando VII (1833) marcó el final de una época para la Iglesia y para la sociedad civil. A su vez, el reinado de Isabel II permitió la consolidación del sistema político liberal, tras dos intentos fallidos, y acabó definitivamente con el absolutismo despótico del régimen anterior. La Iglesia vivió la tragedia del cambio radical que experimentó la sociedad española y de la legislación sectaria, que acabó en pocos años con estructuras ancestrales, sufrió una persecución sin precedentes y tuvo que afrontar con vigor, constancia y esfuerzo una inmensa tarea de restauración religiosa, moral y cultural, favorecida por la política moderada de los liberales, que gobernaron el país durante la segunda parte del reinado isabelino. El apoyo incondicional de la Santa Sede fue decisivo. A Gregorio XVI (1831-46), el pontífice de la ruptura y de la firmeza frente a los liberales exaltados de los años 30 y 40, le sucedió Pío IX (1846-78), el papa condescendiente, abierto y tolerante en sus primeros años, que facilitó el entendimiento con la Monarquía isabelina, consolidó la inteligencia entre la Iglesia y el Estado con un importante concordato y promovió la regeneración de la sociedad y de la Iglesia con una serie de iniciativas que en España serían realidad por vez primera. Este período complejo y agitado estuvo salpicado por mil incidentes intra y extraeclesiales. Treinta y cinco años de tensiones y adhesiones, de conflictos y concordias, de rupturas y colaboraciones. El liberalismo inmaduro y romántico encontró una Iglesia anticuada e impreparada. Con el pasar de los años, el liberalismo quedó trasnochado y la Iglesia, en primera línea ante las nuevas exigencias de nuestra sociedad decimonónica. 28
Revoluciones y restauraciones Aunque el factor religioso no fue el único que impulsó a los españoles al levantamiento contra los franceses, ni fue sentido por todos de la misma manera, sin embargo a la guerra de la Independencia (1808) se le dio sentido religioso y contenido teológico, como muy bien explica Manuel Revuelta, porque se trató de una guerra eminentemente popular. El pueblo hizo y ganó la guerra contra los invasores luchando por amor a la religión, al rey y a la patria. El clero participó activamente en la guerra de la Independencia, promoviendo iniciativas diversas, como hizo el sacerdote de Zaragoza, Santiago Sas, con los Escopeteros Voluntarios de San Pablo. En esta ciudad, cuyos sitios se hicieron famosos, se vio el carácter de guerra total en la que participaron militares y paisanos, hombres, mujeres y niños, casa por casa, patio por patio. Otro ejemplo típico de formación espontánea de guerrillas armadas contra el invasor fue el del cura Jerónimo Merino, párroco de Villoviado, que estaba celebrando misa cuando los franceses penetraron en la iglesia y le obligaron a cargar con los instrumentos musicales de su regimiento. Merino huyó como pudo, recogió de su casa parroquial un viejo trabuco y se lanzó al campo, acompañado por trescientos mozos de los pueblos, que le siguieron igualmente armados para la lucha. Cuando la Corona española fue cedida por los reyes en favor de Napoleón, este se convirtió en el verdadero dueño de la situación e impuso una política eclesiástica inspirada en tendencias regalistas, conciliaristas y episcopalianas, alimentadas en fuentes galicanas y jansenistas. En síntesis, puede afirmarse que la legislación eclesiástica afrancesada intentó: — la captación religiosa del clero y de los fieles, — la reducción del personal eclesiástico, — la supresión de los regulares, — la incautación y desamortización de los bienes eclesiásticos, — el apoyo al clero parroquial y — la usurpación de la jurisdicción eclesiástica. 29
Napoleón se consideró dueño de los destinos de España a través de su hermano José, hombre culto e inteligente, que comprendió los problemas de España mejor que el emperador, del cual hubiera querido independizarse, pero no le fue posible: — por el control que sobre él ejercieron los ejércitos napoleónicos, — por la cerrada hostilidad de los españoles, que nunca le quisieron, y — porque la resistencia española siguió hasta su victoria final. La insurrección popular contra Napoleón -que se produjo simultáneamente en todo el territorio español y cuya fecha simbólica fue el 2 de mayo de 1808- no se limitó a la guerra de la Independencia, fue también un rechazo de los abusos del Antiguo Régimen, que alcanzaron su momento culminante durante el reinado de Carlos IV y de su ministro y valido Manuel Godoy, una de las personalidades más discutidas de la fase inicial de la crisis del Antiguo Régimen en España. Sus manejos cortesanos contribuyeron a la impopularidad del viejo rey Carlos IV. Goya supo captar en sus geniales cuadros tanto el carácter terrorífico que alcanzó el conflicto como los episodios más dramáticos, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío y la brutal represión del pueblo madrileño en la Puerta del Sol y en la calle de la Montera. Las atrocidades y desastres eran de esperar en una guerra, que no fue un conflicto entre ejércitos armados, sino una lucha con la participación de todo el pueblo. La invasión francesa no hizo sino acrecer la devoción popular hacia Fernando VII, proclamado rey de España en 1808. Pero muy pronto comenzarían los desengaños. La soberanía popular manifestó deseos de reforma y en las Cortes de Cádiz (1812) se intentó acabar con unas estructuras socio-políticas y económicas caducas, que afectaron también a la Iglesia, pues en amplios sectores de ella había anhelos de reforma. Esta contó con el apoyo de parlamentarios de extracción burguesa, movidos por unos deseos muy vagos de reforma, que no era una mera repetición de cuanto había ocurrido en Francia unos años antes, 30
ya que, si bien en lo político fueron más revolucionarios que los franceses, en lo eclesiástico se mostraron mucho más moderados y conservadores. Las Cortes gaditanas se atribuyeron desde el primer día la soberanía popular por iniciativa del canónigo Diego Muñoz Torrero -rector de la universidad de Salamanca, filojansenistas, y hombre clave de aquellas Cortes-, pero en ellas prevaleció el espíritu regalista español típico del despotismo ilustrado, heredado del siglo XVIII, caracterizado por la costumbre de intervenir directamente desde el Estado en asuntos de estricta competencia eclesiástica, tratando de limitar e, incluso, suprimir antiguos privilegios clericales. Por ello, las Cortes se sintieron autorizadas a disponer de todo lo eclesiástico, tanto de los bienes como de la colación de beneficios, llegando incluso a legislar sobre procesiones, rogativas, reforma de regulares y organización de la geografía eclesiástica. Y todo ello para frenar la autonomía de la jurisdicción pontificia frente al poder real, ya que la autoridad eclesiástica era para aquellos liberales u n impedimento para conseguir con pleno éxito el vasto programa de reformas que se habían planteado. Los puntos fundamentales fueron los siguientes: — el reconocimiento incuestionable de la religión católica, — la exigencia del apoyo moral y material de la Iglesia, — la supresión del Santo Oficio, — el restablecimiento y reforma de conventos, — una tímida desamortización eclesiástica y — los planes irrealizados para un concilio nacional. El obispo de Orense, Pedro Quevedo y Quintano, presidente de la Regencia, se negó a jurar sin previas explicaciones el principio de soberanía nacional proclamado por las Cortes. Por ello fue destituido y, más tarde, desterrado a Portugal. Protector de clérigos franceses huidos de la Revolución, sería también el primer clérigo exiliado en la historia de la revolución liberal española. También se opuso en las Cortes gaditanas a las reformas liberales el obispo de Oviedo, Pedro de Inguanzo y Rivero, que sería más tarde cardenal arzobispo de Toledo; este fue uno de los diputados más destacados, de carácter conservador y moderado. 31
Sin embargo, Juan Nicasio Gallego, escritor prerromántico, fue uno de los diputados más fogosos en la defensa del principio de soberanía nacional. Fray Rafael de Vélez y el padre Francisco Alvarado fueron de los pocos escritores de su tiempo que defendieron las doctrinas tradicionales. Ambos se opusieron a las ideas del liberalismo consagradas en las Cortes de Cádiz. Las reformas de las Cortes gaditanas también encontraron la oposición decidida del nuncio Gravina, que fue el principal protagonista de la resistencia contra la abolición de la Inquisición. Aunque el anticlerical Goya exageró el carácter tenebroso de la Inquisición, esta había quedado minada por las ideas enciclopedistas y fue prácticamente inofensiva e inoperante en sus últimos años. Pocos fueron los que protestaron por la supresión del histórico tribunal, cuyos archivos fueron en gran parte destruidos por las turbas. También fueron contestadas duramente las normas sobre los religiosos, pues la política de las Cortes suscitó la división interna de muchos de ellos y planteó un problema en torno a la licitud de muchas secularizaciones despachadas con ligereza. Todo esto provocó la formación en 1814 de un frente común de las órdenes religiosas en contra de los liberales no solo por motivos doctrinales, sino personales, pues temían la exclaustración. Frente a las iniciativas citadas surgió una primera reacción ideológica contra el liberalismo, que se reforzó durante la primera restauración religiosa del llamado «sexenio absolutista» (1814-1820), cuando el rey Fernando VII pudo regresar a España, y se consolidó la alianza del Trono y el Altar para hacer frente a la desolada situación del país, tanto en el aspecto político como en el religioso. Fernando VII, que había recibido de la Constitución de 1812 el poder ejecutivo, pero restringido en gran parte por las Cortes, al ver la calurosa acogida que la hicieron los españoles en 1814, decidió derogar la mencionada Constitución y arrogarse la plena soberanía nacional. Un gesto importante y significativo sancionó esta decisión: el cardenal Borbón, presidente de la Regencia, al besar la mano al rey en los llanos de Puzol (Valencia), reconoció implícitamente la soberanía anterior y superior a la de las Cortes gaditanas. 32
La restauración religiosa pudo llevarse a cabo porque fue decretada desde el Trono. En este contexto tuvo gran significación el restablecimiento de la Compañía de Jesús, decidido personalmente por Fernando VII, a quien los jesuítas veneraron desde entonces como un segundo padre. También fue restaurada la Inquisición y quedaron suprimidas todas las innovaciones introducidas por las Cortes gaditanas. La Iglesia, por su parte, colaboró activamente en el restablecimiento de la unión de los ánimos, la moralidad y la beneficencia y tuvo una participación activa en las cargas de la Hacienda pública debido al interés primordial del Estado absolutista en torno a los asuntos económicos. Es decir, que la alianza Altar-Trono no se limitó a una simple colaboración ideológica y moral, pues tuvo como contrapartida un sacrificio material considerable, que el clero pagó, aunque no siempre a gusto, ya que hubo fuertes resistencias de los estamentos más privilegiados. En definitiva, y como ha dicho Revuelta, «el soporte ideológico del absolutismo quedó, pues, firmemente asentado antes del retorno del rey, debido especialmente a la decidida aportación de los eclesiásticos, que supieron apuntalar la reacción política con el alarmante pretexto de la pureza de la religión amenazada, que encontraba fácil acogida en la masa popular». En 1820, la situación política cambió de nuevo radicalmente, pues parecía que en España quería introducirse el sistema constitucional, como continuación del camino iniciado en las Cortes de Cádiz. Fue Fernando VII quien dio este paso y con él derribó por completo la antigua máquina del Estado, mientras la Iglesia comenzaba un nuevo período de reorganización inspirado por las nuevas ideas reformistas que se fueron imponiendo a nivel nacional, que tuvieron un poderoso contenido doctrinal. En un primer momento, la Iglesia no demostró excesiva preocupación por el cambio político. El nuncio Giustiniani exhortó a la obediencia al nuevo gobierno, la jura de la Constitución se hizo sin grandes incidentes en todas las iglesias del reino y no faltaron sermones y pastorales de obispos que lo justificaron. Pero muy pronto las primeras Cortes del Trie33
nio liberal (1820-1823) adoptaron una serie de reformas y planes eclesiásticos, que produjeron gran impacto entre el clero y un gran fermento religioso pues fueron muchos los que se opusieron abiertamente a ellas. Comenzó a desarrollarse en aquellos años un anticlericalismo, latente en amplios sectores populares, alimentado por las medidas gubernativas contra la Iglesia, en general, y contra los religiosos, en particular. Algunos obispos sufrieron los rigores de la persecución y del destierro y otros vieron limitadas sus legítimas jurisdicciones debido a las intromisiones indebidas del Gobierno en asuntos estrictamente eclesiásticos. Todo esto, unido a fuertes tensiones políticas, provocó la reacción absolutista de 1823 y la segunda restauración religiosa, caracterizadas ambas por el absolutismo regio y las actividades y aspiraciones intensas de los reaccionarios para restablecer el orden anterior. Quedó frustrado el deseo de restablecer la Inquisición, pero en su lugar fueron creadas las Juntas de Fe. Aunque el anticlerical Goya exageró el carácter tenebroso de la Inquisición, esta había quedado minada por las ideas enciclopedistas y fue prácticamente inofensiva e inoperante en sus últimos años. Si bien se cobró todavía una víctima en Valencia, que fue Cayetano Ripoll, maestro de escuela, ejecutado en 1826 porque negaba las verdades fundamentales del cristianismo. Por ello es considerado como la última víctima de la Inquisición española. Durante aquellos años comenzó el lento ocaso del patronato regio sobre las Iglesias de América, que empezaron a independizarse de la Corona española. La grave crisis socio-política se manifestó también en la decadencia de la cultura religiosa y en la debilidad del pensamiento católico.
La Iglesia ante el final del Antiguo Régimen El pontificado de Gregorio XVI, elegido papa en 1831, coincidió con la última crisis política del reinado de Fernando VII y con la infancia de Isabel II en el largo decenio 34
de la historia civil española llamada de las regencias, porque el destino político del país dependió, primero, de la reina regente María Cristina de Borbón, madre de Isabel II y cuarta esposa de Fernando VII, y, después, del general Espartero (1840-1843). Gregorio XVI conocía muy bien los problemas políticoreligiosos de España, tanto de la península como de las colonias y territorios de ultramar porque sus predecesores le confiaron el estudio de cuestiones relacionadas con la emancipación de los nacientes Estados centro y suramericanos. Él presidió la comisión vaticana encargada de examinar los nombramientos de obispos autóctonos, que Fernando VII nunca quiso reconocer, porque violaban abiertamente el patronato plurisecular ejercido por los monarcas españoles, y fue siempre favorable a la organización de la jerarquía eclesiástica en Hispanoamérica con sacerdotes nativos competentes, prescindiendo por completo de la intervención de la Corona española. Si el rey de España no era capaz de nombrar un alcalde o un gobernador en aquellos territorios, ¿cómo podía pretender nombrar obispos? Fue este el primer golpe que la Santa Sede asestó a la política exterior española, porque el reconocimiento de obispos americanos no presentados por el rey de España supuso aceptar, de hecho, la independencia declarada unilateralmente por cada uno de los Estados hispanoamericanos desde comienzos del siglo xix. La última crisis política del reinado de Fernando VII fue provocada por la Pragmática Sanción de 1830, que derogaba la ley sálica en virtud de la cual no podían las mujeres acceder al trono de España. Los sucesos de La Granja y la enfermedad del rey en 1832 agravaron una situación políticamente insostenible y permitieron el regreso al país de los liberales, perseguidos y exiliados desde 1824. Fallecido Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, su hija Isabel II, que apenas contaba tres años de edad, fue proclamada reina, y su madre, María Cristina, fue reconocida como gobernadora o regente, mientras el poder político pasó a manos de liberales cada vez más exaltados, fautores de una serie de reformas sociales y económicas que pusieron fin al llamado Antiguo Régimen y sentaron las ba35
ses para el desarrollo del constitucionalismo en España y su lento ingreso en una sociedad en vías de industrialización. Las estructuras eclesiásticas fueron las que, de forma más directa e inmediata, acusaron las consecuencias del nuevo rumbo que los liberales imprimieron al país. Ya antes de fallecer Fernando VII existía un fundado temor de ruptura de las cordiales relaciones que la Monarquía española y la Corte pontificia habían mantenido durante épocas anteriores y, en concreto, desde la restauración fernandina de 1824. El papa había mantenido una actitud de reserva absoluta ante el nuevo orden de sucesión dinástica establecido por Fernando VII en los días de su enfermedad. Influyeron en la conducta del pontífice la confusa situación española y la reacción inmediata de las tres grandes potencias europeas del norte -Austria, Rusia y Prusiaenemigas de Francia e Inglaterra. Estas dos se declararon abiertamente favorables al régimen liberal instaurado al fallecer Fernando VII y reconocieron sin titubeos a Isabel II como reina legítima de España. Gregorio XVI nunca dio este paso, si bien pidió que las relaciones diplomáticas existentes permaneciesen inmutables. Nutría el papa cierta simpatía hacia la figura emblemática y atrayente de don Carlos Isidro María de Borbón, hermano de Fernando VII, pretendiente legítimo al trono y heredero natural del mismo, si Fernando VII no hubiese alterado, en los últimos días de su existencia, la ley de sucesión que había establecido el primero de los Borbones a principios del siglo xvili. Don Carlos no era un príncipe ambicioso ni defendía intereses personales, pero el prestigio de su familia y la caótica situación del país, mientras su hermano agonizaba, le obligaron a intervenir con las armas frente a la legitimidad representada por su sobrina Isabel II, en la que se amparaban liberales y exaltados de todas las extracciones. La presión de las potencias del norte, por una parte, y el desarrollo de la guerra, desencadenada por don Carlos durante siete años, influyeron decisivamente en el ánimo de un pontífice que había nacido más para la recoleta vida mo36
nástica que para las ambiciones, intrigas y ambigüedades de una corte. Cuando falleció Fernando VII había en Madrid dos nuncios apostólicos, uno saliente y otro entrante. El nuncio saliente era el cardenal Tiberi, que había concluido prácticamente su misión y se disponía a regresar a Roma, aunque esperaba la llegada de su sucesor, el joven arzobispo Luigi Amat, cuyo viaje a Madrid estaba previsto para finales de septiembre de 1833. Apenas llegó a la capital de España, Amat entregó sus credenciales al Gobierno para que, según la costumbre, examinara su contenido y las facultades espirituales que el papa le había dado. Pero Amat nunca consiguió entrar en el pleno ejercicio de sus funciones de nuncio porque el Gobierno no le restituyó las credenciales con el placet y, lógicamente, no le admitió como representante diplomático de una potencia extranjera cual era la Santa Sede, que no reconocía a la nueva reina de España. Trató entonces Gregorio XVI de distinguir la doble misión de su representante en Madrid, diplomática y espiritual, y, visto que el Gobierno no reconocía la primera, intentó que ejerciera la segunda. Pero tampoco esta fórmula fue aceptada por las autoridades españolas y, por ello, tras dos años de negociaciones inútiles, Amat regresó a Italia en el verano de 1835, sin haber conseguido el reconocimiento ni siquiera oficioso. Su predecesor Tiberi había salido de Madrid en la primavera del año anterior. Gregorio XVI decidió romper las relaciones diplomáticas en octubre de 1836 y justificó esta decisión unilateral por el caos general reinante en España, que los gobiernos liberales no habían conseguido contener y, sobre todo, por la promulgación de la Constitución aprobada en las Cortes gaditanas de 1812. Pero existía, además, una razón oculta de tipo político, que no se dijo al comunicar la ruptura diplomática: una eventual victoria militar de los carlistas era en aquellos momentos probable, o así le pareció a la corte pontificia, porque sus representantes en París y Viena y los informes de los embajadores europeos hostiles a Isabel II hicieron creer al papa que el triunfo de don Carlos era inminente. Influyó también en esta tajante determinación la 37
intransigencia del cardenal secretario de Estado, Lambruschini, enemigo acérrimo de regímenes e ideologías liberales. Pese a la ruptura oficial de relaciones, la Santa Sede toleró la presencia en Roma de un encargado de negocios para que tutelara los intereses españoles, el palacio y el archivo de la embajada. En la misma situación se encontró en Madrid el vicegerente de la nunciatura hasta que, en 1840, fue expulsado de España, aunque dicho vicegerente, que no era encargado de negocios, se limitó a tramitar asuntos urgentes, relacionados con el tribunal de la Rota. Desde esa fecha hasta 1847, cuando llegó el nuevo delegado apostólico, Brunelli, las relaciones entre las Cortes de Madrid y Roma quedaron totalmente cortadas. Política anticlerical de los gobiernos liberales Fallecido Fernando VII, su viuda, la reina gobernadora, firmó un manifiesto inspirado por los liberales, en el cual se declaraba que «la religión y la monarquía, primeros elementos de vida para España, serán respetadas, protegidas y mantenidas en todo su vigor y pureza». ¿Por qué políticos anticlericales lanzaron esta afirmación tan explícita de confesionalidad? La respuesta es sencilla si se examina el conjunto de la situación general del país. Sabía muy bien el Gobierno, presidido entonces por el moderado Cea Bermúdez, que un buen sector de la población y gran número de clérigos no aceptarían las reformas políticas que lentamente, según un plan cuidadosamente estudiado, se irían introduciendo hasta conseguir cambiar radicalmente las estructuras de la monarquía fernandina y desmantelar la organización eclesiástica. Por ello, el propio Gobierno se presentó como portador de valores que el pueblo, en su mayoría, aceptaba: la religión y la Monarquía de los antepasados, la soberanía real y las leyes fundamentales del Estado. Se trataba, en sustancia, del trinomio Dios-patria-rey, síntesis a la vez de la ideología carlista. Comenzando con la solemne proclamación de estos principios, los liberales podían ganarse la simpatía polí38
tica de quienes desconfiaban de los nuevos rumbos que iba tomando el país, y en particular del clero, aferrado a las tradiciones y privilegios que el Antiguo Régimen le había asegurado durante siglos. La fidelidad política de los eclesiásticos al nuevo régimen fue uno de los primeros problemas que los gobiernos de la regencia Cristina tuvieron que afrontar. En este sentido hay que leer una real orden de principios de 1834, en la que el gobierno presidido por el romántico Martínez de la Rosa -escritor de escaso ingenio y político de segunda fila- invitaba a obispos y superiores religiosos a vigilar para que el clero «no extravíe la opinión de los fieles, ni se enerve la obediencia y sumisión al legítimo gobierno de Su Majestad». Siguiendo cronológicamente la farragosa y reiterativa legislación civil de aquellos años se descubre, por una parte, un sincero deseo de reforma de las instituciones eclesiásticas, promovida incluso por obispos y clérigos adictos al nuevo régimen, pero se entrevé también un anticlericalismo cada vez más prepotente. Una Junta encargada de estudiar la reforma de la Iglesia redactó un dictamen que la Santa Sede nunca aprobó, porque no había sido consultada previamente sobre su oportunidad. En 1835 comenzó, con el conde de Toreno, la serie de gobiernos abiertamente revolucionarios y anticlericales. La legislación introducida en el trienio 1835-1837 no tenía precedentes en España: — supresión de las llamadas Juntas de Fe, — de los jesuítas, — de monasterios y conventos, — exilio de obispos y sacerdotes y — expolio de iglesias, capillas y ermitas. La anarquía social minó las bases del gabinete Toreno, que fomentó la política anticlerical para calmar a la oposición política, que exigía su dimisión. Abatido por el caos e incapaz de satisfacer a sus propios amigos, Toreno cedió el puesto a Juan Alvarez Mendizábal, que no reunía condiciones para frenar una revolución desencadenada en todo el país y que él mismo había promovido. Comerciante, conspirador del «taller Sublime» y revolucionario en 1820, mi39
nistro de Hacienda y jefe del Gobierno en 1835-36, Mendizábal consiguió evitar revueltas populares, porque él controló desde el poder la exaltación de las masas contra la Iglesia. Su funesta gestión ministerial se hizo célebre por la triste ley de desamortización (febrero 1836), no porque expolió a la Iglesia de sus bienes, sino porque favoreció el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres a costa de bienes y propiedades que los eclesiásticos administraban con un sentido religioso, social y benéfico que los compradores de los bienes expoliados nunca respetaron. Surgió entonces una nueva clase de terratenientes, latifundistas y propietarios que, con despotismo e insensibilidad social, dominaron al país en sustitución de los eclesiásticos, acusados injustamente de ambición política, opulencia y opresión económica. La desamortización de Mendizábal tuvo mucha carga ideológica y provocó enormes destrozos al patrimonio histórico, artístico y documental. El Gobierno sucesivo, presidido por Istúriz, no tuvo la fuerza de los precedentes ni un programa preciso, debido a los políticos mediocres que lo formaron y a la falta de ideas que les caracterizó. En sus relaciones con la Iglesia tomaron medidas tan insignificantes que no merecen ser citadas. Sin embargo, otro gabinete que presidió el radical José María Calatrava intensificó la legislación anticlerical para impedir los progresos de los carlistas, apoyados cada vez más abiertamente por el clero, y para reducir el influjo de la Iglesia burocratizándola y ligándola estrechamente al poder. Primer ministro después de la violenta «sargentada» de La Granja en 1836, Calatrava tuvo que actuar con rapidez y nerviosismo condicionado por las revueltas republicanas de Barcelona, Zaragoza y otras ciudades y por algunos efímeros éxitos militares de los carlistas. Fue entonces, a la vista de la caótica situación política, social y militar y de la legislación antieclesiástica cuando Gregorio XVI decidió, en octubre de 1836, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno exaltado de Madrid. Los últimos gobiernos de la regencia Cristina, hasta 1840, siguieron la misma línea, más bien atenuada. El último gabinete, presidido por Pérez de Castro, otro inco40
loro político de aquel triste período, trató de resolver los numerosos conflictos planteados por sus antecesores, intentó un acercamiento a la Iglesia e, incluso, el restablecimiento de las relaciones con la Santa Sede, pero no lo consiguió por la postura radical de la corte pontificia, influida por los agentes de don Carlos, que seguían confiando en la victoria de las armas del pretendiente. Situación religiosa del territorio carlista Desde el comienzo de la guerra civil, don Carlos tuvo en Roma agentes, sin carácter diplomático, que informaron puntual y parcialmente a la Santa Sede sobre la marcha del conflicto y las actividades del Gobierno de Madrid. Eran eclesiásticos y seglares adictos a su causa que recibieron buena acogida en la corte pontificia, porque sirvieron de enlace con la zona española ocupada por las tropas del pretendiente, donde la libertad religiosa nunca fue violada. Los principales agentes de don Carlos fueron Paulino Ramírez de la Piscina, antiguo secretario de la embajada española, y el capuchino Fermín de Alcaraz (Fermín Sánchez Artesero), figura clave para comprender la actitud de la Santa Sede ante la situación española, pues llegó a influir directamente sobre el papa Gregorio XVI y su secretario de Estado, el cardenal Lambruschini. Estos dos personajes gestionaron en Roma el ejercicio legítimo de la jurisdicción eclesiástica en el territorio carlista, donde no existía ninguna sede episcopal, pues las tropas del pretendiente se establecieron en las provincias de Vitoria, San Sebastián y Bilbao, que entonces pertenecían a la diócesis de Calahorra, y en otros sectores de Cataluña y Levante. El obispo de León, Joaquín Abarca, conocido por su incondicional adhesión al pretendiente, abandonó su diócesis antes de morir Fernando VII, se unió a don Carlos y con él estuvo hasta el final de la guerra, ocupando cargos de relieve en su corte móvil. Desde España, el obispo Abarca recomendaba las gestiones de Ramírez de la Piscina y del padre Fermín para obtener gracias espirituales en favor de los carlistas. 41
Pero en Roma fueron siempre muy cautos en las relaciones con don Carlos, pues, aunque el pretendiente gozaba abiertamente de las simpatías vaticanas, nunca consiguió declaraciones explícitas en su favor ni del pontífice ni de los dicasterios de la Curia romana. Gregorio XVI autorizó solo verbalmente que don Carlos designara una persona de su confianza para el ejercicio de la jurisdicción en el pequeño territorio controlado por sus tropas, pero esta concesión no satisfizo al pretendiente. Por ello, a raíz de la alocución pontificia del 1 de febrero de 1836, que condenó duramente la política antirreligiosa del Gobierno de Madrid, don Carlos escribió al papa declarando nulas todas las disposiciones introducidas por los liberales y afirmando que la suya era una guerra santa, porque trataba de salvar la religión en España bajo la protección de la Virgen de los Dolores. Surgieron graves conflictos de jurisdicción porque don Carlos admitía en su territorio a sacerdotes y religiosos huidos de la zona isabelina que habían perdido por completo sus contactos con los obispos legítimos; por ello, el obispo de León recibió de la Santa Sede facultades ordinarias y extraordinarias para ejercer la jurisdicción eclesiástica sobre estos clérigos durante el conflicto armado. Aunque Abarca puso dificultades y no aceptó este encargo, porque estaba comprometido políticamente con don Carlos, pues era su primer ministro, la Santa Sede le obligó a aceptar esta comisión. Abarca fue también ministro de Gracia y Justicia de don Carlos y, entonces, parte de sus facultades pasaron al obispo de Mondoñedo, Francisco López Borricón, otro prelado adicto al pretendiente, que había abandonado su diócesis para seguirle en las campañas militares. El obispo de Orihuela, Félix Herrero Valverde, fue el tercero que se unió a los carlistas siguiendo el ejemplo de sus dos compañeros de episcopado. Otros eclesiásticos distinguidos en el servicio del pretendiente recibieron autorización para ejercer jurisdicción en zonas concretas. No obstante los reveses militares, don Carlos consiguió que sus seguidores y simpatizantes condividieran su ideal político-religioso durante varios años. El rotundo fracaso de la expedición armada al centro de España le obligó a 42
retirarse al País Vasco, desde donde informó al papa sobre la actividad espiritual desplegada por el incansable obispo de León, que organizó misiones populares y mantuvo las prácticas religiosas de las gentes. El ejercicio de la jurisdicción eclesiástica por el obispo de León y sus delegados provocó violentas reacciones del Gobierno de Madrid, que elevó a la Santa Sede duras protestas a través del representante oficioso, Aparici, residente en Roma desde la ruptura de las relaciones diplomáticas. El obispo Abarca, delegado pontificio para el territorio carlista, pretendió ejercer sus facultades en territorios sometidos a Isabel II, donde las tropas de don Carlos nunca habían puesto el pie. Don Carlos, sinceramente empeñado en la restauración moral y espiritual de España, propuso al papa la fundación de un instituto religioso con la única finalidad de desagraviar al Santísimo Sacramento, pero Gregorio XVI le aconsejó moderación y prudencia, virtudes de las que carecían algunos colaboradores del pretendiente. Su causa perdió interés tras la firma del convenio de Vergara (1839), que puso fin a la primera guerra carlista, y la huida de don Carlos a Francia. Desde entonces, sus ideales fueron seguidos siempre con menor simpatía por la Santa Sede, pues comprendió que sus proyectos políticos eran irrealizables. Intento de cisma durante la regencia de Espartero La regencia de María Cristina terminó el 12 de octubre de 1840 tras su dimisión a consecuencia de la revolución de Barcelona, consumada en Madrid en el verano de aquel mismo año. Comenzó entonces, bajo la regencia del general Espartero, el trienio más agitado para la Iglesia, pues, en pocos días, — se intensificó la legislación anticlerical; — se suprimió el Tribunal de la Rota; — fue desterrado el obispo de Canarias, Judas José Romo; — fueron depuestos varios párrocos en Granada, La Coruña y Ciudad Real; 43
— quedó cerrado el palacio de la nunciatura y — expulsado el último vicegerente de la misma, Ramírez de Arellano. Tan graves fueron las tensiones entre la Iglesia y el Estado que Gregorio XVI se vio obligado a denunciarlas en la alocución del 1 de marzo de 1841 dedicada a los asuntos de España. El papa condenó, en términos hasta entonces nunca usados, «la violación manifiesta de la jurisdicción sagrada y apostólica, ejercida sin contradicción en España desde los primeros siglos». El Gobierno de Madrid replicó el 29 de junio con una violenta exposición, redactada por el ministro de Gracia y Justicia, José Alonso, que mostraba una vez más el antagonismo existente entre ambos poderes y la imposibilidad de reconciliación. El Estado español amenazó formalmente con impedir la vinculación de los obispos a la Santa Sede y con organizar una Iglesia nacional patriótica, antirromana y cismática según el modelo inglés. Esta es una prueba del influjo que Inglaterra ejerció sobre los liberales exaltados de la regencia esparterista. El cisma no llegó a producirse, porque el mismo Gobierno volvió sobre sus pasos al darse cuenta de las consecuencias políticas internacionales que una decisión de esta envergadura habría tenido entre las potencias católicas de Europa y en el interior del país, todavía lacerado por la contienda civil, apenas concluida con un abrazo formal entre generales, pero aún latente en el ánimo de los españoles. Espartero continuó la política antirreligiosa instaurada por sus predecesores durante la regencia Cristina. La situación se fue agravando porque algunos obispos seguían desterrados, otros habían fallecido, aumentaban las diócesis vacantes, el estado del clero era cada vez más mísero, porque no recibía la ayuda económica prometida del Estado, y millares de frailes exclaustrados y muertos de hambre recorrían pueblos y ciudades pidiendo limosna como los vagabundos. A pesar de estas tensiones, el Gobierno de Madrid no ocultó ciertos deseos de reanudar las relaciones con la Santa Sede, que habían sido el caballo de batalla de los últimos gobiernos de la regencia Cristina y lo serían durante el trienio esparterista, pues hasta los liberales más anticleri44
cales y exaltados llegaron a convencerse de la utilidad política del diálogo con Roma. Pero por parte de la Santa Sede no existía la misma disponibilidad, ya que tanto el papa Gregorio XVI como el secretario de Estado Lambruschini exigían una reparación completa de los atropellos y violaciones antes de entrar en negociaciones bilaterales. El pontífice, que acababa de condenar los errores del liberalismo teórico y práctico, porque minaba los fundamentos histórico-jurídicos de los Estados Pontificios, no podía abrirse a uno de los gobiernos más extremistas del momento, cual era entonces el español. El papa, además, mantenía conflictos abiertos con los gobiernos inglés y alemán por cuestiones relacionadas con la independencia de la Iglesia en aquellos países. Consciente de la imposibilidad de conseguir, a corto plazo, la reanudación de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el Gobierno creó una comisión encargada de estudiar los asuntos eclesiásticos más urgentes que deberían tratarse con Roma, formada por políticos y eclesiásticos de talante moderado y expertos en la materia. Concluidos sus trabajos, la comisión emitió un dictamen en el que se repetían las antiguas acusaciones contra la corte pontificia, que se negaba a reconocer la legitimidad de la reina Isabel II, pero se acordó también enviar una nota de protesta al papa por su abierta simpatía hacia don Carlos y hostilidad al Gobierno de Madrid, a pesar de las declaraciones oficiales de neutralidad. Con respecto a los nombramientos de obispos, se pidió que, antes de iniciar cualquier tipo de negociación, quedasen bien claros dos puntos: — primero, no tolerar que las bulas las expidiese el papa ni que se omitiese en ellas la presentación real, en virtud del patronato, aunque se podría silenciar el nombre de la reina; — segundo, que, mientras no hubiese en España un nuncio, se encargase a los obispos la formación de los procesos canónicos para los designados a nuevas sedes. Pero esta iniciativa no tuvo continuidad, ya que la posibilidad de una victoria carlista, gracias a la ayuda prometida por las tres potencias del norte a don Carlos, y el de45
seo del papa de ver el triunfo definitivo del pretendiente para que el clero recobrara su antiguo influjo político, impidieron que la Santa Sede se comprometiera con el gobierno de Madrid. Además, la presión del emperador austríaco sobre el pontífice era cada vez más insistente. Desde Viena se controlaban los Estados Pontificios, cuando el Gobierno del papa era incapaz de contener los movimientos revolucionarios que surgían por doquier en sus dominios. La solución de los problemas eclesiásticos españoles dependía solamente de las armas y no de negociaciones diplomáticas.
Conatos de reconciliación Iglesia-Estado Aunque la política religiosa de Espartero seguía siendo abiertamente sectaria, las nuevas victorias de las tropas isabelinas y la huida de don Carlos a Francia podían favorecer un acercamiento a Roma, donde el encargado Aparici reiteró instancias y presiones a las autoridades vaticanas, mientras en París el embajador Miraflores establecía contactos con el nuncio Garibaldi. Al cambiar radicalmente la situación político-militar tras el pacto de Vergara, el Gobierno decidió sustituir a su agente en Roma y, en lugar de Aparici, fue designado Julián Villalba, antiguo subsecretario de Asuntos Exteriores. Este fue mal recibido en la corte pontificia, porque los agentes carlistas habían facilitado informes negativos sobre su persona y conducta, pero se le toleró, dado el carácter exploratorio e informal de su misión. Villalba pudo entrevistarse con el cardenal Lambruschini y con el papa, pero sacó la impresión de que Isabel II no sería reconocida hasta que el emperador de Austria lo hiciese. Villalba falleció en Roma en 1843 y los contactos se interrumpieron de nuevo hasta que llegó José del Castillo y Ayensa, antiguo secretario y confidente de la reina madre María Cristina, quien dio un paso decisivo en el restablecimiento de las relaciones entre España y la Santa Sede, favorecido por el cambio político radical que se experimentó 46
cuando los moderados de González Bravo subieron al poder, concluida la regencia de Espartero. El Gobierno de Madrid en 1844 comenzó a dar muestras concretas de acercamiento a la Iglesia, permitiendo el regreso de obispos exiliados y la reapertura del tribunal de la Rota, pero Gregorio XVI siguió firme en sus principios exigiendo la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y la supresión del juramento de la Constitución de 1837 por parte del clero. La primera era una cuestión de tipo económico, fundamental para que las estructuras eclesiales recobraran vigor, mientras que la segunda afectaba a los principios liberales que inspiraban la mencionada Constitución progresista. La debilidad del Gobierno no permitió resolver estos asuntos, que volvieron a estar sobre el tapete cuando el general Narváez inauguró la década moderada (1844-1854), el período de mayor estabilidad política del reinado de Isabel II. Castillo había iniciado sus primeros contactos con la curia pontificia en junio de 1844, mientras en Madrid las Cortes discutían un proyecto de ley de dotación del culto y clero. Para la Santa Sede era este un paso importante no tanto por la cantidad -159 millones de reales que el erario público entregaría a la Iglesia- cuanto por su significado, ya que se discutía si esta cifra debía ser considerada justa retribución de los clérigos por el servicio religioso que prestaban al país o indemnización que el Estado hacía a la Iglesia por las desamortizaciones pasadas. La primera hipótesis vinculaba la Iglesia al Estado y convertía a obispos y sacerdotes en funcionarios del poder civil. La segunda garantizaba la independencia de la Iglesia en materia económica. En 1845 se aprobó la cantidad indicada en el proyecto para dotación del culto y clero, con cargo al capítulo de obligaciones del presupuesto general del Estado de dicho año. Entre tanto, el Gobierno había autorizado que los bienes no enajenados, cuya venta había sido suspendida en 1844, volviesen a pertenecer al clero secular. Se suspendió también la venta de monasterios y conventos para mostrar con hechos concretos el deseo de reanudar el diálogo con la Santa Sede, que dio su primer resultado en 1845 con la 47
firma de un convenio, en virtud del cual se restablecieron las relaciones diplomáticas interrumpidas en 1836 y se reconocieron, por parte de la Santa Sede, la Monarquía legítima de Isabel II y, por parte del Estado, los acuerdos bilaterales anteriores a la muerte de Fernando VIL Bibliografía esencial comentada Sobre los grandes temas político-religiosos de este período, cfr. la recopilación de documentos hecha por F. SuÁREZ VERDEGUER y P. A. PERLADO, Documentos del reinado de Fernando VIL II. Los informes sobre el estado de España (1825) (Pamplona 1966) y Los obispos españoles ante la amnistía de 1817 (Pamplona 1971); estas dos obras documentan la postura de los obispos ante la primera y segunda restauraciones fernandinas. Cfr. también M. REVUELTA, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional (Madrid, C.S.I.C, 1973); F. MARTÍ GILABERT, La abolición de la Inquisición en España (Pamplona, Eunsa, 1975); ID., Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII (Ibid., 1994); E. DE LA LAMA, / . A. Llórente, un ideal de burguesía. Su vida y su obra hasta el exilio en Francia (1756-1813) (Ibid. 1991); J. DEL CASTILLO y AYENSA analizó la Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del rey D. Fernando VII (Madrid 1859). El marqués de MIRAFLORES replicó a esta obra con su Impugnación... de la obra de Castillo (Madrid 1859). He documentado algunos temas concretos en mis estudios Gregorio XVIy España: Archivum Historiae Pontificiae 12 (1974) 235-285; El primer documento colectivo del episcopado español. Carta al Papa en 1839 sobre la situación nacional: Scriptorium Victoriense 21 (1974) 152-199; Cartas al arzobispo Echánove, de Tarragona: Analecta Sacra Tarraconensia 47 (1974) 129-148, y La Iglesia española durante el pontificado de Gregorio XVI (18411846): «Historia de la Iglesia, desde los orígenes hasta nuestros días, por A. Fliche y V. Martin. Edición española. Vol. XXIII: La Revolución, por J. Leflon» (Valencia, Edicep), 1975, pp. 573-599. Sobre aspectos parciales de las relaciones Iglesia-Estado, cfr. mis artículos Gregorio XVI y España, Archivum Historiae 48
Pontificiae, 12 (1974), 235-285, y mis libros Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840) (Pamplona, Eunsa, 1975); Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-34) (Ibid. 1976), y Correspondencia diplomática del nuncio Amat (1833-40) (Ibid. 1982) ;J. LONGARES ALONSO, Política y religión en Barcelona (1833-1843) (Madrid 1976). Sobre las desamortizaciones, la bibliografía es inmensa, pero trata generalmente aspectos económicos y sociales. Una buena síntesis, en F. TOMÁS Y VALIENTE, El marco político de la desamortización en España (Barcelona 1977).
49
Capítulo II PÍO IX E ISABEL II (1846-1868)
Ideas fundamentales — La situación favorable a la Iglesia evolucionó sensiblemente en 1846 cuando la reina Isabel II alcanzó su mayoría de edad, contrajo matrimonio y fue reconocida por Pío IX. — La reanudación de relaciones diplomáticas entre el gobierno español y la Santa Sede y la llegada a Madrid del nuncio Brunelli permitieron reestructurar antiguas instituciones y emprender nuevas iniciativas para reorganizar las actividades de la Iglesia. — El concordato de 1851 fue el instrumento de la concordia entre España y la Iglesia. — Pero no se consiguió con él la total restauración de las Ordenes religiosas suprimidas y extinguidas ni la devolución de los cuantiosos bienes eclesiásticos que la Iglesia perdió con la desamortización. — La Iglesia, y sobre todo los religiosos, fue la gran perdedora en la transformación que experimentó España en aquellos años. — Comenzó entonces un proceso de secularización que fue evidente en el descenso de la práctica religiosa, sobre todo, en la asistencia a misa, aunque se mantuvieron las manifestaciones de religiosidad popular con más contenido folclórico que de auténtica fe cristiana. — Pío IX fue constante y tenaz defensor de las doctrinas y derechos de la Iglesia frente a un mundo casi siempre hostil o anticlerical, desde el punto de vista de las políticas oficiales. — Reconoció a Isabel II como resultado de la política colaboradora de Narváez, pero se opuso a las medidas, a veces sectarias, de los progresistas en 1854-1856. — Arrazola, ministro de Gracia y Justicia en el penúltimo go51
bierno Narváez, católico, pero realista convencido, puso dificultades a la introducción del «Syllabus» en España. — Este fue el último contencioso con la Santa Sede del período isabelino. — En principio, la encíclica «Quanta cura» y el «Syllabus» no podían desagradar al Gobierno, ya que estaban en la línea antiliberal del último Narváez, acusado de provocar, con su política represiva, la revolución de 1868. — Sin embargo, la publicación del «Syllabus» planteó serios problemas, porque algunas de las proposiciones condenadas por Pío IX afectaban directamente al regalismo de la Corona, heredado del siglo xvill, y al derecho público español. — Al mismo tiempo, el papa insistía excesivamente sobre su poder temporal, hasta el punto de poner de nuevo en tela de juicio la Cuestión Romana, que España había resuelto reconociendo al reino de Italia. — Y aunque las relaciones amistosas entre el papa y la reina no habían sufrido menoscabo, una exhumación de reivindicaciones relativas a los Estados Pontificios era, cuanto menos, inoportuna. — San Antonio María Claret aceptó ser confesor de Isabel II siempre que se le permitiese seguir su vida sencilla y pobre, apartada de las querellas políticas. — A veces, y sin pretenderlo, fue arrastrado a ellas, más como víctima que como protagonista. — Procuró, con éxito desigual, influir favorablemente en la vida privada de la reina. — Sor María de los Dolores Quiroga, conocida como sor Patrocinio, o «la monja de las llagas», fue venerada como mujer de santa vida por la reina Isabel II, que quiso asesorarse de ella y pedirle consejo muchas veces. — De este hecho, tal vez ingenuo, pero inocente, derivó toda una leyenda negra, que hizo aparecer a sor Patrocinio como miembro de una tenebrosa «camarilla» palaciega y centro de inconfesables intrigas.
Pío IX y España Tras la m u e r t e d e G r e g o r i o XVI (1 d e j u n i o de 1846), la elección de Pío IX (16 d e j u n i o d e 1846), estimado p o r 52
sus iniciales a p e r t u r a s liberales, fue b i e n recibido e n Esp a ñ a p o r q u e se esperaba que cambiara radicalmente la política intransigente d e su predecesor y así fue. Al p a p a de la r u p t u r a sucedió el pontífice del r e c o n o c i m i e n t o y de la c o m p r e n s i ó n . C o m e n z a b a u n n u e v o capítulo e n las relaciones e n t r e el Estado y la Iglesia, q u e tuvo jalones significativos en el m a t r i m o n i o de la adolescente Isabel II con su p r i m o Francisco de Asís y en la generosa amnistía q u e permitió el regreso de liberales exaltados h u i d o s tras la caída de Espartero. A u n q u e el convenio d e 1845 n o fue ratificado p o r las Cortes, Pío IX se mostró dispuesto a resolver las cuestiones religiosas p e n d i e n t e s en España. En marzo de 1847 llegó a Madrid el d e l e g a d o apostólico Brunelli, p r i m e r representante de la Santa Sede desde la salida de Amat en 1835. Sus p r i m e r o s meses d e estancia fueron r e a l m e n t e d u r o s porq u e n o todos los ministros c o m p r e n d i e r o n el verdadero alcance de su misión, más espiritual q u e diplomática. El gab i n e t e p r e s i d i d o p o r García Goyena dio algunos pasos falsos al destituir a Castillo y Ayensa d e su i m p o r t a n t e puesto en R o m a y o r d e n a r la venta d e bienes eclesiásticos a n t e r i o r m e n t e suspendida. Pero la vuelta al p o d e r de Narváez a finales de 1847 allanó las dificultades y abrió la vía a u n a negociación amplia y p r o f u n d a c o n el r e p r e s e n t a n t e pontificio. El a ñ o 1848 fue decisivo p a r a la consolidación d e los m o d e r a d o s e n el p o d e r , q u e p e r m i t i ó concluir las gestiones iniciadas t í m i d a m e n t e p o r Brunelli. Narváez trató de ganarse las simpatías del clero p r o m e t i é n d o l e el r e t o r n o a su antigua posición de privilegio e c o n ó m i c o y social. Para garantizar el o r d e n p ú b l i c o se a p r o b ó en 1848 u n n u e v o código penal, q u e especificaba u n a serie de «delitos contra la religión». La r e p r e s i ó n policial p o d í a ser u n a r m a decisiva p a r a conseguir la confianza d e la Iglesia y distraer la a t e n c i ó n general del p r o b l e m a más grave del país, q u e era la desastrosa situación económica, agravada p o r la corrupción q u e reinaba en todos los ámbitos de la Administración pública y los frecuentes escándalos que provocaba la conducta personal d e la reina en sus relaciones extraconyugales. La po53
lítica económica promovida por la burguesía liberal había favorecido la acumulación de enormes capitales en manos de propietarios reducidos, que acapararon dos tercios del capital productivo, evitando los riesgos de fluctuaciones y a expensas de la población nacional. La enajenación de los bienes raíces y derechos que habían pertenecido a las Ordenes militares, así como los censos, rentas y títulos procedentes de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías pertenecientes al Estado podía resolver en parte esta situación. Pero las repercusiones en el campo eclesiástico fueron muy negativas porque la Santa Sede y los obispos protestaron enérgicamente por estas medidas. El Gobierno deseaba evitar roces con la Iglesia y, para ganarse su confianza, nombró al obispo de Córdoba, Tarancón Morón, presidente de una junta mixta encargada de estudiar la situación económica del clero y buscar soluciones. Durante el verano de 1848, las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y España quedaron normalizadas completamente. Monseñor Brunelli, primer nuncio apostólico ante Isabel II, presentó sus credenciales a la reina el 22 de julio, mientras el embajador Martínez de la Rosa llegaba a Roma el 3 de agosto. Entre tanto, varias Cortes europeas, y en concreto las de Austria, Prusia y Ñapóles, ya habían reconocido a Isabel II. La situación caótica de los Estados Pontificios tras la huida del papa a Gaeta (24 de noviembre de 1848), provocó una reacción unánime de los monarcas católicos de Europa, que apoyaron la restauración del pontífice. España se empeñó a fondo enviando tropas y su ejemplo fue seguido, aunque con menor entusiasmo, por Francia, Austria, Piamonte, Dos Sicilias y Baviera. La expedición española al frente del general Fernández de Córdoba, integrada por 4.000 hombres, permaneció en los territorios pontificios hasta que Pío IX pudo regresar a Roma y controlar la situación. Esta expedición, que liberó, junto con la enviada por Luis Napoleón de Francia, los Estados Pontificios, fue el primer acto de presencia de España en Europa desde el congreso de Viena, y consolidó el reconocimiento definitivo de Isabel II por la Santa Sede. 54
El concordato de 1851 La normalización de relaciones entre la Iglesia y el Estado llegó a su momento culminante el 16 de marzo de 1851, cuando se firmó el concordato que reguló el entendimiento entre los dos poderes hasta la II República (1931). La negociación del mismo fue llevada personalmente por el nuncio Brunelli y los ministros del Gobierno presidido por el general Narváez. Por parte gubernativa destacaron los titulares de Estado, Pidal, y Gracia y Justicia, Arrazola, a quienes la historiografía liberal, en frase de Cornelias, ha tildado de «beatos, tecnócratas y papistas, no porque tales términos resulten ni remotamente adecuados al caso, sino porque su actitud podía resultar llamativa en su época». Al concordato de 1851 se llegó necesariamente ante la imposibilidad constatada por las dos altas partes de conseguir una reconciliación total y sincera. Por ello, el concordato no fue una obra perfecta, sino un punto de partida para acabar con casi veinte años de tensiones político-eclesiales. Y este fue, sin duda, su mayor mérito. La Santa Sede consiguió la profesión explícita de la confesionalidad estatal y de la unidad católica de España, con gran escándalo de los liberales progresistas, de los incipientes demócratas y de cuantos preconizaban la separación Iglesia-Estado, si bien una lectura atenta del artículo primero del concordato descubre la simple constatación de un hecho, que tuvo consecuencias positivas para la Iglesia: derecho a la enseñanza de la doctrina católica que debería impartirse en todas las universidades, colegios, escuelas y centros de cualquier clase, bajo la vigilancia de los obispos, «encargados por su misión de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud». En virtud del Concordato, — el Estado garantizó protección total a la Iglesia y — reconoció la plena libertad de los obispos en el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica; — se estableció una nueva geografía eclesiástica; — se reestructuraron los cabildos y las parroquias; 55
— se reformaron los seminarios; — se autorizó la apertura de casas religiosas de las congregaciones de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y «otra orden de las aprobadas por la Santa Sede»; — se conservaron el instituto de las Hijas de la Caridad y las casas religiosas dedicadas a la educación y enseñanza de niñas y otras obras de caridad cristiana. A la Iglesia se le reconoció el derecho de adquirir y poseer y el papa levantó las condenas que pesaban sobre los compradores de bienes eclesiásticos procedentes de la desamortización, si bien los no vendidos deberían volver a sus antiguos propietarios. De este modo se solucionó un grave problema de conciencia que había turbado a algunos gobernantes y propietarios, más sensibles a las censuras eclesiásticas, que se habían enriquecido gracias a la legislación sobre adquisición de bienes desamortizados, porque favorecía descaradamente a los más poderosos económicamente. El concordato fue, ante todo, un acto político por ambas partes. La Santa Sede puso fin al contencioso que se arrastraba desde la muerte de Fernando VII, concediendo de nuevo el patronato regio en condiciones semejantes a las del concordato de 1753. De este modo, la Corona española pudo intervenir de nuevo en los nombramientos de obispos, en la provisión de canonjías y curatos y en otros asuntos eclesiásticos. El Estado garantizó a la Iglesia una base económica fundamental para el desarrollo de su misión, de forma que la desamortización quedase totalmente superada. Sin embargo, la buena voluntad que las autoridades gubernativas demostraron al negociar el concordato faltó cuando se trató de ejecutarlo. Surgieron muchas dificultades políticas y económicas que impidieron la normalización total de relaciones hasta finales de siglo. Los períodos de agitación revolucionaria - e n 1854-56 y en 1868-74- frenaron el proceso de ejecución concordataria e, incluso, se volvió atrás en algunos asuntos. Fue necesaria toda la paciencia que la Santa Sede sabe desarrollar ante las contingencias inevitables en los países políticamente inestables para que no se perdiera la labor realizada y para que el 56
texto concordado en 1851 fuera el punto de referencia obligado a la hora de negociar con el Estado. Hasta 1854 se consiguió que varios reales decretos ordenaran la aplicación de diversos acuerdos en materia de bienes eclesiásticos, parroquias, enseñanza en los seminarios, restauración de algunas Ordenes religiosas y otros asuntos menores, pero los sucesos político-militares del verano de 1854 paralizaron por completo el lento camino de restauración eclesiástica iniciado siete años antes.
Nuevos conflictos religiosos durante el bienio progresista (1854-1856) En junio de 1854 se produjo en España una revuelta militar llamada «la Vicalvarada», que ha querido compararse con otras sublevaciones de su tiempo, cuando, en realidad, no fue más que un pronunciamiento de generales conservadores y moderados, apoyados por algunos políticos con veleidades reformistas y por manifestaciones populares que muy poco o nada tenían de levantamiento nacional, aunque el impacto que entonces produjo y la interpretación que le dio la historiografía decimonónica han hecho que pasara hasta nuestros días con el pretencioso título de «revolución de 1854». El general O'Donnell, que capitaneó el alzamiento contra el gabinete que presidía el conde de San Luis, inició una nueva gestión política del país ciertamente más avanzada que la de su predecesor. De ahí que el nuevo sistema implantado por este general, con la ayuda de su colega Espartero, se haya llamado «bienio progresista» (28 de junio de 1854-14 de julio de 1856) en contraposición a la «década moderada» que había caracterizado la política española desde 1844. La vuelta al Gobierno de algunos ministros que lo habían sido durante la conflictiva regencia de Espartero no fue bien vista por la Iglesia, pues recordaba antiguas humillaciones y violaciones de derechos eclesiásticos indiscutibles que se repetirían con fatal puntualidad. El titular de la cartera de Gracia y Justicia, José Alonso, alarmó a los clérigos, en general, porque su figura propo57
nía de nuevo el fantasma todavía no olvidado del intento farsesco de cisma que el ministro, más ingenuo que anticlerical, intentó inútilmente en 1841 durante uno de los momentos más oscuros de la triste historia decimonónica. Apenas Alonso se situó en su ministerio llovieron sobre curas y obispos un sinfín de disposiciones gubernativas para contener el influjo de la Iglesia en la sociedad civil y limitar el campo de acción del clero. En este sentido hay que entender una real orden del 19 de agosto de 1854 que impedía a los prelados condenar y prohibir libros sin haber escuchado la defensa de sus respectivos autores y obtenido el consentimiento de la reina. Quería con ello el Gobierno garantizar «la libertad que tienen los españoles de emitir sus ideas por medio de la imprenta», y esta, según el ministro liberal, contrastaba con la praxis episcopal de condenar a autores sin oírles antes y calificar sus escritos sin haber escuchado sus explicaciones, con daños materiales y morales irreparables, porque al autor condenado ya nadie podía defenderle. Otra real orden del mismo día exigía que los obispos impidiesen a los predicadores tratar temas políticos y sociales que podían crear confusión entre el pueblo y excitaban a la desobediencia civil frente al poder constituido. El ministro Alonso: — exigió también a los eclesiásticos que residiesen en sus respectivas diócesis; — ordenó la expulsión de Madrid de cuantos estaban en la capital sin algún título legítimo para vivir en ella; — autorizó el restablecimiento de la facultad de Teología en las universidades de Madrid, Santiago, Sevilla y Zaragoza; — prohibió el alumnado externo en los seminarios diocesanos, que solo podrían admitir alumnos internos de gracia y pensionistas, mientras los externos deberían hacer los estudios eclesiásticos en las universidades civiles; — dictó varías disposiciones para concluir los arreglos parroquiales previstos en el concordato; — suspendió la provisión de curatos vacantes; — derogó el decreto que autorizaba el establecimiento de monjes Jerónimos en El Escorial y 58
— suprimió la llamada «Cámara Eclesiástica», que fue sustituida por la «Cámara del Real Patronato». Joaquín Aguirre, sucesor de Alonso en el Ministerio, siguió la política legislativa anticlerical e intensificó las medidas contra los clérigos que habían luchado a favor de los carlistas. Otro ministro de Gracia y Justicia, en uno de los efímeros gabinetes que se sucedieron a lo largo del «bienio», puso limitaciones a la admisión de novicios en los conventos y a la acción pastoral de los obispos, controlando sus publicaciones e impidiendo la divulgación de escritos dirigidos a la reina o a las Cortes porque se trataba de protestas altamente autorizadas contra tantos atropellos y violaciones. Se llegó, incluso, a adoptar normas de conducta política del clero. A estas habría que unir otras muchas disposiciones que no cito, porque la relación sería interminable y aburrida. Otros ministerios, además del de Gracia y Justicia, se ocuparon del clero, en particular el de Hacienda, que sometió a discusión parlamentaria un proyecto de ley que declaraba en venta todas las propiedades rústicas y urbanas, censos y fondos pertenecientes al Estado, a los pueblos, al clero y a los establecimientos y corporaciones de beneficencia e instrucción pública. El ministro Madoz, que defendió este texto, declaró que con él no se violaba el concordato y, aunque alguien lo considerase violado, las Cortes tenían suficiente autoridad para dar a las propiedades eclesiásticas el destino que estimasen conveniente, sin consultar a la Santa Sede. La protesta de los obispos fue inmediata. Fray Vicente Horcos, obispo de Osma (18071861), elevó un escrito a las Cortes presentando serios argumentos jurídicos sobre la ilicitud de la desamortización Madoz sin mediación de un acuerdo con la Santa Sede. La alegación de Horcos logró paralizar momentáneamente el debate parlamentario. Los diputados se vieron obligados a estudiar las justas razones expuestas por el prelado, que exigía la intervención directa de la Santa Sede antes de legislar sobre materia tan conflictiva, ya que no podía tolerarse una nueva desamortización eclesiástica impuesta, como veinte años atrás, por la prepotencia del Estado. El prelado oxomense esgrimió argumentos legales irrefuta59
bles y amenazó con sanciones canónicas a los autores de la ley y a los compradores de bienes eclesiásticos. Por este motivo se le desterró a las islas Canarias, lo mismo que a José Caixal Estradé, obispo de Urgel, perseguido, además, por sus abiertas simpatías carlistas, y a José Domingo Costa y Borras, obispo de Barcelona, famoso por sus continuas diatribas político-sociales y por su prestigio indiscutible entre la jerarquía del momento. A finales de abril de 1855, la ley de desamortización eclesiástica y civil fue aprobada por las Cortes, y cuando el 25 de dicho mes los generales Espartero y O'Donnell fueron a palacio para que la reina sancionase con su firma el texto aprobado por los diputados, esta se negó rotundamente, convencida, como estaba, de la iniquidad del texto que expoliaba de nuevo a la Iglesia. Pero se trató solo de un retraso, porque la reina, días más tarde, ratificó con su firma la ley. Esto provocó nuevas tensiones entre la Iglesia y el Estado. Monseñor Franchi, encargado de negocios de la Santa Sede en Madrid, hizo las gestiones oportunas para impedir que la reina promulgara un texto tan violento, pero el Gobierno se vengó tomando represalias contra el representante pontificio, que había influido en el ánimo de la reina, y, en particular, contra la célebre sor Patrocinio, la «monja de las llagas», acusada de intrigas palaciegas, de supersticiones y engaños, y contra obispos y eclesiásticos que se oponían abiertamente al sistema liberal. Las repercusiones de la nueva ley de desamortización fueron enormes para la Iglesia. De nada sirvieron las protestas enérgicas de los obispos ni las notas oficiales de la Santa Sede, que retiró de Madrid a monseñor Franchi y provocó una ruptura de hecho en las relaciones diplomáticas. La desamortización afectó a todos los bienes del clero, a los de las cuatro Ordenes militares, a los de cofradías, obras pías y santuarios, pero, a diferencia de la de Mendizábal, la desamortización de Madoz careció de la virulencia que caracterizó aquella, quizá porque encontró una resistencia mayor en la Iglesia, aunque el ministerio de Hacienda multiplicó las disposiciones legales con el fin de asegurar las incautaciones de bienes eclesiásticos. Las ventas comenzaron inmediatamente, de forma que en el mes de 60
mayo de 1855 se vendieron cerca de 7.800 fincas por un valor de 90 millones de reales, mientras en agosto se llegaron a vender 11.140 fincas, por un total de 152.812.667 reales. Durante el bienio se discutió, sin éxito, una nueva Constitución política del país, que toleraba las creencias religiosas privadas y los cultos. Pero por 103 votos contra 99 no fue aprobada la libertad religiosa, pues Ríos Rosas y Nocedal consiguieron, tras brillantes discursos, que fuese ampliamente reafirmada la unidad católica de España. Era, una vez más, el tributo pagado a cambio de la desamortización eclesiástica, que reafirmaba el pragmatismo de los progresistas, anticlericales en lo económico, pero respetuosos con la Iglesia en su concepción regalista de la política religiosa más clásica. Restauración eclesiástica Al bienio progresista (1854-1856) siguieron doce años de recíproco entendimiento político-eclesiástico. Principal objetivo de la misión diplomática confiada al nuncio Barili en 1857 fue la abolición de la legislación anticlerical del bienio, así como conseguir la rápida ejecución del concordato de 1851. La permanencia en el poder de liberales moderados facilitó la nueva restauración eclesiástica, caracterizada por una consolidación de los principios concordatarios y el restablecimiento de sólidas bases de recíproca colaboración entre la Iglesia y el Estado, que perduraron hasta la Segunda República (1931), salvado el sexenio revolucionario (1868-1874), que interrumpió de nuevo el proceso de normalización eclesiástica. La Santa Sede trató de garantizar a la Iglesia una seguridad económica, que le permitiera un desarrollo orgánico de sus actividades apostólicas; de ahí la insistencia del nuncio al negociar cuestiones tan arduas como la nueva dotación del culto y clero, los problemas relacionados con los bienes eclesiásticos vendidos a raíz de la desamortización y las obligaciones contraídas por el Gobierno a este respecto, la subvención de las capellanías familiares y de sangre y otros asuntos relacionados con exenciones tributarias. 61
A la infraestructura económica siguió un planteamiento más ambicioso con amplia proyección pastoral en el territorio peninsular y en las posesiones de ultramar (Filipinas, Cuba y Puerto Rico). La desorganización eclesiástica de los años treinta había producido funestas consecuencias. El concordato había sido el primer paso hacia la superación de errores del pasado y el instrumento legal para negociar con el Estado el nuevo status de la Iglesia en la España liberal; de ahí que la Santa Sede diera tanta importancia a su ejecución. No faltaron nuevos conflictos provocados por interpretaciones contrapuestas de los artículos concordados, debidos más bien a intereses personales de dirigentes políticos del momento y a dificultades burocráticas que a serias complicaciones objetivas de carácter legal. La ejecución del concordato fue lenta y laboriosa. Algunos artículos no comenzaron a cumplirse hasta finales del siglo, en unos casos por la oposición de los políticos y, en otros, por remoras de los mismos eclesiásticos. En el ámbito estrictamente intraclerkal, la Santa Sede fomentó la unión de la jerarquía, con la celebración de sínodos diocesanos y concilios provinciales. Pero no fue posible llegar a conclusiones inmediatas por dificultades de tipo geográfico, político e, incluso, por una falta de sensibilidad ante prioridades eclesiales inaplazables y de coordinación y organización de un episcopado estrechamente vinculado al poder civil, pendiente más de las circulares del ministro de Gracia y Justicia que de las instrucciones del nuncio. Con todo, el nuncio Barili consiguió recorrer un largo camino evitando asperezas y malentendidos, favoreciendo la unidad de la jerarquía, la sumisión del clero a los prelados y la fidelidad del pueblo cristiano al magisterio pontificio. Gran importancia adquirieron, durante esos años de restauración religiosa, los boletines eclesiásticos como órganos oficiales de comunicación entre los obispos y los párrocos. En una España que carecía de prensa católica -aunque aparecían por doquier revistas y folletos de escaso contenido doctrinal y decadente información religiosa-, la difusión del magisterio pontificio y episcopal solo pudo hacerse a través de estos órganos. 62
La doctrina de Pío IX fue amplísima si se la compara con la de sus predecesores, pues, además de grandes cuestiones estrictamente teológicas, afrontó también los mayores argumentos políticos, sociales y culturales de su tiempo. Su doctrina solo podía llegar a los católicos a través de la prensa de la Iglesia, prácticamente inexistente. De ahí la gran importancia de la predicación en ciudades y pueblos, durante las celebraciones dominicales y festivas, las misiones populares y los ejercicios espirituales. Estos métodos de apostolado garantizaban una mayor eficacia en una sociedad con elevado número de analfabetos, que nunca hubieran conocido directamente los textos pontificios o episcopales. La importancia de los boletines eclesiásticos y su trascendencia para la acción pastoral de la Iglesia en la sociedad española decimonónica quedaron demostradas a raíz de las tensiones provocadas por la publicación del Syllabus.
El «Syllabus» en España El primer conflicto entre la Iglesia y el Estado tras el bienio progresista fue provocado por la publicación en España del Syllabus, cuando el reinado de Isabel II llegaba lentamente a su ocaso en una sociedad apática en apariencia, aunque agitada en el mundo universitario, en algunos sectores de la industria y en ciertos ambientes militares, deseosos de un cambio radical, que solo se produciría cuatro años más tarde, en septiembre de 1868. Pío IX, en momentos cruciales de su soberanía temporal, publicó la encíclica Quanta cura y el Syllabus para condenar las principales libertades modernas. Este fue el documento más discutido de este papa y el que ha contribuido a dar una impronta negativa a su largo y fecundo pontificado. Publicado el 8 de diciembre de 1864, estaba en sintonía con la política antiliberal del último Narváez, que ejerció una verdadera dictadura y sofocó varios intentos revolucionarios. Sin embargo, su difusión planteó serios problemas en España, porque algunas de las proposiciones condenadas afectaban directamente al regalismo 63
que la Corona española defendía a ultranza, y al derecho público español. Al mismo tiempo, el papa insistía excesivamente sobre su poder temporal, hasta el punto de poner de nuevo en tela de juicio la «cuestión romana», resuelta reconociendo al reino de Italia frente a las presiones del nuncio Barili, que no logró impedir este gesto político inevitable, y ante la reacción airada del episcopado, del clero y de los católicos más íntegros. Aunque España reconoció el reino de Italia en 1865 con un cierto retraso con respecto a otras naciones europeas, la protesta católica fue unánime e inmediata. Los obispos elevaron escritos a las Cortes y al Gobierno, publicaron sentidas pastorales y promovieron entre los fieles una abierta campaña antigubernamental, que tuvo hondas repercusiones en la estabilidad política del país, cuando comenzaban a agotarse las últimas reservas de los moderados y surgían los primeros movimientos de insurrección que desembocarían en la revolución de septiembre de 1868. Con todo, las relaciones personales entre Pío IX e Isabel II, sinceras y cordiales como demuestra el intenso epistolario entre el papa y la reina, no sufrieron menoscabo y tampoco las relaciones entre la corte de Madrid y la curia romana, pero la exhumación en aquellos momentos de reivindicaciones relativas a los Estados Pontificios no fue muy oportuna. Los periódicos franceses publicaron el Syllabus el día de Navidad. En España, a principios del nuevo año 1865, todos los obispos ya lo tenían. Entre tanto, la prensa de Madrid recogió noticias de otros países y, de esta forma, la opinión pública española tuvo conocimiento del Syllabus, aunque ignoraba con precisión su contenido. Periódicos progresistas como La Iberia y Las Novedades lamentaron la conducta del papa, mientras que La Democracia, más radical en sus juicios, llegó a decir que este documento era un atentado y una blasfemia contra los sentimientos más nobles y hermosos de los pueblos libres, y en concreto contra el progreso intelectual y social de la humanidad. Según este periódico, Pío IX pretendía volver a las tinieblas y a la esclavitud del medievo, olvidando la existencia de Lutero y de la Revolución Francesa. El órgano liberal El Reino también lo censuró, porque atacaba el desarro64
lio de la sociedad moderna. La prensa vinculada al poder, como El Contemporáneo (liberal moderado), El Gobierno y La Época, se limitó a informar, sin manifestar opinión, aunque explicó el significado de algunas condenaciones relativas a las relaciones Iglesia-Estado. El impacto que el Syllabus produjo en el mundo laico fue muy negativo. En cambio, la prensa católica —El Pensamiento Español, La Esperanza y La Regeneración- alabó abiertamente la energía del pontífice, que se oponía valientemente a los errores del liberalismo y del socialismo con un documento tan solemne. Los obispos difundieron la encíclica Quanta cura y el Syllabus en sus boletines oficiales sin autorización gubernativa y la prensa católica divulgó ampliamente la doctrina pontificia. En las Cortes se levantaron voces de protesta contra el Gobierno porque había tolerado la publicación de documentos pontificios que violaban la independencia del Estado y los derechos de la Corona. Para los liberales moderados no fue fácil resolver el conflicto, porque a las protestas parlamentarias se unían las amenazas del nuncio Barili, dispuesto a retirar el apoyo de la Iglesia a la política gubernativa si se adoptaban medidas punitivas por la difusión del Syllabus en los boletines eclesiásticos. El nuncio negoció personalmente el conflicto con el ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola, buen católico, pero profundamente regalista, quien deseaba evitar nuevas tensiones porque buscaba la concordia con la Iglesia y porque mantenía óptimas relaciones con muchos obispos; por eso trató de hacer comprender a sus interlocutores eclesiásticos, y en concreto al nuncio, su situación política, ya que los adversarios del partido instrumentalizaron el conflicto y le acusaron abiertamente de consentir la impunidad de prelados que violaban las leyes del reino. El Gobierno trató de impedir o retrasar la publicación de cuatro proposiciones contenidas en el Syllabus y admitir con reservas otras nueve. La número 20 -«El poder eclesiástico no debe ejercer su autoridad sin permiso y consentimiento del gobierno civil»- formaba parte del grupo de errores condenados que afectaban a los derechos de la Iglesia, lo mismo que la 28 -«No es lícito a los obispos, sin permiso del Gobierno, promulgar ni aun las mismas letras 65
apostólicas»- y la 29 -«Las gracias que concede el romano pontífice deben reputarse como nulas si no se han pedido por medio del Gobierno»-. En cambio, la proposición 41 condenaba un error acerca de la sociedad civil, tanto considerada en sí misma como en las relaciones con la Iglesia, que decía textualmente: «Al poder civil, aun cuando lo ejerza un príncipe infiel, compete una potestad indirecta negativa sobre las cosas sagradas; le compete, por tanto, no solo el derecho que llaman de exequátur, sino también el derecho denominado de apelación por abuso». Estas eran las cuatro proposiciones que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno querían aceptar. Las otras nueve se referían a los dos grupos de condenas indicados y, además, a los errores de ética natural y cristiana y al liberalismo. Sin embargo no hubo dificultad en aprobar las proposiciones que condenaban errores relativos al panteísmo, naturalismo, racionalismo absoluto y moderado, indiferentismo, socialismo, comunismo; sociedades secretas, bíblicas y clérico-liberales; ni tampoco los relacionados con el matrimonio cristiano y con el principado temporal del papa. Nuevas gestiones del nuncio Barili con el Gobierno consiguieron superar los últimos escollos y, el 6 de marzo de 1865, Isabel II firmó el real decreto que autorizaba la difusión de la encíclica Quanta cura y del Syllabus, y adoptaba medidas legislativas para armonizar el derecho del plaatum regium con la libertad de prensa. El conflicto terminó con una victoria recíproca para ambas potestades. La Iglesia consiguió que un documento tan comprometedor hubiese obtenido la sanción real, mientras el Estado ratificaba solemnemente su regalismo a pesar de la condenación del mismo por parte del papa. Pero este gesto provocó nuevas polémicas, pues mientras quienes alardeando de progresismo y preconizando una total separación entre la Iglesia y el Estado, no perdían ocasión para someter el poder espiritual al temporal, cuantos eran tachados de ultramontanismo, integrismo o conservadurismo en el campo político buscaban el espacio vital que la Iglesia necesitaba, libre de ataduras y vínculos 66
que en tiempos pasados la habían ligado al Estado. Por eso, resultaba anacrónico que dirigentes liberales pretendiesen mantener los antiguos privilegios y regalías de la Corona. En el caso del Syllabus, los motivos fueron esencialmente políticos, con el fin de derribar a los moderados de Narváez. La ambigua conducta de su Gobierno durante la gestión del conflicto puede comprenderse por su necesidad de supervivencia política y porque no disponía de otros medios para hacer frente a la oposición parlamentaria en una nación donde faltaba educación política, donde las crisis ministeriales estaban a la orden del día y los temores de golpes militares eran siempre crecientes, como demostraron algunos sucesos de aquellos días y ratificaron las sublevaciones más radicales de los años sucesivos, y donde comenzaba a organizarse un movimiento obrero que llevaría muy pronto a revueltas populares sin precedentes.
El Papa y la Reina Las relaciones epistolares entre el papa y la reina son fundamentales para comprender la política religiosa de los gobiernos liberales y el talante moderado de la Iglesia ante el sistema liberal instaurado en España. Superados los años de tensiones, incomprensiones y contradicciones correspondientes a la minoría de edad de Isabel II, que coincidieron con las regencias de María Cristina y Espartero y con el pontificado de Gregorio XVI, desde 1846 -año de la elección de Pío IX- se estableció entre el nuevo papa y la joven reina de España, que apenas contaba 16 años de edad, una correspondencia epistolar tan intensa que nos permite descubrir, a través de las doscientas cartas personales que ambos se cruzaron, la profunda admiración y veneración de la reina por el pontífice y la benevolencia y comprensión del supremo pastor de la Iglesia hacia los problemas e, incluso, tragedias personales de la soberana española y hacia otros asuntos de carácter político. Isabel II mantuvo su correspondencia con el papa, aun después de su reinado, durante su destierro en París tras la restauración monárquica de su hijo Alfonso XII. A lo largo de 67
treinta años descubrimos los sentimientos sinceramente católicos de la reina y su frecuente ingenuidad ante problemas religiosos o graves cuestiones de conciencia. Las cartas, autógrafas en su mayoría de la reina y del papa, fueron escritas con motivo de acontecimientos personales y familiares de Isabel II o de sucesos políticos y religiosos de España o de los Estados Pontificios. No existe en la historia de nuestro país un precedente semejante de relaciones escritas entre los máximos representantes de la Iglesia y del Estado. Las epístolas del pontífice y de la reina garantizaron el mutuo entendimiento entre la corte de Madrid y la curia romana, evitaron conflictos y rupturas, permitieron un desarrollo armónico de las actividades de la Iglesia y favorecieron la presencia cualificada de la jerarquía eclesiástica en la sociedad liberal decimonónica. Solo durante el bienio progresista (1854-56) y el sexenio revolucionario (1868-74) no fue posible evitar los mayores desmanes y atropellos, que llegaron a una ruptura de hecho en las relaciones diplomáticas entre Madrid y Roma. Pío IX intervino directamente para que Isabel II se reconciliase con su esposo, Francisco de Asís, cuando las grescas matrimoniales entre la exuberante soberana y su insípido consorte constituían las delicias de cuantos frecuentaban los salones de la alta sociedad madrileña, y provocaban crisis de gobierno y movimientos diplomáticos en las cancillerías europeas, que habían manipulado el enlace de los jóvenes e inexpertos cónyuges para buscar equilibrios políticos internacionales y robustecer un sistema político todavía vacilante. Pero el pontífice no pudo impedir mil aventuras amorosas que salpicaron la vida privada de la reina en sus años verdes. Isabel II, por su parte, siguió muy de cerca los tristes avatares del papa, cuando la revolución romana de 1848 le obligó a salir precipitadamente del Quirinal hacia Gaeta. El Gobierno español preparó una expedición militar que contribuyó a restablecer a Pío IX en el pleno dominio temporal de los Estados de la Iglesia. Ante las reiteradas preocupaciones manifestadas por el papa, que, instalado de nuevo en sus territorios, denunciaba y condenaba los extravíos de la sociedad liberal, Isabel II escribía el 2 de mayo 68
de 1852: «Vuestra Santidad, en su inspirada sabiduría, señala con verdad una de las principales causas del extravío de la época. De esperar es que tiempos mejores convencerán a los hombres que la religión santa es el único camino que nos ha de conducir a rectificar los errores del siglo en que vivimos; yo no me apartaré de este camino, guiada por la fe y ayudada por la suprema autoridad de Vuestra Beatitud. Entre tanto, confío tranquilamente en la divina misericordia, que así como me ha protegido tan visiblemente hasta aquí, no me abandonará en adelante y que la intercesión de la Virgen Santísima y las oraciones del vicario de Jesucristo me sacarán a salvo de todas las tribulaciones ofreciéndome en ellas los auxilios de la divina gracia, y dando con ellas al mundo lecciones provechosas para corregir sus ciegas aberraciones».
El padre Claret y sor Patrocinio En la corte de Isabel II aparecieron dos personajes singulares: el arzobispo san Antonio María Claret (Sallent 1807 - Fontfroide 1870), confesor de la reina, y la religiosa sor María de los Dolores y Patrocinio, confidente de la soberana. Claret era arzobispo de Santiago de Cuba desde 1850, cuando Isabel II le llamó en 1857 para que fuese su confesor. El prelado aceptó a condición de que se le permitiese seguir su vida sencilla y pobre, apartado del mundo político y dedicado a los ministerios apostólicos, cuando los compromisos de su cargo no se lo impedían. Fundador de una congregación de sacerdotes misioneros, llamados Hijos del Inmaculado Corazón de María, el padre Claret se dedicó de lleno a la evangelización de los pueblos de España con un método apostólico, entonces nuevo, a través de la difusión de la palabra de Dios por medio de libros y revistas. En 1858 fundó la «Academia de San Miguel», que en solo diez años imprimió y difundió gratuitamente casi dos millones de libros y folletos, estampas e impresos para propagar el evangelio, así como crucifijos, medallas y otros objetos que fomentaban las devociones populares. Se em69
peñó también en la restauración material y moral del monasterio de El Escorial e influyó decisivamente en el ánimo de la reina y de los ministros del Gobierno para la selección de buenos candidatos al episcopado, que permitieron la formación de una jerarquía eclesiástica más consistente doctrinalmente, adicta a la Santa Sede y sensible a los problemas de la sociedad española. También favoreció las fundaciones de nuevas congregaciones religiosas masculinas y femeninas, que fueron surgiendo en una España llena de problemas económicos, políticos y de estructuras, llegando a ser una grave cuestión nacional, ya que -como se verá más adelante- la admisión de Ordenes religiosas suscitaba pasiones tales que los gobiernos arrostraban el peligro de crisis y el de impopularidad a trueque de abordarlo. Al ser reconocido por el Gobierno español el reino de Italia, el padre Claret abandonó la Corte el 20 de julio de 1865, para mostrar su adhesión al papa y su disconformidad con la decisión política de la Corona española, pero tuvo que regresar el 27 de diciembre del mismo año, cediendo a las continuas presiones de la reina. Su cargo en la Corte le permitió acompañar a la reina en numerosos viajes por el territorio nacional y percatarse de la triste situación religiosa del país, después de tantos años de luchas religiosas, de inestabilidad política y de crisis económica. Más compleja y enigmática resulta la personalidad de sor Patrocinio -María de los Dolores Quiroga y Capodarro (Venta del Pinar 1809 - Gudalajara 1891)-, religiosa concepcionista, fundadora de conventos y reformadora de comunidades religiosas, sor Patrocinio fue una mujer extraordinaria, no sólo por su belleza física y por su inteligencia, sino por su santidad. Testigos oculares declararon en el proceso de beatificación en favor de sus revelaciones, éxtasis e, incluso, milagros, pero sobre todo de sus cinco estigmas extraordinarios que la han hecho pasar a la historia como «la monja de las llagas». Pero sor Patrocinio se hizo también célebre por sus implicaciones en la vida política española y su prestigio ante Isabel II. Cierto es que fue confidente de la reina y de su esposo. Junto con el padre Claret y con santa María Micaela del Santísimo Sacramento (Madrid 1809 - Valencia 1865), 70
fue quizá la persona más allegada a las intimidades de la Corte. Sus detractores le atribuyeron influencias y manejos para deshacer ministerios, provocar crisis políticas, apoyar pretensiones dinásticas y favorecer puestos y colocaciones. No existen documentos que lo demuestren. Sí consta que favoreció, como el padre Claret, las nuevas fundaciones religiosas que surgieron por doquier en España durante el reinado de Isabel II y el establecimiento de institutos extranjeros, que por vez primera llegaron a nuestro país. Liberales, masones, progresistas y todos los políticos frustrados del tiempo fueron los mayores rivales de esta monja y quienes tramaron contra ella hasta verla desterrada. También en la Curia romana existían reservas hacia la religiosa. Cuando Isabel II pidió a Pío IX que concediera exenciones y privilegios a las concepcionistas, el pontífice se negó para evitar críticas y malentendidos. La reina no dudó en defenderla abiertamente, pero el papa le hizo comprender que no era prudente proteger abiertamente a un instituto religioso en detrimento de los demás. En realidad, los prelados responsables de la disciplina regular aconsejaron a Pío IX que no favoreciera a una persona cuya vida y actividades presentaba algunos puntos oscuros. Tanto el padre Claret como sor Patrocinio influyeron positivamente en el ánimo de Isabel II en favor de la restauración eclesiástica y, aunque la política liberal de los gobiernos moderados trató de satisfacer sus exigencias, la Santa Sede, a través de la gestión del nuncio Barili (18581868), consiguió recuperar en parte el protagonismo perdido durante los años del liberalismo más exaltado.
Bibliografía esencial comentada Sobre la temática general de este capítulo, cfr. F. MARTÍ Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II (Pamplona, Eunsa, 1998). La obra de J. M. CASTELLS, Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1767-1965) (Madrid, Taurus, 1973), abarca desde la destrucción de la Iglesia del Antiguo Régimen hasta la ley de 24 de diciembre de 1964. AA. W . , Iglesia, Sociedad y GILABERT,
71
Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX) (Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1992), contiene comunicaciones sobre las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado en el bienio progresista, un estudio presupuestario del hecho desamortizador y un apartado sobre la recuperación económica de la Iglesia desde 1845. Para conocer cifras detalladas, cfr. J. SÁEZ MARÍN, Datos sobre la Iglesia española contemporánea, 1768-1868 (Madrid, Ed. Nacional, 1975). Mi biografía sobre Pío IX. Pastor universal de la Iglesia (Valencia, Edicep, 2000), publicada con motivo de su beatificación, resume su actuación pontificia y política, afrontando las cuestiones más importantes y polémicas de su ministerio. Sobre el concordato de 1851 son fundamentales las monografías de J. PÉREZ ALHAMA, La Iglesia y el Estado Español. Estudio histórico jurídico a través del concordato de 1851 (Madrid, Rev. de Estudios Políticos, 1967) y F. SUÁREZ, Génesis del concordato de 1851, Ius Canonicum 3 (1963), 65-249; mi estudio sobre El nuncio Brunelli y el concordato de 1851, Anales Valentinos 1 (1975), 79-198, 309-377, que documenta la completa negociación concordataria y transcribe las amplísimas observaciones del nuncio; y la Storia del concordato, de V. Nussi, editada por J. DE SALAZAR, Anthologica annua, 20 (1973), 823-1116. Sobre las relaciones epistolares del papa con personajes españoles véanse las cartas publicadas por J. GORRICHO, Epistolario de Pío IX con Isabel II de España, Archivum Historiae Pontificiae, 4 (1966), 281-348, que deben completarse con las editadas por mí, Pío IX e Isabel II. Nuevas cartas entre papa y la reina de España, Archivum Historiae Pontificiae 21 (1983) 131-181; Correspondencia epistolar entre Pío IX y don Carlos de Barbón: Pío IX 9 (1980) 78-105. Además, Cartas entre españoles y Pío IX durante el sexenio revolucionario (18681874): Scriptorium Victoriense 24 (1977) 219-237. Sobre la actividad de los nuncios y el Syllabus, cfr. mis artículos: Los despachos de la nunciatura de Madrid (18471857).-Archivum Historiae Pontificiae 13 (1975) 311-400, 14 (1976) 265-356; Instrucciones al nuncio Barili en 1857: Revista Española de Derecho Canónico 35 (1979) 159-185; El archivo del nuncio Barili (1857-1868): Archivum Historiae 72
Pontificiae 17 (1979) 289-355; El Archivo de la S. C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. I. Fuentes para la Historia de España desde sus orígenes hasta la muerte de Pío IX (1878): Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma 15 (1981) 247-320; La publicación del «Syllabus» en España: Analecta Sacra Tarraconensia 57-58 (1984-1985) 139-201.
?3
Capítulo III REVOLUCIÓN Y PRIMERA REPÚBLICA (1868-1874)
Ideas
fundamentales
— Con la revolución de septiembre de 1868 comenzó el período políticamente más agitado de la historia española del siglo xix, que concluyó con la Restauración de 1875. — Provocó un desorden político-social sin precedentes pues, durante seis años, se probaron varias experiencias: desde la anárquica exaltación de las Juntas revolucionarias locales a la provisionalidad de un gobierno central que reunió las Cortes Constituyentes, para acabar en la antipopular monarquía de Amadeo de Sabaya. — Pío IX no mostró jamás la más mínima simpatía por este rey, quien, por otra parte, y tras su abdicación del trono de España, se reconcilió con la Santa Sede y, al regresar a Turín, mantuvo esta conducta. — En 1873 fue proclamada la Primera República, experiencia breve, que supuso un retorno a las ya conocidas violencias, atropellos y profanaciones de templos. — No puede hablarse de relaciones entre la Santa Sede y la Primera República, ya que estas fueron prácticamente inexistentes durante los primeros meses de 1873. — La legislación republicana en materia religiosa no tuvo repercusión alguna sobre dichas relaciones pues la República no fue aceptada por las potencias europeas. — Por tanto, la ausencia de relaciones normales con el Papa no fue una excepción aislada, sino que respondió a la actitud política de las principales naciones de Europa con respecto a España. — El «sexenio revolucionario» contribuyó sensiblemente a la madurez del pueblo español porque la revolución, eminentemente política, buscó una mayor justicia social, una mejor administración pública y una renovación cultural profunda. 75
— Intentó aproximar a España a las líneas de gobierno y desarrollo de los países que entonces formaban la Europa occidental. — Fue una revolución liberal-burguesa, de la cual no estuvieron exentas las masas populares. — Para la Iglesia fue una sacudida impresionante, altamente positiva, porque incidió decisivamente sobre las viejas estructuras eclesiásticas y obligó a buscar nuevos métodos de evangelización en momentos de transformación social. — El anticlericalismo volvió a manifestarse deforma violenta como fenómeno frecuente de una nación tradicionalmente católica y como reacción a la oposición de la Iglesia a las libertades conquistadas desde finales del siglo xvni: de cultos, enseñanza, imprenta y asociación. — En aquellos años se manifestaron entre los católicos dos tendencias muy marcadas, una liberal y otra integrista. — La primera, favorable a las reformas promovidas por los gobiernos revolucionarios, y la segunda, contraria a cualquier novedad y, en concreto, la exaltación de la libertad. — La Iglesia tuvo que enfrentarse por vez primera con el desarrollo del movimiento obrero y buscar soluciones a una serie de problemas pastorales hasta entonces inéditos. — Si una explicación encuentra el anticlericalismo como reacción a la situación anterior, comprensión encuentra igualmente la actitud enérgica del clero y de los católicos frente a una revolución que todavía estaba en sus comienzos y había puesto fin a seculares tradiciones religiosas y a principios fundamentales de respeto y convivencia entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia ante la revolución La revolución llamada «Gloriosa» triunfó el 30 de septiembre de 1868 y puso fin a la monarquía de Isabel II, que tuvo que marchar al exilio. Dicha revolución sometió a la Iglesia española a una dura prueba, ya que por vez primera tuvo que enfrentarse con movimientos nuevos como el socialismo y el republicanismo, que pudieron organizarse y consolidarse gracias a la estabilidad del sistema liberal burgués. La revolución era deseada por unos y temida por otros. Los últimos años del reinado de Isabel II mostraron 76
la incapacidad de la monarquía para mantener una política que resolviera las crecientes exigencias de la nueva sociedad española, que seguía con sensible retraso los esquemas socio-económicos de los países europeos más avanzados. La mala gestión de los últimos gabinetes isabelinos contribuyó a precipitar la situación, agravada desde 1865 con motivo de los sucesos madrileños de la llamada «noche de San Daniel», una revuelta universitaria contra el gobierno. Los tumultos ocurridos en Granada y Barcelona durante la primavera de 1868 y el malestar general del país fueron el clima social de las postrimerías de Isabel II. A estos sucesos hay que añadir la desaparición de los dos políticos más eminentes del momento. O'Donnell falleció en 1867 en su destierro voluntario de Biarritz, y Narváez, en Madrid en abril de 1868. En Roma fue particularmente sentida la muerte de este general moderado, porque había sido uno de los defensores de la «buena causa». La presencia del nuncio Barili en los funerales de Narváez fue el postrer homenaje que la Iglesia rindió al hombre que había sentado las bases para su reconciliación con el Estado. Pero el nombramiento de González Bravo para la jefatura del Gobierno fue desacertado, y el mismo nuncio Barili, cuyas tendencias conservadoras habían quedado ampliamente demostradas en numerosas ocasiones, reconoció las dificultades que encontraría el nuevo gobierno, que tenía minada su base por el grave problema económico. La designación de González Bravo fue un error. Sus métodos policíacos, el recrudecimiento de la censura y de la represión a todos los niveles, crearon entre el pueblo y el ejército una antipatía general hacia el Gobierno. Las relaciones de la Iglesia con el Estado español eran en ese momento normales, ya que tras el bienio progresista (18541856) no había habido conflictos de relieve gracias a la moderación de los gobiernos liberales presididos por los fallecidos Narváez y O'Donnell. El incidente provocado por la publicación del Syllabus no llegó a turbar la armonía existente entre la corte de Madrid y la Curia romana. El concordato de 1851 seguía aplicándose con gran lentitud porque la complejidad de la situación política y la inmi77
nencia de un cambio radical no dejaron espacio para ulteriores negociaciones. Los ministros de González Bravo demostraron la buena voluntad que les animaba a todos ellos, y en concreto a Carlos María Coronado, titular de Gracia y Justicia, quien se mostró totalmente dispuesto a resolver las cuestiones religiosas pendientes. Pero la Santa Sede se dio cuenta de la inutilidad de las gestiones, porque el Gobierno tenía los días contados. Esta impresión se deduce de una atenta lectura de los despachos que el nuncio Franchi envió a Roma durante el verano de 1868. A todos sorprendió que la revolución triunfara en tan pocos días, y, cuando el general Concha hizo frente a los insurrectos de la «Gloriosa» en septiembre de 1868, se llegó incluso a creer que la moderación se impondría a la exaltación. Pero, cuando la victoria de los revolucionarios se había consolidado y la salida de Isabel II dejó el poder en manos del Gobierno provisional, Franchi lloró en tonos dramáticos «la funesta catástrofe ocurrida a esta desgraciada nación». Fue significativo el cambio de actitud por parte de la Santa Sede ante el nuevo régimen. La tremenda impresión producida por la caída de Isabel II quedó reflejada en un despacho del cardenal Antonelli, secretario de Estado de Pío IX, que no llegó a ser transmitido al nuncio Franchi por miedo a represalias. En él se decía textualmente: «Hago votos para que los extraviados vuelvan a su deber y sean vencidos». Este despacho es del 30 de septiembre de 1868. Los extraviados eran ya en ese momento los dueños de la nueva situación. Un año antes, con motivo de los movimientos revolucionarios ocurridos en varias provincias catalanas, el cardenal Antonelli había celebrado el triunfo de la represión y pedido a Dios que «confundiera a los malvados e impidiera que la católica España pudiera sufrir cambios». En nombre del papa, el nuncio felicitó personalmente, en aquella ocasión, a Isabel II por el éxito de sus tropas, «que valerosamente vencieron a las hordas», y por «la visible protección con que el Señor defiende su reino de los peligros». Apenas un año después, quien había escrito estas palabras no se atrevía a repetir que el reino de Isabel II gozaba de la «divina asistencia» ni, por supuesto, bendecía a nadie. 78
El silencio de Roma fue total cuando se conoció el triunfo rotundo de la revolución. En los despachos de la Secretaría de Estado se evitó cualquier comentario que pudiera llevar implícitos juicios sobre la nueva situación política. Se alabó la prudente actitud del nuncio, muy discreto desde el primer momento, y se le recomendó que evitara cualquier comunicación escrita con el nuevo Gobierno, para no prejuzgar las decisiones que el papa pudiera adoptar con respecto al nuevo régimen ante otros acontecimientos. Franchi permaneció en Madrid hasta el verano de 1869 como persona privada, limitándose a comunicaciones verbales con políticos y militares, si bien pudo ejercer libremente las facultades espirituales como delegado de la Santa Sede, con el título de nuncio apostólico. Agresiones de las Juntas revolucionarias La revolución se caracterizó, en sus primeras semanas, por la actividad incontrolada de las Juntas revolucionarias, que se establecieron rápidamente en las capitales de provincia y en casi todas las poblaciones importantes, lanzando manifiestos y proclamas en favor de libertades tan fundamentales como las de reunión y asociación, cultos, enseñanza, prensa, etc., algunas de las cuales eran completamente desconocidas en España. Sin embargo, los programas de estas Juntas, en teoría altamente positivos, tuvieron una realización muy negativa porque su gestión del poder estuvo tan impregnada de fanatismo, virulencia e, incluso, violencia física, que el gobierno central decidió disolverlas a finales de octubre de 1868 con el fin de evitar las graves consecuencias que su autonomía provocaba, y, por consiguiente, no solo para evitar duplicidad de funciones en la Administración pública. La actitud de estas Juntas frente a la Iglesia no fue uniforme porque, en algunas diócesis, no ocurrieron los lamentables incidentes que se verificaron en otras. En Andalucía tuvieron un balance muy negativo por los atropellos cometidos especialmente en diversas ciudades, donde desencadenaron auténticas persecuciones. En Sevilla, tras ha79
ber proclamado la libertad de cultos, de enseñanza y de prensa, se expulsó a los jesuitas y a los oratorianos, que fueron exiliados y se les confiscaron los bienes. Fueron suprimidos nueve conventos de religiosas, once parroquias quedaron cerradas y 49 iglesias, destruidas. Algunas Juntas violaron la jurisdicción y las inmunidades eclesiásticas, — suprimiendo territorios exentos, — autorizando divisiones parroquiales, — destruyendo templos, — privando a los obispos de su jurisdicción, — obligando a los prelados a dispensar los impedimentos matrimoniales, — destituyendo canónigos y — nombrando eclesiásticos adictos al movimiento revolucionario para puestos de gobierno. El obispo de Huesca, Gil Bueno, fue expulsado de su diócesis por decreto de la Junta local. El de Barcelona, Pantaleón Monserrat, tuvo que enfrentarse no solo con la Junta de la capital catalana, sino también con otras de poblaciones menores. En Cuenca, los revolucionarios fueron más moderados, y en algunos pueblos llegaron incluso a pronunciarse decididamente a favor de la Iglesia, según testimonio del obispo Miguel Paya. En Lérida destruyeron el templo de San Juan y cerraron el seminario. Lo mismo hicieron en Málaga. Conflictos con los revolucionarios por las usurpaciones de las Juntas ocurrieron en ValladoUd, Salamanca y Tortosa. El prelado salmantino, Lluch Garriga, consiguió salvar el colegio de Calatrava gracias a sus gestiones amistosas con el jefe de la Junta local. Pero en Tortosa, el obispo Vilamitjana no consiguió impedir la ocupación del seminario. El obispo de Astorga, Arguelles, fue uno de los pocos que se mostró satisfecho de la Junta de aquella ciudad, porque fue «juiciosa y pacífica, sin hacer alteración alguna, no siendo en algún desatinillo civil». Con todo, el balance de la actividad desplegada por muchas Juntas en materia eclesiástica fue bastante negativo. La revista La Cruz publicó una «Crónica de los sacrilegios, profanaciones y aten80
tados cometidos en España contra la religión y las inmunidades eclesiásticas desde septiembre de 1868», que recogía en buena parte las actuaciones violentas de numerosas Juntas revolucionarias. Manifestaciones anticlericales violentas El Gobierno revolucionario proclamó abiertamente que España fue siempre una nación eminentemente católica; pero hizo algunas consideraciones sobre este espíritu católico que ofendendían no solo a la misma religión, sino también al sentimiento mayoritario de la nación. El manifiesto que el Gobierno provisional dirigió a la nación el 25 de octubre de 1868 para indicar los objetivos fundamentales de la revolución fue, substancialmente, moderado y equilibrado. Los principios que defendía -libertad religiosa, de enseñanza, imprenta, reunión y asociación- resumían los programas lanzados durante las primeras semanas de octubre por las Juntas revolucionarias. Reconocía que la libertad religiosa era la maniflestación del espíritu público más importante que se introducía en la secular organización del Estado español. El manifiesto, aunque revolucionario, mantenía la monarquía como institución y excluía la alternativa republicana, si bien cerraba cualquier posibilidad de retorno a Isabel II y a sus descendientes. Para el nuncio, la libertad religiosa era una violación del primer artículo del concordato, ya que alteraba sensiblemente el sistema de exclusión de otros cultos existentes en España desde antiguo, y con tanto empeño defendido por la Iglesia. Al consolidarse la revolución, en amplios sectores populares hubo inmediatamente una reacción marcadamente anticlerical, en parte esperada porque, si el objetivo fundamental de la sublevación había sido acabar definitivamente con la dinastía borbónica, responsable según los revolucionarios de los males que el pueblo español había sufrido durante casi dos siglos, igual suerte debía tocar a una de las instituciones que con mayor fidelidad, constancia y energía había apoyado a la desacreditada monarquía y pre81
dicado al pueblo sumisión y acatamiento sin reservas a los soberanos; es decir, la Iglesia. Conviene, sin embargo, matizar algunos conceptos para comprender los ataques anticlericales. Mientras el vértice político del Estado declaraba, por la voz autorizadísima de sus más altas instancias, «que España ha sido y es una nación esencial y eminentemente católica», las masas populares desencadenaron un torbellino de violencias desde sus más ínfimos estratos, que, en realidad, eran nuevas ediciones -sensiblemente aumentadas en unos casos, levemente corregidas en otros- de sucesos muy lamentables, que, por una compleja serie de factores políticos, sociales, económicos y culturales, habían conocido generaciones pasadas y verían generaciones futuras -piénsese en 1931-36-, con un frente común que atacar y, posiblemente, destruir por completo, es decir, el clero con sus templos, monasterios y conventos. Yes que gran parte de los habitantes de la «católica» España demostraba, una vez más -como habían hecho sus antepasados y harían sus descendientes-, la compatibilidad entre un extraño espíritu religioso, mezcla de fanatismo, superstición y paganismo, con el más desenfrenado anticlericalismo. Este fue un fenómeno característico no solo de España, sino también de los países predominantemente católicos, en los que la implicación de la Iglesia institucional en el Antiguo Régimen contribuyó a impulsar e identificar liberalisno y anticlericalismo. No hay que olvidar, por otra parte, que este segundo fenómeno se había iniciado mucho antes, por lo menos en la Edad Media, en los conflictos entre la naciente burguesía de las nuevas ciudades y la jurisdicción eclesiástica, que a veces impedía el desenvolvimiento de las actividades económicas de aquella. Se atacaba, por consiguiente, no al objeto de «fe» o de «creencia» del pueblo simple e ignorante, sino a los representantes de las estructuras clericales, e incluso a estas mismas, porque durante años habían sostenido incondicionalmente el sistema político derrumbado y, gracias al mismo, habían conseguido restaurar, aunque solo en parte, antiguas situaciones de privilegio. La Iglesia fue la víctima privilegiada de seculares errores y omisiones colectivas derivadas de su excesiva compenetración con los poderes civiles. 82
En España nunca desapareció por completo la unión Trono-Altar, si bien ha tenido mil variantes y tonos más o menos velados, porque aun los gobiernos más radicales, excluida la II República, comprendieron las dificultades de un ataque frontal a la Iglesia, y por ello no fue difícil llegar a un compromiso que colmara los deseos de ambas partes. La Iglesia se opuso al liberalismo que gobernó durante la minoría de edad de Isabel II, en los años treinta y cuarenta, y se convirtió en el apoyo más decidido de la monarquía isabelina y de los gobiernos moderados en las décadas sucesivas, hasta llegar a comprometerse históricamente con la firma de un concordato que fue un continuo quebradero de cabeza y una fuente inagotable de conflictos y tensiones a lo largo de la segunda mitad del xix y de los primeros treinta años del xx. Nada tiene, pues, de extraño que, en los primeros días de la revolución, a las puertas de la nunciatura, una manifestación popular pidiese la libertad de cultos y la del pueblo romano, sometido al «yugo» del papa, así como el concordato de 1851 para quemarlo y que el nuncio fuese expulsado de España. ¿Qué sentido tenía en esos momentos un concordato firmado con la soberana destronada, cuyo primer artículo había sido superado con la declaración de principios que el Gobierno había hecho en favor de la libertad religiosa? El pueblo manifestado veía en el nuncio al representante y al garante de ese concordato, que ya no tenía razón de ser en una España diversa. Por ello no debe sorprender que el pueblo protestara con insistencia y que la prensa colaborase con gusto, aireando noticias relativas a las dificultades que el nuevo embajador ante la Santa Sede, Posada Herrera, encontraba para su reconocimiento de Roma. Si en los primeros momentos de la revolución no se llegó a una ruptura total con el Gobierno español, fue precisamente porque este trató de impedirlo asegurando la incolumidad personal del representante pontificio en Madrid. Sin embargo, la permanencia de Franchi en España quedó muy comprometida tras las manifestaciones populares, y su salida sería cuestión de pocos meses, en espera de una ocasión propicia que la justificara plenamente. 83
Con todo, el anticlericalismo de las Juntas revolucionarias no fue unánime, ya que las disposiciones anticlericales de carácter local, comarcal o provincial - q u e fueron los tres ámbitos de poder que tuvieron las Juntas- se ciñeron a un territorio bastante definido: la costa mediterránea, de Gerona a Valencia y de Almería a Jerez, buena parte del resto de Andalucía y Extremadura y, en el interor, algunos puntos del valle del Ebro y la línea Madrid-Segovia-Valladolid-Benavente-Oviedo. Política anticlerical del Gobierno revolucionario provisional Muy pronto manifestó el Gobierno revolucionario provisional la política religiosa que deseaba seguir. Esta quedó sintetizada en las medidas adoptadas por el ministro de Gracia y Justicia, el abogado gallego Antonio Romero Ortiz (1822-1884), quien a los cuatro días de su llegada al ministerio suprimió la Compañía de Jesús por decreto del 12 de octubre de 1868. No era la primera vez que esto ocurría en la historia de España, ni sería la última. Desconocemos las razones de esta decisión, digna de otro ministro de Gracia y Justicia -García Herreros- en un fugaz Gabinete, presidido por el conde de Toreno, durante la regencia Cristina, porque el laconismo del texto no permite descubrir los motivos del decreto. Los jesuítas tuvieron que cerrar sus colegios e institutos en el plazo de tres días, mientras el Estado ocupó sus temporalidades, es decir, todos los bienes de la orden, así muebles como raíces, edificios y rentas, que pasaron a engrosar el caudal nacional. A estos religiosos se les prohibió igualmente reunirse en comunidad, en contra de los principios revolucionarios, que habían proclamado la libertad de reunión y de asociación pacífica. No consta que las reuniones de los jesuítas fuesen violentas; de lo contrario, el Gobierno habría adoptado otras medidas contra ellos. También se les impidió vestir el traje talar y se les sometió a la autoridad de los ordinarios diocesanos, mientras que los jesuítas no ordenados in sacris quedaron sujetos a los poderes civiles. A las comunidades religiosas les fue prohibido poseer y 84
adquirir bienes. Fueron extinguidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos en la Península e islas adyacentes. Pasaron a propiedad del Estado todos los edificios, bienes, rentas, derechos y acciones de las casas suprimidas, cuyos moradores -frailes y monjas- quedaron sujetos a la autoridad de los ordinarios diocesanos y sin derecho alguno a percibir la pensión concedida a cuantos habían ingresado en los conventos. A las religiosas de los conventos suprimidos se les dio dos posibilidades: o ingresar en otras casas religiosas de su misma orden de las subsistentes, o pedir la exclaustración, pudiendo reclamar para ello la dote que llevaron al entrar en religión. Todos los conventos abiertos deberían reducirse a la mitad. Este fue un verdadero golpe de gracia contra los regulares, ya que solo se salvaron de la supresión las Hermanas de la Caridad, las de San Vicente de Paúl, Santa Isabel, la Doctrina Cristiana y todas las dedicadas a enseñanza o beneficencia. También fueron suprimidas las congregaciones de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri, que el concordato de 1851 había restablecido, así como los redentoristas y los misioneros fundados por el arzobispo Claret. Fueron suprimidas, además, las Conferencias de San Vicente de Paúl, que entonces desarrollaban en España intensa actividad caritativa y de propaganda. A los seminarios se les quitó la dotación estatal. Fue suprimida la Comisión de Arreglo Parroquial y fueron sustituidas las frases del juramento que los nuevos obispos pronunciaban antes de su consagración referidas a la reina Isabel II. Todas estas disposiciones las dio el Gobierno provisional bajo la presión y las amenazas de las Juntas revolucionarias, que dominaron la situación hasta el 20 de octubre de 1868, en que fueron suprimidas. Los ministros no estaban muy de acuerdo sobre la política eclesiástica, pues mientras el de Gracia y Justicia trataba de minar el poder de la Iglesia a golpes de decretos, el de Estado, Lorenzana, confesaba al nuncio Franchi, ingenuamente y con la mayor reserva, que Romero Ortiz se mostraba arrepentido de las disposiciones tomadas, en particular, contra los seminarios y las religiosas, y que restauraría la Asociación de San Vi85
cente de Paúl, como efectivamente hizo al poco tiempo. El ministro de Justicia ordenó a los gobernadores civiles que no fuesen rigurosos al ejecutar las disposiciones gubernativas sobre supresión de conventos femeninos y a los jesuitas se les permitió regresar a sus colegios, pero sin usar el hábito talar. Las numerosas protestas del Episcopado y del laicado católico influyeron en esta marcha atrás del ministro, cuyos contrastes personales con el general Serrano, presidente del Gobierno, eran conocidos públicamente. Por eso, aunque no se dieron por parte de otros ministerios disposiciones contrarias a las emanadas por el de Gracia y Justicia, sin embargo, se procuró moderarlas con varias medidas que suavizaron la política del Gobierno provisional tras la supresión de las Juntas. En este marco hay que situar el decreto del ministro de la Gobernación, Sagasta (1827-1903), sancionando el derecho de asociación, como consecuencia lógica de otro precedente que había reconocido el de reunión pacífica para objetos no reprobados por las leyes. Desapareció de los planes de estudio la obligatoriedad de la religión como asignatura, tanto en los institutos como en las facultades universitarias, y quedó suprimida la facultad de Teología en las universidades. Sin embargo, esta última decisión no puede considerarse medida antieclesiástica, porque los obispos habían pedido ya en tiempos de Isabel II, siendo ministro de Fomento Severo Catalina, dicha supresión, pues el régimen académico y las continuas interferencias del Estado en la enseñanza fundamental de la Iglesia no satisfacían al episcopado. El Estado se incautó de todos los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura que poseían los monasterios, conventos, catedrales y órdenes militares, con excepción de las bibliotecas de los seminarios. Esta decisión encajó perfectamente en el plan general de desamortizaciones y quedó justificada por el estado de abandono, descuido y hasta peligro en que se hallaban muchas obras de arte, «ocultas, cubiertas de polvo, envueltas en telarañas y comidas por el tiempo». También fueron suprimidos el tribunal de las Ordenes militares y el fuero eclesiástico. 86
Las relaciones con la Santa Sede se enfriaron, y mientras el nuncio Franchi trataba por todos los medios de frenar la actitud revolucionaria del Gobierno provisional e impedir la promulgación de nuevas disposiciones antieclesiásticas, en Roma se prohibía el ingreso al embajador de la revolución, José Posada Herrera (1815-1885), que no era un revolucionario, sino un político hábil, liberal moderado, a quien la Santa Sede no podía rechazar, en principio, porque vivía retirado de la política cuando se le nombró embajador en Roma. El cardenal Antonelli estaba dispuesto a mantener relaciones oficiosas con Posada Herrera, pero no a reconocerle como embajador, porque ello implicaba el reconocimiento del nuevo sistema político, cosa que nunca se consiguió. Influyó también en esta decisión la presencia en Roma del enviado personal de Isabel II, Severo Catalina, quien hacía ver a los prelados vaticanos las enormes ventajas que comportaría a la Iglesia un retorno de la reina. Por ello, lo más prudente era no comprometerse con la revolución. Posada estuvo en Roma pocas semanas. Al no ser reconocido como embajador y dado que fue elegido diputado de las Constituyentes de 1869, regresó a España en febrero de dicho año para asistir a las Cortes. La Embajada en Roma quedó vacante hasta la Restauración, mientras que Franchi manuvo siempre el título de nuncio, aunque se ausentó definitivamente de España en junio de 1869 y dejó los asuntos de la nunciatura en manos de su secretario, Elia Bianchi.
Iniciativas de los obispos frente a la Revolución La actitud de los obispos ante los sucesos políticos de finales de septiembre y primeros de octubre de 1868 fue de gran desconcierto ante un cambio que, si bien muchos de ellos esperaban y temían, sin embargo, no lo imaginaron tan radical. La desaparición de la monarquía reinante y la explosión de libertad, que en muchos lugares llegó a convertirse en auténtico libertinaje por el desenfreno de las Juntas revolucionarias y la inercia del poder central y del ejército, desorientaron a los obispos, que pasaron del 87
miedo al terror. «La tormenta de las circunstancias -decía el arzobispo de Valencia, Mariano Barrio- crece y arrecia de una manera horripilante, y no sé humanamente a dónde iremos a parar. Me parece que no hay cabezas que sepan y puedan contener el torrente desbordado.» Algunos obispos advirtieron la necesidad de organizarse para hacer frente con serenidad a las provocaciones de los nuevos dirigentes políticos. Por esas fechas, al episcopado le faltaba una cabeza moral, ya que el anciano cardenal primado, Cirilo Alameda, permaneció totalmente inactivo. Los arzobispos de Granada y Zaragoza promovieron reuniones de metropolitanos con el fin de estudiar la nueva situación y adoptar medidas ante la política religiosa del Gobierno. El cardenal García Cuesta, de Santiago, era partidario de elevar escritos al poder supremo de la nación firmados por todos los arzobispos, previo el acuerdo de los obispos sufragáneos, de forma que se tratase de auténticos escritos colectivos de todo el episcopado español. A pesar de algunos titubeos iniciales y de la desorientación lógica, los obispos observaron una línea de conducta que fue aprobada por el nuncio, a quien pidieron constantemente instrucciones. Las iniciativas del episcopado coincidieron con la ofensiva general lanzada por los periódicos católicos y conservadores frente a las violencias de la revolución. Al Gobierno provisional llegaron numerosas protestas de católicos contra la legislación anticlerical anteriormente reseñada. El episcopado se unió a estos escritos con «santo coraje y pastoral solicitud, unidos a una firmeza y constancia tales, que espero -decía el nuncio Franchi- consigan detener los excesos de la revolución, contribuyendo a calmar las pasiones populares y ahorrar a la Iglesia nuevas heridas». El nuncio Franchi sugirió a varios obispos los puntos fundamentales que debían tratarse en los escritos colectivos, ya que no bastaba la simple protesta, sino que era necesario: — condenar con energía los principios proclamados por la revolución, — rebatir las calumnias proferidas contra el clero por la prensa anticlerical, 88
— exigir la observancia del concordato, — advertir a los fieles de los peligros que corrían en aquellos momentos e — invitar a las autoridades civiles para que salvasen y protegiesen a la Iglesia. La actitud del nuncio estaba en la línea de la doctrina pontificia, manifestada por Pío IX en numerosos documentos y alocuciones. Pero, aunque algunos obispos escribieron personalmente al general Serrano, presidente del Gobierno, y al ministro de Gracia y Justicia, prevaleció la idea de los documentos colectivos, que comenzaron a hacerse por provincias eclesiásticas, habida cuenta de las dificultades técnicas que suponía, en tales circunstancias, la redacción de un documento de todo el episcopado, ya que ni los obispos podían reunirse en asamblea plenaria ni era posible transmitirles un proyecto de texto para su estudio. Comenzaron los obispos de la provincia eclesiástica de Burgos y les siguieron pocos días más tarde los de Zaragoza, Santiago de Compostela, Granada y Valladolid. Se trató, por lo general, de documentos preparados por el respectivo metropolitano y firmados por todos los sufragáneos. Las protestas iban dirigidas contra la supresión del fuero eclesiástico y contra la incautación de los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte y literatura que estaban a cargo de los cabildos catedralicios, monasterios u órdenes militares, ya que estas fueron las disposiciones más importantes adoptadas por el Gobierno provisional en materia eclesiástica antes de las Cortes Constituyentes. A mediados de enero de 1869, cuando prácticamente todo el episcopado había dejado oír su voz contra los abusos de la revolución, solamente el cardenal primado guardaba silencio. La documentación conservada en el archivo de la Nunciatura de Madrid nos dice que el cardenal Alameda escribió en varias ocasiones al ministro Romero Ortiz, pero nunca se supo el contenido de estas cartas. También consta que el cardenal Alameda se opuso a los documentos colectivos, porque consideraba inútil cualquier tipo de protesta dirigida al Gobierno provisional. El primado era partidario de 89
dirigirse a las Cortes Constituyentes cuando comenzase la discusión de la cuestión religiosa. Al hablar de las relaciones entre los obispos y el Gobierno provisional hay que reseñar también algunos asuntos relativos al juramento, consagración y toma de posesión de los últimos obispos presentados en tiempos de Isabel II y preconizados por Pío IX antes de la revolución. El nuevo obispo de Málaga, Pérez Fernández, consultó al nuncio cómo debía comportarse al tomar posesión de su diócesis, habida cuenta de la caótica situación que reinaba en ella por las violencias de la Junta revolucionaria. Franchi le aconsejó que se pusiese de acuerdo con las autoridades nacionales para evitar conflictos. Con respecto al juramento impuesto por el Gobierno, no hubo dificultad alguna, ya que la Santa Sede había aceptado la nueva fórmula, que no afectaba a la substancia y salvaba los principios mantenidos secularmente por la Iglesia. El obispo Pérez Fernández entró en Málaga tras la disolución de las Juntas revolucionarias y, a principios de 1869, informó al papa sobre el estado de su diócesis. Más complejo fue el caso del obispo Urquinaona, de Canarias, porque no se trataba de un simple traslado, sino de un nombramiento que requería la consagración del candidato antes de su entrada en la diócesis. Urquinaona no quería ser obispo. Renunció tres veces a la presentación de Isabel II, pero el nuncio Barili le obligó a aceptar la mitra de Canarias, y, aunque fue preconizado en junio de 1868, retrasó su consagración, porque consideraba el episcopado una carga superior a sus fuerzas. Llegó la revolución, y, ante la gravedad de la nueva situación, escribió personalmente al papa presentando su renuncia, que no fue aceptada. Pío IX le llamó a Roma para que participase en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano I. Tampoco quiso Urquinaona este cargo, y, tras vencer mil dificultades, aceptó el episcopado a principios de 1869. Surgieron entonces complicaciones por parte del Gobierno, que le obligó a jurar antes de recibir las bulas pontificias con el exequátur, mientras que el nuevo obispo las exigía para recibir la consagración, durante la cual emitiría el juramento. Por su parte, el nuncio hizo las gestiones necesa90
rias para conocer la verdadera actitud del Gobierno sobre el caso Urquinaona. Se confrontó el texto del juramento preparado para el nuevo obispo de Canarias con otro usado anteriormente, y se llegó a la conclusión de que eran iguales en la substancia. El nuevo obispo de Coria, Núñez Pernía, fue consagrado por el nuncio Franchi en la iglesia parroquial de San Martín, de Madrid, mientras en las Cortes se debatía la nueva Constitución. Después tomó posesión de su diócesis con toda normalidad, lo mismo que los obispos Montagut, de Segorbe, y Sanz y Forés, de Oviedo, que tampoco encontraron obstáculo alguno para iniciar su misión pastoral.
Eclesiásticos en las Cortes Constituyentes En las Cortes Constituyentes de 1869 hubo varios eclesiásticos. Dos obispos fueron diputados por sus provincias de origen: Antolín Monescillo, obispo de Jaén, elegido por Ciudad Real, y el cardenal García Cuesta, arzobispo de Santiago, elegido por Salamanca. También fueron diputados otros dos sacerdotes, elegidos uno por el grupo tradicionalista católico (Vicente Manterola), y otro, por el progresista (Luis Alcalá Zamora). Este último fue presentado para el obispado de Cebú durante la monarquía de Amadeo de Saboya, pero la Santa Sede no lo aceptó. A los dos obispos diputados se les dejó entera libertad para ocupar su escaño en las Cortes, ya que Roma no quiso interferir en este asunto, con el fin de que los interesados adoptasen la decisión que creyesen más conveniente, consideradas las circunstancias excepcionales del momento, pues su presencia en la asamblea constituyente podía redundar en beneficio de la unidad católica de España y en contra de la libertad religiosa. Tanto Monescillo como García Cuesta siguieron muy de cerca los trabajos preparatorios de la Constitución. Mantuvieron contactos con algunos miembros del Gobierno provisional y con varios componentes de la comisión encargada de redactar la nueva carta de la nación; pero resultaron infructuosas sus gestiones, pues la mayoría 91
parlamentaria era abiertamente favorable a la libertad de cultos. Los dos prelados y el canónigo Manterola tuvieron intervenciones públicas muy brillantes, que despertaron la conciencia de los católicos en momentos en que, al perderse la unidad religiosa, se creía perder la esencia de España. La prensa católica y los partidos conservadores difundieron e instrumentalizaron para fines estrictamente políticos los discursos de estos eclesiásticos, pero al mismo tiempo no puede negarse que fueron auténticas piezas de la ampulosa oratoria decimonónica, digna de otros exponentes políticos del momento. Para hacer frente al anticlericalismo desbordado en dichas Cortes y a los furibundos ataques de algunos diputados como Castelar, Suñer Capdevila y otros, la Iglesia española contó con figuras prestigiosas e intelectualmente preparadas. Sin embargo, sus palabras cayeron por completo en el vacío. Y, ante el fracaso total, los dos prelados regresaron a sus respectivas diócesis, mientras Manterola siguió los debates junto al grupo tradicionalista católico, que siempre defendió con energía los intereses de la Iglesia. En cambio, el sacerdote Alcalá Zamora, que militaba en las filas progresistas, votó en favor de la libertad de cultos y en contra de la unidad católica de España. Me he referido a los eclesiásticos presentes en las Cortes como beligerantes porque este fue el espíritu que les animó desde el primer momento y porque la situación parlamentaria, tal como la habían planteado los partidos de la revolución, exigía una respuesta de la Iglesia a tono con dichas circunstancias. Hablar de negociación, comprensión o diálogo en dichas Cortes era pura utopía. El anticlericalismo de los políticos llegó a niveles nunca conocidos en España. El momento culminante se alcanzó durante la discusión de los artículos 20 y 21 del proyecto de Constitución. Con ellos se quiso quitar al clero el amplio poder que todavía poseía. Es cierto que dicho anticlericalismo era una respuesta al clericalismo de la época anterior, pero hay que reconocer que hubo exageraciones, ya que la revolución, que había proclamado todas las libertades posibles, oprimía a la Iglesia no solo con duros ataques y críticas a las más elementales formas de expresión religiosa, sino 92
también impidiendo o limitando libertades que estaba en contradicción abierta con el espíritu liberal que había inspirado la revuelta burguesa. Por tanto, si una explicación encuentra el anticlericalismo como reacción a la situación anterior, comprensión encuentra igualmente la actitud enérgica del clero y de los católicos frente a una revolución que todavía estaba en sus comienzos y había puesto fin a seculares tradiciones religiosas y a principios fundamentales de respeto y convivencia entre la Iglesia y el Estado.
La cuestión religiosa Las Cortes Constituyentes de 1869 afrontaron directamente la cuestión religiosa en la discusión parlamentaria sobre los citados artículos 20 y 21 del proyecto, que en el texto definitivo de la Constitución quedaron unidos en el artículo 21. Este decía: «La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior». Aprobada el 1 de junio de 1869, con 214 votos favorables y 55 contrarios, la Constitución plasmó el programa revolucionario, sancionó las conquistas políticas y sociales conseguidas desde septiembre de 1868 y sintetizó las ideas del liberalismo democrático, ya que era obra de los intelectuales de la revolución, los llamados «demócratas de la cátedra». La promulgación solemne del nuevo texto constitucional debía celebrarse el domingo 6 de junio de 1869 durante una ceremonia grandiosa que tendría lugar en el palacio de las Cortes. Estaba previsto un acto religioso. La prensa anunció que el Gobierno invitaría a los obispos para que asistiesen al mismo y ratificasen con su presencia el apoyo de la Iglesia a la nueva orientación política del Es93
tado. Sin embargo, ni la Santa Sede ni la jerarquía española aceptaron la invitación. El nuncio Franchi consiguió del ministro Lorenzana que no fuesen cursadas invitaciones a los obispos y que se suprimiese el previsto acto religioso, con el fin de evitar el escándalo de los católicos por la presencia de los obispos en la ceremonia de promulgación de una Constitución abiertamente contraria a los intereses de la Iglesia. El Gobierno cedió en este punto, pero fue inflexible al exigir a los obispos y al clero el juramento de fidelidad a la nueva Constitución, que prestaron todos los funcionarios civiles del Estado. Esto planteó serios problemas, porque no podía decidirse con un simple decreto del ministerio de Gracia y Justicia, sino que era necesario oír el parecer de la Santa Sede. Cuando Franchi preparaba su regreso a Roma, a finales de junio de 1869, tuvo que retrasar el viaje para llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el juramento. El ministro de la Guerra, general Prim, amenazó con el exilio y la ocupación de temporalidades a los eclesiásticos que no jurasen, mientras el general Serrano era partidario de suspenderlo para estudiar detenidamente las implicaciones de un gesto que podía ser perjudicial no solo para la Iglesia, sino también para el Estado. Franchi advirtió al ministro Lorenzana que todos los obispos y la inmensa mayoría del clero se negarían a prestar un juramento contrario a sus conciencias, a la vez que prohibido por la legislación eclesiástica. Las gestiones del nuncio fueron infructuosas y las tensiones entre la Iglesia y el Estado se agravaron. Franchi no asistió a la promulgación de la nueva Constitución ni a la entronización del general Serrano como regente del reino. Tampoco estuvieron presentes en estos actos el personal de la nunciatura y los funcionarios del Tribunal de la Rota. El 18 de junio de 1869 hubo una reestructuración ministerial, con dos cambios importantes para el futuro desarrollo de las relaciones con la Iglesia, ya que cesaron los ministros Lorenzana (Estado) y Romero Ortiz (Gracia y Justicia), sustituidos por Silvela y Martín de Herrera. Sin embargo, el nuevo Gabinete insistió en el juramento de los obispos, advirtiendo que no se les exigiría nada contrario a las leyes 94
de Dios y de la Iglesia. Pero el mismo Gobierno comprendió que era prudente esperar una respuesta de la Santa Sede, habida cuenta de las reticencias y escrúpulos de muchos obispos y sacerdotes ante el juramento. Habiendo regresado a Roma el nuncio Franchi, el asunto fue encomendado al cardenal Moreno, arzobispo de Valladolid, que se convirtió desde ese momento en la cabeza moral del episcopado, ya que el primado Alameda se hallaba totalmente apartado de las actividades pastorales y políticas por su edad avanzada y precario estado de salud. El ministro de Gracia y Justicia, Martín de Herrera, mantuvo conversaciones con el cardenal Moreno para conseguir el juramento. Hizo un llamamiento al patriotismo del clero español, que en otros importantes momentos históricos -1812, 1837, 1845- había jurado sin dificultad las constituciones políticas del Estado. En Roma se abrió un doble expediente, pues el aspecto canónico del juramento fue encomendado a la Penitenciaría Apostólica, y sus implicaciones políticas pasaron al estudio de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. La Penitenciaría declaró que el juramento de la nueva Constitución era ilícito, pero que el clero podría jurar si el Gobierno le obligaba con medidas violentas y con las reservas debidas. La respuesta del dicasterio romano no satisfizo al Gobierno, pero el ministro Silvela aplazó el asunto hasta el 20 de septiembre de 1869, y aprovechó sus vacaciones en Vichy (Francia) para mantener contactos con la Santa Sede a través del nuncio en París, con el fin de obtener la autorización definitiva para que el clero jurase, con la reserva de que no se le exigía nada contrario a las leyes de Dios ni de la Iglesia. Ante la gravedad y la urgencia del asunto, el secretario de Estado trató personalmente la cuestión con Pío IX, y el 17 de septiembre comunicó a Mons. Bianchi, encargado de negocios en Madrid, que por parte de la Santa Sede no había obstáculo alguno para que el clero jurara la nueva Constitución, tras las promesas hechas por el Gobierno al poner las reservas ya conocidas. Parece ser que esta decisión la tomó el papa personalmente el 16 de septiembre de 1869, y fue una auténtica victoria para el Gobierno revolu95
cionario, que obtuvo cuanto deseaba, ya que el juramento del clero era una valiosa arma política para hacer frente a los principales enemigos del momento -los carlistas-, promotores de una guerra civil, que contaba con la simpatía y el apoyo de amplios sectores del clero. En efecto, si el papa autorizaba el juramento, quedaba desarticulado uno de los argumentos que los carlistas aducían con mayor vigor contra el nuevo texto constitucional, es decir, su oposición a las leyes divinas y eclesiásticas. Pese a esta aparente victoria, no todas las dificultades quedaron superadas, pues buena parte del episcopado, que no compartía la decisión tomada por el pontífice, aprovechó su presencia en Roma para asistir al Concilio Vaticano I y consiguió con sus presiones que se revisara de nuevo todo el asunto a la luz de otros principios y observaciones que hasta ese momento habían pasado desapercibidos. Los obispos contrarios al juramento de la Constitución El juramento de la Constitución le planteó al clero un doble problema pastoral y político. Si bien este quedó superado con la resolución adoptada por Pío IX de autorizar el juramento con las reservas aceptadas por el Gobierno, el pastoral, que implicaba una grave cuestión de conciencia, nunca fue resuelto, ya que los obispos se opusieron tenazmente a cualquier tipo de compromiso con las autoridades civiles, y, no obstante el acuerdo político-diplomático entre los Gobiernos madrileño y pontificio, ni juraron ni permitieron que el clero jurase. A medida que avanzaban las discusiones parlamentarias sobre la cuestión religiosa, aun antes de ser aprobada la Constitución, comenzaron a manifestarse las opiniones de los obispos. Cuando esta quedó proclamada, no solamente los obispos, sino la casi totalidad del clero y grandes sectores de católicos practicantes se opusieron a la nueva ley fundamental del Estado, porque el artículo 21 violaba los tradicionales principios de la unidad católica española y los privilegios reconocidos a la Iglesia en el concordato de 96
1851, con lesión evidente de otros derechos y prerrogativas de las personas e instituciones eclesiásticas. Deben tenerse en cuenta estas consideraciones para comprender la intransigencia del episcopado ante el juramento, incluso después de la autorización de la Santa Sede, porque, en realidad, el caballo de batalla fue el gravísimo problema de conciencia que el clero y los católicos plantearon al negarse a jurar, mientras en otros países europeos, concretamente en Francia y Bélgica, los católicos habían jurado constituciones tan liberales y tolerantes en materia religiosa como la española o quizá más todavía. Contra el juramento de la Constitución por los obispos se desencadenó una ofensiva en tres tiempos: — el primero, durante el mes de junio de 1869; — el segundo, en septiembre-octubre del mismo año, y — el tercero, en marzo-mayo de 1870. La correspondencia mantenida entre los obispos y el nuncio en junio de 1869 fue muy intensa, lo cual demuestra la importancia del argumento y la preocupación de la jerarquía. Franchi retrasó su viaje a Italia, pero no consiguió calmar a los obispos, que comenzaron a publicar en los boletines eclesiásticos notas pastorales prohibiendo el juramento en espera de la decisión pontificia. Pero mientras la respuesta de la Penitenciaría Apostólica fue para muchos obispos de una claridad meridiana, la nota que el cardenal Antonelli envió en septiembre a Mons. Bianchi fue interpretada como una interferencia política en un asunto de conciencia que había quedado ya resuelto por la primera. La nota del cardenal Antonelli, que el encargado de negocios de la Santa Sede transmitió solícitamente a los obispos, llegó en un momento inoportuno, a finales de septiembre y principios de octubre, cuando la mayoría de los prelados preparaba el viaje para asistir en Roma al Concilio Vaticano I. Algunos se limitaron a acusar recibo, sin más comentarios. Al llegar la primavera de 1870, el Gobierno decidió aplicar los acuerdos adoptados con Roma, y publicó el 17 de marzo un decreto firmado por el ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, que obligaba a los eclesiásticos a jurar. La reacción de los obispos fue inmediata y la negativa, 97
total. Los gobernadores eclesiásticos y vicarios generales de los obispos ausentes tenían órdenes tajantes de impedir el juramento hasta que recibiesen instrucciones precisas de los respectivos prelados. Los obispos prepararon en Roma el ataque final y definitivo al juramento. Hubo presiones insistentes para que la Santa Sede retirara el acuerdo anterior, ya que las promesas del Gobierno no merecían crédito y lo que se quería conseguir con el juramento era la adhesión incondicional de la Iglesia a la nueva situación política. Las reservas pedidas por los obispos tenían una importancia relativa para el Gobierno, ya que, si el clero prestaba el juramento, aun con restricciones, el impacto que produciría ante la opinión pública quedaba asegurado. Nadie podría dudar de la actitud favorable de la Iglesia al nuevo régimen. Y como la preocupación del Gobierno era eminentemente política, los obispos adoptaron una conducta en el mismo sentido, si bien cubierta con motivaciones de orden pastoral o espiritual. Los obispos, que, en principio, pudieron estar divididos sobre la oportunidad y conveniencia del juramento, tras varios meses de permanencia en Roma, adoptaron el acuerdo unánime y definitivo de oponerse al juramento. Así lo demuestran las gestiones que realizaron durante el invierno de 1869-70 y el documento colectivo firmado por todos ellos, con la sola excepción del obispo de Almería, Pérez Mínayo. De este modo consiguieron que la cuestión del juramento, ya estudiada por la Penitenciaría, pasase al Santo Oficio, quien examinó todo el problema a la luz del decreto ministerial de 17 de marzo de 1870, donde se afirmaba que el Gobierno no exigía del clero nada contrario a las leyes de Dios y de la Iglesia. El voto del Santo Oficio fue negativo. El juramento no se podía prestar ni siquiera con las reservas aceptadas por el Gobierno, ya que tendría repercusiones muy negativas para la vida religiosa del pueblo católico. Mientras en Roma se hacían estas gestiones, en España surgían protestas del clero y de los obispos que no habían podido asistir al concilio. Los canónigos de Osma se negaron corporativamente a jurar, con el apoyo del obispo Lagüera. El cardenal García Cuesta, otro de los ausentes del concilio, criticó duramente el acuerdo entre la Santa Sede 98
y el Gobierno español con respecto al juramento. Varios obispos se adhirieron al documento colectivo de Roma. Así, los de Segorbe («No es digno ni decoroso el juramento que se exige»), Cádiz («Mi primer propósito es negarme abiertamente a jurar la nueva Constitución») y Córdoba («El obispo no puede prestar el juramento de la Constitución, ni asentir a que su clero lo preste en los términos que le precisa el mencionado decreto»). El cardenal Antonelli comunicó al nuncio Franchi la decisión de la Santa Sede favorable al juramento para que la transmitiera a los obispos residentes en Roma, aunque entonces ya era público el documento colectivo. Sin embargo, no hubo unanimidad entre los prelados a la hora de interpretar la última decisión de la Santa Sede, ni mucho menos a la hora de ejecutarla. La mayoría se opuso, pero el obispo de Almería prefirió «seguir las huellas expresamente trazadas por Su Santidad», y autorizó el juramento, aunque en su diócesis lo hicieron solamente una minoría: 11 canónigos sobre 38 y 24 sacerdotes sobre 189. También juraron el cardenal primado, Alameda, y el auditor-asesor de la nunciatura, José María Ferrer, con el personal de la Rota. Los juramentados fueron muy pocos. Por parte de la Santa Sede no hubo otras intervenciones y los obispos tampoco volvieron a hablar del tema, pero el Gobierno mantuvo la obligatoriedad del juramento y privó al clero de ayuda económica. La polémica sobre el juramento siguió coleando durante el sexenio hasta los primeros años de la Restauración. Mientras los Gobiernos español y pontificio negociaban la cuestión del juramento, el ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, presentó a las Cortes un proyecto de ley relativo al matrimonio civil, que fue aprobado por las Cortes el 18 de junio de 1870. Dicha ley establecía que el matrimonio civil era el único capaz de producir efectos jurídicos en el ámbito del Estado, lo reconocía como perpetuo e indisoluble y prescribía que se celebrara ante el juez municipal, no pudiendo oficiarlo quienes estuviesen ordenados in sacris o hubiesen profesado en una orden religiosa hasta tanto, en uno u otro caso, se obtuviesen las licencias canónicas necesarias. 99
La introducción del matrimonio civil fue consecuencia de la libertad religiosa aprobada en las Constituyentes y produjo gran impacto en la opinión pública porque rompió la tradición secular española en esta materia y para la mayoría de los católicos fue una novedad muy difícil de aceptar. Por ello, los españoles siguieron en su casi totalidad casándose por la Iglesia. La Iglesia condenó esta ley porque violaba los principios del sacramento del matrimonio y porque la Iglesia reivindicaba el derecho exclusivo a regular jurídicamente el matrimonio entre católicos, dejando solamente al Estado la facultad de legislar sobre los efectos civiles del mismo. «Agravios» de la revolución a la Iglesia La revolución no fue republicana sino monárquica, por ello, Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II de Italia, fue invitado a ceñir la corona española en 1870. Pero, en el expediente previo a su reconocimiento, Pío IX dio prioridad al aspecto religioso y, en lugar de entrar en consideraciones políticas, ordenó que se preparase una relación completa de las violaciones cometidas por la revolución -los llamados «agravios»-, para presentarlas al Gobierno y exigir la reparación completa de las mismas. Estas eran: — libertad religiosa; — libertad de enseñanza; — matrimonio civil; — reducción de conventos; — supresión de las Congregaciones de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri; — supresión de las Conferencias de San Vicente de Paúl; — supresión del Tribunal de las Ordenes Militares; — supresión del procapellán mayor de Palacio; — violación de la jurisdicción del vicario general castrense; — supresión de la dotación económica de los seminarios; — retraso en el pago de los haberes del clero; 100
— incautación de los archivos, bibliotecas y objetos de arte y estudios eclesiásticos; — supresión de los jesuítas; — expulsión del obispo de La Habana y cisma de dicha diócesis; — procesamiento del arzobispo de Santiago de Corapostela y de los obispos de Osma y Urgel, y — supresión del fuero eclesiástico. La Santa Sede expuso las razones concretas por las que se consideraba ofendida en cada uno de estos «agravios». El Gobierno contestó puntualmente, y desde Roma se replicó a dichas respuestas. La polémica fue muy dura, ya que ni el Gobierno estaba dispuesto a ceder lo más mínimo en las cuestiones fundamentales, ni la Santa Sede a aceptar, con un reconocimiento oficial de la nueva monarquía, los ultrajes cometidos contra la Iglesia desde el comienzo de la revolución. Además, algunos obispos interpelados al respecto ampliaron la lista de «agravios», exigiendo la reparación de otras violaciones de los derechos de la Iglesia, como: — la prohibición a las religiosas de admitir novicias y de recibir la profesión solemne de las ya existentes, — la supresión de la mensualidad de algunos haberes, — la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias, — la venta anticanónica de los bienes eclesiásticos, — la profanación de algunos cementerios por las autoridades municipales, — la destrucción de varios templos, — el descuento del 10 por 100 impuesto arbitrariamente sobre las escasas mensualidades pagadas al clero y — la clausura y destino a usos profanos de algunos seminarios viejos, de los que se habían apoderado las autoridades civiles y militares al comienzo de la revolución. La Santa Sede no llegó a tomar en consideración esta relación preparada por los obispos, y por ello no fue pasada al Gobierno. El primer Gobierno de la monarquía de Saboya, presidido por el general Serrano, consiguió mantenerse en el poder, salvando mil dificultades, durante el primer semes101
tre de 1871. Uno de los hechos que, quizá, contribuyeron a derribarlo fue la celebración del XXV aniversario de la elección de Pío IX, si bien para entonces la crisis política era ya inevitable por otros motivos. El 16 de junio, el diputado carlista Ramón Nocedal, hijo de Cándido, que había sido ministro de Isabel II, presentó a las Cortes una propuesta en la que decía textualmente: «Pedimos al Congreso se sirva declarar que, uniéndose al sentimiento general del católico pueblo español y de toda la cristiandad, ve con indecible satisfacción y vivísima alegría que haya llegado al XXV aniversario de su glorioso pontificado nuestro Santo Padre Pío IX, a pesar de la persecución inaudita que sufre, víctima inocente y propiciatoria de los extravíos, errores y crímenes que afligen en la época presente al género humano y pervierten al orden social, el cual solamente puede restaurarse siguiendo la palabra infalible del augusto vicario de Jesucristo en la tierra». Dicha proposición no podía ser aceptada por las Cortes, pues suponía una condena de la mayoría parlamentaria, cosa que no hubiera ocurrido si la propuesta hubiese concluido con la palabra «Pío IX». El encargado pontificio en Madrid denunció «la manía de los carlistas de mezclar siempre la política con la religión», que provocó violencias en las Cortes y en las calles madrileñas, hasta el punto de tener que defender la fuerza pública el palacio de la nunciatura para impedir atentados. Los homenajes se desarrollaron con normalidad en las provincias, entre el entusiasmo general de la población, «y donde se ha conseguido impedir que la política se mezclara con la religión -comentaba Bianchi-, se ha visto que todos los partidos, incluido el republicano, han participado en las manifestaciones de adhesión al papa». Política religiosa de la Primera República Amadeo de Saboya renunció al trono el 11 de febrero de 1873 y ese mismo día fue proclamada la Primera República, que no inspiró la menor confianza a la Iglesia porque intentó la separación Iglesia-Estado. Esta fue la iniciativa de mayor envergadura que tomaron los gobiernos 102
republicanos y hubiera sido la de mayor trascendencia de haberse aprobado, pero quedó en simple proyecto. Desde la introducción de la libertad religiosa en las Constituyentes del 69, la legislación civil en materias eclesiásticas había avanzado por el camino de las reformas. En el proyecto de Constitución Federal de la República Española estaba prevista la separación Iglesia-Estado. Dicho proyecto aludía a los principios democráticos que la Constitución revolucionaria había negado: «La libertad de cultos -decía-, allí tímida y aún vergonzantemente apuntada es aquí un principio claro y concreto. La Iglesia queda en nuestra Constitución definitivamente separada del Estado. Un artículo constitucional prohibe a los poderes públicos en todos sus grados subvencionar ningún género de culto. Se exige que el nacimiento, el matrimonio y la muerte, sin perjuicio de las ceremonias religiosas con que la piedad de los individuos y de las familias quieran rodearlos, tengan siempre alguna sanción civil». Estos principios, expuestos en el preámbulo del proyecto, quedaron escuetamente formulados en los artículos 34-37, con satisfacción evidente de los progresistas y de los católicos liberales, que habían soñado la independencia total de ambas potestades. La Santa Sede juzgó el proyecto como el más inicuo que se podía aprobar, pero, a la vez que se discutía el texto constitucional, el ministro de Gracia y Justicia, Pedro Moreno Rodríguez, presentó a las Cortes un proyecto de ley sobre separación Iglesia-Estado, que reconocía, por parte de este, el derecho de la Iglesia católica: — a regirse con plena independencia; — a ejercer libremente su culto; — a la asociación, manifestación y enseñanza; — a adquirir y poseer bienes. El Estado renunciaba: — al ejercicio del privilegio de presentación para los cargos eclesiásticos vacantes o que vacaren en lo sucesivo, pero sin perjuicio de los derechos de patronato laical; — a la jurisdicción y prerrogativas de toda clase relativas a las exenciones señaladas y reconocidas en el concordato de 1851; — al pase o exequátur de las bulas, sobre rescriptos pon103
tificios, dispensas y otros documentos procedentes de la autoridad eclesiástica, correspondiendo al fuero común la persecución y castigo de los delitos que pudieran cometerse por parte de los clérigos; — a las gracias de la Cruzada e indulto cuaresmal y a sus productos; — a toda intervención en la publicación de libros litúrgicos; — a intervenir en las dispensas que se tramitaban por la Agencia de Preces; — a todas las facultades, derechos, regalías, prerrogativas y concesiones pontificias, ya procedentes del antiguo Patronato Real, ya de cualquier otro origen, mediante las cuales el Estado intervenía en el régimen interior de la Iglesia, reservándose, sin embargo, el derecho, adquirido por título oneroso, a percibir las resultantes de espolio anteriores al concordato de 1851. Por parte del Estado se reconocía el derecho de las religiosas de clausura a percibir las pensiones que disfrutaban según las disposiciones vigentes, cuya nómina pasaría al presupuesto del ministerio de Hacienda, amortizándose las pensiones de las que fallecieran. Los miembros de la Iglesia católica quedarían sometidos al derecho común, como todos los ciudadanos. Este proyecto de ley fue consecuencia del proyecto de Constitución Federal, cuya discusión parlamentaria comenzó a principios de agosto. Pero la situación política se agravó y Castelar, autor del proyecto, se vio obligado a pedir un aplazamiento del debate hasta después de «la victoria sobre los carlistas». Estallaron enseguida las insurrecciones cantonales, y las Cortes fueron disueltas por el general Pavía a principios de 1874. De esta forma, el proyecto de Constitución no llegó a ser votado. Los gobiernos republicanos adoptaron varias disposiciones con respecto a la Iglesia, aunque de escaso relieve. Fueron extinguidas o suprimidas: — las órdenes militares; — las reales maestranzas de Sevilla, Granada, Ronda, Valencia y Zaragoza; — la Comisaría de los Santos Lugares; 104
— las plazas de capellanes párrocos de los cuerpos armados, hospitales, fortalezas y demás dependencias del Ministerio de la Guerra; — el Vicariato Castrense y las subdelegaciones del mismo; — las plazas de capellanes de los establecimientos penales, sustituidos por maestros de escuela; — en todas las diócesis la ejecución de la ley de 1867 sobre permutación de los bienes de capellanías. En Roma fueron particularmente sensibles a la supresión de las órdenes militares, porque planteó problemas de jurisdicción eclesiástica en los territorios sometidos a dichas órdenes. También se alarmaron ante el proyecto de supresión de la embajada española ante la Santa Sede, proyecto que no cuajó y, por ello, la representación española en Roma no llegó a suprimirse. El golpe de Estado del general Pavía abrió el paso a una serie de gobiernos moderados, que, a lo largo del año 1874, liquidaron los últimos residuos de la fracasada República y favorecieron la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, con gran satisfacción por parte de la Santa Sede. En conclusión, no puede hablarse de relaciones entre la Santa Sede y la Primera República, ya que estas fueron prácticamente inexistentes durante los primeros meses de 1873. La legislación republicana en materia religiosa no tuvo repercusión alguna sobre dichas relaciones ya que el nuevo sistema político español no fue aceptado por las potencias europeas, y, por tanto, la ausencia de relaciones normales con el Papa no fue una excepción aislada, sino que respondía al esquema de la actitud política de las principales naciones de Europa con respecto a España.
Bibliografía esencial comentada Estudio y documento toda la problemática general de este período en Iglesia y Revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico sobre la documentación vaticana inédita (Pamplona, Eunsa, 1979). Cfr además V M. ARBELOA y A. 105
Documentos diplomáticos sobre las relaciones Iglesia-Estado tras la revolución de septiembre de 1868: Scriptorium Victoriense 20 (1973) 198-232; ID. e ID., La prensa ante la Iglesia en la revolución de septiembre (septiembre de 1868-febrero de 1869). Una visión anticipadora de la Iglesia en España, en «Miscelánea José Zunzunegui (1911-1974)» II (Vitoria 1975), pp. 265-323; J. FERNÁNDEZ CONDE, La diócesis de Oviedo durante la revolución liberal (1868-1874): Studium Ovetense 1 (1973) 89-133; F. RODRÍGUEZ DE CORO, El obispado de Vitoria durante el sexenio revolucionario, Vitoria 1976; J. ANDRÉS GALLEGO, Aproximación cartográfica a la libertad religiosa peninsular: los españoles ante la libertad religiosa del sexenio revolucionario: Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas. IV: Historia contemporánea (Santiago de Compostela, Universidad, 1975), pp. 265-75; R. Ma SANZ DE DIEGO, La legislación eclesiástica del sexenio revolucionario: Revista de Estudios Políticos 200-201 (1975) 195-223; J. B. VILAR, El obispado de Cartagena durante el sexenio revolucionario (1868-1874) (Murcia 1973); F. MARTÍ GILABERT, Amadeo de Saboya y la política religiosa (Pamplona, Eunsa, 1999), el autor, proclive al efímero monarca, intenta demostrar que, aunque no faltaron medidas antirreligiosas durante su reinado, sin embargo hubo un cierto apaciguamiento en la hostilidad contra la Iglesia, gracias a la actitud personal del rey y de su esposa, que, cansados de tanta oposición política, terminaron por presentar su renuncia al trono y regresar a Italia. Sobre las Cortes Constituyentes de 1869 y la cuestión religiosa son fundamentales las obras de P. A. PERLADO, La libertad religiosa en las Constituyentes del 69 (Pamplona, Eunsa, 1970); S. PETSCHEN, Iglesia-Estado. Un cambio político. Las Constituyentes de 1869 (Madrid, Taurus, 1975); ID., El anticlericalismo en las Cortes Constituyentes de 1869-1871: Miscelánea Comillas 34 (1976) 67-96; V GARMENDIA, Vicente Mantenía. Canónigo, diputado y conspirador carlista (Vitoria 1975). Sobre aspectos estrictamente eclesiásticos, cfr mis estudios monográficos: Los obispos españoles ante la Revolución de 1868 y la Primera República: Hispania Sacra 28 (1975) 339422; El clero durante la revolución de 1868 y la primera repúMARTÍNEZ DE MENDÍBIL,
106
Mica: Analecta Sacra Tarraconensia 48 (1975) 149-191; La Santa Sede y la revolución de 1868: Anales Valentinos 3 (1977) 55-113; El archivo de la nunciatura de Madrid desde 1868 hasta 1875: Archivum Historiae Pontificiae 15 (1977) 363-377; El nuncio Alessandro Franchi y las Constituyentes de 1869: Hispania 37 (1977) 623-670; El Vaticano y la Primera República española: Saitabi 27 (1977) 145-164; Cartas entre españoles y Pío IX durante el sexenio revolucionario (1868-1874): Scriptorium Victoriense 24 (1977) 219-237; Pío IXy Amadeo de Saboya, rey de España: Pío IX 7 (1978) 457-481.
107
Capítulo IV RESTAURACIÓN (1875-1931)
Ideas fundamentales — El fracaso de la Primera República permitió, en 1874, la restauración de la monarquía borbónica. — De esta forma, a Isabel II, destronada en 1868 por los revolucionarios de septiembre, le sucedió en enero de 1875 su hijo Alfonso XII. — La Constitución de 1876 representó una actitud sustancialmente más abierta que en ninguna otra época anterior de la monarquía española. -— Esta apertura contrastó vivamente con la actitud ante la aplicación del Concordato de 1851, ya que la Santa Sede y los carlistas trataron de oponerlo como baluarte a la nueva Constitución. — Tras la restauración de la monarquía, Pío IX adoptó dos líneas muy claras. — Por una parte, se distanció abiertamente del carlismo, por el que nunca tuvo simpatías, y, por otra, de la estéril batalla contra la Constitución de 1876, que admitía una moderada libertad de culto. — Resulta significativo el hecho de que, al comienzo de la Restauración, los obispos españoles se habían vuelto en contra del artículo 11 de la Constitución de 1876, que introdujo el principio de la tolerancia religiosa. — Medio siglo después, en 1923, los obispos consideraban ese mismo artículo como un instrumento de defensa frente al laicismo del partido liberal. — La Restauración constituyó a la Iglesia en un estamento más preservado socialmente de lo que lo había estado a lo largo del siglo xix. — En líneas generales, puede decirse que Pío IX, en sus últi109
mos años, apareció realista y ajeno a los sueños utópicos de algunos católicos españoles de tendencia más integrista. — Durante la Restauración, la cuestión religiosa llegó a llamarse entonces «la cuestión de las cuestiones». — Se intentó la reconciliación entre los católicos y el régimen liberal, en el seno de una monarquía constitucional. — Pero no llegó a conseguirse por las discordias internas de los católicos y por las provocaciones del anticlericalismo cada vez más radical y presente en la sociedad. — En líneas generales, durante la Restauración, la Iglesia se entendió bien con los gobiernos conservadores, aunque surgieron algunas divergencias con los gobiernos liberales. — Los reyes, que personalmente se sentían católicos, se vieron obligados a firmar disposiciones que, a veces, estaban en contra de su propio criterio. — También es importante en este contexto distinguir entre gobernantes antirreligiosos y simplemente anticlericales. — El catolicismo español desde la Restauración tuvo un talante de apaciguamiento. — Pero esta orientación tuvo que enfrentarse con una problemática cada vez mayor, a partir del asesinato de Cánovas (1897) y entró en una crisis total desde el año 1913, en que triunfaron corrientes de pensamiento cada vez más extremistas que influyeron negativamente en los católicos. — La llamada crisis de la Restauración afectó a la conciencia de los católicos, que organizaron sus fuerzas desde 1889 mediante los Congresos católicos. — En España existió un grado más bien alto de clericalismo, muy difícil de evitar en cualquier Estado confesional. — En el Antiguo Régimen, la visibilidad del clero y su poder resultaba ostentoso, atizando el anticlericalismo de las masas y de los críticos. — Se suele entender por anticlericalismo una reacción más o menos fuerte contra la excesiva interferencia del poder clerical en los asuntos de orden político o social. — La religión interesó muchísimo a los escritores del último tercio del siglo XIX, aunque como un asunto político y social más que como algo propiamente espiritual o teológico. — La política secularizadora del partido liberal, en realidad, 110
fue moderada y realista, y la reacción de la Iglesia, más atenta al pasado que al futuro. — La estéril polémica entre los católicos no impidió que la Iglesia realizara una gran labor educativa y docente en diversos sectores y con frutos abundantes. — El anticlericalismo estuvo personificado en la primera década del siglo por Canalejas, que dio rienda suelta a manifestaciones violentas desconocidas en España. — Su único objetivo fue gritar contra curas y frailes, asaltar conventos, poner bombas en los templos, atentar contra los obispos y quemar a los santos. — En una palabra, agitar de forma artificiosa y peligrosa a las masas contra la Iglesia. — Durante su jefatura de Gobierno, Canalejas fue visto por los católicos como el peor enemigo de la Iglesia porque fue el responsable de la tempestad desatada contra ella en su obsesión de resolver la «cuestión religiosa» por la tremenda. — La gran lucha que la Iglesia mantuvo en España con el Estado liberal en el último cuarto de siglo XIX y primeras décadas del xx fue, precisamente, para impedir la tolerancia de los cultos acatólicos. — Y también para defender la protección estatal de la religión católica y de sus instituciones de enseñanza y beneficencia, que alcanzaron su mayor desarrollo y esplendor en ese período. — La dictadura de Primo de Rivera fue de transición, con el intento de crear un nuevo Estado desde arriba ante las amenazas de las fuerzas progresistas y, a la vez, un precedente del régimen de Franco, que haría suyas algunas de sus características.
La Iglesia ante la
Restauración
El dilatado arco d e t i e m p o y d e a c o n t e c i m i e n t o s q u e c o r r e n d e s d e la r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a d e 1875 a la Constitución d e 1931 es c o n o c i d o e n la historiografía c o m o época de la Restauración, p o r q u e la m o n a r q u í a borbónica fue restablecida en la persona de Alfonso XII. Esta, después de 56 años, tras el reinado de su hijo Alfonso XIII, sucumbió ante la II República en abril de 1931. Esta d e n o m i n a c i ó n es puesta en tela d e juicio p o r algunos historia111
dores, que resaltan cuánto tiene de convencional tal etiqueta, dado que la Constitución de 1876, inspirada y en buena medida redactada por Cánovas, representó una actitud sustancialmente más abierta que en ninguna otra época anterior de la monarquía española. Esta apertura contrastó vivamente con la actitud en la aplicación del Concordato de 1851, ya que la Santa Sede y los carlistas trataron de oponerlo como baluarte al texto constitucional de 1876. En líneas generales, la Iglesia se entendió bien con los gobiernos conservadores, mientras surgieron divergencias con los gobiernos liberales. Los reyes, que personalmente se sentían católicos, se vieron obligados a firmar disposiciones que a veces estaban en contra de su propio criterio. En este contexto hay que distinguir entre gobernantes antirreligiosos y simplemente anticlericales, como también hay ciertos matices diferenciales entre los papas de este período (Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI) porque intervinieron, además, los puntos de vista personales de los cardenales secretarios de Estado -Rampolla, Merry del Val y Gasparri-, que tuvieron visiones muy distintas de las cuestiones político-eclesiásticas. No pueden entenderse las tensiones existentes entre el Estado y la Iglesia durante el primer decenio del siglo xx sin tener en cuenta los precedentes inmediatos del último bienio del xix. La tradición regalista seguía predominando en España y el Estado trataba de someter a la Iglesia a su arbitrio. La llamada crisis de la Restauración afectó a la conciencia de los católicos, que organizaron sus fuerzas desde 1889 mediante los congresos católicos. Alfonso XII dijo: «Ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal». Este fue el programa que marcó la Restauración como un intento de reconciliación entre los católicos y el liberalismo, en el seno de una monarquía constitucional. Intento que no llegó a conseguirse por las discordias internas de los católicos y por las provocaciones del anticlericalismo cada vez más presente en la sociedad española. Con la Restauración reverdecieron manifestaciones religiosas barrocas, que caracterizaron la piedad popular espa112
ñola y mantuvieron las creencias más tradicionales en todos los ámbitos y sectores sociales. Un ejemplo lo representaban las primeras comuniones, celebradas en traje blanco que, en muchas ocasiones, preocupaban más que el acto solemne de recibir a Jesús Sacramentado. Esta fastuosidad se convirtió en un rito social - a veces más que religioso-, que señalaba una determinada fase en la vida de todo católico. La configuración de una piedad de tinte marcadamente burgués durante el xix no eliminó, en este siglo ni en los comienzos del siguiente, la fuerte corriente de manifestaciones de la piedad popular, aún sumamente rica y abundante en santuarios y ermitas, con santeros, santeras y ermitaños que daban vida a estos refugios espirituales, aptos para todos los sectores de la sociedad española. El extremo está representado por la figura de la beata, que Pérez Galdós describió como «hecha un santo de palo, con el cuello torcido, la mirada en el suelo, avinagrado el gesto y la voz siempre clueca y oprimida». Las prácticas religiosas comenzaron a decaer lentamente, sobre todo la asistencia a misa, que se redujeron sensiblemente en algunas regiones a partir de los años veinte. Las relaciones con la Santa Sede, al afectar al problema de la regulación constitucional de la cuestión religiosa, adquirieron una importancia y una prioridad excepcionales en los primeros años de la Restauración, ya que esta cuestión no cedía en prioridad e importancia a ninguna otra; ni siquiera a las dos agobiantes guerras civiles, la carlista y la de Cuba.
León XIIIy las tensiones del catolicismo español Los comienzos del pontificado de León XIII, en 1878, coincidieron con los albores de la restauración política. Pío IX, apenas se había percatado, en el lento ocaso de su ministerio, de las tensiones político-religiosas que brotaron en España a medida que la situación político-militar se fue normalizando, gracias a la sensatez de los políticos y al veredicto de las armas. Coleando quedaron muchos asuntos que turbaron, en decenios sucesivos, las armoniosas rela113
ciones, más aparentes que reales, entre la Iglesia y el Estado. Ni siquiera el maestro de la política exterior vaticana, el cardenal Antonelli, había conseguido cortar los brotes iniciales de insurrección religiosa, que manifestaron sus primeros indicios en el seno ele la comunidad eclesial hispana durante el agitado sexenio revolucionario. Las tensiones entre los católicos, las divisiones entre el clero secular y regular y la desorientación y falta de organización de los obispos frente a los problemas políticos y sociales de la España restaurada fueron objeto de la atención de León XIII, quien se decidió a intervenir cuando la situación era ya prácticamente irreversible, es decir, bien entrada la década de los 80. Los protagonistas de esta historia fueron, por parte de la Santa Sede, el papa León XIII, su secretario de Estado, el cardenal Jacobini, y su representante diplomático en Madrid, el nuncio Rampolla. Por parte española, la división de los católicos tuvo dos banderas abiertamente definidas, representadas por los periódicos El Siglo Futuro y La Unión, que aglutinaron a obispos, políticos, clérigos y laicos, divididos por cuestiones políticas inconciliables entre sí. Las polémicas de los católicos españoles tuvieron sus orígenes próximos en el principio de libertad religiosa aprobado en las Cortes Constituyentes de 1876 e incorporado después en la carta fundamental del Estado. Fue entonces cuando los tradicionalistas o carlistas comenzaron a presumir de integrismo católico, mientras acusaban de liberales a los alfonsinos, adictos al nuevo rey. Alejandro Pidal (1846-1913), brillante defensor parlamentario de la unidad religiosa, fundó el periódico La España Católica, que tuvo corta vida, quizá por la triste impresión que el ejercicio de la libertad de cultos producía en la mayoría de los católicos y por los incidentes que comenzaba a provocar la apertura de alguna capilla protestante en Madrid. Ni el clero ni los católicos apoyaron al primer periódico de Pidal, que se vio obligado a suprimirlo, sustituyéndolo con otro -ElFénix- también poco afortunado. Entre tanto, en 1881, un grupo de carlistas, dirigidos por el conde de Orgaz, se unió al partido alfonsino de Pidal por discrepancias con Cándido Nocedal (1821-1885), 114
representante de don Carlos (1848-1909) en España. El grupo carlista disidente engrosó las filas de los católicos liberales de Pidal y dio origen a la Unión Católica, aprobada por el cardenal Moreno (1817-1884), arzobispo de Toledo, y bendecida por León XIII. Desde el primer momento, esta organización recibió violentos ataques del Siglo Futuro, periódico carlista dirigido por Nocedal. Las invectivas se lanzaron también contra los obispos favorables a la Unión Católica. Comenzó, de este modo, una lucha tremenda en el seno de la comunidad católica española, que tuvo, en principio, dos consecuencias funestas: — primera, la desobediencia y falta de respeto de muchos sacerdotes hacia sus obispos; -segunda, un óbice permanente que impidió el desarrollo de cualquier manifestación de vida católica. La peregrinación a Roma en 1882 fue la demostración más evidente de esta segunda consecuencia. Nocedal había organizado una peregrinación nacional, bendecida por el papa, que fracasó por la oposición de los unionistas y por la división de los obispos. Los unionistas, por su parte, celebraron peregrinaciones que tuvieron muy escaso éxito. Madrid y Barcelona fueron los focos principales de la contienda, porque en ambas ciudades residían los jefes del tradicionalismo, en el que militaron abiertamente la mayoría del clero y los religiosos más prestigiosos e influyentes. El clero era insubordinado y se enfrentaba a los obispos por motivos políticos, mientras el Episcopado -bastante mediocre intelectualmente, en su conjunto- presentaba un panorama desolador, pues carecía de una dirección moral única y cada cual actuaba según su propio criterio, sin tratar de ponerse de acuerdo con los demás. Se unía a esta ya caótica situación eclesial el influjo negativo de los jesuítas, excesivamente comprometidos en la polémica de partidos. Esta era, a grandes rasgos, la situación cuando, el 8 de diciembre de 1882, León XIII dirigió a los obispos españoles la encíclica Cum multa, para denunciar las tensiones existentes en la comunidad eclesial española y poner fin a las divisiones de los católicos. Por ello comenzó recordando el precioso tesoro de la fe, que los católicos españo115
les conservaron desde los primeros siglos del cristianismo, y que en todo tiempo fue la mayor gloria de España. Aprovechó el papa la ocasión para rendir homenaje a los obispos que contribuyeron a conseivar y acrecentar este tesoro, a la vez que fomentaron sentimientos de adhesión a la Sede Apostólica. Sin embargo, León XIII deploró que algunos católicos hubiesen sembrado la semilla de la discordia entre las asociaciones fundadas para defender los intereses religiosos y, cosa todavía más grave, que no manifestasen la reverencia debida a los obispos. Por ello, el papa creyó oportuno llamar la atención de los católicos españoles para que evitasen disensiones y se uniesen frente a los ataques e insidias de los enemigos de la Iglesia. Denunciaba el pontífice dos errores opuestos: el de quienes defendían la religión totalmente separada de la política y el de cuantos confundían la primera con la segunda. La encíclica concluía recordando a los católicos españoles las victorias de sus antepasados contra los moros, contra las herejías y los cismas, mientras que a los obispos se les impartían consejos para que, unidos por provincias eclesiásticas, tratasen de defender la integridad de la fe y la solidez de la disciplina. Se sugería la conveniencia de organizar peregrinaciones a Roma para componer disensiones y resolver las controversias entre los católicos. Pero la encíclica Cum multa, en realidad, sirvió para muy poco, porque las divisiones entre los católicos españoles no solo no terminaron tras la intervención del papa, sino que se agudizaron todavía más. Las implicaciones de los intereses políticos en los asuntos eclesiales fueron tan frecuentes e intensas que difícilmente se pudieron apagar las pasiones.
Anticlericalismo literario En el Antiguo Régimen, la visibilidad del clero y su poder resultaba ostentoso atizando el anticlericalismo de las masas y de los críticos. Con la perspectiva que ofrece la distancia recorrida, podemos ahora ver que las pretensiones 116
de autonomía de la Iglesia eran incongruentes con su integración subordinada dentro del sistema político. La religión interesó muchísimo a los escritores del último tercio del siglo xix, aunque como un asunto político y social más que como algo propiamente espiritual o teológico. En la prensa, en las tribunas públicas, en las Cortes y en la literatura se tomaban posiciones en pro o en contra de la Iglesia. Las partes más acérrimas en la lucha que se entabló fueron, por un lado, el tradicionalismo y, por otro, el anarquismo idealista. La polémica se caracterizó -como suele ocurrir entre los españoles- por una falta de comprensión mutua y por el deseo de exterminación del contrario. Los militantes del catolicismo integrista combatieron con encono al liberalismo; los liberales se encarnizaron contra la intransigencia y el presunto fanatismo de la Iglesia, contra el clero y, muy especialmente, contra los jesuítas. Estando así las cosas, no es de extrañar que la novela -que entonces conocía también en España el auge del realismo- reflejara de un modo tan considerable esta polémica y que llegara, en muchos casos, a convertirse en instrumento de propaganda ideológica. Así surgieron las llamadas «novelas de tesis» o «novelas tendenciosas», dotadas de una clara intención doctrinaria y en las que el autor impuso al lector las conclusiones que debía sacar de los hechos relatados. Casi un centenar de novelas importantes intervinieron en la polémica religiosa, desde El escándalo (1875), de Alarcón, hasta El cura de Monleón (1936), de Pío Baroja. Jefes de fila de los dos bandos fueron: Alarcón, Pereda, Coloma y Ricardo León, campeones de la defensa tradicional; y Caldos, Palacio Valdés, Clarín, Blasco Ibáñez, Baroja y Pérez de Ayala, anticlericales. En Pérez Caldos se dio una evolución, en la época central de su creación novelística, hacia una actitud mucho más benigna y conciliadora, muy cercana ya a la mentalidad católica abierta de Pardo Bazán o de Concha Espina. Hacia 1920, esta polémica había perdido mucho de su virulencia y en grandes novelistas, como Unamuno o Gabriel Miró, el tratamiento del tema religioso ya no fue partidista 117
o doctrinario, sino mucho más hondo como en Unamuno, o mucho más folclórico, como en Miró. En la novela defensiva del catolicismo hubo un exceso de replegamiento hacia el pasado y hacia la vida rural, y un injustificado sentimiento de temor hacia la llamada civilización moderna y las ideas nuevas. Por el contrario, en la novela anticatólica resplandeció el entusiasmo y la generosidad humanitaria. La actitud excesivamente defensiva de los escritores católicos -junto a la incultura o pedantería de algunos sectores del clero- permitió que se formara en la literatura española la leyenda negra de la Iglesia como enemiga del progreso social, fácil tópico del que echaron mano sin discriminación los escritores liberales grandes y pequeños. El resultado fue que las «tesis» de sus novelas carecen de valor ideológico y convierten a estas obras en fábulas caricaturescas o en alegorías cuyos personajes se dividen en «buenos» y «malos», detentores en exclusiva y recíprocamente del Bien o el Mal absolutos. No todos los escritores cultivaron la novela de tesis en sentido tan extremoso; con frecuencia se preocuparon más del análisis psicológico o de la descripción costumbrista que de las doctrinas; otras veces desconfiaron decididamente de toda ideología, fuera del color que fuera. Así ocurrió con el último Blasco Ibáñez y con Baroja. El tema religioso en la literatura española de finales del siglo xix y primeras décadas del xx, teniendo en cuenta la valiosa literatura cristiana que se había escrito en este período, tanto en Francia como en Inglaterra y Alemania, esperaba poder hallar algo parecido en España, pero uno queda sorprendido no solo al constatar esta ausencia, sino al descubrir al mismo tiempo fuertes dosis de anticlericalismo. Este último fenómeno fue un caso típico de alienación literaria. Dejando de lado a otros novelistas anticlericales del siglo xix, hay que destacar la obra de Pérez Galdós y de Blasco Ibáñez -precursores de la novela contemporánea- para detenerse luego en Unamuno, Pío Baroja, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. No todos estos autores denigraron al clero con la misma vehemencia. Unos, como Blasco Ibáñez y Pérez de Ayala, fueron más virulentos y polémicos. Otros, como Ba118
roja y Unamuno, más coherentes con su temperamento y convicciones. En Baroja, el talante anárquico de toda su obra explica, mejor que la irreligiosidad, su oposición a todo lo institucional, al clero tanto como a los militares, a los católicos tanto como a los protestantes o judíos; en el caso de Unamuno, el anticlericalismo intermitente no está reñido con una sincera e intensa búsqueda religiosa y nunca entró en polémicas doctrinarias. Confunden algunos fácilmente la crítica religiosa con una actitud anticlerical. Por ejemplo, sobre el anticlericalismo de Ortega y Gasset no es nada fácil decir la última palabra debido a la dimensión religiosa de Ortega escritor, pero es, ciertamente, errónea la acusación de anticlerical. Ortega más bien sorprendió por la inteligente actitud neutral que supo mantener en este punto, en momentos en que era tan fácil soltarse en denuestos contra la Iglesia española. Tampoco la Revista de Occidente se apartó de esta neutralidad irenista y cosmopolita, arreligiosa si se quiere, pero nunca sectaria. Al estudiar todos estos autores y algunos otros menos importantes, surge la pregunta sobre las causas o antecedentes de este fenómeno religioso-cultural. Antecedentes literarios de la crítica contra el clero pueden hallarse en obras españolas de la Edad Media y del Siglo de Oro, reflejando algunas de ellas la corriente llamada erasmista. Pero el anticlericalismo moderno nació, o por lo menos se vigorizó, en otro contexto ideológico. Voltaire y la irreligiosidad dieciochesca podrían señalarse como sus precursores; el liberalismo racionalista del siglo xix ofreció, luego, el ambiente favorable para su incubación definitiva. La desde entonces abundante reacción anticlerical se situó en dos campos primordiales: la educación y la política. Ahí es donde los excesos de influencia clerical pudieron darse con más frecuencia. En política, el clero se identificó muchas veces con los partidos conservadores; en la difusión del conocimiento, el clero se abrogó el monopolio de la verdad. En ambos casos, la presión clerical era sentida por escritores y políticos como un freno a la evolución hacia una mayor libertad. En la lucha entablada en España, como en todas partes, entre lo antiguo y lo moderno, el 119
clero español militó mucho más en favor de lo antiguo; de ahí la inquina que mereció de parte de artistas e intelectuales más abiertos a lo moderno. Este proceso se acentuó desde la Primera República (1873), cuando la actitud de los eclesiásticos ante la política de partidos o ante la reforma agraria o las innovaciones educacionales fue de cierta hostilidad. El estado real del clero español en este período, la pedagogía y la influencia directa que ejercieron los colegios de religiosos, la doctrina social que predicaban nuestros sacerdotes no permite acusarlos de ser ellos la causa principal de esta fuerte reacción anticlerical. Hubo otras causas más importantes que los historiadores del anteclericalismo apenas señalan, tales como el sectarismo político, las sociedades secretas y, sobre todo, la desoladora descristianización de una sociedad que seguía llamándose católica. En España existió, y sigue existiendo, un grado más bien alto de clericalismo, tan difícil de evitar en cualquier Estado confesional. Lo cual explica que aún ahora, en forma más o menos encubierta, se den rebrotes de anticlericalismo, tanto en la masa del pueblo como en intelectuales y artistas y, sobre todo, en medios de comunicación social. Desde principios de siglo xx triunfaron en España el radicalismo demagógico y la excitación a la violencia por parte de algunos políticos extremistas, cuya actitud puede sintetizarse en la famosa exhortación que Lerroux, considerado el forjador del primer partido moderno de la clase obrera española, dirigió a los jóvenes bárbaros de Barcelona, en 1906: «Rebelaos contra todo: no hay nada o casi nada bueno. Rebelaos contra todos: no hay nadie o casi nadie justo. Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevarlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la Iglesia. Hay que destruir la Iglesia. Luchad, matad, morid». La evolución posterior de Lerroux supuso el abandono del estéril doctrinarismo que venía imperando hasta él. 120
El anticlericalismo alcanzó momentos de gran violencia durante la Semana Trágica de julio de 1909. Barcelona en esos años se erigió en centro neurálgico de España y del anticlericalismo. Todavía hoy discuten los historiadores si la transformación de huelga general en subversión contra la Iglesia fue promovida o fue espontánea. Pero es obvio que, en cualquiera de los dos casos, presupuso una actitud favorable a ese tipo de actitudes en un sector suficientemente amplio de la sociedad barcelonesa. El destacado escritor mallorquín Miguel Costa y Llobera (Pollensa 18541922) expresó su sorpresa no solo por la violencia antieclesiástica de la Semana Trágica, sino por la pasividad que, ante este fenómeno, respiraron las clases medias y la burguesía catalana. Prensa laica y prensa católica En un país de unos 18 millones de habitantes, como era España al finalizar el siglo XIX, con más de mil publicaciones diarias y periódicas, solo 204 eran católicas; las restantes eran liberales, de todos los colores, desde las que no mostraban hostilidad a los sentimientos religiosos hasta las que atacaban toda idea religiosa. Además, mientras las de tendencias liberales tenían una tirada de cerca de 1.600.000 ejemplares, las de inspiración católica no llegaban a los 280.000; de modo que, tanto por el número de periódicos como por su tirada, en España, igual que en otros países, la prensa liberal superaba con creces a la católica. El hecho era demasiado evidente para poder negarlo y demasiado doloroso como para que no suscitara preocupación entre los obispos, el clero y el laicado católico. Continuamente se estudiaban y se discutían sus causas, pero estas persistían, y todo inducía a temer que no serían eliminadas fácilmente, ya que periodistas y lectores estaban en absoluto desacuerdo al detectar la causa eficiente del mal que afligía al periodismo católico, y así, al resultar tan diverso el diagnóstico, era realmente muy difícil adoptar un tratamiento acertado. 121
Los periodistas, por su parte, echaban la culpa de tan lamentable situación a los católicos, que no ayudaban y favorecían la buena prensa; a su vez, los católicos descargaban la responsabilidad sobre los periodistas, que -según ellos- no sabían dar interés a los periódicos. De este modo, todos se enredaban en una petición de principios, y nada hacían ni unos ni otros en favor de la «buena prensa»; es más, si se hacía algo, era para obstaculizar las mejores iniciativas, paralizar generosas audacias e impedir todo intento de que existiese entre los católicos y sus periódicos esa solidaridad cordial indispensable para que la «buena prensa» alcanzase el conveniente desarrollo. Si hubiese existido una prensa unida, combativa y hábil, hubiera sido menos difícil la tarea de organizar las fuerzas católicas. La mayoría de los periódicos liberales, que tenían gran difusión y gozaban de prestigio en las esferas directivas, militaban en el partido conservador y fusionista; defendían las instituciones vigentes, es decir, las parlamentarias con forma monárquica; propugnaban los principios liberales y querían informar en estos todos los ordenamientos públicos. En cuanto a la religión, no solo no la atacaban, sino que de ordinario la respetaban, aunque no defendían a la Iglesia y sus doctrinas. Se decían católicos y se ofendían cuando no se los consideraba como tales. Al hablar, sin embargo, de temas religiosos, usaban un lenguaje ecléctico, inspirado en el indiferentismo. Habían conquistado su posición y deseaban conservarla pacíficamente; por ello, todo ataque dirigido a las instituciones fundamentales del reino estaban en oposición a su programa. La religión era una fuerza conservadora, y por tanto -según ellos- no se debía combatir; más bien era necesario apoyarla. Esto no impedía que también ellos pagasen su tributo a los prejuicios del liberalismo. Poniéndose a discurrir sobre ciertas cuestiones sin tener conocimiento de ellas, se apartaban de la ortodoxia católica. Dichos periódicos se mostraban deferentes con las autoridades y profesaban un cierto respeto al papa. Pero al tratar la causa de la Santa Sede, no salían de los límites del oportunismo que imperaba en todas las esferas. Si alguna 122
vez la defendían lo hacían con las acostumbradas restricciones, aconsejadas, según ellos, por razones internacionales y por respetos debidos a estados reconocidos. Reflejaban en esto fielmente las ideas que dominaban en las esferas gubernativas, tanto cuando estaba en el poder un partido como el otro. Ordinariamente usaban formas correctas conociendo a la perfección el arte de defender las propias convicciones, de censurar a veces también con vivacidad la obra de los adversarios sin salirse de los límites de la conveniencia. La prensa liberal más avanzada o democrática exigía con mayor vehemencia la aplicación, en todo lo que se refería a la vida social, de los principios del liberalismo; aceptaba la forma monárquica, pero a condición de que se desprendiera del carácter absolutista, respetaba la soberanía del pueblo y no se oponía a que los ideales de la democracia inspirasen las leyes y las costumbres. No obstante, los demócratas querían aparecer como católicos; no combatían abiertamente la religión por temor de ofender los sentimientos del pueblo; pero le hacían una guerra sorda, continua, farisaica, con el fin de quebrantar las creencias religiosas y sembrar el germen del escepticismo que mataba toda noble aspiración. Bajo el pretexto de ensalzar la observancia de las antiguas leyes de la Iglesia, criticaban las nuevas manifestaciones del culto y toda obra que intentara revivir y revigorizar la piedad en el corazón de los pueblos. No dudaban en erigirse vengadores de los sentimientos religiosos mientras con grandes medios infundían en sus lectores la desconfianza hacia la Iglesia y el clero. Conociendo estos propósitos, se puede comprender su comportamiento con la jerarquía y con la Santa Sede. No lanzaban ataques contra una ni contra otra; pero, lejos de ponerse a su lado en la lucha para la defensa de los propios derechos contra la demagogia, atribuían a la intransigencia las reivindicaciones y la combatían como no apta para los tiempos nuevos. Se esforzaban cuanto podían para aparecer correctos en la forma; mientras en el fondo querían reformas radicales, exigidas por las modernas libertades; usaban un lenguaje suave, insidioso, que parecía inspirado en el más sin123
cero amor por el bien público, para que sirviera mejor a engañar al público y hacer pasar por buena una mercancía bastante corrompida. La prensa republicana, finalmente, propugnaba el triunfo de todas las ideas de la Revolución Francesa, y quería abatir las instituciones que no estaban en armonía con las mismas. El nuevo pensamiento exigía nuevos ordenamientos. Solamente la república podía traer el bienestar y la prosperidad al pueblo español. Insultos, calumnias e injurias contra la Iglesia y el papa estaban a la orden del día. Dichos periódicos no cesaban de repetir que el poder espiritual pesaba sobre la sociedad como la más nefanda de las tiranías, porque llegaba hasta lo más íntimo de las conciencias, y urgían al pueblo para que se emancipara de ella. Vilipendiaban todos sus actos como ofensas al derecho y como nuevas usurpaciones. Su lenguaje estaba inspirado por un odio enfurecido, belicoso y agresivo. Tendía a la destrucción y declaraba cruel guerra a cualquier barrera que le pudiera detener en su camino. No conociendo freno alguno, no templaba sus plumas para rendir honor a las leyes del decoro y de la conveniencia. La prensa católica política se dividía en carlista, integrista y la que aceptaba las instituciones del Estado. La prensa carlista propugnaba como base de la restauración católica la restauración de la dinastía legítima representada por don Carlos. Sin ello, resultaba vano el esfuerzo que buscaba el mejoramiento de los ordenamientos administrativos, sociales y políticos. La prensa integrista no admitía tan estrecha conexión entre una cosa y otra. Combatía con igual ardor el espíritu del liberalismo que informaba las leyes y los estatutos civiles e inculcaba la necesidad del retorno completo de la sociedad a Dios, pero no rompía ninguna lanza ni a favor de una dinastía ni por el triunfo de una forma determinada. Su programa nebuloso y sofisticado no presentaba una solución práctica concreta. Finalmente, la prensa llamada dinástica seguía el camino indicado por León XIII y profesaba respeto y sumisión no solo a los poderes constituidos, sino también a la persona que los representaba, reclamando, además, para la 124
religión y la Iglesia todos aquellos derechos que le correspondían en un estado católico. El punto en que un periódico se diferenciaba de otro era político, pues todos estaban de acuerdo en querer la restauración de los principios católicos, pero todos la subordinaban a sus opiniones políticas. Y estas las elevaban a la categoría de dogmas, anatematizando a quienes no las aceptasen. En lugar de favorecerlas, se oponían a todas las obras católicas no organizadas en el seno de su propio partido y las presentaban como infectadas de liberalismo. Todos los periódicos católicos hacían profesión de obediencia y sumisión al papa y a los obispos. Se apresuraban a llenar las propias columnas de documentos pontificios y episcopales, y declaraban a cada paso que no debían separarse en modo alguno de la línea de conducta que en los mismos se trazaba, pero, de hecho, cada uno interpretaba los susodichos documentos en el sentido más conveniente a sus ideales políticos. Ninguno de los periódicos católicos se atrevía a enfrentarse al papa y a los obispos, pues este hecho hubiera bastado para desacreditarlos completamente entre los fieles; los que pertenecían a los partidos antidinásticos se esforzaban en eludir el precepto de la autoridad con falsas interrogaciones. De este modo, lejos de conformar la propia conducta a las enseñanzas del Romano Pontífice, las utilizaban como autojustificación. Este estado de tensión llevó a la intransigencia, por lo que cada periódico pensaba que no había otro camino para defender la verdad más que el elegido por él. Los otros eran todos caminos de perdición y quien los seguía estaba fuera de la Iglesia. La violencia con que unos lanzaban acusaciones contra otros era tal que no se sabía si discutían con católicos o con adversarios. Era triste el espectáculo que ofrecían los periódicos católicos, que estaban muy lejos de usar con todos, pero especialmente con aquellos a los que les unía el vínculo de la fe, aquella corrección y moderación de estilo tan recomendadas por León XIII. La prensa carlista, por tener un objetivo más determinado, un programa preciso y claro, y por ser órgano de un grupo mejor organizado y que fundaba su fuerza sobre las 125
tradiciones de un partido que nació y se desarrolló con vigor por su oposición constante a las ideas y a los principios liberales, tenía un lenguaje más firme y enérgico. En las polémicas con los otros periódicos católicos, era muchas veces arrogante y mordaz; lanzaba contra ellos una violenta guerra como si fueran sus principales enemigos. La tenacidad con que defendía su propia causa era tal que nada parecía suficiente para doblegarla. Se resistía a seguir las instrucciones de la Santa Sede, pero no dudaba en poner al mismo nivel sus aspiraciones y el derecho del Romano Pontífice a la soberanía necesaria para la libertad y la independencia del ministerio apostólico; de modo que llegó a decir más o menos explícitamente que los carlistas se someterían a Alfonso XIII cuando León XIII reconociese al rey de Italia. El mismo sistema siguieron los integristas presentándose como defensores de la pureza e integridad de la fe católica e intolerantes con quienes no la interpretaban como ellos. Pero, por si esto fuese poco, existía también desacuerdo entre los periódicos católicos de la misma tendencia, entre los que reconocían las instituciones vigentes y predicaban la sumisión a los poderes constituidos y la unión de todas las fuerzas católicas. Todos estos juicios y observaciones, que he procurado resumir, se desprenden de la atenta lectura de las cartas que obispos, sacerdotes y seglares enviaron a los nuncios y a la Secretaría de Estado y de los despachos de los representantes pontificios, quienes, además, destacaron los aspectos negativos de la prensa llamada laica y las deficiencias de los periódicos confesionales para suscitar una reacción favorable de los católicos y una penetración más incisiva en la sociedad, que solo se pudo conseguir en parte en las primeras décadas del siglo xx con El Debate, diario católico, fundado por Ángel Herrera en 1912, gracias a la inspiración del jesuíta Ángel Ayala y a la ayuda de los accionistas de La Gaceta del Norte y del vizcaíno Urquijo. Este diario contribuyó poderosamente a la evolución de la Iglesia y del catolicismo español y fue uno de los hitos fundamentales del periodismo español de carácter confesional. 126
Ataques a las Ordenes religiosas y ala enseñanza católica Dentro del idealismo genérico de la Revolución de 1868, en octubre de ese mismo año se publicó un decretoley declarando la libertad de enseñanza y facultando a los particulares para enseñar en las Universidades y centros docentes. Pero, debido a una serie de abusos que convirtieron a numerosos centros en expedidores de títulos sin garantías, en 1874 se devolvía de nuevo al Estado el control directo de todos los centros docentes. Aquella experiencia, que resultó fallida, hizo que, al sobrevenir la época de la Restauración, hubiera que volver a plantearse el relanzamiento de la enseñanza en todos sus grados. Desde 1900 hasta 1920 fue la Iglesia quien se alzó con el monopolio de la educación por parte de los religiosos, con lo que ello conllevó de afianzamiento en la influencia cultural e ideológica. En un momento en que la burguesía en Europa lideraba la revolución liberal, implantando un nuevo modelo de educación pública y secular, en España, la burguesía renunció a ese cometido histórico que fue asumido por la Iglesia, la cual, sin olvidar sus horizontes de evangelización, comprendió que el nuevo mundo estaba dirigido por la «nueva clase» que había surgido, iniciando un movimiento de acomodación a esa nueva sociedad y formación de la misma. Durante la segunda mitad del siglo xix hubo un trasiego de planes de estudios que intentaron dar con una fórmula equilibrada para la educación de los españoles. La Iglesia española no reclamó, como en otros países europeos, el derecho a regentar centros de educación, sino que lo que reinvindicó fue su control. Educó prioritariamente a las clases dirigentes porque, educándolas a ellas, educaba también a las desheredadas que habían de mirarlas como a su modelo. Tenía a su favor para atraer alumnos a sus aulas, entre otros factores, el que los escasos centros oficiales se caracterizaban por su estado de miseria y de abandono. Era imposible presentar una imagen mínimamente prestigiosa para que los padres mandaran allí a sus hijos. Solo lo hacían los que no tenían cerca ningún centro privado, caso de los núcleos rurales, o los que no te127
nían medios económicos para pagarlo, caso de los núcleos urbanos. Frente a esto, la Iglesia contaba con las órdenes religiosas de enseñanza, personal bien preparado que dedicaba a su labor todas las horas necesarias, puesto que no tenía que alternar su trabajo pedagógico con ningún otro, y extraordinariamente barato, desde el punto de vista económico, puesto que no cobraba sueldo alguno, estaba concentrado bajo el mismo techo y tenía pocos gastos, dado su régimen monástico de vida, caracterizado por la sobriedad y austeridad. Por tanto, la competencia no era posible. Cuando, a principios del siglo xx, surgió la polémica clericalismo-anticlericalismo, la Iglesia estaba asentada sólidamente sobre unas bases nuevas que le permitieron asegurar una presencia eficaz en la vida social del país. Si en Francia, durante las dos primeras décadas del siglo quedó liquidada la herencia clerical y se pasó a unos esquemas laicistas, en España, esos mismos años conocieron un espectacular ascenso de los centros religiosos y de los alumnos que asistieron a los mismos. En ellos fueron fundamentales algunas ceremonias religiosas como la de la primera comunión y la entrega de premios, se mantuvo una rígida disciplina, se desarrolló ordenadamente la vida cotidiana, se cuidó mucho la compostura de la joven cristiana y los modelos sociales de la joven bien educada, y se dio una visión de la enseñanza dirigida a los pobres. Destacaron en esta línea los jesuítas, que basaron su pedagogía en la Ratio Studiorum, aprobada en 1599 por orden del general de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, después de varios años de experiencias pedagógicas colectivas. Los jesuítas aplicaron en todas partes, con mucho fruto, aquel sistema pedagógico, hasta la supresión de la Compañía de Jesús en 1773. El restablecimiento general de la Orden en 1814 supuso la reaparición de una Compañía nueva, renacida o restaurada. Lo mismo sucedió con la Ratio Studiorum. En España, el afán de los jesuítas por la restauración de su sistema educativo tradicional se intensificó en el último tercio del siglo xix y los primeros años del xx. Entre 1868 y 1906 se esforzaron por mantener su modo de enseñar, frente a los avances de la secularización y la imposición de los planes de estudio estatales. Los hijos de san 128
Ignacio fueron, entre ilusiones y dificultades, unos educadores intrépidos, que mostraban entusiasmo por su tarea, al mismo tiempo que aplicaron una sincera autocrítica a sus propios métodos. En la defensa de su tradición educativa, los jesuítas no lograron una victoria en toda la línea, pero tampoco sufrieron una derrota humillante. Tuvieron que acomodarse a las asignaturas impuestas en los planes estatales, pero mantuvieron los principios del humanismo cristiano, favorecieron la enseñanza de las ciencias y conservaron los métodos didácticos que consideraron más eficaces frente a las tensiones ideológicas de la España del momento. Cuidaron con mucho esmero la vida escolar en todos sus detalles: las relaciones de los maestros con los discípulos, los edificios de los colegios, el sostenimiento económico, el régimen disciplinar, los desafíos escolares y los actos académicos, las horas de piedad, estudio, clase y recreo de los colegiales, sus diversiones, comidas y vestimenta. Todo un mundo que tuvo un balance altamente positivo y que suscita comparaciones con la actualidad a toda persona inteligente. También destacó en el campo de la educación el canónigo del Sacromonte de Granada, Andrés Manjón (Sargentes de la Lora, Burgos, 1846 - Granada 1923), que fue uno de los innovadores de la pedagogía española de la Restauración. Aunque sus ideas no fueron enteramente nuevas, sí fue un entusiasta y eficaz difusor, ayudado, además, por su significación eclesiástica, que le abrió, sin duda, las puertas de algunos de los más recelosos. De hecho, a comienzos del siglo xx, la difusión de las escuelas del Ave María, con o sin intervención de Manjón, se había convertido en uno de los recursos del catolicismo social. Manjón concibió su pedagogía alegre, físicamente abierta y destinada a las clases populares. Su método fue imitado por otros sacerdotes, como el canónigo valenciano Miguel Fenollera Roca (1880-1941), fundador de las Operarías del Divino Maestro (Avemarianas), gracias a la colaboración de muchas personas generosas, que apoyaron el Ave-María como obra de apostolado cristiano que se valía, principalmente, de la educación y de la instrucción, dirigida a todas las edades del hombre y la mujer, pero consagrada preferentemente a 129
los más necesitados. También en Cataluña, las escuelas de la Sagrada Familia, prototipo de la escuela confesional a principios del siglo xx, realizaron una gran labor en la enseñanza primaria. Aunque el Partido Liberal intentó acabar con el control de la enseñanza por parte de las instituciones de la Iglesia para devolverle al Estado sus prerrogativas en esta materia, su fracaso puso en evidencia su impotencia para ofrecer fórmulas renovadoras en el caduco panorama político de la Restauración. En 1901, a consecuencia de las agitaciones provocadas por el drama antirreligioso Ekctra, de Pérez Galdós, y de la incertidumbre y debilidad del partido conservador, los liberales llegaron al poder y trataron de someter al Estado las asociaciones católicas. Las órdenes religiosas fueron la pesadilla de los gobiernos liberales, porque creían que, mediante los colegios y la enseñanza, pretendían controlar la sociedad. Ante tan deprimente subdesarrollo español, con graves problemas de analfabetismo en más de la mitad de la población, los intelectuales intentaron renovar los métodos educativos en los distintos niveles de enseñanza. A este planteamiento elitista de lo que se llamó la revolución burguesa se opuso la revolución popular de aquellos que, desde partidos y sindicatos, de abajo arriba, lucharon por un cambio radical de las estructuras sociales. Se interfirieron, además, en esta compleja situación los violentos conflictos entre izquierdas y derechas, entre regionalismo y centralismo, que provocaron tensiones ideológicas y sociales antagónicas sobre este tema. Según los liberales, la Iglesia había lanzado a las órdenes religiosas, desde finales del xix, a la reconquista del poder social en la sociedad urbana y burguesa por medio de los colegios. Por ello, en 1901 se ordenó que todas las asociaciones religiosas quedaran inscritas en el registro civil, en base a la ley de asociaciones de 1887. El Gobierno quiso incluir también a todas las órdenes religiosas, excluidas las que el Concordato de 1851 mencionaba expresamente en los artículos 29 y 30. La Santa Sede, el Episcopado y numerosas personalidades del partido conservador se opusieron a este proyecto, porque consideraban que el 130
Concordato autorizaba, por lo menos implícitamente, la existencia legal en España de todas las congregaciones religiosas aprobadas por la Santa Sede, sin excepción alguna y, por consiguiente, que no podía aplicarse a ellas ni la ley de asociaciones de 1887 ni, mucho menos, el decreto de 1901. La Santa Sede protestó con una nota oficial, a la que el Gobierno no dio respuesta alguna. Sin embargo, las razones aducidas en dicho documento, si no convencieron al Gobierno a retirar el citado decreto, lo indujeron por lo menos a modificar, con respecto a los institutos religiosos, las disposiciones más odiosas de la ley de asociaciones. Ante tan firme actitud, el Gobierno se vio obligado a negociar el acuerdo de 1904 con la Santa Sede. En 1903 fue elegido papa san Pío X. Su secretario de Estado, el español Rafael Merry del Val, demostró preparación, equilibrio y prudencia para tratar los asuntos eclesiásticos, y aunque había permanecido hasta entonces alejado de la vida española, pues nunca tuvo cargos en España, sin embargo desde la Secretaría de Estado: — conoció de cerca los avatares de la Iglesia en nuestro país, — influyó decisivamente en los nombramientos de obispos, — siguió la última fase de las negociaciones que llevaron a la firma del convenio de 1904 sobre la existencia legal de las órdenes religiosas, — intervino directamente en las restantes cuestiones político-religiosas que agitaron la vida española durante la primera década del siglo y — cuidó desde el Vaticano la preparación y desarrollo de la primera asamblea plenaria del Episcopado español, celebrada 1907. En 1907 llegó a Madrid el nuncio Antonio Vico, que conocía muy bien la situación española pues había sido secretario de la nunciatura madrileña quince años antes. Entre 1890 y 1892 había redactado tres importantes informes sobre la Iglesia en España, que demostraron su buen conocimiento de nuestra realidad eclesial. Obispos, sacerdotes, religiosos y seminarios de todas las diócesis desfilaron por sus detallados estudios, redactados en lengua italiana y pu131
blicados en versión castellana en mi libro León XIIIy los católicos españoles. Al iniciar su misión diplomática, Vico recibió del cardenal Merry del Val las instrucciones que la Santa Sede imparte habitualmente a sus representantes pontificios para llamarles la atención sobre los asuntos de mayor interés. Y, aunque el nuevo nuncio sabía muy bien qué males aquejaban a nuestra Iglesia desde antaño, sin embargo, desde principios de siglo se habían producido algunos acontecimientos que el nuevo nuncio desconocía y se le indicó cuál debería ser su conducta en tales circunstancias. Los diversos gobiernos presididos por Sagasta desde principios de siglo declararon varias veces, tanto en manifestaciones oficiales como en las Cortes, el propósito de abrir negociaciones con la Santa Sede para conseguir una reforma parcial del Concordato de 1851. Las dificultades económicas por las que atravesaba España obligaron al Gobierno a reducir drásticamente el presupuesto de todos los ministerios y, en concreto, la dotación del culto y clero, desproporcionada, según el Gobierno, para las posibilidades reales de la nación. Esta era la finalidad primordial de la reforma concordataria, que pretendía reducir las diócesis consideradas de poca o ninguna importancia, así como disminuir las canonjías en las restantes iglesias catedrales, lo cual comportaría un considerable ahorro. Dicha reforma tendía, también, a establecer la situación jurídica de las órdenes religiosas y determinar cuáles de ellas y en qué condiciones podrían tener su existencia legal en España.
Polémicas sobre la libertad religiosa Una de las más vivas aspiraciones del partido liberal en España fue introducir la libertad religiosa. En un discurso pronunciado en Zaragoza en 1908, Segismundo Moret, que había sido varias veces presidente del Gobierno, puso la libertad de cultos como la base fundamental sobre la cual debería constituirse la unión de todos los partidos de izquierdas. El art. 11 de la Constitución de 1875, aunque reconoció la religión católica como religión del Estado, no garantizó 132
suficientemente la unidad religiosa ni excluyó expresamente la libertad o tolerancia de otros cultos. Este punto había sido determinado mucho mejor en el art. 1 del concordato de 1851, en el cual quedó sancionado el principio de la unidad religiosa, se reconoció que solo la religión católica era la religión del Estado y se excluyó cualquier otro culto. Sin embargo, con este artículo el Gobierno no asumió el compromiso o la obligación de mantener perpetuamente la religión católica como única religión del Estado y de no permitir en el futuro la existencia de otros cultos, aunque podría pensarse que, con dicho artículo se contraía un compromiso y se expresaba un hecho. El compromiso consistía en conservar siempre en los dominios españoles la religión católica con todos los derechos que le competen; el hecho era que la religión católica continuaría siendo la única religión de la nación española con exclusión de cualquier otro culto. Pero el Gobierno se alejó muy pronto de la prometida exclusión completa de cualquier culto acatólico, o al menos expresada en el concordato. En la realidad, el Gobierno, que había sido tan generoso en promesas desde el principio de la restauración monárquica, dejó a menudo indefensa a la religión católica y se limitó a prohibir manifestaciones exteriores y anuncios públicos de escuelas acatólicas, permitiendo que todas ellas continuaran en la posesión de las libertades conseguidas durante el Sexenio revolucionario. Desde finales del siglo xix, la bandera del anticlericalismo había sido instrumentalizada por Sagasta al servicio de metas alejadas del tema propiamente religioso, en el que el caudillo liberal no quiso nunca comprometerse. Tal postura le distanció de Canalejas y contribuyó al resquebrajamiento del partido que dirigía el político logrones. La crisis del partido liberal español, entre 1903-1907, fue ideológica y de dirección, sobre todo tras la muerte de su fundador Sagasta (1903); crisis que se manifestó en torno a la problemática religiosa, al acentuarse el laicismo de algunos de sus miembros, y llegó a su punto álgido con el intento de promulgar la Ley de Asociaciones, provocando continuas divisiones entre las diferentes corrientes de pensa133
miento, a lo que se unió la falta de una jefatura indiscutible y las ambiciones personales de algunos de sus líderes menos preparados. Canalejas, fautor de dicha ley, dio el primer paso hacia un programa laicista en el cual quedarían incluidos la libertad de cultos, el matrimonio exclusivamente civil, la secularización de los cementerios y otras disposiciones de menor relieve, caracterizadas todas ellas por el mismo espíritu fuertemente anticlerical que, por aquellas fechas, impregnaba la política agresiva del gobierno francés frente a la Iglesia, inspirada por la masonería. En 1910 firmó Canalejas una disposición favorable a la libertad de cultos, mientras la Santa Sede y el Gobierno negociaban la cuestión de las órdenes y congregaciones religiosas. La Santa Sede protestó enérgicamente porque consideraba dicha disposición un gran paso hacia la libertad religiosa, considerada por la Iglesia «principio infausto y falso, contrario a los sentimientos de la catolicísima nación española, ofensivo de la verdadera religión, y no justificado por las circunstancias particulares del país, contraria al espíritu y a las normas concordatarias así como a las declaraciones solemnes hechas en 1876 por el Gobierno a propósito de la interpretación del art. 11 de la Constitución». Pero el Gobierno justificó su decisión aduciendo que dicha disposición no hacía más que interpretar la Constitución y que no violaba ningún convenio. Afirmaba además que, si la Santa Sede la consideraba como un paso hacia un principio considerado infausto y falso, el Gobierno de Madrid se había visto obligado a emanarla por razones de oportunidad y no había hecho más que interpretar la Constitución de 1876, adaptándola a los tiempos y a los precedentes de otras naciones, creyendo de este modo que contribuiría a pacificar los ánimos.
Canalejas y la «Ley del candado» El Gobierno no estaba dispuesto a retirar la llamada «Ley del candado», que afectaba a la libertad de la Iglesia y, sobre todo, de las órdenes religiosas, y tampoco a modifi134
caria, después de haber obtenido la aprobación de la comisión parlamentaria, aduciendo la supremacía del poder civil. Los obispos senadores propusieron una enmienda de la mencionada ley, que fue aceptada por Canalejas; aunque la Santa Sede se daba cuenta de que dicha enmienda no era la mejor, no quiso agravar ulteriormente la situación de la Corona, amenazada por tensiones internas y, por otra parte, la ley modificada de tal manera correspondía más o menos a cuanto la Santa Sede estaba dispuesta a aceptar. Por ello, aunque en un principio puso como condición indispensable para reanudar las negociaciones con el Gobierno español la retirada de la «Ley del candado», después decidió proseguirlas por las razones indicadas. Una vez aprobada por el Senado, dicha ley fue presentada al Congreso de Diputados. La política de Canalejas puso a la Santa Sede frente a hechos consumados para, después, solicitar a la misma Santa Sede la reapertura de negociaciones. De los 387 diputados, solo 228 participaron en la votación, y de ellos, 174, que eran liberales y republicanos, se pronunciaron a favor y 54 en contra, 43 de ellos conservadores y 11 tradicionalistas. La aprobación de esta ley no fue una gran victoria de Canalejas, aunque pudo ser aprobada gracias a la presencia de los diputados conservadores, como habían hecho en el Senado. En efecto, a pesar de la invitación insistente hecha por Canalejas para que asistieran todos los diputados, solo acudieron a la votación 228 de los 387 existentes. Para que un proyecto pudiera convertirse en ley necesitaba la presencia de la mitad más uno de los diputados efectivos, es decir, que en este caso debían haber sido 194, de lo cual se deduce que, si los diputados conservadores, siguiendo la misma táctica usada para la aprobación de las enmiendas, se hubiesen abstenido en la votación definitiva, la «ley del candado» hubiera quedado en simple proyecto. Después, el Gobierno preparó para presentarlo a las Cortes en marzo 1910 un proyecto de ley para la reforma de la de 1887 sobre el ejercicio del derecho de asociación, en el cual las órdenes religiosas quedarían sujetas en su funcionamiento, por lo que a las relaciones con el Estado se refería, a los preceptos que, en general, servían de norma 135
a las asociaciones en España. El Gobierno mantenía su deseo de reducir las órdenes y congregaciones religiosas, pues consideraba que los religiosos vivían en un régimen jurídico provisional que no podía tolerarse por más tiempo. Entre tanto, intentó Canalejas prorrogar la «Ley del candado», que debía quedar sin efecto, si en el plazo de dos años se aprobaba una nueva ley de asociaciones. Cuando Canalejas fue asesinado (12 de noviembre de 1912) se dijo que llevaba encima el proyecto de prórroga de la mencionada ley para presentarla al Consejo de Ministros aquella misma mañana. Con su trágica muerte desapareció el exponente más emblemático del anticlericalismo de principios del siglo XX. Este político inteligente se dejó influir por el radicalismo francés y dio rienda suelta a manifestaciones violentas, que tuvieron como único objetivo: — gritar contra curas y frailes, — asaltar conventos, — poner bombas en los templos, — atentar contra los obispos y — quemar imágenes sagradas. En una palabra, agitar de forma artificiosa y peligrosa a las masas contra la Iglesia. Por ello, Canalejas, que gobernó la agitada política española durante un par de años, entre 1910y 1912, fue visto por los católicos como el peor enemigo de la Iglesia porque fue el responsable de la tempestad desatada contra ella en su obsesión de resolver la «cuestión religiosa» por la tremenda. A diferencia de lo que había ocurrido en los años 1899-1906, las manifestaciones anticlericales no respondieron a promotores aislados, locales, más o menos relacionados con algún centro inspirador, sino que se realizó una organización sistemática de expresiones de apoyo a la política anticlerical del gobierno de Canalejas. Desde el punto de vista político, esto obedeció a la crispación que en esos días se daba a las relaciones entre Madrid y el Vaticano, pero, acaso, ante todo, a la fuerte reacción de defensa eclesiástica que se había experimentado desde 1906 y que se había traducido en la promoción de manifestaciones de todo género. Esta oleada anticlerical fue organizada en julio de 1910 por la conjunción republicano-socialista, principalmente, y mostró 136
una notable dispersión de sus fuerzas por toda la península. El volumen de participación fue muy discutido aquellos días. La política anticlerical tuvo sus principales consecuencias en la interrupción de relaciones con el Vaticano por parte del Gobierno -la Santa Sede mantuvo siempre a su nuncio en Madrid- y en la suspensión de los nombramientos episcopales durante cuatro años (1910-1913). Los políticos actuaron con desfachatez ante la Iglesia, mientras que esta demostró su proverbial paciencia y comprensión al tratar los asuntos de España, gracias a la clarividencia del cardenal Merry del Val, que conocía las contradicciones de algunos políticos españoles, con esa mezcla de piedad y adhesión al Vicario de Cristo y de jacobinismo incendiario y violento contra las órdenes religiosas, que fueron el caballo de batalla de las relaciones Iglesia-Estado durante los primeros años del siglo XX. Tras el asesinato de Canalejas se acabaron las tensiones entre el Gobierno y la Iglesia y la situación comenzó a normalizarse con el nuevo Gobierno de Romanones en 1913, de tal forma que la «cuestión religiosa» fue perdiendo intensidad en los años sucesivos, aunque no llegó a desaparecer por completo. La gran lucha que la Iglesia mantuvo en España con el Estado liberal en el último cuarto de siglo XIX y primeras décadas del XX fue, precisamente, para impedir la tolerancia de los cultos acatólicos y defender la protección estatal de la religión católica y de sus instituciones de enseñanza y beneficencia, que alcanzaron su mayor desarrollo y esplendor en ese período. Primo de Rivera y la Iglesia Durante el pontificado de Benedicto XV (1914-1922), las relaciones mejoraron sensiblemente a medida que se agravaba la crisis interna de España, apartada del primer gran conflicto armado europeo. La dictadura impuesta por el general Primo de Rivera en septiembre de 1923, tres meses después del asesinato del cardenal Soldevila, arzobispo de Zaragoza, fue aceptada por Alfonso XIII para acabar 137
con los desmanes impunes, gravísimos crímenes y un caos social incontrolable. La Iglesia apoyó la Dictadura porque vio en ella una garantía para el orden social, aunque mantuvo actitudes críticas frente a la misma. El 12 de septiembre de 1923 se produjo el golpe militar de Primo de Rivera, que puso fin a un gobierno de coalición o concentración de partidos liberales y radicales, con fuerte tendencia reformista y extremista, que había conseguido el poder nueve meses antes por la ineptitud de los conservadores, incapaces de mantener una política coherente. Dicho Gobierno basó su programa en el trinomio: — paz en Marruecos, — exigencia rigurosa de responsabilidades a los gobiernos precedentes y — reforma de la Constitución. Ninguno de los tres objetivos fue conseguido y, por ello, creció el descontento entre la población. La inmensa mayoría de los españoles acogió con simpatía este régimen, que también el rey aceptó: Sin consultar previamente a los jefes de los partidos y a los presidentes de las cámaras, Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera la formación de un nuevo gabinete, que tuvo carácter de Directorio militar, en espera de un gobierno regular, formado con técnicos civiles que no fuesen profesionales de la política. El estado de guerra se extendió a toda la península y como consecuencia del mismo: — las Cortes quedaron disueltas, — los partidos, suprimidos, — la censura, implantada y — suspendidas todas las garantías constitucionales. La principal innovación en las relaciones Iglesia-Estado introducida por el Directorio militar afectó a los nombramientos de obispos. Sabido es que el privilegio de presentación, concedido por la Santa Sede a los reyes de España, era ejercido, de hecho, por los políticos con criterios poco eclesiales la mayoría de las veces. Primo de Rivera quiso evitar los inconvenientes producidos por este sistema creando una comisión de obispos y sacerdotes encargada de proponer a la Corona nombres de eclesiásticos considerados idóneos tanto para los beneficios de las catedrales y 138
colegiatas como para las dignidades de nombramiento o presentación regia. De esta forma se podría acabar con la ingerencia de los políticos en asuntos internos de la Iglesia. El mismo Directorio militar había hecho algo semejante con la magistratura. Para eliminar cualquier posibilidad de influencia política fue constituida una comisión permanente de altos magistrados que proponía al Gobierno los nombres de los mejores candidatos para cubrir las vacantes en los diversos tribunales, de forma que no podía el Gobierno designar al que quisiera, sino nombrar a los candidatos propuestos por la mencionada comisión. Era una forma discreta de introducir una modificación importante en el ejercicio de un privilegio que la Santa Sede respetaba, no por convicción, sino por resignación política, para no alterar el difícil equilibrio de sus relaciones con el Estado, aunque deseaba acabar con él por los muchos inconvenientes que provocaba y porque limitaba el ejercicio de la autoridad pontificia en una cuestión que afectaba directamente a la disciplina eclesiástica. El cardenal Reig, arzobispo de Toledo, y el nuncio Tedeschini consiguieron de Primo de Rivera que la competencia de la nueva comisión, pensada, en principio, solamente para cubrir los beneficios y canonjías de provisión regia, se extendiera también a los nombramientos de obispos. En 1924 fue creada la Junta Delegada del Real Patronato Eclesiástico, formada exclusivamente por personalidades eclesiásticas. Esta decisión fue no solamente una inteligente respuesta a las orientaciones del Vaticano, sino que representó una solución hábil del problema suscitado por el rey de España a la Santa Sede desde que Alfonso XIII manifestó de forma solemne al Papa el deseo de que fuese ampliado el privilegio del real patronato. Esta petición creó serias dificultades porque, en algunos regímenes constitucionales, el ejercicio del patronato regio había sufrido graves alteraciones, ya que el privilegio concedido a los monarcas pasaba, de hecho, a los gobiernos, y de esta forma, la Santa Sede no tenía garantías sobre su ejercicio ni podía impedir el influjo de los diversos partidos políticos en la designación de los candidatos a sedes episcopales. Por ello, la petición del rey de España llegó en 139
un momento en el que la Santa Sede tendía a restringir, en lugar de ampliar, los privilegios concedidos a los soberanos. El caso español era más grave porque, mientras las facultades de los obispos eran muy limitadas, y por ello se veían obligados a recurrir a Roma para la concesión de gracias y favores espirituales con mayor frecuencia que los obispos de otras naciones, los privilegios de la Corona eran mucho más amplios, y se extendían a una cuestión tan fundamental como los nombramientos de párrocos, canónigos y obispos. Sin embargo, con la creación de la Junta delegada se evitó el peligro de una intromisión indebida del gobierno en ámbitos tan estrictamente eclesiásticos como los de los nombramientos episcopales y la provisión de prebendas en catedrales y colegiatas. Esta decisión fue considerada como un importante paso en la disciplina eclesiástica española, que podía marcar una nueva etapa en la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado si era aplicado con buen criterio, ya que su objetivo fue eliminar las influencias políticas en los nombramientos eclesiásticos, «con el fin de que potestad tan elevada como la Iglesia, sin sustraerse al alto Patronato del Rey, intervenga y vigile por sí misma las cualidades del personal que ha de servirla, ya que, por la elevada y ejemplar misión que ejerce, el prestigio colectivo es para ella más necesario y más sensible ante la pública opinión». Teniendo en cuenta que los miembros de la. Junta deberían contar con los informes de los obispos sobre cada candidato, se podría acabar definitivamente con el caciquismo político-eclesiástico que, en los nombramientos de beneficiados, canónigos y otras dignidades capitulares, había siempre actuado al margen de los obispos, los cuales, si no querían con un público y escandaloso proceso recusar por indigno al candidato nombrado por la Corona, debían resignarse a aceptar a todos los eclesiásticos que accedían a tales prebendas protegidos por políticos a veces hostiles a la Iglesia. La Junta produjo excelentes resultados durante los seis años escasos de su actuación, porque la Corona y el Gobierno delegaron en ella sus atribuciones sobre el Patronato eclesiástico. Pero fue suprimida tras la caída del Di140
rectorio militar, por el gobierno del almirante Berenguer el 16 de junio de 1930 y justificada por el deseo del Gobierno «de volver a la normalidad» y de «restablecer el ejercicio de las disposiciones concordadas en su pleno vigor». Lo cual era una consecuencia lógica de la política del nuevo gabinete, que había derogado la mayor parte de los decretos dados por el anterior. Ante este hecho, la reacción de la Iglesia fue el silencio, porque no procedía reclamación oficial alguna de la nunciatura al tratarse de la simple derogación de una especie de privilegio concedido gratuitamente por el Gobierno, y sin previo acuerdo con la Santa Sede. Tampoco pareció oportuna una reclamación del episcopado, en primer lugar, por la compleja situación política del país en aquel oscuro año 1930, que marcó el paso de la dictadura a la república, y, en segundo lugar, porque el Gobierno tenía facultades para derogar decretos precedentes. Uno de los objetivos fundamentales del Directorio militar fue moralizar la vida pública. Primo de Rivera aprovechó todas las ocasiones para manifestar en público su deseo de reafirmar los sanos principios morales, llegando incluso a deplorar en alguna circunstancia su vida pasada. Durante un viaje a Bilbao, en diciembre de 1927, condenó un hecho que le produjo mala impresión durante una representación teatral: la aparición en el escenario de la figura de un sacerdote en actitud poco digna. El general reprobó la costumbre de introducir en las piezas teatrales figuras de sacerdotes, religiosos y monjas en papeles ridículos. El gesto de Primo de Rivera adquirió particular relieve porque amenazó con medidas represivas si, a pesar de sus advertencias, se persistía en estos hechos y no cesaba el escándalo. Bibliografía esencial comentada Sobre las relaciones Iglesia-Estado, en general, J. ANLa política religiosa en España, 1889-1913 (Madrid, Ed. Nacional, 1975), plantea las líneas maestras de las corrientes más politizadas del catolicismo hispano en el
DRÉS GALLEGO,
141
tránsito de un siglo a otro; la obra se centra en dos cuestiones constantes de la política religiosa del período: por una parte, los intentos de asimilación de la Iglesia al mundo moderno y, por otra, la respuesta del liberalismo a los proyectos de política anticlerical del Gobierno liberal y los grupos republicanos en los años del siglo xx, que culminron con el Gobierno de Canalejas; F. MARTÍ GILABERT, Política religiosa de la Restauración (1875-1931) (Madrid, Rialp, 1992), sintetiza el período cuya denominación es puesta en tela de juicio por el autor, que pone de relieve cuánto tiene de convencional tal etiqueta, dado que la Constitución de 1876, inspirada y en buena medida redactada por Cánovas, representó una actitud sustancialmente más abierta que en ninguna otra época anterior de la monarquía española; esta apertura contrastó vivamente con la actitud en la aplicación del Concordato de 1851, ya que la Santa Sede y los carlistas trataron de oponerlo como baluarte a los textos constitucionales de 1876; C. ROBLES MUÑOZ, en sus amplios estudios, Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la restauración (1898-1912): Anthologica Annua 34 (1987) 189-305; 36 (1989) 317-492; 37 (1990) 131-252; 38 (1991) 229-333, e Independencia económica de la Iglesia en España: los proyectos de 1908-1912: Hispania Sacra 41 (1989) 763-778, analiza, con buen criterio y rigurosa documentación, los temas enunciados; J. RUBIO, El reinado de Alfonso XII. Problemas iniciales y relaciones con la Santa Sede (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1998), estudia la regulación constitucional de la cuestión religiosa, que adquirió una importancia y una prioridad excepcionales en los primeros años de la Restauración, ya que esta cuestión no cedió en prioridad e importancia a ninguna otra; ni siquiera ante las dos agobiantes guerras civiles, la carlista y la de Cuba; R. Ma SANZ DE DIEGO, Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado en España. El Cardenal Antolín Monescillo y Viso (1811-1892) (Madrid, Univ. Comillas, 1979), analiza los aspectos fundamentales de la situación político-religiosa-nacional a través de la biografía de este polémico cardenal, y M. DEL S. ARROYO, Trascendencia histórica de la campaña de prensa contra Canalejas 142
(1910-1912): Hispania Sacra 43 (1991) 503-517, se detiene en el momento culminante de la política anticlerical. Sobre el anticlericalismo en este período, cfr J. Ma DÍAZ MOZAZ, Apuntes para una sociología del anticlericalismo (Madrid, Ariel, 1976); J. CARO BAROJA, Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español (Madrid, Istmo, 1980); C. ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Clericalismo y anticlericalismo a través de la prensa española decimonónica: AA. W . La cuestión social en la Iglesia española contemporánea (Real Monasterio de El Escorial 1981), pp. 123-175; M. REVUELTA GONZÁLEZ, La recuperación eclesiástica y el rechazo anticlerical en los cambios de siglo: «España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio». Ed. de J. L. García Delgado (Madrid, Siglo XXI, 1991), pp. 213-234; J. B. DENDLE, The Spanish Novel ofReligious Thesis (1876-1936) (Princeton, Princeton University Press - Madrid, Editorial Castalia, 1968); J. DEVLIN, Spanish Anticlericalism. A Study in Modern Alienation (New York, Las Américas Publishing Company, 1966), primer estudio sobre un tema literario tan hondo como desconocido en su conjunto. Sobre las polémicas relacionadas con los religiosos y la enseñanza, cfr L. MORÓTE, Los frailes en España (Madrid 1904), y A. SALCEDO RUIZ («Máximo»), El anticlericalismo y las órdenes religiosas en España (Madrid 1908), son dos obras que documentan el nivel de tensión existente y las negociaciones entre España y la Santa Sede; T. GARCÍA REGIDOR, La polémica sobre la secularización de la enseñanza en España (1902-1914) (Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1985), analiza la política secularizadora del partido liberal desde la documentación oficial -colecciones legislativas, diarios de sesiones de las Cortes, boletines eclesiásticos- y fuentes periodísticas. Una síntesis a veces poco convincente, a veces apresurada de este argumento la ofrece A. YETANO, La enseñanza religiosa en la España de la Restauración (1900-1920) (Barcelona, Anthropos, 1988). Sobre las manifestaciones más evidentes de la hostilidad del Gobierno contra la Iglesia, que se dieron en el tema de la enseñanza, cfr Y. TURÍN, La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición (Madrid, Aguilar, 1967); C. Ruiz RODRIGO, Catolicismo social y educación. La formación del 143
proletariado en Valencia (1891-1917) (Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 1982). Sobre la masonería, que tanto preocupó a la Iglesia en aquellos años, cfr J. A. FERRER BENIMELI, La Masonería y la Iglesia en el siglo XIX español: AA. W . , La cuestión social en la Iglesia española contemporánea (Real Monasterio de El Escorial 1981), pp. 227-283; J. C. GAYARMENTEROS, Las razones de una condena: la Iglesia ante la Masonería: AA. W . , Iglesia, sociedad y política en la España contemporánea (Ibíd. 1983), pp. 81-130; Masonería, política y sociedad. III Symposium de Metodología aplicada a la Historia de la Masonería Española. Córdoba, 15-20 de junio de 1987. Coor. J. A. FERRER BENIMELI (Madrid 1987). Y sobre las relaciones Iglesia-Estado en la etapa final de la monarquía, cfr mi artículo sobre La Iglesia durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Revista Española de Derecho Canónico 45 (1988), 209-248, que analiza y documenta la problemática religiosa de ese período.
144
Capítulo V SEGUNDA REPÚBLICA, GUERRA CIVIL YPERSECUCIÓN RELIGIOSA (1931-1939)
Ideas fundamentales — La Iglesia acató lealmente a la República, aunque esta fue esencialmente anticlerical y anticristiana. — Comenzó quemando iglesias y conventos y acabó matando curas, frailes, monjas y católicos, después de destruir un ingente patrimonio cultural. — La Constitución de 1931 invitaba a la Guerra Civil y la República legisló de forma antirreligiosa; expulsó a los jesuítas, con la colaboración de la masonería. — La sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España y el preludio para las más amplias resonancias y divisiones de julio de 1936. — Tras ella, la izquierda perdió autoridad para condenar lo de 1936. — Antes de 1936 estaba previsto destruir a la Iglesia, pero el gran holocausto se produjo en el verano-otoño de 1936, caracterizado por un odio, barbarie y ferocidad sin precedentes. — La denunciaron valientemente Pío XI y los obispos, pero también el ministro republicano Irujo. — La carta colectiva del 1 de julio de 1937 fue el documento más valiente y polémico del episcopado español. — Y, aunque tuvo sus limitaciones, dio resultados muy positivos, pues consiguió acabar con el período más cruel de la persecución, aunque esta continuó hasta el final de la guerra. — Contra lo que se ha afirmado reiteradamente, dicha carta no hizo ningún llamamiento a la guerra santa ni convocaba a los creyentes a una «cruzada». — La carta no usa nunca la expresión «guerra santa» y la 145
única vez que incluye la palabra «cruzada» es para negar ese carácter a la contienda. — No la firmaron por razones de oportunidad el cardenal Vidal, de Tarragona, y el obispo Múgica, de Vitoria, pero ambos deseaban la victoria de Franco. — Al final de la guerra y cuando la República lo veía ya todo perdido, se autorizó la apertura de una capilla católica en Barcelona, pero el gobierno republicano nunca quiso sinceramente restablecer el culto público. — El cardenal Vidal no quiso regresar a Cataluña porque las cárceles estaban repletas de sacerdotes y religiosos y también de seglares condenados sin haberse entrometido en lo más mínimo en partidos políticos. — Hubo casi diez mil mártires en la mayor persecución religiosa de la historia, que constituyen el mejor patrimonio y la mayor gloria de la Iglesia. — Eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones —sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas, padres i madres de familia, jóvenes laicos— asesinados por ser cristianos. — Todos ellos, antes de morir, perdonaron de corazón a sus verdugos. Vivieron amando y murieron perdonando— Han sido elevados a los altares por haber confesado su fe y dado su vida por ella. — Las beatificaciones de los mártires son un acto de justicia. — La Iglesia no tuvo más remedio que ser beligerante, pero trató de impedir la represión de los nacionales, aunque no siempre lo consiguió. — Desde nuestra óptica actual no puede entenderse aquella «cruzada», sino desde las coordenadas que aquellos hombres -^principalmente eclesiásticos— tuvieron ante sí. — Por muy acorralados que obispos y sacerdotes se vieran en aquellos momentos por la furia desatada de los «enemigos», ¿cómo es posible que en sus reflexiones justificatorias de la Guerra Civil apenas aparezca y siempre de paso y como sobre ascuas un «mea culpa» reconociendo indudables errores de la propia Iglesia'? — Quienes se atreven a formular esta pregunta desconocen la magnitud de la mayor persecución de la historia y exigen a otros lo que, probablemente, ellos no habrían hecho en iguales circunstancias. 146
— Ante la durísima represión de los nacionales, por parte de la Iglesia no hubo falta de sensibilidad, pero sí quizá excesiva prudencia y mucho miedo a la hora de condenar públicamente tales hechos.
Enfrentamiento
de la República con la Iglesia
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que dieron la victoria a los candidatos monárquicos frente a los republicanos, socialistas y comunistas. Sin embargo, los republicanos triunfaron en las grandes ciudades y, en concreto, en Madrid. El día 13 se produjeron agitaciones callejeras mientras los políticos celebraban consultas y, el 14, los exponentes republicanos decidieron proclamar la II República. El rey Alfonso XIII, percatándose de la gravedad de la situación y para evitar enfrentamientos entre españoles y derramamiento de sangre, decidió salir de Madrid hacia Cartagena y, al día siguiente, se trasladó por mar hasta Marsella. El 16 quedó constituido el primer gobierno provisional republicano, bajo la presidencia del moderado Niceto Alcalá Zamora, y dos días más tarde, en Cataluña, Francisco Masiá formó el gobierno de la Generalidad. La Iglesia, lo mismo que la mayoría de los españoles, no esperaba que el resultado de unas elecciones administrativas produjera un cambio político tan radical. Desde el primer momento adoptó no solo una actitud de acatamiento y sumisión, sino incluso de abierta colaboración en defensa de los intereses superiores del país. En un editorial publicado el 15 de abril en El Debate se afirmaba: «La República es la forma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla». La Santa Sede pidió a sacerdotes, religiosos y católicos que demostraran el máximo respeto hacia el gobierno republicano para asegurar el mantenimiento del orden y del bien común. El nuncio Federico Tedeschini visitó, en diversas ocasiones, al ministro de Gracia y Justicia, Fernando de los Ríos, con quien mantuvo relaciones no solo correctas, sino incluso cordiales. El representante pontificio, representó junto con el 147
cardenal Vidal, de Tarragona, la corriente más flexible y dialogante al comienzo de la República dentro de la Jerarquía de la época. Gracias a estos dos eclesiásticos, los obispos actuaron con gran sentido de respeto y colaboración hacia la República, demostrando una moderación y talante liberal al que no estaba acostumbrada. Influyó también el cardenal Ilundáin, de Sevilla, que ejerció sobre los obispos una cierta influencia tras la dimisión del cardenal Segura como primado de Toledo. Este, j u n t o con el obispo Múgica, de Vitoria, provocó el único incidente grave con el nuevo régimen en los primeros meses, pero fue resuelto en pocos meses. La detención en Guadalajara y posterior expulsión de Segura fue decidida por el ministro Miguel Maura sin contar con sus colegas de Gobierno y agravó el conflicto entre la Iglesia y el Estado, aunque tampoco el cardenal contase con la plena solidaridad de sus colegas en el episcopado en alguna de las actuaciones que provocaron la medida ministerial. Segura apareció, desde el primer momento, como una persona excesivamente ligada a la situación política anterior. Las tensiones que experimentaba la sociedad española no contribuyeron a delimitar lo que eran lealtades personales de las manifestaciones de respeto a la nueva situación hechas por el cardenal. Este, como arzobispo de Toledo, había publicado el 1 de mayo de 1931 una pastoral ensalzando el régimen monárquico recién desaparecido y, el 15 de junio siguiente, el Gobierno le obligó a salir de España. Para hacerle justicia a dicho ministro, hay que decir que, si bien fue expeditivo en la Jerarquía desafecta al régimen en los primeros meses de la República, manifestó su discrepancia cuando se abordaron, en el debate constitucional, los artículos referentes a la separación de la Iglesia y el Estado, y a las congregaciones religiosas, que eran sumamente vejatorios para la Iglesia. Los documentos procedentes del archivo del que fue arzobispo de Tarragona demuestran la sensatez que, en todo momento, inspiró sus relaciones con las autoridades republicanas. Consiguió, además, que los demás obispos actuaran de la misma forma. Pero, cuando las provocaciones comenzaron a llegar desde los poderes nacionales, re148
gionales y municipales, y cuando la opresión y discriminación de los católicos fue cada vez más insistente, la Jerarquía se vio obligada a intervenir con duros escritos públicos y privados. Esta actitud fue compartida también por el papa Pío XI, que en diversas circunstancias elevó su voz autorizada para denunciar las violaciones de la libertad religiosa que, en nombre de una mal entendida democracia, cometían las autoridades republicanas. El papa imprimó a las negociaciones del verano de 1934 con al república una táctica de dilaciones que estaban basadas en las prevenciones de los medios vaticanos, alimentadas muchas veces por la colonia antirrepublicana de españoles exiliados y cuyo desenlace fue la suspensión de las negociaciones por parte de la Santa Sede. Pero existía, por otra parte, una realidad innegable, que era el sectarismo republicano y el fracaso de la actitud moderada de la Iglesia hacia la República. El cambio de clima político-religioso entre octubre de 1934 y julio de 1936 se debió a la imposibilidad de un acuerdo con la Santa Sede y de una reforma constitucional. De hecho, a medida que se difundía el desencanto por los pobres resultados de la política contemporizadora de Tedeschini y Vidal, apoyados desde el Vaticano por el cardenal Pacelli, secretario de Estado, fautor de una política flexible para la consecución de acuerdos, recuperó la primacía en la dirección de la política eclesiástica española el arzobispo Isidro Goma, creado cardenal en 1935. A propósito de la cuestión religiosa, que era la tercera materia de importancia a discutir por la República, junto con las autonomías, la propiedad y la enseñanza, teniendo presente la composición de la Cámara (60 diputados católicos frente a más de 300, en mayor o menor medida, teñidos de cierto anticlericalismo), era fácil colegir por dónde marcharían las cosas y lo irreconciliable de las posturas. Intentó el nuncio unas negociaciones oficiosas con el Gobierno, pero la reacción inusitada de diversos grupos políticos, que buscaban alzarse con el récord del laicismo, echó por tierra toda esperanza; y si bien había consenso en dos puntos -separación Iglesia-Estado y libertad de cultos-, el abismo ideológico que separaba a los laicistas de los católicos era inmenso. 149
Las Congregaciones religiosas y la enseñanza enfrentaron una y otra vez a las posturas maximalistas, y los intentos conciliadores de hombres como Alcalá Zamora y Ortega o el propio Unamuno de nada sirvieron. Azaña era presidente del Gobierno cuando pronunció su famoso discurso en las Cortes Constituyentes señalando que: «España ha dejado de ser católica, y consecuentemente el Estado ha de ser organizado de forma tal que se adecué a esta fase nueva e histórica del pueblo español». A simple vista, resultaba excesivo el tránsito desde la religiosidad tradicional del pueblo español a tan rotunda negación de fe. Era una afirmación extremada e irreal, por haber sido arrancada de su contexto. La frase de Azaña aludía a un hecho indiscutible en el siglo XX: la secularización del Estado. La cuestión no se planteaba sociológicamente, puesto que se admitía la existencia de millones de españoles católicos, sino en el terreno de las ideologías: el Estado moderno y sus principios rectores eran, según Azaña, incompatibles con los dogmas de la Iglesia. Los debates parlamentarios se celebraron día y noche y, al salir vencedor el liberalismo doctrinario defensor de la incompatibilidad de dogma y cultura, los grupos católicos se ausentaron de las Cortes y señalaron que no acatarían la Constitución. La conclusión fue el enfrentar dos sectores de la nación, que cada vez irían a mayores diferencias. No todos los católicos fueron fascistas y muchos de ellos colaboraron con la República hasta que les fue posible. Algunos se plantearon el derecho a la rebeldía ante el sectarismo republicano. El ataque de la República a la Iglesia supuso un refuerzo inesperado de legitimidad para quienes veían amenazados intereses de muy otro tipo por el nuevo régimen. En otras palabras: aunque, sin duda, existía un sector sincera y honestamente católico, otros no se hicieron de derechas y combatieron a las izquierdas porque eran católicos, sino que se acordaron de su cristianismo cuando se vieron acosados en otros terrenos, mucho menos espirituales. 150
Presuntas responsabilidades de la Iglesia La vida de la Iglesia en España desde 1931 a 1936 estuvo condicionada por un amplio conjunto de problemas: — cambio de régimen político y, — como consecuencia, mutación radical del estatuto jurídico de la Iglesia en el ordenamiento constitucional; — impulso a la acción social de los católicos en todas las manifestaciones de la vida española; — graves tensiones en la vida política; — problemas culturales y diversidad de opciones entre los católicos; — peticiones de unidad de acción a los católicos y pluralismo real; — nuevas pautas de acción de los Obispos para la Iglesia; — incidencia de los debates culturales modernos en determinados sectores de la sociedad entre la mentalidad tradicionalista y aquellos otros que representaban al pensamiento modernista. Desorientada ante el rumbo que tomarían los acontecimientos, la Iglesia fue el centro de atención de los republicanos como de los que seguían fieles al antiguo régimen. Acusada injustamente y vilipendiada por sus adversarios tradicionales con una serie de exageraciones y calumnias, cuya falsedad ha quedado históricamente demostrada, la Iglesia no estuvo, sin embargo, exenta de errores, retrasos, planteamientos equivocados e iniciativas discutibles, que constituyen un conjunto de responsabilidades imputables tanto a obispos, sacerdotes y religiosos como a católicos, en general. Y, aunque desde finales del siglo xix muchos de ellos fueron sensibles a los grandes movimientos sociales procedentes del extranjero, la Iglesia no llegó a penetrar con eficacia a los ámbitos políticos y culturales más avanzados de nuestra nación. A las dos acusaciones lanzadas por los anticlericales, e incluso por políticos moderados y de derechas contra la Iglesia en España, se debe responder que ambas eran en 1931 en parte exageradas y en parte pretextuosas. La riqueza de la Iglesia estaba en los tesoros artísticos de sus 151
templos y en su patrimonio documental conservado en archivos diocesanos y parroquiales, en monasterios y en conventos. Pero el clero vivía en la miseria y, pese a frecuentes reclamaciones durante la dictadura, no se consiguió elevar justamente la dotación económica del mismo. Sin embargo, la machacona insistencia del anticlericalismo consiguió el hacer creer al pueblo todo lo contrario. Por lo que respecta a la escasa sensibilidad de la Iglesia hacia los problemas del mundo obrero y del proceso de transformación de la sociedad, la acusación podrá limitarse a los escasos resultados conseguidos, porque, desde el último tercio del siglo xix, había comenzado la tarea de organización de los círculos obreros católicos y, en pleno siglo xx, se formaron las confederaciones agrarias, los sindicatos especializados, los centros sociales para la promoción de la mujer y un sinfín de iniciativas a distintos niveles que, precisamente cuando llegó la II República, comenzaban a dar los frutos más esperanzadores y desde sus filas nutrían a la naciente Acción Católica. Por ello se debe afirmar que las «responsabilidades», aducidas por los republicanos para justificar la imponente presión anticlerical y laicista con que nació el régimen del 14 de abril de 1931, no eran solo de la Iglesia, sino también y en parte mayor del Estado. Los intelectuales anticlericales nunca buscaron la violencia y llegaron, incluso, a rehuirla en casos concretos, sin embargo consiguieron infiltrarse en la mente de los españoles por medio de la Escuela y de la Universidad. Por ello, la lucha por la educación y la enseñanza fue otro gran motivo de enfrentamiento entre la Iglesia y la República. También el anticlericalismo del pueblo se había manifestado en España mucho antes de la República con las consabidas violencias contra templos y ataques a personas sagradas. Las dos corrientes anticlericales -una culta y otra popular- avanzaron simultáneamente y junto con los oradores y demagogos actuaron los tribunos de la plebe, responsables directos de disturbios callejeros y de atentados a las personas. También desde el mundo de las letras se fomentó este espíritu: periódicos, revistas, obras teatrales y escritos diversos hacían llegar a los ambientes populares, entre obsceni152
dades, blasfemias, chabacanadas y todo género de libertades y vulgaridades, imágenes estereotipadas y falsas de una Iglesia presentada como única responsable de todos los males de la sociedad española y, por consiguiente, merecedora de los mayores castigos. La fobia anticlerical y anticristiana, reprimida durante la dictadura, estallaría a partir de 1931 y se manifestaría también en la fundación de casas editoriales especializadas en la producción y difusión de publicaciones populares contra Dios y contra la Iglesia. La prensa satírica anticlerical, de la que La Traca fue uno de los más caracterizados representantes, hizo frente común con la prensa izquierdista en apoyo de la política antirreligiosa de los Gobiernos iniciales de la República. Publicaciones como Fray Lazo y otras del peor gusto arremetían contra Jesucristo y su Iglesia, ridiculizando al Papa, a los obispos y a los sacerdotes, sin que autoridad alguna pusiera control a tanto desenfreno. Por lo que se refiere a cuestiones escolares y universitarias, la masonería y el espíritu masónico se centraban fundamentalmente en la Institución Libre de Enseñanza, que llegó a adueñarse de todos los campos de la cultura, desde los maestros de escuela hasta los profesores universitarios y a los miembros de las Reales Academias. Con razón se decía en España que, si el socialismo dio a la revolución roja las masas, la Institución Libre de Enseñanza le dio los jefes y los directivos. Por eso, el ministro de Justicia republicano Fernando de los Ríos, exaltando en su discurso de Zaragoza la llegada del régimen republicano, señalaba como causa principal del triunfo la obra de dicha Institución. La Escuela Superior de Magisterio, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Escuela de Criminología y hasta la Residencia de Estudiantes fueron los gérmenes que posibilitaron el advenimiento de la República. La simiente había sido tirada silenciosamente en el curso de los años y la República recogió los resultados. A nadie sorprendió, pues, que la República llegara impregnada de un anticlericalismo, que tenían raíces profundas en la sociedad hispana. La legislación laicista y los tumultos callejeros fueron los primeros resultados inmediatos para quienes ingenuamente creían que la República resolvería todos 153
los problemas y mejoraría la situación nacional. A los dos años de su proclamación, el futuro cardenal Goma, entonces obispo de Tarazona, escribía: «es escasísima la convicción religiosa en la inmensa mayoría de los individuos. España es católica... pero lo es poco; y lo es poco por la escasa densidad del pensamiento católico y por su poca tensión en millones de ciudadanos». En 1939, al acabar la guerra, el redentorista padre Sarabia publicó un libro en el que documentaba que la media nacional del cumplimiento pascual en plena República era de apenas el 15%. En una ciudad considerada muy católica, como Palencia, no se llegaba al 30% Ataques a la Iglesia desde 1931 hasta julio de 1936 Cuando aún no había transcurrido un mes desde la proclamación republicana y precisamente durante los días 11, 12 y 13 de mayo, en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz se produjeron las primeras manifestaciones violentas del más desenfrenado anticlericalismo con asaltos, saqueos e incendios de iglesias, monasterios y conventos, que la fuerza pública no impidió, porque tanto la Guardia Civil como los bomberos permanecieron al margen. Casi un centenar de edificios religiosos quedaron total o parcialmente destruidos. La polémica sobre las responsabilidades del Gobierno por estos hechos sigue abierta, aunque el historiador no puede entrar en ella porque no quedan actas judiciales del proceso, que no llegó a iniciarse, contra los autores de tales desmanes. Ya esta ausencia formal de intervención de la autoridad judicial denuncia de por sí que el Gobierno rehuía aclaraciones excesivas de lo ocurrido. Los historiadores más sensatos reconocen que víctimas de aquellos sucesos fueron, a la vez, la Iglesia católica y la República, pues, a los daños materiales de aquella que el Estado nunca resarció ni reparó siquiera moralmente, se sumó el desprestigio de esta por su falta de decisión para contener los desórdenes. Para mal del régimen republicano, las quemas de conventos han quedado como una imagen amplia154
mente difundida en la memoria colectiva sobre aquellos años. Los católicos, agraviados en sus conciencias por la masiva quema de iglesias y conventos, reaccionaron contra la coalición republicano-socialista en el poder y nutrieron las filas de las nacientes agrupaciones de derechas. Estos luctuosos sucesos demostraron lo que Sánchez-Albornoz plasmó en espléndida frase: «Los viejos republicanos eran masones y rabiosamente anticlericales». Los temores de muchos católicos ante tan funestos hechos quedaron confirmados con las violencias de aquellos aciagos días del mes de mayo de 1931 y con otros semejantes que se repetirían a lo largo de 1932 en Zaragoza y las principales capitales andaluzas. Las relaciones entre la República y la Iglesia quedaron enturbiadas desde ese momento, como reconocieron los más cualificados exponentes políticos del momento. El presidente del Gobierno provisional declaró que las consecuencias de los incendios de iglesias y conventos para la República fueron desastrosas: — le crearon enemigos que no tenía; — mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado; — quebrantaron la solidez compacta de su asiento; — motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de los que, como Holanda, tras haber execrado nuestra intolerancia antiprotestante, se escandalizaban de la anticatólica. Lerroux, líder del partido radical, afirmó que los incidentes de mayo habían sido un crimen impune de la demagogia y Maura admitió que se trató de un «bache», que podía haber sido definitivo para el nuevo régimen. Las elecciones para las Cortes Constituyentes dieron amplia mayoría a los partidos de izquierda. La tensión creció cuando comenzó a discutirse en las Cortes el texto constitucional. Motivo de gran polémica fue el debate sobre el artículo 26 porque, mientras los miembros de la comisión dictaminadora propugnaban un texto moderado, que reconociera la separación de la Iglesia del Estado, los socialistas, que eran mucho más radicales en sus planteamientos frente a la Iglesia, pidieron que todas las confesiones reli155
giosas fuesen consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales de la nación, que se prohibiera al Estado la ayuda económica a cualquier iglesia, asociación o institución religiosa, que no se permitiera en el territorio español la existencia de las órdenes religiosas, que fueran disueltas todas las existentes y nacionalizados todos sus bienes. La intervención parlamentaria de Azaña minimizó la propuesta exaltada de los socialistas y consiguió que pasase un artículo 26 más moderado, aunque era durísimo para la organización eclesiástica. De este modo se intentó evitar un choque frontal inmediato con la Iglesia y se garantizó la continuidad de su colaboración con el régimen republicano, aunque las reservas de los obispos, del clero y de los católicos fueron cada vez mayores, debido a la precariedad de la situación. Con todo, el impacto producido ante la opinión católica fue tremendo, porque el citado artículo 26, pese a las modificaciones que consiguió introducir Azaña, fue un ataque abierto contra la misma Iglesia, que tuvo muy pronto consecuencias graves por el progresivo deterioro de las correctas relaciones hasta entonces existentes entre la Iglesia y el Estado. Esta era la tesis, entre otros, de Gil Robles, quien denunció en las Cortes que la nueva Constitución era una medida persecutoria contra la Iglesia. Prevaleció una vez más el «sañudo anticlericalismo» de los inexpertos republicanos, cuando «la República tenía mil problemas mucho más graves y mucho más urgentes», según dijo Sánchez Albornoz. Las Cortes Constituyentes se caracterizaron por su brillantez oratoria y por su violencia verbal. El entendimiento y la comprensión fueron sustituidos por el odio y la lucha entre diputados. El dogmatismo y la intolerancia fueron muy parecidos en las dos Españas. Católicos y laicos se enfrentaron con las mismas armas. Pero esta actitud no podía llevar más que a lo que fatalmente llevó, es decir, al fracaso de la República porque esta quiso implantar ideales contrarios a los que predominaban en la sociedad española. El enfrentamiento con la Iglesia hirió la sensibilidad de la mayoría de los españoles y provocó la reacción airada de los católicos. La sociedad civil quedó, además, turbada por 156
una serie de hechos gravísimos como la violación sistemática del orden público, la frenética lucha de clases que se infiltró en el campo, en la industria y en todos los estratos de la convivencia, así como por otros abusos y escándalos. Los frecuentes atentados no solo a iglesias y conventos, sino también a edificios públicos, las huelgas indisciplinadas, la revolución sangrienta de Asturias en 1934 y, sobre todo, la política desacertada de partidos que perseguían ideales totalitarios de signos opuestos desestabilizarían la situación a partir de febrero de 1936. La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 y, al día siguiente, Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República, cargo del que tomó posesión un día más tarde. La legislación abiertamente antirreligiosa no se hizo esperar. En las escuelas fue suprimido todo signo religioso, porque «la escuela ha de ser laica» y, en aplicación del art. 43 de la Constitución, fueron suprimidos los crucifijos. Esta medida, aunque era legal, provocó gran irritación entre las numerosas familias cristianas, que sintieron profanada su fe y amenazada la educación de sus hijos. También fue disuelta la Compañía de Jesús, ya que el art. 26 de la Constitución había declarado la supresión de las órdenes religiosas que, además de los tres votos canónicos, impusieran a sus miembros otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado. Esta drástica medida, consecuencia inmediata de la aprobación del texto constitucional, tuvo carácter efectista porque concentró sobre los jesuítas la animosidad desencadenada hacia las Ordenes religiosas. Y, aunque los obispos y el nuncio tomaron medidas, no pudieron impedir la promulgación del decreto que desarrolla este precepto constitucional. Fue aprobada la ley del divorcio; fueron secularizados todos los cementerios y quedó suprimida la asignatura de religión en todos los centros docentes. Pero la disposición legislativa más polémica del primer bienio republicano fue la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, aprobada por las Cortes el 17 de mayo de 1933, con gran satisfacción de los partidos de izquierda y publicada en la Gaceta el 3 de junio, que llegó a ser calificada como obra maestra de la República. El presidente Alcalá Za157
mora se negó a firmarla hasta el último momento por considerarla persecutoria y apuró el tiempo legal para su promulgación hasta el 2 de junio. Después dimitió como protesta a la aprobación del artículo 26 de la Constitución, que cercenaba la libertad de las asociaciones y congregaciones religiosas y sus miembros. Muchos diputados católicos reprobaron la ley inicua que limitó el ejercicio del culto católico y lo sometió, en la práctica, al control de las autoridades civiles, con amplio margen para el arbitrio personal de los poderes municipales. Esto provocó una oleada de protestas de la prensa católica porque se trataba de medidas abiertamente contrarias a los interés católicos. Estas fueron las principales disposiciones legislativas de carácter nacional. Pero, junto a ellas, a nivel provincial y local aparecieron un sinfín de circulares, órdenes, reglamentos y normas diversas que comprendían desde las cuestiones más graves hasta las más ridiculas en materia religiosa. Disueltas las Cortes Constituyentes el 10 de octubre de 1933, se celebraron elecciones a Cortes ordinarias el 19 de noviembre y estas dieron un resultado favorable a las derechas. El 8 de diciembre, tras las aperturas de las Cortes, hubo un intento fracasado de revolución anarcosindicalista para implantar el comunismo, que comenzó por Aragón y siguió por La Rioja y varias provincias de Andalucía, Galicia y Valencia. El malestar social creció durante los meses de enero y febrero de 1934 con frecuentes huelgas, atracos e incendio de alguna iglesia, y se agravó durante la primavera y el verano. La revolución comunista de Asturias Para algunos historiadores, esta revolución constituye, rigurosamente, el comienzo de la guerra española y no un episodio distinto o simple precedente. Aunque esta tesis no es nueva, sí es nueva su demostración concluyente, a partir de los documentos internos del PSOE, desconocidos muchos de ellos. Y también es nueva la aclaración de los motivos del PSOE y la «Esquerra catalana» para optar por el camino de la guerra civil. Así fue planteada explícita158
mente la insurrección de 1934, según documenta la reciente monografía de Pío Moa. Por tanto, en julio de 1936 solo se habría reanudado la lucha emprendida 21 meses antes. Para dicho autor: «El movimiento de octubre fue diseñado explícitamente como una guerra civil, y no solo resultó el más sangriento de cuantos la izquierda revolucionaria emprendió en Europa desde 1917, sino también el mejor organizado y armado, en Europa y en el resto del mundo». El mérito de esta obra estriba en que descarta algunas verdades históricas muy corrientes, pero basadas en apariencias falsas; una de ellas, la del carácter presuntamente defensivo de la insurrección, contra una CEDA fascista que estaba para asumir el poder. El 4 de octubre de 1934, los españoles esperaban algo importante y no sabían qué era. El ideal de la Revolución rusa de 1917 estaba en la mente y en el corazón de muchos, aunque no militaran en los diversos grupos comunistas que recibían directamente sus consignas desde Moscú. Lo dijo sin tapujos el periódico El Socialista, órgano del PSOE, el 27 de septiembre de 1934: «El mes próximo puede ser nuestro octubre. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas directoras es enorme en este momento. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado». La tarde del día 4 de octubre se anunció la formación del nuevo Gobierno. Era la señal convenida por todos los revolucionarios del país. Mientras en los demás lugares de España se multiplicaban los incidentes y en la mayor parte de las provincias y ciudades era restablecido el orden en la misma mañana del día 5, en dos sitios, los acontecimientos tomaban carácter sangriento desde los primeros momentos. Se trataba de Barcelona y Asturias. En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, proclamaba, a las 8 de la tarde del día 6, el Estado autónomo y federado catalán. El capitán general de Cataluña, Batet, aceptó la orden del Gobierno de sofocar la rebelión. Después de bombardear durante la noche el Palacio de la Generalitat, dominó la situación. Diez horas había durado el Estado Independiente Catalán. La revolución de Asturias tuvo raudales incomprensibles de sangre y mucho de odio. El ardor con el que los mi159
ñeros y los obreros se lanzaron a la pelea fue tan llamativo que llenó a todos de consternación. Los distintos Comités locales, constituidos al principio por socialistas y, después, entregados en la mayor parte de los lugares a miembros violentos del Partido Comunista, se incautaron de todo lo que podía representar algún valor. En algunos puntos se prohibió el uso del dinero. Se abolió la propiedad privada. Se emitieron vales de consumo, para obtener en las tiendas y en los almacenes comida, vestidos y diversos enseres. Prohibieron toda manifestación religiosa, quemaron templos y arrasaron casas particulares. Sacerdotes y religiosos fueron considerados enemigos del pueblo y se dio orden de detenerlos a todos. Los que no pudieron evadirse o esconderse fueron encerrados en cárceles improvisadas y sometidos a múltiples humillaciones y atropellos. En varios lugares se les fusiló sin piedad, algunas veces en medio del odio desatado de turbas enardecidas. Y en ocasiones se hizo después de una parodia de juicio popular, donde los Comités se erigieron en tribunales y los jueces fueron los mismos verdugos que ejecutaron las sentencias. Entre las víctimas hay que destacar a los mártires de Turón, canonizados el 21 de noviembre de 1999: ocho hermanos de La Salle y un religioso pasionista, que era su capellán. Estos religiosos trabajan en la educación de los hijos de los mineros. El carácter anticristiano de esta revolución comunista lo dieron: — las muertes de sacerdotes y religiosos; — la destrucción de iglesias; — el aniquilamiento de los signos religiosos; — la rabia con que se bombardeó la misma catedral, para reducir a los guardias civiles refugiados en ella — o la saña con que se quemó el palacio episcopal o el seminario, indicaban lo que latía en muchos de los luchadores, porque realmente fue el odio lo que imperó en aquellos hechos. A los tres días de estallar el movimiento, ya eran conscientes los dirigentes de que Asturias se había quedado sola en la rebelión. Los combates fueron haciéndose cada vez más desiguales. En Madrid se proclamó el estado de 160
guerra y, cuando llegó el Ejército, comenzaron las detenciones masivas y la búsqueda de responsabilidades revolucionarias. Por los caminos y por las calles de Asturias quedaban innumerables muertos y destrucciones. Nunca se supo con exactitud el número de víctimas. Oficialmente se dieron números concretos. Siempre giraron en torno a mil muertos y varios millares de heridos. Cientos de edificios quedaron destruidos, algunos de ellos de irrecuperable valor histórico y artístico, como la Cámara Santa de Oviedo o la Universidad. Los únicos que salieron ganando con la hecatombe fueron los comunistas, que pasaron por defensores del mundo obrero hasta las últimas consecuencias. Durante el tiempo que quedó de República se multiplicaron los debates estériles sobre culpabilidades y consecuencias. Ello contribuyó a amargar más los ánimos y a enardecer los corazones con miserables sentimientos de venganza. La represión de la Revolución fue tan mal aprovechada por los vencedores, que vino a convertirse en una exaltación de los vencidos y a hacer de Asturias respecto de 1936 lo que la Revolución rusa de 1905 fue respecto de la de 1917: algo más que un ensayo. Según Gregorio Marañón: «La sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España». Y para Raymond Carr, lo de Asturias fue «el preludio para las más amplias resonancias y divisiones de julio de 1936». Mientras que para el liberal Salvador de Madariaga: «El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida hacía tiempo. El argumento de que el Sr. Gil Robles intentaba destruir la Constitución era a la vez hipócrita y falso. Era hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas del Sr. Largo Caballero estaban arrastrando a una rebelión contra la Constitución de 1931. Con la Revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936». Esta es una gran verdad histórica porque la revolución de Asturias no fue una insurrección de los obreros, ya que no fueron ellos los protagonistas, «sino los partidos obreristas, los partidos que prometen a los obreros muchas co161
sas que luego no pueden cumplir. La de 34 fue una insurrección izquierdista u obrerista completamente antidemocrática, es más, confesadamente antidemocrática. En definitiva, la guerra empezó en el 34 cuando los que ahora condenan lo del 36 organizaron una insurrección en toda España con el objetivo de acabar con la legalidad democrática e imponer otra revolucionaria, a la soviética. La convivencia se hizo imposible. De hecho, si se mantuvo la paz durante un tiempo fue gracias a que la derecha no aprovechó para hacer lo mismo».
Precedentes inmediatos de la persecución religiosa Ante la sectaria legislación republicana y tras los atentados cometidos contra iglesias y conventos, comenzó a evolucionar la respetuosa actitud inicialmente observada hacia la República por parte de la Jerarquía eclesiástica. Con todo, el 1 de enero de 1932, los obispos hicieron pública una pastoral colectiva en la que impartieron normas sobre la actuación de los católicos ante la nueva Constitución. Pero el documento más importante de la Jerarquía antes de la guerra civil fue publicado en 1933, con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas al que siguieron, una semana más tarde, la encíclica Dilectissima nobis de Pío XI y la célebre carta pastoral Horas graves, del nuevo arzobispo primado de Toledo, Isidro Goma. Estos son tres documentos fundamentales para entender la actitud frente a la República que, apenas dos años después de su proclamación, se había convertido en un régimen opresor y perseguidor de la libertad religiosa, en una auténtica dictadura en nombre de una mal entendida democracia. Las ideas desarrolladas en los tres documentos coinciden en lo esencial: — denuncia del durísimo trato que se da a la Iglesia en España, — contradicción abierta entre los principios constitucionales del Estado y la violación de la libertad religiosa y — condenación abierta de la legislación sectaria. Si la legislación discriminatoria y persecutoria provocó 162
la justa repulsa de las más altas jerarquías eclesiásticas, ni qué decir tiene que la aplicación de las leyes a niveles provinciales y municipales desencadenó nuevas protestas del pueblo cristiano, ya por la torpeza de gobernadores y alcaldes, en unos casos, ya por el sectarismo demostrado, en otros. A principios de 1936 quedaron disueltas las primeras Cortes ordinarias de la II República y convocadas las elecciones generales, que tuvieron lugar el 16 de febrero y dieron la victoria al Frente Popular, formado por republicanos, socialistas, comunistas, sindicalistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista. De esta forma llegaron al poder algunos de los partidos más violentos y exaltados, creando una situación tan insostenible que los exponentes más moderados del ejecutivo fueron incapaces de controlar. Comenzó entonces una serie de huelgas salvajes, alteraciones del orden público, incendios y provocaciones de todo tipo, que llenaban las páginas de los periódicos y los diarios de sesiones de las Cortes. Si bien una rigurosa censura estatal, impuesta a la prensa, impidió que muchos de los hechos más execrables fueran divulgados. La complicidad de autoridades diversas en algunos de ellos fue a todas luces evidente. Se incrementó sensiblemente, desde aquella fecha, la prensa anticlerical y facciosa, que incitaba a la violencia, como La Libertad, El Liberal y El Socialista. Según datos oficiales recogidos por el ministerio de la Gobernación, completados con otros procedentes de las curias diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular anteriores al comienzo de la guerra: — varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos; — algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles y registradas ilegalmente por los ayuntamientos; — varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias, otros fueron expulsados de forma violenta; — varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; — la misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas; 163
— en algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto o lo limitaron, prohibiendo el toque de las campanas, la procesión con el viático y otras manifestaciones religiosas; — también fueron profanados algunos cementerios y sepulturas, como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia), y los cadáveres de las religiosas del mismo convento; — frecuentes fueron los robos del Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas; — parodias de carnavales sacrilegos se hicieron en Badajoz y Málaga; — atentados personales afectaron a varios sacerdotes; — en todas partes quedaron impunes los malhechores. Se creó, pues, un clima de terror en el que la Iglesia fue el objetivo fundamental. Para fomentar el odio y la aversión contra ella se multiplicaron las acusaciones falsas y, el 14 de mayo, llegó a circular por Madrid la voz de que las religiosas salesianas distribuían a los niños caramelos envenenados, provocando el asalto e incendio del colegio, con agresiones violentas a las monjas, muchas de las cuales quedaron gravemente heridas. El gobierno trató, en esta circunstancia, de esclarecer los hechos y declaró oficialmente que dichas acusaciones eran falsas. Todas las acciones revolucionarias y de propaganda demagógica fueron hábilmente desarrolladas por grupos extremistas de izquierda: — los anarquistas con su sindicato; — los socialistas más radicales de Largo Caballero, conocido como el «Lenin español»; — los comunistas, con ideología y métodos estalinistas; — y todo este explosivo conjunto, incitado por la fobia anticristiana de la masonería. Ante estos hechos, Pío XI denunció el peligro del comunismo en todas sus formas y grados como el primero, el mayor y el más general de los peligros que amenazaban al mundo en aquellos momentos. Según el papa, las pruebas documentadas de los ensayos realizados hasta ese momento por el comunismo eran Rusia, México, España, Uruguay y Brasil. 164
Holocausto de sacerdotes, religiosos y católicos ¿Por qué la Iglesia atrajo sobre sí la furia y de qué raíces se alimentaba esta? Dos fueron las raíces fundamentales: — La primera concierne al papel cultural de la Iglesia. Por medios predominantemente políticos, la Iglesia española mantuvo sobre el país una ética cultural incompatible con la sociedad pluralista que España era, realmente, tiempo hacía. La persecución desmadrada, apocalíptica, que se abatió sobre el clero y el laicado católicos expresa, con su violencia simbólica, un resentimiento cultural, al menos, bisecular. — La otra raíz más problemática vendría dada por la presunta complicidad del clero en la abyección social de las masas. Nunca existió una complicidad real sino, más bien, la percepción de una complicidad. Influyeron mucho en esto la propaganda y las inducciones exógenas en el terrible estallido de la furia, pero esos influjos reales se convirtieron en el deus ex machina cuando no se les vio actuar manipulando el resentimiento precedente y autóctono. ¿Cuál fue la actitud de los católicos ante la Guerra Civil? En la primavera de 1936 las dos grandes coaliciones electorales que se habían disputado el triunfo en las elecciones de febrero y que estaban encabezadas, respectivamente, por la CEDA y el PSOE, estaban en trance de trasformarse resueltamente en bandos beligerantes y excluyentes. La CEDA, de matiz confesional, y hasta entonces fluctuante entre el autoritarismo y la democracia, optaba mayoritariamente por la primera solución y los más de sus miembros se dejaban arrastrar por los grupos monárquicos y ultranacionalistas situados a su derecha, eternos conspiradores contra la República y partidarios de derribarla por la violencia. Los datos globales, todavía provisionales, de la persecución revelan la magnitud de la tragedia: de los 6.832 muertos, 4.184 pertenecen al clero secular, incluidos doce obispos y un administrador apostólico, y los seminaristas, 2.365 son religiosos y 283 religiosas. No es posible ofrecer ni siquiera cifras aproximadas del número de seglares católicos 165
asesinados por motivos religiosos, porque no existen estadísticas fiables, pero fueron probablemente varios millares. El 14 de septiembre de 1936, cuando Pío XI dirigió unas palabras de aliento a varios peregrinos españoles, no se habían cumplido todavía dos meses desde el comienzo de la revolución y las víctimas de la persecución religiosa se aproximaban a los 3.400. Durante el otoño prosiguieron las matanzas, aunque en número inferior, y desde comienzos de 1937 decrecieron sensiblemente, de forma que en julio de 1937, cuando los obispos publicaron la célebre pastoral colectiva sobre la guerra, el clero sacrificado alcanzaba ya la cifra de 6.500. Por ello, hago mías las conclusiones de Iribarren, que analizó estos datos: — primera, 6.500 mártires, no en tres años, sino en menos de uno, con una España dividida en dos mitades desiguales y la perspectiva de una guerra todavía larga, tenían que suscitar en los obispos -aparte toda otra consideración, que dejamos para los historiadores- el temor de una total aniquilación de la Iglesia en la España que llamaban roja; — segunda, que no debe subestimarse -aparte de otros efectos y polémicas que dejamos también para los historiadores-, la influencia que el eco mundial de la pastoral debió de tener en que, después de ella y hasta el final de la Guerra Civil, veintiún meses más tarde, ya no fueron sacrificadas sino 332 víctimas más, las más de ellas en el mismo año 1937; el corte es neto: en los dos últimos tercios de la Guerra Civil, la caza al cura puede considerarse excepcional. El testimonio más elocuente de cuanto había ocurrido en la zona republicana hasta finales de 1936, en apenas seis meses de persecución, lo debemos a Manuel de Irujo, ministro del Gobierno republicano, que en una reunión del gabinete celebrada en Valencia el 9 de enero de 1937, presentó el siguiente Memorándum sobre la persecución religiosa: «La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: 166
a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo -los organismos oficiales que los han ocupado- en su edificación obras de carácter permanente... f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde». Y el cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer (1868-1943), que se hallaba refugiado en Italia y fue invitado por el Gobierno republicano en 1938 para que regresara a su diócesis, dijo: 167
«¿Cómo puedo yo dignamente aceptar tal invitación, cuando en las cárceles continúan sacerdotes y religiosos muy celosos y también seglares detenidos y condenados, como me informan, por haber practicado actos de su ministerio, o de caridad y beneficencia, sin haberse entrometido en lo más mínimo en partidos políticos, de conformidad a las normas que les habían dado?». Y añadía: «Los fieles todos, y en particular los sacerdotes y religiosos, saben perfectamente los asesinatos de que fueron víctimas muchos de sus hermanos, los incendios y profanaciones de templos y cosas sagradas, la incautación por el Estado de todos los bienes eclesiásticos y no les consta que hasta el presente la Iglesia haya recibido de parte del Gobierno reparación alguna, ni siquiera una excusa o protesta». Al final de la guerra y, cuando la República lo veía ya todo perdido, se autorizó la apertura de una capilla católica en Barcelona, pero el gobierno republicano nunca quiso sinceramente restablecer el culto público. Pero, ante la nueva oleada persecutoria en 1938 y al faltar garantías, la Iglesia no permitió el culto público. Según los republicanos, la normalización religiosa dentro de la zona republicana, después de las matanzas de 1936, fue más rechazada por la jerarquía católica que por el pueblo o los partidos de izquierdas. Pero esto es completamente falso como demostraron los hechos y confesó el mismo Negrín al decir que nunca había tomado en serio la restauración del culto. En toda la zona republicana, el culto público estuvo prohibido durante casi tres años. Ningún templo permaneció abierto y ninguna ceremonia religiosa pudo celebrarse. Solo al final de la guerra, en Barcelona existió una relativa tolerancia para los actos privados y se permitió la celebración por la calle de un funeral, con sacerdote y cruz alzada, que sirvió para que la propaganda republicana difundiera fotografías haciendo creer la existencia de una libertad religiosa que, en realidad, nunca existió. La Iglesia no tuvo más remedio que ser beligerante, pero trató de impedir la represión de los nacionales, aunque no siempre lo consiguió. Pío XI, el cardenal Pacelli 168
(luego Pío XII) y, en general, la opinión católica mundial, con raras excepciones, vieron la Guerra Civil española, según la interpretación de «cruzada» que a aquella dieron no los obispos, sino el pueblo y los militares sublevados. Durante la guerra, en la zona republicana hubo un sector político que propugnó la tolerancia y la rehabilitación de los católicos para establecer una situación de normalidad y respeto religioso. Esta corriente, dibujada muy someramente, se analiza a partir de la actividad política y pública de Irujo, presentado como decidido partidario del diálogo y del pacto religioso. Algunos autores descalifican la interpretación de la Guerra Civil como cruzada, aunque la comprenden y hacen justicia a los cardenales Goma y Pía y Deniel, propagandistas de tal idea. Ponderan la actitud antibelicista de la Santa Sede y las reservas de Pío XI hacia Franco. Desde nuestra óptica actual no puede entenderse aquella «cruzada», sino desde las coordenadas que aquellos hombres -principalmente eclesiásticos- del 31 y del 33 y del 36 tuvieron ante sí. La persecución religiosa fue la mayor tragedia conocida por la Iglesia en España y su tributo de sangre, el más ingente que registra la historia. Casi siete mil eclesiásticos y unos tres mil seglares fueron víctimas de un volcán de irracionalidad. La persecución religiosa fue anterior al 18 de julio de 1936, no solo por la quema de iglesias y conventos en mayo de 1931, sino también por el asesinato de sacerdotes en Asturias, en octubre de 1934. Entonces faltaban todavía dos años para el comienzo de la guerra y no existía provocación alguna del Ejército ni levantamiento armado contra el gobierno legítimo de la República ni adhesión de los obispos al «movimiento nacional». Es verdad que dicha revolución no fue promovida por la República sino contra el gobierno de la misma, pero es también verdad que la República había creado desde 1931 un clima social de hostilidad hacia la Iglesia, favoreció los ataques contra ello y no tomó medida alguna para sancionar a los autores de los incendios de iglesias y conventos, ni siquiera trató de buscar a los responsables de tales desmanes. Dejando impunes estos delitos, el Gobierno repu169
blicano asumió la responsabilidad de tales hechos y sus consecuencias. Fue la primera mancha de una República que había comenzado de forma pacífica y limpia. Sabido es que, como reconocen muchos historiadores, con la «revolución de Asturias de 1934, la izquierda española perdió toda sobra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936». Algunos historiadores han visto en dicha revolución el precedente inmediato de la Guerra Civil y algunos llegan incluso a decir que, en realidad, la guerra comenzó en Asturias en octubre de 34. Leyendo la prensa socialista de la época se percibe una actitud de guerra civil, con un tono, además, de cántico: defendían la Guerra Civil como algo positivo, que se debía alcanzar como camino hacia la revolución. La prensa de la época demuestra que quienes comenzaron los atentados fueron los socialistas y no los falangistas. Pero esto las izquierdas no quieren admitirlo porque están tremendamente fanatizadas. Las recientes investigaciones sobre documentos de la Fundación Pablo Iglesias confirman completamente que la revolución de Asturias no se improvisó, pues ya entonces se impartieron instrucciones a los miembros del PSOE para la Guerra Civil de arriba abajo. Por eso, es insostenible la tesis defendida hasta la saciedad por una historiografía, tanto española como extranjera, que ha pretendido explicar el fenómeno persecutorio contra la Iglesia como respuesta por parte republicana contra la rebelión militar que desencadenó la contienda fratricida. Contienda que, por otra parte, estaba ya en el aire seis meses antes, desde que la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, condujo España al caos social y a la violencia incontrolada e impune. La Iglesia no existió oficialmente en el territorio republicano desde el 18 de julio de 1936 hasta el final de la guerra, pero se organizó en la clandestinidad. Los eclesiásticos fueron asesinados sencillamente por lo que eran. Los obispos, porque eran pastores de la Iglesia. Las monjas y los frailes, porque eran religiosos y religiosas y muchos seglares, porque eran católicos practicantes. Los políticos revolucionarios, que generalmente eran ateos o agnósticos, y desde luego anticlericales, fueron los responsables ideológicos de la gran persecución contra la 170
Iglesia, aunque los hechos más execrables fueron realizados materialmente, en la mayoría de los casos, por delincuentes comunes o por militantes de los partidos políticos y sindicatos más extremistas. Pero la responsabilidad moral fue de los dirigentes políticos que pusieron en libertad a muchos de dichos delincuentes y estos, a su vez, fueron ejecutores fieles de consignas recibidas. Consignas de los perseguidores Con ser impresionantes los datos, lo son mucho más las opiniones de elementos muy destacados de los grupos responsables de la tragedia. — Andrés Nin, jefe del Partido Obrero de Unificación Marxista, en un discurso pronunciado en Barcelona el 8 de agosto de 1936, no tuvo inconveniente alguno en declarar: «Había muchos problemas en España. El problema de la Iglesia. Nosotros lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto». —José Díaz, secretario general de la sección española de la III Internacional, afirmaba en Valencia el 5 de marzo de 1937: «En las provincias en que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado en mucho la obra de los Soviets, porque la Iglesia, en España, está hoy día aniquilada». — A finales de agosto de 1936, un alto dirigente catalán, preguntado por una redactora de L'Oeuvre sobre la posibilidad de reanudar el culto católico, respondió: «¡Oh!, este problema no se plantea siquiera, porque todas las iglesias han sido destruidas». — Y el periódico socialista-anarquista de Barcelona, Solidaridad Obrera, publicaba el 25 de mayo de 1937: «¿Qué quiere decir restablecer la libertad de cultos? ¿Que se puede volver a decir misa? Por lo que respecta a Barcelona y Madrid, no sabemos dónde se podrá hacer esta clase de pantomimas. No hay un templo en pie ni un altar donde colocar un cáliz. Tampoco creemos que haya muchos curas por este lado capaces de esta misión». 171
La lectura de estos textos nos descubre que los perseguidores estaban ufanos no solo por la eliminación de los sacerdotes sino también por la destrucción de los templos. Aunque no se puede probar documentalmente que el Gobierno de la República ordenara la persecución general contra la Iglesia, sin embargo, no puede explicarse la crueldad y determinación con que fue llevada a cabo en tan pocos meses y en todo el territorio republicano, si no hubiesen existido consignas concretas de exterminio, que nada tenían que ver con la sublevación militar y los avances del Ejército en la zona llamada nacional. Varios hechos nos permiten afirmar que la consigna fue terminante, y los hechos posteriores lo demostraron. Los perseguidores formaron comités revolucionarios que recibieron diversos nombres: —Milicias Armadas Obreras y Campesinas, — Milicias de Vigilancia, — Patrullas de Control, — Guardia Popular Antifascista — y fueron, de hecho, los ejecutores materiales de disposiciones adoptadas en las más elevadas sedes políticas, que proveyeron, además, a facilitar armas a los civiles o milicianos, autores de los peores desmanes y crímenes. La consigna era, pues, la de exterminar a la Iglesia. Solidaridad Obrera, el tristemente conocido diario socialistaanarquista, en su número de 15 de agosto de 1936, incitaba en estos términos: «Hay que extirpar a esa gente. La Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de nuestro suelo». Numerosos fueron los discursos, artículos y escritos varios que repetían insistentemente la misma idea. Algunos presidentes y miembros de dichos comités declararon que habían recibido órdenes tajantes como estas: — «Tratándose de sacerdotes, ni piedad, ni prisioneros: matarlos a todos sin remisión»; — «Ya sabéis que tenemos orden de matar a todos los que lleven sotana»; — «Para los curas no hay solución alguna». — «A todos en general hay que matarlos, no se puede evitar»; — «Tenemos orden de matar a todos los obispos, a to172
dos los curas y a todos los frailes». Se narra también el caso de una consulta elevada por un comité local a otro de carácter central a propósito de un sacerdote, estimado por el pueblo tanto por su bondad como por su generosidad con los más pobres; la respuesta fue: «Ya os ordenamos matarlos a todos, y a los que tenéis como mejores y más santos, los primeros». Todos estos comités actuaron libremente y totalmente impunes, protegidos y autorizados por las mismas autoridades políticas. Las detenciones y ejecuciones se realizaron sin intervención alguna del poder judicial, sin dar a las víctimas la posibilidad de defenderse y sin proceso alguno. Matando a los sacerdotes se intentó eliminar cuanto de sagrado existe sobre la tierra. Por ello, la persecución fue, fundamentalmente, anticristiana y antidivina. En este contexto se explican hechos violentos y sacrilegos tan graves como la profanación directa de la Sagrada Eucaristía, realizada de mil formas: vaciando los sagrarios, destruyendo las formas consagradas, disparando contra el Santísimo Sacramento, comiendo sacrilegamente cuanto contenían los copones y bebiendo con cálices, arrojando y pisoteando por las calles las sagradas Hostias, convirtiendo las iglesias en cuadras y los altares en pesebres, destruyendo con especial ahínco las aras del altar. Esta consigna nos obliga a hablar del llamado «martirio de las cosas», pues todo lo que tenía carácter sagrado fue destrozado. Tesoros históricos y artísticos de incalculable valor fueron pasto de las llamas: retablos, tapices, cuadros, custodias, vasos sagrados, ornamentos, libros, imágenes sagradas de grandes pintores y escultores y otros monumentos insignes como el del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles (Madrid), la estatua de bronce del Tibidabo de Barcelona y otros numerosos ejemplos de la arquitectura y escultura religiosas quedaron abatidos. Fue tal el impacto producido por estas destrucciones materiales que la revista francesa Llllustration, el 5 de febrero de 1938, escribía a este propósito: «Su carácter religioso es precisamente lo que desencadenó un vandalismo destructor contra esas grandes obras de arte. Las degradaciones, mutilaciones, profanaciones 173
que en ellas contemplamos manifiestamente no son debidas a ninguna acción de guerra... Esas obras de arte, casi en su totalidad, han sido reducidas al estado en que se hallan, de una manera voluntaria, sistemática, sin objetivo alguno militar, lejos de la zona de combate, y aun, a menudo, en momentos en que el Gobierno tenía pleno dominio de las regiones en que se hallaban... Los vándalos no han obrado por un inconsciente y brusco frenesí. Han obedecido órdenes recibidas de los comités». La represión fue durísima en los dos bandos, como sucede, por desgracia, en todas las guerras, y después de 1939 continuó algunos años en la España de Franco, si bien fue mitigada con el paso del tiempo. El mismo día de la iniciación de las hostilidades comenzaron las tropelías en ambas retaguardias y siguieron a ritmo creciente durante una semana, hasta el 25 de julio, para remitir después. Las ejecuciones se hicieron prescindiendo de todo tipo de formalidades jurídicas, decididas arbitrariamente por las patrullas de control, que actuaron con atribuciones ilimitadas y, después de someter la víctima al «paseo» o a las torturas en las checas, la ejecutaban sin piedad alguna. El terror reapareció el 5 de agosto, alcanzó niveles altísimos a mediados de dicho mes y se incrementó a finales de septiembre y noviembre de 1936 en proporciones impresionantes. Las milicias republicanas, sobre todo en Andalucía, Extremadura y el litoral levantino demostraron una crueldad y ferocidad sin límites atacando despiadadamente a la población civil, si bien los eclesiásticos fueron los más perseguidos. También en la zona nacional, la represión fue implacable con los adversarios políticos, sometidos procesos sumarísimos de guerra en el que los reos tenían escasas posibilidades de defensa. Durísima fue, sobre todo, en las provincias vascongadas y afectó de modo particular a centenares de sacerdotes condenados a severísimas penas, encarcelados unos y exiliados otros; además de los catorce ejecutados con proceso sumarísimo. Tanto los nacionales como los republicanos declararon que daban buen trato a los detenidos, negando verdades evidentes ante la presión internacional. En cambio, la persecución religiosa fue un hecho único y exclusivo de la España repu174
blicana y una mancha imborrable, que permanecerá para siempre en su historia. El ministro Irujo llegó a decir que la República era un sistema verdaderamente fascista, porque violaba día a día la conciencia individual de los creyentes.
La carta colectiva de 1937 El documento más polémico del magisterio episcopal relativo a la contienda fratricida y a la persecución religiosa fue la pastoral colectiva del 1 de julio de 1937. Con este documento, el episcopado tomó una actitud bien definida ante la trágica situación religiosa de la zona republicana. Redactó la carta el cardenal Goma, a quien la sublevación militar del 18 de julio de 1936 le sorprendió en Tarazona. Allí había acudido para conferir la consagración episcopal a Gregorio Modrego, que fue su obispo auxiliar y más tarde arzobispo de Barcelona. La consagración fue aplazada hasta octubre y Goma se trasladó a Pamplona, donde fue acogido por el obispo, Marcelino Olaechea, junto con el obispo de Gerona, José Cartañá, el padre Marcet, abad de Montserrat, el prior Escarré y los monjes supervivientes de aquella comunidad benedictina, que tuvo 23 asesinados. Centenares de sacerdotes fueron igualmente acogidos y atendidos por la generosa hospitalidad del obispo Olaechea en la casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey de la capital navarra. Goma, pues, siguió la Guerra Civil desde Navarra, en la que el conflicto se vivió no como un movimiento militar contra la República, sino como una auténtica «Cruzada» contra el comunismo ateo y en defensa de la civilización cristiana. Por este ideal dieron su vida muchos jóvenes navarros en el frente de batalla. Ninguno de los otros tres cardenales españoles estuvo en la zona republicana, pues Vidal consiguió huir de Tarragona en los primeros días de la guerra, protegido por el Gobierno de la Generalitat, y fue acogido en la cartuja italiana de Farneta, cerca de Lucca; Ilundáin estuvo siempre en Sevilla, en zona nacional, y Segura permaneció en su 175
obligado exilio romano, hasta que Pío XI, en 1937, le nombró sucesor del fallecido Ilundáin en la sede hispalense. Estos datos son muy importantes para entender la actitud de cada uno de estos purpurados ante la guerra. Goma fue el defensor más decidido de la causa de Franco. El Papa le nombró su representante oficioso ante el general y a él se debió, en buena medida, el reconocimiento del nuevo régimen por la Santa Sede. Suya fue la denuncia más autorizada del episcopado ante la opinión pública mundial de los crímenes cometidos por el furor republicano y, al mismo tiempo, de la exaltación de la «cruzada». Este importante documento sigue siendo muy discutido por las tesis antagónicas que defienden historiadores de tendencias opuestas y, sobre todo, porque comprometió a la Iglesia con el nuevo régimen, pero en aquellos momentos los obispos no podían hacer otra cosa, habida cuenta del holocausto provocado por la persecución. La carta tiene muchas limitaciones, reparos y silencios. Su tono fue bastante moderado, habida cuenta de las circunstancias en que fue escrita. Fue firmada por 43 obispos, algunos de los cuales eran también administradores apostólicos de diócesis vacantes, y por cinco vicarios capitulares. No la firmaron el cardenal Vidal ni el obispo Múgica, por razones que el mismo Goma comprendió. El primero porque, a pesar de considerar el documento «admirable de fondo y de forma», estimaba que era poco adecuado «a la condición y carácter de quienes han de suscribirlo. Temo -decía- que se le dará una interpretación política por su contenido y por algunos datos o hechos en él consignados». El segundo porque no podía en conciencia avalar con su firma un documento que exaltaba a los nacionales, responsables del asesinatos de 14 sacerdotes vascos, acusados de separatismo. De este modo, tanto el cardenal de Tarragona como el obispo de Vitoria se vieron obligados a definirse. Vidal y Barraquer conoció personalmente los horrores de la persecución republicana solo en sus primeros días y, después, de oídas. En su correspondencia personal con el cardenal Pacelli aparece su honda preocupación por la situación de su diócesis y de sus sacerdotes y una cierta simpatía a Franco, 176
a medida que avanzaba que el desarrollo de la guerra era favorable a los nacionales, simpatía que nunca quiso manifestar en público. Por ello, no se le permitió volver a España y murió en el exilio. El obispo Múgica era un carlista con tendencias integristas, que el 6 de agosto de 1936, junto con el obispo de Pamplona, condenó la alianza del Partido Nacionalista Vasco con los republicanos que favorecían al comunismo. Este obispo se convirtió increíblemente en el «mártir» de la causa vasca, que él había detestado de todo corazón, cuando Franco le impidió que regresara a su diócesis, de la que tuvo que marchar por la presión de los militares. Aunque la renuncia de Múgica a la diócesis de Vitoria fue espontánea y libre, sin embargo estuvo condicionada por la presión indirecta que la Santa Sede ejerció sobre él al nombrar un administrador apostólico en la persona del obispo Javier Lauzurica. Ambos obispos deseaban la victoria de Franco. El cardenal Vidal lo dijo expresamente en una carta reservada, dirigida al cardenal Pacelli, desde la Cartuja de Farneta, el 21 de febrero de 1937: «He intentado hacer llegar reservadamente y de palabra al general Franco el testimonio de mi felicitación y simpatía y mis sinceros votos por el éxito de la buena causa... Deseo vivamente que triunfe Franco». Múgica, por su parte, le dijo al mismo cardenal el 5 de septiembre de 1937: «Siempre, sin cesar, he rogado mucho por el triunfo del general Franco en España: dos rosarios enteros, mementos, etc.; pero, sin que esto obstase el que yo informara ante la Santa Sede, con entereza de Padre y Juez espiritual de mis hijos, de lo que juzgaba gravísimo mal para la causa de la Iglesia y de mi diócesis». En 1975 apareció un opúsculo de R. Comas, escrito en catalán, y traducido dos años más tarde al castellano, cuyo subtítulo comenzaba ya dando una pista o tomando una postura o juicio de valor: «dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939». A pesar de los buenos propósitos del autor, se le notaba abiertamente su maniqueísmo y su inclinación «pro-Vidalista». Y este fue su mayor defecto: su tinte de parcialidad que se nota a lo largo de muchas páginas y de acotaciones a hechos y personas. El propio autor confesó su inclinación hacia la figura del cardenal ta177
rraconense, reconociendo que quizá no siempre había podido substraerse de ella a la hora de juzgar objetivamente un siglo crucial de historia en la vida de España, desde 1868 hasta 1943. La tesis central del libro fue la postura totalmente opuesta de dos hombres, sin duda, persiguiendo en el fondo el mismo fin, frente a situaciones que incidieron gravemente en la vida religiosa del pueblo español y en la Iglesia. Goma, dirigente y esencial propagandista del «nacionalcatolicismo»; Vidal y Barraquer, buscador incesante de una concordia con las autoridades republicanas y las fuerzas llamadas entonces de «izquierdas». Vidal y Barraquer, universitario, pudiéramos decir que vocación tardía; Goma, hombre de formación del clásico seminario, por tanto con mucho menos «mundo». Incluso sus aspectos físicos parecían oponerse, así como sus caracteres: Vidal, enjuto y nada brillante; Goma, esbelto, intelectual brillante y gran orador. El uno, un tanto flemático, conciliador; el otro, de espíritu fuerte y apasionado. A Vidal se le consideró en muchos ambientes como catalanista, aunque no en el sentido de separatista. Mientras que sus admiradores trataron con cierto desdén a Goma cuando, siendo catalán, se mostraba apologista de España como patria. En la actuación pública de ambos cardenales se dio la impresión de poner en evidencia quién es el bueno y quién el malo; llegando incluso, al final, a dejar entrever que fue debido a Goma por lo que se impidió la vuelta del exilio de Vidal y Barraquer, lo cual es falso. Sin embargo, está bien probado y documentado que Goma no pudo ser nombrado obispo muchos años antes debido a los pésimos informes que Vidal dio de él a la Santa Sede, si bien más tarde los retractó. Goma podía haber sido obispo de Gerona en 1920, pero Vidal se lo impidió. Después lo fue de Tarazona en 1927. La carta colectiva del 1 de julio de 1937 separó mucho más a los dos cardenales, ya con fricciones anteriores debidas también al «quisquilloso» asunto de la ubicación de la diócesis primada de Toledo y su jurisdicción, en pugna histórica con Tarragona. La carta colectiva de 1937 es considerada por algunos como un documento gravísimo que sancionó la colaboración entre la jerarquía y los nacionales, pero se niega que 178
dicha carta fue muy eficaz para acabar con la persecución, porque denunció a todo el mundo las atrocidades cometidas por los republicanos en su territorio en apenas un año de guerra y desenmascaró la falsedad de la propaganda republicana, que había conseguido dar al mundo una imagen falsa de cuanto sucedía en España. ¿Qué debían haber hecho los obispos ante el holocausto del clero y la destrucción casi total de la Iglesia? Según algunos, hubiera sido más prudente callar para no comprometerse con los vencedores. Pero, en aquellas circunstancias, era imposible que la Iglesia estuviera de la parte de la República y no tuvo más remedio que ser beligerante. Si no hubo nunca culto público en la zona republicana, y sobre todo en Cataluña, no fue por culpa del vicario general de Barcelona, que se opuso tenazmente a ello, sino porque el gobierno nunca dio las garantías mínimas exigidas para poder acceder a tal petición, a la vez que en Barcelona continuaban los asesinatos indiscriminados de sacerdotes y católicos. Los tímidos intentos para restablecer el culto público y paliar la persecución sangrienta, así como la modesta actividad de la capilla vasca existente en Barcelona, vistos los escasos resultados obtenidos, inducen, lógicamente, a pensar que se trató más bien de una de las tantas maniobras de propaganda y falsificación de la verdad del gobierno republicano, que de un intento sincero de normalizar una situación vergonzosa que le desacreditó ante el mundo entero y manchó para siempre su imagen.
Beatificaciones de los mártires A partir de 1987 comenzaron a ser beatificados los mártires de la persecución religiosa porque eran personas honestas y ejemplares, cuyo martirio selló unas vidas entretejidas por el trabajo, la oración y el compromiso religioso en sus familias, parroquias y congregaciones religiosas. Muchos de ellos gozaban, ya en vida, fama de santidad entre sus paisanos. Se puede decir que su conducta ejemplar fue como una preparación para esa confesión suprema de la fe que es el martirio. No estuvieron implicados en luchas ideo179
lógicas, ni quisieron entrar en ellas. Murieron únicamente por motivos religiosos. Con la proclamación de su martirio, además de cumplir un acto de justicia, la Iglesia ha reconocido en aquellos hombres y mujeres un ejemplo de valentía y constancia en la fe, auxiliados por la gracia de Dios. Son para nosotros modelo de coherencia con la verdad profesada, a la vez que honran al noble pueblo español y a la Iglesia. Son la prueba más elocuente de la verdad de la fe, que sabe dar un rostro humano incluso a la muerte más violenta y manifiesta su belleza en medio de atroces padecimientos. Entre todas las beatificiones celebradas hasta ahora, destaca la del 11 de marzo de 2001, que comprendió 233 mártires y demostró la unidad y diversidad eclesial. Esta ceremonia resultó pastoralmente significativa, porque vio unidos en un único rito a muchos mártires de la archidiócesis de Valencia y tuvo las siguientes características: — la representatividad eclesial del grupo de mártires, pues hubo sacerdotes, religiosos y seglares, que expresaban los numerosos carismas y familias de vida consagrada; — la representatividad de la Iglesia en España porque este grupo representaba a 34 diócesis; todos ellos se encontraban en Valencia desarrollando sus respectivos ministerios y actividades apostólicas y algunos de ellos fueron unidos en el proceso por competencia, en base a la normativa canónica vigente; — el elevado número de sacerdotes seculares y de seglares, pues fue la primera vez que eran beatificados 40 miembros de los presbiterios diocesanos de Valencia (37) y Zaragoza (3), así como 22 mujeres y 19 hombres y jóvenes, miembros de la entonces floreciente Acción Católica Española y de otros movimientos de espiritualidad y apostolado seglar, de todas las edades, profesiones y estado social. El clima espiritual favorable creado por el Gran Jubileo del 2000 permitió que, concluido el largo proceso canónico, pudiera celebrarse esta beatificación como primer fruto espiritual del Año Santo apenas terminado. Estos mártires son los primeros beatos del Tercer Milenio. La mayoría de los sacerdotes y seglares no necesitaban el martirio para ser beatificados, porque ya en vida tenían 180
fama de santos. De algunos de ellos se llegó a decir que eran tan buenos, que precisamente por eso fueron martirizados. Todos ellos fueron hombres y mujeres muy ejemplares, plenamente entregados a sus ministerios respectivos. Los sacerdotes, ya de seminaristas fueron modelos por sus virtudes, por su amor a la Eucaristía y por su devoción a la Virgen. Se entregaron de lleno a las parroquias: culto litúrgico, confesiones, catequesis, apostolado con los jóvenes, visitas asiduas a los enfermos, ayuda a los pobres y necesitados fueron sus principales actividades apostólicas. Lo mismo hay que decir de los religiosos y religiosas, que desarrollaban una intensa labor apostólica y social en colegios, asilos y hospitales; una labor que nunca fue suficientemente reconocida. Muchos de ellos, además de mártires de la fe, fueron apóstoles de la caridad, de la enseñanza religiosa y de la formación humana. Los sacerdotes fueron semejantes al santo cura de Ars en el cumplimiento de su ministerio; semejantes en todo a otro párroco valenciano, que no fue mártir, pero tiene abierto el proceso de beatificación: el Siervo de Dios José Bau Burguet, párroco de Masarrochos, fallecido en 1932. Este influyó decisivamente en la formación espiritual de los sacerdotes valencianos del primer tercio del siglo xx. Los hombres, mujeres y jóvenes eran muy piadosos, muy entregados a la Iglesia y a todas sus obras de caridad y apostolado; nacieron y vivieron en familias de antigua tradición cristiana, recibieron una formación religiosa muy sólida y vivieron una auténtica vida cristiana, alimentada diariamente con la Eucaristía, la devoción a la Virgen, el rezo del Santo Rosario y otras devociones particulares; vivieron entregados apostólicamente a sus respectivas parroquias a través de la Acción Católica y de otros movimientos apostólicos; dieron siempre un testimonio coherente de vida cristiana, que culminó con el martirio. Todos ellos fueron martirizados única y exclusivamente por motivos religiosos, murieron amando y perdonando a sus verdugos y diciendo «¡Viva Cristo Rey»!, porque tuvieron un sentido teológico profundo de la realeza de Cristo y porque este 181
fue el grito con el que los cristianos hicieron frente a los totalitarismos del siglo xx. Hoy los veneramos en los altares como mártires de la fe cristiana, porque la Iglesia ha reconocido oficialmente que entregaron sus vidas por Dios durante la persecución religiosa de 1936. No les debemos llamar caídos en guerra, porque no fueron a la guerra ni la hicieron contra nadie, pues eran personas pacíficas, que desarrollaban normalmente sus actividades en sus pueblos y parroquias; tampoco les podemos llamar víctimas de la represión política, porque los motivos fundamentales de sus muertes no fueron de carácter político o ideológico sino religioso: porque eran sacerdotes o religiosos, porque eran seglares católicos practicantes, muy comprometidos con la Iglesia en la defensa y promoción de la fe cristiana. El número de mártires de la persecución religiosa española beatificados hasta ahora asciende a 472, diez de los cuales han sido canonizados: son los mártires de Turón, de 1934. La Iglesia y la represión de los nacionales Entre las víctimas de los nacionales se cuentan 14 sacerdotes y religiosos vascos, simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco, acusados de separatismo, que fueron fusilados. La misma suerte tocó a un sacerdote mallorquín -procesado por un tribunal militar- y a otros dos en Burgos y La Rioja, ejecutados por razones políticas. Ante estos hechos, así como ante la durísima represión política del nuevo Estado, por parte de la Iglesia no hubo falta de sensibilidad, pero sí quizá excesiva prudencia y mucho miedo a la hora de condenar públicamente tales hechos. Sin embargo, justo es reconocer que: — algunos obispos, como el de Pamplona, Marcelino Olaechea, condenaron severamente la represión de los nacionales en Navarra; — el obispo Miralles, de Mallorca, publicó en el boletín diocesano la condena de Olaechea; — el sacerdote Bartolomé Oliver, de Sencelles, acusado 182
de haber hablado desde el pulpito contra los asesinatos indiscriminados de los nacionales, la usó para su defensa ante el Consejo de Guerra; — el jesuíta Huidobro denunció los abusos de poder de las autoridades militares; — el cardenal Goma intervino personalmente ante el general Franco para solicitar indultos de condenados a muerte o mitigaciones de penas, que no siempre fueron acogidos; — lo mismo hicieron los representantes de la Santa Sede, Antoniutti y Cicognani, así como muchos obispos; — Antoniutti habla en sus memorias de sus gestiones ante las autoridades militares solicitando indultos de condenados a muerte; consiguió salvar a algunos, pero otros muchos fueron ejecutados, entre ellos políticos católicos de tendencia democristiana; — el arzobispo Meló y muchos sacerdotes valencianos intercedieron en favor de los perseguidos y condenados por el nuevo Estado; — el obispo de Urgel, Justino Guitart, se negó en redondo a practicar los informes que el Tribunal de Responsabilidades Políticas le pedía sobre actuaciones de rojos en su diócesis y sobre bienes que se les podían decomisar; — el beato Anselmo Polanco fue uno de los obispos que más se prodigaron en aquellos momentos en favor de los perseguidos por los nacionales en Teruel; este obispo, según todos los rumores, parece que recibió amenazas para que dejara de interceder por los condenados políticos; — el obispo de Ávila, Santos Moro, que había perdido a dos hermanos asesinados por aquellos a quienes defendía, tuvo una valiente intervención nada más terminar la guerra para denunciar las venganzas de los nacionales, en las trágicas circunstancias del regreso de los «huidos a la zona marxista»; — el cardenal Tarancón dijo que muchos sacerdotes y obispos hicieron en aquel tiempo un gran trabajo de pacificación, y, de hecho, impidieron muchas violencias; — y, sobre todos ellos, los papas Pío XI y Pío XII intervi183
nieron en diversas ocasiones ante el mismo Franco solicitando indultos, conmutaciones de penas capitales y otras gracias en favor de detenidos y condenados políticos. A propósito de la actuación del obispo Olaechea, puedo aportar el testimonio del que fue su secretario particular, Cornelio Urtasun (1917-1999), quien me dijo que, al terminar la guerra, afrontó dos series de acontecimientos que sacudieron la tranquilidad de la diócesis pamplonesa: la Carta a los huerfanitos de Navarra (hijos de fusilados navarros, en los primeros meses de la guerra civil), que provocó una respuesta inmediata en todo el ámbito diocesano, y el comienzo del peregrinar al obispado de los familiares de los presos del Fuerte de San Cristóbal, en busca de intercesión del obispo de Pamplona, ante las autoridades correspondientes, para ver de salvar la vida de aquellos miles de condenados a muerte, a causa de la guerra recién concluida. En relación con los huerfanitos, no hubo escuela, catequesis, ni parroquia que no respondiera efusiva y generosamente al llamamiento de su obispo, que recibió personalmente a cuantos acudieron a su invitación y que terminó por tener resonancias a escala nacional. Los condenados a muerte, concentrados de toda España, en el tristemente conocido Fuerte de San Cristóbal, sumaron muchos millares de personas. Sus familiares empezaron a llamar a las puertas del obispado, que se abrieron de par en par. La noticia de la buena acogida corrió por toda España y el número de visitantes creció día a día. Todos fueron recibidos uno por uno, por el obispo Olaechea, provocando una actividad agotadora de secretaría, con su titular recién estrenado y con una actividad que duró, con intensidad creciente, varios años. A pesar de estos gestos concretos, altamente significativos, faltó en aquellos años de dura represión la denuncia pública de la Iglesia y la condena formal por parte de las autoridades eclesiásticas de las más flagrantes violaciones de derechos humanos, perpetrados por exponentes de un Estado que se autoproclamaron oficialmente católicos, que frecuentaban los templos y recibían los sacramentos y cuya legislación decían que se inspiraba en los principios evangélicos. Muchos de los condenados a muerte afrontaron la prueba con dignidad ejemplar. Las ejecuciones de tantos 184
españoles que no cometieron otro delito, en uno y otro bando, que sus opiniones políticas, debe ser motivo de amarga reflexión. No comprendían muchos entonces, y siguen sin comprenderlo ahora, que la Jerarquía católica no condenara públicamente los horrendos crímenes que cometían los nacionales, pues aunque los «rojos» habían matado mucho más, sobre todo a los eclesiásticos, lo hacían dentro de sus ideas, mientras que los nacionales se decían católicos y violaban el precepto fundamental del amor a Dios y al enemigo. No se comprendía que los obispos guardaran silencio y que con esta actitud se asociaran a la idea de exterminio, que públicamente lanzaban algunos generales exaltados, como Queipo de Llano, contra los republicanos: «De Cataluña queremos la tierra y solo la tierra»; «A los nacionalistas vascos, ni perdón ni convivencia». Por este silencio, la Iglesia se vio al servicio de la fuerza vencedora. Por muy acorralados que obispos y sacerdotes se vieran en aquellos momentos por la furia desatada de los «enemigos», ¿cómo es posible que en sus reflexiones justificatorias de la Guerra Civil apenas aparezca y siempre de paso y como sobre ascuas un «mea culpa» reconociendo indudables errores de la propia Iglesia? Quienes se atreven a formular esta pregunta desconocen la magnitud de la mayor persecución de la historia y exigen a otros lo que, probablemente, ellos no habrían hecho en iguales circunstancias. En 1986, los obispos españoles ratificaron la convicción de sus hermanos en el Episcopado de 1937 en el documento Constructores de la paz, en el cual dijeron una palabra de paz con ocasión del cincuenta aniversario del comienzo de la Guerra Civil. Dieron en él por supuesto «que las motivaciones religiosas estuvieron presentes en la división y enfrentamiento de los españoles», aunque sus causas fueran más complejas. Por ello afirmaron que «los estudios de la historia y de la sociedad tienen que ayudarnos a conocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas, los contenidos y las consecuencias de aquel enfrentamiento». Con firme decisión rechazaron nuestros obispos los intentos de desfigurar aquellos hechos. Solo la verdad nos hace libres. Y en aras de esta verdad no dudaron en decir: 185
«Aunque la Iglesia n o p r e t e n d e estar libre d e t o d o error, q u i e n e s le r e p r o c h a n el h a b e r s e a l i n e a d o con u n a d e las partes c o n t e n d i e n t e s d e b e n t e n e r e n c u e n t a la dureza d e la p e r s e c u c i ó n religiosa d e s a t a d a e n E s p a ñ a d e s d e 1931. Nada de esto, ni por u n a parte ni p o r otra, se debe repetir. Q u e el p e r d ó n y la m a g n a n i m i d a d sean el clima d e los nuevos t i e m p o s . Recojamos t o d o s la h e r e n c i a de los q u e m u r i e r o n p o r la fe, p e r d o n a n d o a q u i e n e s los m a t a b a n , y d e cuantos ofrecieron sus vidas p o r u n futuro de paz y justicia para todos los españoles». El 26 d e n o v i e m b r e d e 1999, la Conferencia Episcopal E s p a ñ o l a hizo público el d o c u m e n t o La fidelidad, de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX e n el q u e dijeron: «También España fue arrastrada a la G u e r r a Civil más destructiva de su historia. N o q u e r e m o s señalar culpas a nadie en esta trágica r u p t u r a d e la convivencia e n t r e los españoles. Deseamos más bien pedir el p e r d ó n de Dios para todos los q u e estuvieron implicados en acciones q u e el Evangelio r e p r u e b a , estuvieran en u n o u otro lado de los frentes trazados p o r la g u e r r a . La s a n g r e d e tantos c o n c i u d a d a n o s nuestros d e r r a m a d a como consecuencia de odios y venganzas, siempre injustificables, y en el caso de m u c h o s h e r m a nos y h e r m a n a s c o m o ofrenda martirial de la fe, sigue clam a n d o al Cielo para p e d i r la reconciliación y la paz».
Bibliografía
esencial
comentada
La fuente más i m p o r t a n t e son los nueve tomos d e ARXIU VIDAL I BARRAQUER, Església i Estat durant la Segona República Espanyola 1931-1936. Textos e n la llertgua original. Edició a c u r a d e M. Batllori i V.M. A r b e l o a (Monestir d e Montserrat 1971-1992). Sobre el p e r í o d o republicano: F. DE MEER LECHA-MARZO, La cuestión religiosa en las Corte Constituyentes de la II República española (Pamplona, Eunsa, 1974); ID., La Constitución de la II República. Autonomías, propiedad, Iglesia, enseñanza (Pamplona, Eunsa, 1978); G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España 1931-1939 (Madrid, Rialp, 1993); F. MARTÍ GILABERT, Política religiosa de la Segunda República Española (Pam186
piona, Eunsa, 1998); P. MOA, LOS orígenes de la Guerra Civil española (Madrid, E n c u e n t r o , 1999). M a del C. d e FRÍAS GARCÍA, Iglesia y Constitución. La Jerarquía católica ante la II república (Madrid, centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), sitematiza los docum e n t o s más destacados relativos al p r i m e r bienis republicano. Sobre la e t a p a bélica, cfr los ensayos bibliográficos de H . RAGUER, LEsglésia i la Guerra Civil (1936-1939). Bibliografía recent (1975-1985): Revista C a t a l a n a d e Teología 11 (1986) 119-252; J. M. MARGENAT PERALTA, La Iglesia en la Guerra Civil de España. Boletín bibliográfico: Miscelánea Comillas 44 (1986) 523-555. Cfr t a m b i é n : J. M a SÁNCHEZ, The Spanish Civil War as a Religious Tragedy (Notre D a m e , Ind., Univ. Press, 1987); H . RAGUER, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939) (Barcelona, Península, 2001), a p o r t a datos, recogidos en b u e n a parte de otras obras del autor, relativos al aspecto religioso d e la g u e r r a , u n t a n t o olvidado o r e l e g a d o a u n s e g u n d o p l a n o e n la i n m e n s a historiografía g e n e r a l sobre el tema; se o c u p a m u c h o d e lo sucedido en Cataluña; V. LÓPEZ DÍAZ, Imagen-concepto de «Iglesia» en la carta colectiva del episcopado español con motivo de la Guerra Civil: S t u d i u m Ovetense 14 (1986) 19-81; A. ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y Guerra Civil: 1936-1939 (Madrid, U P C O , 1995); La Iglesia Católica y la Guerra Civil Española. Cincuenta años después (Madrid, Fundación Friedrich Erbert - Instituto Fe y Secularidad, 1990). Sobre la política religiosa d e los r e p u b l i c a n o s d u r a n t e la g u e r r a , cfr R. SALAS LARRAZÁBAL, Situación de la Iglesia en la España Republicana durante la Guerra Civil en «Iglesia, soc i e d a d y política e n la E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a » (San Lorenzo de El Escorial 1983), p p . 185-231; J. M. MARGENAT P E RALTA, Manuel de Irujo: la política religiosa de los gobiernos de la República en la Guerra Civil (1936-1939): C u a d e r n o s de Historia M o d e r n a 9 (1983) 175-193; P. VIGNAUX, Manuel de Irujo. Ministre de la République dans la guerra dEspagne 19361939 (París, Bauchesne, 1986). Sobre la actitud d e la Santa Sede d u r a n t e la guerra, cfr 187
H . RAGUER, El Vaticano y la Guerra Civil española (1936-1939: Cristianesimo nella Storia 3 (1982) 137-209. Sobre la opinión d e los católicos extranjeros, cfr / cattolici italiani e la guerra di Spagna. Studi e ricerche. A cura di G. CAMPANINI, Brescia, Morcelliana, 1987; J. T U S E L L - G. Q U E I P O DE L L A N O , El catolicismo mundial y la guerra de España (Madrid, BAC, 1993); V. MATTIOLI, Massoneria e comunismo contro la Chiesa in Spagna (1931-1939) (Milán, Effedieffe, 2000) r e s u m e la historia político-religiosa y a p o r t a algunas visiones extranjeras, sobre t o d o la actitud d e la revista de los jesuítas La Civiltá Cattolica. Sobre los cardenales G o m a y Vidal y el obispo Múgica, cfr A. GRANADOS GARCÍA, El cardenal Goma, primado de España (Madrid, Espasa Calpe, 1969); R. COMAS, Isidro GomáFrancesc Vidal i Barraquer. Dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939 (Salamanca, S i g ú e m e , 1977); R. MUNTANYOLA, Vidal i Barraquer, cardenal de la Pau (Montserrat, Abadía, 1976); M a L. RODRÍGUEZ AISA, El cardenal Goma y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado. 1936-1939 (Madrid, C.S.I.C, 1981); L. CASAÑAS G U A S C H - P . SOBRINO VÁZQUEZ, El cardenal Goma, pastor y maestro (Toledo 1983); J. M. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, El cardenal Goma y la Iglesia española durante la Guerra Civil. Estudio documental (Enero-octubre 1936) (Pamplona, Universidad d e Navarra, 1992); C. MOREDA DE LECEA, Don Mateo Múgica Urrestarazu (Antecedentes, pontificado en Pamplona y algunos aspectos de su pontificado en Vitoria) (Pamplona, Universidad de Navarra, 1992). Sobre la p e r s e c u c i ó n religiosa y los m á r t i r e s , cfr A. M O N T E R O M O R E N O , Historia de la persecución religiosa en España. 1936 1939 (Madrid, BAC, 1960); A. D. MARTÍN RUBIO,
Paz, piedad, perdón ... y verdad (Madridejos, Fénix, 1997) y mis libros La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) (Madrid, Rialp, 1990), Mártires españoles del siglo XX (Madrid, BAC, 1995), Buio sull'altare. La persecuzione religiosa spagnola, 1931-1939 (Roma, Cittá Nuova, 1999), La gran persecución. España 1931-1939 (Barcelona, Planeta, 2000), Mártires del siglo XX. Cien preguntas y respuestas (Valencia, Edicep, 2001) y Persecuciones religiosas y mártires del siglo XX (Madrid, Palabra, 2001).
188
Capítulo VI FRANCO (1936-1975)
Ideas
fundamentales
— Los años de la Guerra Civil fueron unos años privilegiados para la observación del nuevo tipo de sociedad económica, política y religiosa que se estaba gestando en el campo nacional contra la República. — Casi todo lo que vino después fueron retoques a un edificio que ya estaba básicamente construido. — En poco tiempo hubo una progresiva «invasión» del catolicismo en las distintas facetas de la vida social a través de los tres años de la guerra. — El primer decenio de la postguerra coincidió con el momento de mayor incidencia de la Iglesia en la vida pública española, pues había salido de la contienda asociada al grupo de los vencedores, aunque no deforma monolítica. — No todos los obispos aprobaron los elementos totalitarios del nuevo Estado, si bien la protesta permaneció encubierta por los grandes medios de que disponía el Estado, prohibiendo pastorales episcopales. — En líneas generales, la Iglesia fue, ante todo, una fuerza positiva favorable al Estado y en este sentido actuaron la inmensa mayoría de sus miembros y grupos diversos durante las dos primeras décadas del mismo. — Aunque en el plano moral y en el teológico, la Iglesia era comprensiblemente de tendencia conservadora, en el plano social y económico eran cada vez más los que ocupaban posiciones avanzadas, en lucha por la justicia social. — Esta evolución se advirtió particularmente en los obispos y, en concreto, en la Conferencia de Metropolitanos, a partir de 1951. 189
— Los grupos «ultra» de signos opuestos siempre fueron minoría, representados por las tendencias «restauracionistas» de quienes se identificaban con los integristas del pasado, y los que se llamaban de «izquierda», que insidiaba cada vez más al Gobierno porque no salía de su fase de indecisión. — Las relaciones entre España y la Santa Sede desembocaron en la firma del Concordato de 1953, pero enseguida se produjo lentamente un desajuste entre el sistema instaurado por dicho Concordato y el posterior desarrollo de los acontecimientos políticos y religiosos. — En términos generales, y prescindiendo de matizaciones, podemos afirmar que el Concordato de 1953 fue fiel reflejo y exponente, a la vez que base jurídica, del sistema político-religioso vigente en la España de Franco. — Entre los acontecimientos y situaciones de la realidad española desde el punto de vista religioso destacaron las fricciones y tensiones mantenidas entre el Gobierno y la Jerarquía o grupos de católicos, durante los años inmediatos. — En la España de Franco se detectaron dos tendencias: los que afirmaban la unidad consubstancial del catolicismo con el hispanismo. — La otra tendencia era la de un catolicismo marcado por un liberalismo político y económico, impulsador de la renovación hispana a través de una fuerte alianza entre catolicismo y capitalismo. — El decenio comprendido entre el final del Concilio (1965) y la muerte de Franco (1975), estuvo caracterizado por una profunda crisis nacional y por un enfrentamiento cada vez más fuerte entre un Estado anquilosado e intolerante y una Iglesia promotora de un profundo proceso de renovación. — De la Iglesia de cruzada y triunfalista se pasó a una Iglesia de la contestación para desembocar en la Iglesia reconciliadora, en cuya forja colaboró un gran sector del clero. — A medida que la Iglesia iba perdiendo peso e influencia ideológica en la sociedad española, ganaba en credibilidad, modernidad y tolerancia. — No puede negarse que el cambio cultural y social ocurrido en la Iglesia católica española a lo largo del siglo xxfue consecuencia del declive del dominio y control que ella tradicionalmente tuvo en la sociedad española. 190
— El proceso de cambio que tuvo lugar en la identidad católica comenzó en la década de los cincuenta cuando se fue pasando de la apologética al compromiso. — La Iglesia tuvo una actitud profética desde su manifiesto desenganche del Estado. — Con innovaciones tan importantes como la del año 1967 se dio entrada a la libertad religiosa. — En menos de veinte años, desde 1965, la Iglesia española realizó el cambio más importante de su historia y uno de los más espectaculares en la historia de la Iglesia universal. — El cambio fue interno, es decir, religioso, pero tuvo sensacionales consecuencias políticas, y no porque la Iglesia hiciera política, sino precisamente porque no la hizo. — Surgió entonces la autocrítica religiosa: el movimiento de quienes, en una época de triunfalismo general, intentaron descubrir la verdad religiosa de España. — La negativa de Franco a renunciar al anacrónico privilegio de presentación de obispos fue solo una parte del conflicto en cuyo fondo estaba el contraste entre la Iglesia del Vaticano II, que Pablo VI había llevado a puerto, y el Gobierno español.
Rasgos generales de las relaciones
Iglesia-Estado
El final de la G u e r r a Civil supuso u n deshielo d e corta d u r a c i ó n en las relaciones Iglesia-Estado. D u r a n t e la guerra, la tirantez había llegado a límites insospechados por: — la ausencia del reconocimiento vaticano; — la inhibición d e la Santa Sede a n t e la alianza del PNV con el F r e n t e Popular, q u e perseguía con tanta virulencia todo lo religioso católico; — los intentos de mediación; — la negativa al r e c o n o c i m i e n t o del privilegio d e presentación en las negociaciones concordatarias. P o r p a r t e vaticana, la p r e v e n c i ó n hacia los nacionales era considerable p o r u n a serie de hechos y situaciones q u e e n t u r b i a r o n las relaciones entre el Vaticano y el G o b i e r n o d e F r a n c o , a pesar d e q u e este s i e m p r e quiso mostrarse c o m o «hijo fidelísimo d e la Iglesia». En realidad, el Go191
bierno español nunca tuvo buena acogida en el Vaticano por diversos motivos, entre ellos: — el fusilamiento sumario de 14 sacerdotes vascos, acusados de actividades políticas; — el tratamiento inferido al clero vasco tras la caída de Bilbao; — la creciente influencia de la Alemania nazi en la Falange y en las instituciones del nuevo Estado; — el silencio de la prensa nacional a importantes documentos pontificios; — las pretensiones regalistas del nuevo Estado a inmiscuirse en asuntos propiamente eclesiásticos como era el nombramiento de obispos y — la tendencia de las autoridades gubernativas a entrometerse en otros temas religiosos. Las trágicas circunstancias de la persecución religiosa en la zona republicana obligaron a la Iglesia a ponerse, por razones bien comprensibles, en favor del otro bando, llamado nacional, en el que los católicos gozaban de plena libertad y en el que las autoridades civiles y militares respetaban a la Iglesia. A las personas más sensatas de todo el mundo les pareció un hecho normal esta actitud. La Iglesia en aquella Guerra Civil no podía estar más que con quien estuvo, porque le garantizó la subsistencia, mientras que los «rojos» intentaron acabar con ella. La Iglesia no tuvo más remedio que acogerse al Ejército sublevado contra los desmanes de la República. Las intervenciones públicas del Papa Pío XI y de los obispos, sobre todo en la carta colectiva del 1937, demuestran que no podían hacer otra cosa que lo que hicieron. El nuevo Estado defendió, protegió y privilegió a la Iglesia. Esta actitud provocó nuevos conflictos, pues los vencedores de la guerra ostentaron tal religiosidad en sus instituciones, en sus idearios, en sus actuaciones públicas y en la ayuda concedida a la Iglesia, que dañaron a la institución eclesiástica y debilitaron la credibilidad de la Jerarquía, por lo menos durante dos buenas décadas. Pero también la Iglesia empezó muy pronto a denunciar aquel estado de cosas, primero, desde movimientos de apostolado como la JOC y la HOAC, después, desde los ámbitos 192
de otras asociaciones confesionales e, incluso, desde la misma Jerarquía. Primero, algunos obispos individualmente y, más tarde, la Conferencia de Metropolitanos alzaron su voz para criticar, en la medida en que las circunstancias lo permitían, actuaciones concretas del Gobierno. Eje central de las relaciones del nuevo Estado con la Iglesia fue el Concordato de 1953, que sustituyó el anterior de 1851. El paso del uno al otro constituyó la gran ocasión perdida para actuar dichas relaciones conforme a nuevas exigencias y nuevos principios. En realidad, la clave de ese tránsito histórico fue el acuerdo de 1941 sobre el modo de ejercer el privilegio de presentación de obispos, problema que se resolvió de forma híbrida, con el mantenimiento de la intervención eficaz del Estado. Dicho acuerdo dio un compás de espera a la renegociación de un Concordato que, por entonces, no se tenía en Roma por conveniente ni deseable con un Gobierno sobre el que había muchas reservas. El Concordato de 1953 respetó esta línea y fue interpretado como un indiscutible triunfo diplomático de España, que solo precedió en un mes a la firma de los tratados con los Estados Unidos. El Concordato pudo negociarse gracias a la benevolencia del papa Pío XII hacia España, quien tuvo palabras sobre la significación religiosa de nuestra guerra y la catolicidad del Estado que surgió de ella, que contrastan con la reserva de su predecesor Pío XI. Pío XII deseó una salida institucional del régimen y estuvo al tanto de algunos proyectos en este sentido, pero no consiguió verlos realizados. Aunque la elección de Pío XII en 1939 no fue bien acogida en algunos sectores del Gobierno de Franco, temeroso de un pararelo ascenso del antiguo nuncio en España, cardenal Tedeschini, amigo de la República, la bendición del Papa a la «cruzada» que se dirimía en España disipó aquellos recelos. Sin embargo, el comienzo del pontificado de Pío XII contó con horas muy tensas con Franco. La situación cambió radicalmente a raíz del Concilio Vaticano II, el mayor acontecimiento eclesial del siglo xx. La nueva forma de asumir las realidades temporales y de colocar a la Iglesia en el sitio que le corresponde, consagrada exclusivamente a su misión espiritual y desligada de 193
cualquier vinculación con el poder político, fue la gran tarea realizada en España por la Jerarquía desde el final del Concilio. Con otras palabras. El Vaticano II pretendía alejar a la Iglesia del poder político y hacerla más flexible y dialogante con la modernidad, representada por el progresismo cultural y el pensamiento político-filosófico más influyente. Esto, que en otros países de tradición católica tenía menos interés, porque no existían grandes barreras políticas, en España era una cuestión grave, porque predominaban tanto en el Episcopado como en amplios sectores del clero y del catolicismo militante los criterios de la posguerra y el espíritu de la «gloriosa cruzada» frente al ateísmo de la «izquierda» perseguidora. Era una grave cviestión porque la Iglesia y el Ejército eran las dos grandes columnas que sostenían el complejo edificio del Estado. La Iglesia era, pues, un poder efectivo, y aunque algunos obispos, sacerdotes y seglares tuvieron actitudes críticas respecto a determinados comportamientos, hubo un compromiso general por parte de la Institución eclesiástica. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española, erigida en 1966, se convirtió muy pronto en el motor del cambio. Los obispos, reunidos en Roma, el último día del Concilio (8 diciembre 1965), reconocieron que este había sido «una gracia extraordinaria de Dios, que abría nuevos caminos a la Iglesia» y manifestaron su deseo de aplicar las enseñanzas conciliares hasta sus últimas consecuencias. Comenzó en aquel momento el lento, progresivo y espinoso despegue de la Iglesia del Estado, al menos en las formas hasta entonces tradicionales. La Iglesia ya no quería estar vinculada a los compromisos anteriores. Una nueva generación de obispos estuvieron en la vanguardia de este movimiento renovador. Y con ellos, también un nutrido grupo de sacerdotes y seglares defendieron esta línea, cayendo a veces en excesos censurables. La Iglesia de los cardenales Goma y Pía y Deniel quedaba ya muy lejos. Había pasado también la hora de los partidos políticos «cristianos», como la de cuanto pudiera confundir la religión con una opción temporal concreta. Si algunos o muchos cristianos se reunían detrás de un pro194
l^i.una político había de ser sin monopolizar adjetivos que ya solo podían mantenerse como respetuoso tributo al pasado. Algunos problemas en los que se debatió el catolicismo español tras el Concilio fueron: — el antagonismo entre el espíritu evangélico y las instituciones eclesiásticas; — la llamada misión testimonial, en que tanto se insistió y que tanto se ensalzó; — la tendencia a la desacralización de la Iglesia y del mundo cristiano y — la Iglesia en su tendencia minoritaria y ecumenista. La celebración del Vaticano II coincidió con un cambio profundo en las estructuras sociales de España y con una lenta pero imparable transformación del talante del catolicismo español. La Iglesia a lo largo de los años cincuenta había dado importantes pasos en su organización y en su intento de modernización, pero no estaba preparada para el Concilio de 1962. Acudió a Roma con la mejor intención, pero sin la formación ni la conciencia clara de los posibles rumbos de la asamblea, porque estaban insuficientemente informados de las corrientes pastorales y teológicas vigentes en otros países, que iban a caracterizar la marcha del Concilio. Por ello, el episcopado español se sintió sorprendido y perplejo durante la primera sesión. La Iglesia vivió el Vaticano II de distintas formas, representadas por la situación de unos cuantos grupos significativos del catolicismo español de aquellos momentos. Cuando Juan XXIII convocó a toda la Iglesia a la gran aventura eclesial se produjo una especie de «fuera de juego» general de los españoles. El Concilio, amén de otros servicios de mayor cuantía, fue piedra de toque reiteradamente invocada para legitimar proyectos y actuaciones pastorales. Y también arma arrojadiza con la que impugnar otras prácticas, a las que el apelativo de preconciliares descalificó como anticuadas e, incluso, pastoralmente aberrantes. Si esto ocurrió en todos los campos de la vida eclesial, tuvo particular vigencia en el apostolado seglar, debido a las especiales circunstancias que en España atravesaron las asociaciones laicales durante los años inmedia195
tamente posteriores al Concilio, tanto en sus relaciones mutuas como con la jerarquía de la Iglesia. Semejante uso espúreo del espíritu conciliar tuvo su explicación, por más que esta no alcance a justificarlo. El acontecimiento puesto en marcha por Juan XXIII fue como una lluvia benéfica, que llegó a punto para fecundar semillas sembradas, contra y a favor del viento, durante un puñado de años. Matización de estas relaciones Un análisis del contenido político-social de las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante los cuarenta años de Franco tiene que ser muy matizado, por la evolución que estas experimentaron a lo largo del tiempo. En la actuación de la Iglesia entra de lleno la influencia de la Santa Sede, particularmente importante, a través de la nunciatura de Madrid y de las numerosas instancias que facilitaron, primero, los convenios de los años cuarenta y, más tarde, el Concordato de 1953. Por otra parte, hay que tener también en cuenta la posición del Episcopado en cada momento, en sus diversos sectores de edad e ideología, y a través de sus órganos institucionales como la Conferencia de Metropolitanos, las Comisiones episcopales y, desde 1966, la Conferencia Episcopal, así como la posición de lo que pudiéramos llamar el «clero intelectual», y sus diversos órganos de expresión, como las revistas Ecclesia o Incunable, pasando por las órdenes religiosas, el alto clero de los cabildos catedralicios y de las curias diocesanas, los párrocos urbanos, en particular los de los suburbios, los párrocos rurales, y la variada geografía física y espiritual de las órdenes y congregaciones religiosas, con gran diversidad de matices y proyección diversa en sectores como la enseñanza, beneficencia, labor propiamente social y en sus relaciones con el extranjero, así como los movimientos o grupos seglares, de los cuales había que distinguir a la Acción Católica del resto. Cabe, sin embargo, decir, en líneas generales, que: 1. La Iglesia fue, ante todo, una fuerza positiva favorable al nuevo Estado y, en este sentido, actuaron la inmensa 196
mayoría de sus miembros y grupos diversos durante las dos primeras décadas del mismo. 2. Como tal, la Iglesia estuvo, en principio, por la continuación del orden existente, reconoció su deuda de gratitud con el Movimiento Nacional y con el Estado y, salvo escasas minorías, aceptó en sus defectos la doctrina del mal menor. 3. Sin embargo, y precisamente porque deseaba la consolidación del orden existente -sin prejuicio de desear su mejora en más de un punto-, fue cada vez mayor el número de sus miembros que se preocupó por la búsqueda de las fórmulas que aseguraran la continuidad y la prevención de una crisis que podía ser muy grave si la sucesión al general Franco se abría sin las necesarias preparaciones. 4. Aunque, en el plano moral y en el teológico, la Iglesia era comprensiblemente de tendencia conservadora en la mayoría de sus obispos, sacerdotes y seglares y ultraconservadora en sectores minoritarios, en el plano social y económico eran cada vez más los que ocupaban posiciones avanzadas, en lucha por la justicia social. Esta evolución se advirtió particularmente en los obispos y, en concreto, en la Conferencia de Metropolitanos, a partir de 1951. 5. Los grupos «ultra» de signos opuestos siempre fueron minoría, representados por las tendencias «restauracionistas» de quienes se identificaban con los integristas del pasado, y los que se llamaban de «izquierda», que insidiaba cada vez más al Gobierno porque no salía de su fase de indecisión. No se puede simplificar lo que fueron las relaciones Iglesia-Estado durante aquellos cuarenta años porque, en la medida en que lo permitieron las circunstancias, los obispos intervinieron en diversos momentos a pesar del clima general de armonía existente con las autoridades de un Estado, con el que la Santa Sede mantenía relaciones cordiales. La supresión de la Asociación de Estudiantes Católicos, de los Sindicatos Agrarios y la censura de Prensa, así como algunas leyes de Enseñanza y Asociacionismo, dieron ocasión a fricciones del cardenal Goma y de algún otro obispo con Franco. Muchas de las críticas llegaron a expresarse en la revista Ecclesia, que comenzó como boletín 197
oficial de la Acción Católica Española y se transformó gradualmente en portavoz oficioso de los obispos españoles y de sus actitudes y opiniones ante los problemas políticos, culturales, sociales y económicos de la posguerra española y del mundo en guerra entre 1941 y 1945. La revista estuvo sometida a la censura civil hasta este último año, y después, a la del cardenal primado, si bien no con entera libertad de acción, como demostró la dimisión de su director, Jesús Iribarren, en 1954 por criticar la censura existente en España.
Los católicos y el nuevo Estado Producto de una Guerra Civil, el nuevo Estado tuvo el propósito decidido de restaurar: — una sociedad que no tuviese en cuenta la experiencia republicana; — una sociedad utópica, moderna en el campo social pero clásica en los aspectos ideológicos, tan clásica que en realidad significaba una vuelta al siglo xvi, el Siglo de Oro español; — una sociedad unidimensional, en la que no se aceptaran otras visiones, otras opiniones, otras opciones. También la Iglesia sufrió esta tentación. Había vivido una experiencia trágica y quiso superarla a través de la imposición de unos esquemas determinados y simplificadores: la República, la guerra y la persecución habían sido fruto de la masonería, de la indiferencia, de las doctrinas marxistas, de forma que, si se quería enderezar la situación, había que dedicarse a una pastoral de recristianización, apoyada por el Estado, y de forma impositiva. El primer decenio de la postguerra coincidió con el momento de mayor incidencia de la Iglesia en la vida pública española, pues había salido de la contienda asociada al grupo de los vencedores, aunque no de forma monolítica. No todos los obispos aprobaron los elementos totalitarios del nuevo Estado, si bien la protesta permaneció encubierta por los grandes medios de que disponía el Gobierno, prohibiendo pastorales episcopales, como la del 198
mismo cardenal Goma, aunque muchos obispos abrigaban la esperanza de lograr el Estado confesional católico. Teólogos y obispos no regatearon teorías para atribuir a Franco un carácter carismático como enviado de Dios para salvar a España del comunismo. Hasta en la misma liturgia de la Iglesia se dio este trato al Caudillo. Franco se convirtió en el salvador de España, de la civilización europea y de la misma obra de Dios en la tierra. La personalidad y la actuación de varios obispos constituyeron elementos de concordia, de diálogo y de visión más integradora en una época caracterizada por las actitudes contrarias. Más allá del apoyo oficial y de las facilidades ofrecidas, estuvo en muchos de ellos la intención de colaborar en el nacimiento de una Iglesia más tolerante, más realmente implantada en el pueblo cristiano, más dialogante con la ciencia y la modernidad. El Estado contó desde el comienzo con la colaboración incondicional de la Falange Española, considerada la piedra angular del mismo. Esta aportó una doctrina económica y social, que tenía sentido nuevo y era capaz de atraer las masas; un aliento político eficaz, que movilizó desde 1936 a una parte del pueblo al lado del Ejército, y que durante casi dos decenios tuvo arraigo para encuadrarlo al servicio de una idea de reconstrucción nacional; equipos de hombres para la administración central, en el gobierno de las provincias y de los pueblos, en los mandos sindicales y económicos y en otros diversos servicios. A la Iglesia le inspiraron serios temores los extremismos de falangistas exaltados, instigados por los alemanes, que, con sus técnicas y hombres de ciencia y de propaganda, querían implantar las ideas y procedimientos del nazismo, aunque en tono más moderado, para no chocar con la idiosincrasia española, pero avanzando después gradualmente. El sector tradicionalista contribuyó con su sangre al Alzamiento militar; su herencia histórica de mantener los mejores valores del pasado, la calidad personal de muchos de sus dirigentes, la fuerza decisiva que tenían sobre todo en Navarra, que, por lo demás, contrastaba con su relativa inferioridad numérica en el resto de España, eran aspectos a tener en cuenta. Por otra parte, era muy de lamentar la 199
escasa unidad que se encontraba en sus filas, fuera del terreno de los principios, y que disminuía mucho la eficacia de su acción política, como lo hacía también la falta de un candidato claro a la sucesión, dentro de la línea dinástica. El tradicionalismo aportó un sentido de continuidad y tradición, que fue uno de los grandes principios del nuevo Estado. En cambio, no apareció claro que el tradicionalismo, cuyos principios ideológicos se remontaban al siglo xix, hubiera adquirido el suficiente sentido de las tendencias económicas y sociales del momento. Su visión pluralista de la sociedad recogía la situación de un país integrado por pequeñas comunidades agrícolas y se adaptaba mal a la gran sociedad de masas, que requería cuadros políticos, económicos y sindicales de mayor envergadura. Los monárquicos «netos» tuvieron un peso indiscutible y aportaron un enlace histórico próximo y directo con la última solución de continuidad monárquica; un proyecto de solución claro e inmediato, que, de hecho, fue tomado públicamente en consideración por el Gobierno al organizar la educación en España del futuro rey, don Juan Carlos de Borbón. Los contactos sociales importantes de este sector, no solo en la aristocracia terrateniental de tipo antiguo, sino en los grupos de la alta burguesía financiera e industrial, y también en sectores elevados de la Administración pública, aumentaron la revitalición política de que disponía, incluso en el seno del Gobierno. Los grupos centristas y de tendencia democristiana, a pesar de contar con gente preparada y una discreta tradición organizadora, vivían en su mayoría de recuerdos y no tenían un programa activo que pudiera considerarse eficaz en la dialéctica política española. Sin embargo, los exponentes de la llamada «democracia cristiana» jugaron un importante papel en el conjunto de fuerzas históricamente presentes en la España del Movimiento y, de hecho, estuvieron presentes en el Gobierno y en la Administración. Heredera de un experimento interesante, pero fracasado, que se realizó en la Segunda República, la «democracia cristiana» presentaba una «élite» de hombres preparados y capitalizaba sus excelentes relaciones con la Santa Sede, con determinados sectores de la Jerarquía y de la Acción 200
< .nolica Española (ACE) y, en menor grado, con dirigeni< s de movimientos semejantes en otros países. Era muy di se ulible la conveniencia de una organización política aulonoma de los católicos, salvo en países de persecución formal por parte de otros grupos políticamente organizados, pero desde luego en España semejante organización no podía crear en aquellas circunstancias más que confusión. Se vio como más positivo y conveniente que organizaciones cuyo fin no era propiamente político, como la ACE y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACN de P), ofrecieran sus hombres al Estado, con tal de que dichas personas no pretendieran ni ser los únicos representantes del catolicismo español, ni aun los más autorizados; con tal de que tampoco pretendieran, de un modo dogmático, que solo unas determinadas fórmulas o soluciones fueran aceptables y mucho menos el pretender acreditarlas con el éxito que hubieran podido tener en países de circunstancias muy diversas. Sobre todo, habían de reconocer de una vez para siempre la necesidad de dotar a España de estructuras políticas más robustas de las que se requerían en otros países, o si se prefiere, más acordes con su tradición. Habían de reconocer también que el Estado es una institución secular con fines propios y que, dentro de los límites concordatarios, se habían de mover con plena libertad para su realización. Finalmente había de evitarse toda confusión, ya que la jerarquía eclesiástica, por una parte, y la nunciatura apostólica, por otra, disponían de canales propios de expresión, que podían y debían ser oficialmente ejercitados, sin que nadie, y mucho menos quien desempeñaba funciones públicas del Estado, pudiera arrogarse representación y aún menos la gestión de negocios ajenos. Esto supuesto, es de justicia reconocer que en este sector hubo una cantera de hombres públicos católicos, y que su sentido social estuvo muy en línea con los tiempos, aunque hubiera sido deseable mayor vigor y precisión en las formulaciones. Contra los propagandistas y contra otros miembros de la ACE había antipatía desde algunos sectores oficiales, si bien desde el primer día se adhirieron con toda lealtad al nuevo Estado y gozaron, en general, de la confianza de 201
Franco. Todavía en plena guerra fueron propagandistas católicos algunos altos cargos en diversos ministerios. En medio de la desarticulación general y radical de las fuerzas públicas y de los partidos de derechas, la ACN de P, aunque institución confesional y de AC, era una esperanza por la valía de sus miembros (cuatro de ellos habían sido ministros con Gil Robles durante la República), por su preparación, por su espíritu cristiano y por su adhesión incondicional a la Iglesia. Al mismo tiempo, por su patriotismo probado y lealtad a Franco fueron buenos cooperadores a la unión y concordia entre la Iglesia y el Estado. Esta acción fue decisiva en los primeros años, para impedir o limitar la influencia en el nuevo Estado, directamente o a través del improvisado y amorfo partido oficial, de grupos selectos organizados, hostiles a la Iglesia, como eran la Institución Libre de Enseñanza y las instituciones socialistas que, aunque suprimidas legalmente, continuaban vivas y en plena actuación más o menos disimulada, e intentaban incorporar a los falangistas a sus filas. Un papel especial jugaron los propagandistas en aquellos primeros años de la posguerra hasta 1945, fecha de la llegada al gobierno de los hombres y las ideas de la asociación. Durante el período de la contienda, los propagandistas pasaron por momentos de gran dificultad; no solo en la zona republicana -donde fueron perseguidos y muertos por sus ideas católicas-, sino también en la zona nacional. En ésta, la ACN de P sufrió recelos y desconfianzas tanto por parte de la jerarquía de la Iglesia como del resto de las fuerzas políticas. Los primeros censuraban su excesiva independencia al poner en marcha -durante los años 30- la ACE; los segundos, el posibilismo político que había caracterizado a los propagandistas durante los años de la República y que les había llevado a aceptar el nuevo sistema político y a participar en él. Todo ello contribuyó a que perdieran la propiedad de la Editorial Católica y a que algunos de sus miembros corrieran serios peligros. Sin embargo, otros colaboraron desde el primer momento en tareas de gobierno. Una vez terminada la contienda, en el período que abarca desde el 1 de abril de 1939 hasta el 3 de septiembre 202
de 1942, los propagandistas desarrollaron un plan de acc ion que resultaría de gran eficacia para la solidez de España. En este sentido procuraron -en primer lugar- la con figuración católica del entero cuerpo social, y para ello lúe un instrumento adecuado la nueva Acción Católica, que ellos mismos se encargaron de organizar y poner en marcha. En segundo lugar, se empeñaron en la formación de núcleos católicos intelectuales, que pudieran influir en los centros vitales de la nación. En este ambiente hay que situar su decidida voluntad de reconquista intelectual de la Universidad española. Por último, intentaron la incorporación a la España católica de los vencidos en la Guerra Civil, y en este sentido se dedicaron al apostolado con obreros y reclusos, colaborando activamente algunos de ellos en el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. El año 1945 fue particularmente significativo porque, a finales del mismo, se produjo un acontecimiento de primera magnitud en la historia española, imprescindible, sobre todo, para comprenderla en sus aspectos políticos, sociales y también religiosos. Se trató de la incorporación, desde un papel dirigente, a la clase política de importantes personalidades procedentes de las organizaciones católicas de apostolado seglar. Es cierto que quienes, antes y después de esta fecha, ocuparon los cargos más decisivos en el seno de la Administración estatal fueron católicos, pero en el período que se inició en aquella fecha -y que quizá se debiera considerar concluido a comienzos de la década de los sesenta- les correspondió a ellos jugar un papel de muy considerable y aun decisiva importancia. Por supuesto, esta colaboración solo se entiende desde un ambiente y una circunstancia que no pueden ser desdeñados por el historiador imparcial, porque en la Iglesia comenzó en esa fecha, finales de 1945, un cambio de mentalidad, que se manifestó en: — la participación del católico Alberto Martín Artajo, al margen de su tarea como ministro de Asuntos Exteriores, en la transformación del sistema político; — la gestación del Concordato de 1953; — la aportación del también católico Joaquín Ruiz Ji203
ménez, ministro de Educación Nacional, hasta su cese en 1956; — y la batalla contra los proyectos totalitarios del ministro secretario general del Movimiento, Arrese, durante el bienio 1956-1957. La designación de Martín Artajo fue muy importante para las relaciones con la Iglesia y los partidos europeos de orientación democristiana, por su militancia católica. Franco se decidió a nombrarlo porque el cardenal Pía y Deniel le dijo al general que la Acción Católica formaba a sus hombres para la vida pública. Por otra parte, el Estado necesitaba en aquellos momentos un católico de talante democrático y próximo al futuro cardenal Herrera, símbolo de la colaboración del catolicismo social español con Franco, comprometido en remontar la imagen exterior de una España ligada a los derrotados de la guerra. Sus doce años al frente del ministerio de Asuntos Exteriores fueron para el católico Martín Artajo los años de la consolidación del sistema político, a pesar de los momentos difíciles del aislamiento internacional, frente al que mantuvo la política de paciente espera que había hecho suya el propio Franco. Después vivió un período más satisfactorio con la firma del Concordato, los acuerdos con los Estados Unidos y la entrada de España en la ONU, de la que había recibido, años antes, tan dura condena.
Legislación sobre la enseñanza La enseñanza en su nivel primario y secundario quedó, en buena parte, en manos de la Iglesia. La Universidad, únicamente estatal, difícilmente podía enseñar doctrinas contrarias a la Iglesia; una rígida censura política y religiosa vigilaba los escritos y el cine; capellanes en el ejército, sacerdotes en los hospitales, consiliarios en los sindicatos únicos, obispos en las Cortes, dieron a la Iglesia una presencia determinante en los órganos de pensamiento, de trabajo y de legislación del país. No en vano una de las leyes fundamentales del Estado, que era como una especie de Constitución, especificaba: «La nación española consi204
dera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, apostólica y romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación». La primera medida adoptada por la Junta de Defensa Nacional de Salamanca, en plena Guerra Civil, trató de dar inmediatamente un sentido cristiano y católico a la escuela y, al mismo tiempo, de impedir la coeducación implantada por la República. En todas las escuelas fue colocado el Cruficijo, suprimido por la República, y a partir del 14 de septiembre de 1939, en todas las escuelas públicas y privadas se celebró al fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El Estado ordenó la instalación de imágenes de la Virgen en todas las escuelas, sugiriendo que fuera con preferencia la de la Inmaculada; se fomentó la devoción del Mes de María y el saludo del «Ave María Purísima», con la respuesta «Sin pecado concebida». Los maestros rurales conducían a los niños a las iglesias para que practicaran el Mes de María, y la vicesecretaría de Educación Popular imprimió un librito con oraciones y cantos para dicho mes. Al restablecer el calendario católico y la observancia de las festividades religiosas se exhortó a los maestros para que resaltaran las más importantes: Sagrado Corazón de Jesús, oficios de la Semana Santa, Navidad. El último día del curso estaba dedicado a una fiesta patriótico-religiosa. Santo Tomás de Aquino fue declarado patrono de todos los centros de enseñanza y, en particular, de la Universidad. Con motivo de la Pascua se promovieron retiros y ejercicios espirituales. En las Universidades se instalaron capillas en las que se distribuían numerosas comuniones. En la de Sevilla, el cardenal Segura predicó a los profesores y alumnos en los primeros años de la posguerra. Pero la legislación escolar no se limitó solamente a formar la piedad cristiana con actos de culto externo, sino que se propuso establecer y hacer obligatoria en las escuelas estatales la enseñanza religiosa. Una orden quitó algunos abusos que se habían introducido sobre la obligatoriedad de dicha enseñanza; otra la extendió a las Escuelas Normales; una tercera y otras de años sucesivos prescribían cómo debía enseñarse la religión en la escuela secundaria, 205
hasta que fuera promulgada una ley o estatuto definitivo. Era obligatorio también el examen de la religión, tanto en las escuelas del Estado como en los colegios privados, pero no se pagaba tasa alguna de matrícula. El maestro no debía limitarse solo a dar algunas nociones de catecismo o de historia sagrada, sino que debía hacer vivir la verdad religiosa, formar y nutrir el alma del niño en estas verdades. Se trataba de deducir consecuencias morales y religiosas de la enseñanza de las ciencias, de la historia y de la geografía. El maestro debería llevar a los niños a misa los domingos y el sábado debería leer a los alumnos el texto del Evangelio que al día siguiente sería explicado por los párrocos en la iglesia. La doctrina de las encíclicas sociales de León XIII y de Pío XI sirvieron para inculcar las ideas de amor y confraternidad social hasta hacer desaparecer el «ciego odio materialista, disolvente de toda civilización y cultura». Para completar esta obra de reeducación moral y religiosa fueron prohibidos los libros blasfemos e inmorales, que el ministerio republicano de Instrucción Pública había difundido con el pretexto de formar a los niños según los instintos naturales. Fueron prohibidas también todas las obras de texto que no estuvieran inspiradas en los «santos principios de la religión y de la moral cristiana» y fue prohibida la venta de libros pornográficos; se nombró en cada distrito universitario una comisión encargada de retirar de las bibliotecas públicas y populares, de las salas de lectura de los clubes, de los colegios y de las academias, libros, folletos, revistas, publicaciones, grabados, impresos «que contengan en su texto láminas o estampados con exposición de ideas disolventes, conceptos inmorales, menosprecio de la religión católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra gran Cruzada Nacional». Pero entre las numerosas disposiciones dadas para la enseñanza religiosa destacaron de modo especial dos leyes, la de reforma de la Enseñanza secundaria, publicada en 1938, y la de reorganización de la Enseñanza Universitaria, aprobada por las Cortes en 1943. Ambas fueron consideradas como dos etapas trascendentales en la historia y desarrollo de la educación, ya que los legisladores no intenta206
ron simplemente modificar los horarios y los programas de materias, sino formar junto con la inteligencia la conciencia del alumno preparándolo para la vida y dándole un bagaje científico y moral que respondiera al «destino» al que había sido llamada la nación española, es decir, difundir los valores morales representados y concretados en la fe católica. Muchas fueron las críticas lanzadas contra la ley de Enseñanza secundaria. Unas de orden político o para sostener intereses particulares; otras por incompresión e, incluso, por inevitables defectos que surgieron a medida que la ley fue aplicada. Pero en su conjunto la reforma fue buena porque se basaba en la formación clásica y humanística, con un contenido eminentemente católico y patriótico. Esta ley mereció las mayores alabanzas de la Santa Sede y del Episcopado, ya que desde el punto de vista de la religión no se podía pedir más. Los estudios secundarios comprendían siete años y en todos ellos estaba la religión como asignatura obligatoria y con examen, con dos horas semanales, con un programa establecido de acuerdo con la autoridad eclesiástica y los profesores eran sacerdotes escogidos por los obispos y dependientes del mismo. El programa era amplísimo y comprendía los elementos de religión, Jesucristo según los evangelios, la Iglesia con su historia y su liturgia, nociones de apologética, el dogma católico, la moral católica y la vida sobrenatural. Sin embargo, no faltaron críticas a la ley por parte: — de la Institución Libre de Enseñanza, que pretendía monopolizar la enseñanza y la cultura en España, y, aunque condenada al ostracismo por el nuevo Estado, siempre estuvo al acecho para reconquistar el terreno perdido; — de los enemigos del Gobierno español, que encontraban en ella motivos de oposición; — de la mayoría de los profesores de institutos de Segunda Enseñanza, los cuales tenían dificultades para explicar las lenguas clásicas; — de muchos padres de familia contrarios al latín y al griego, los cuales decían que no era necesario estudiar tanto latín ya que los hijos no tenían que «cantar misa»; — e incluso por parte de los mismos colegios de religio207
sos, los cuales se veían obligados a preparar nuevo personal docente que fuera capaz de impartir los nuevos estudios. Tampoco faltaron críticas contra la política escolar porque parecía motivada más por razones políticas que por sinceridad religiosa. La primera acusación se refería al hecho de que la religión era estudiada junto con la ideología política del nuevo Estado, y ambas enseñanzas aparecían unidas, como si estuvieran concatenadas y tuvieran el mismo valor y dignidad. El Estado tenía el monopolio exclusivo en la enseñanza y esto no era bien visto por todos. A pesar de la severa ley de prensa y de la censura, se publicaban libros no convenientes ni a la fe ni a la moral y revistas con ilustraciones inmorales o con artículos ligeros. Había infiltraciones masónicas en el mismo Ministerio de Educación Nacional, en los centros de cultura, en las escuelas y en las universidades, donde aumentaban a medida que avanzaba el viento de la protesta. Nunca cesó la aversión a la doctrina cristiana, aunque estuvo contenida por razones de conveniencia; ni la oposición a la Iglesia, hábilmente disimulada bajo la forma de divergencias de «la política vaticanista»; el ministro Ibáñez Martín fue criticado por considerarlo demasiado débil o deferente a las exigencias de los tiempos. Aun concediendo que la legislación escolar estuviera inspirada en principios religiosos y de fe sinceros, sin embargo la orientación de la misma era abiertamente totalitaria y las disidencias y conflictos se vieron desde el momento en que se instituyó el Sindicato único para todos los profesores -el Sindicato Español de Magisterio (SEM)-y para los estudiantes -el Sindicato Español Universitario (SEU) y fueron cada vez mayores las imposiciones a los colegios privados a raíz de la «Ley del Frente de la Juventud», de 1940, recogidas por el Ministerio de Educación Nacional con decreto de 1941. El primer conflicto grave surgió en plena Guerra Civil con la Asociación de Maestros Católicos, que existían desde varios años y fue prácticamente la única que defendió durante la República los derechos de la Iglesia y la libertad de enseñanza contra el monopolio del Estado. Con 208
el mismo criterio, dicha asociación trató de defenderse del S.E.M. Pero se le permitió solamente que actuara a título de formación moral y religiosa de sus miembros y no como sindicato profesional y económico. Algo parecido les ocurrió a los médicos de la «Asociación de San Cosme y San Damián», que podían intensificar su formación religiosa y sus conocimientos científicos con conferencias y reuniones, pero sin ingerencias en la vida social, ya que esta quedó reservada al Sindicato Médico único. Otro conflicto vio enfrentado al Gobierno con la «Asociación de Padres de Familia», institución que siempre había defendido a la Iglesia, sobre todo, durante la República. Dicha asociación estaba plenamente de acuerdo con la Ley sobre la Enseñanza Secundaria, pero protestó contra el SEU, que quería incorporar a todos los estudiantes al sindicato único, y contra el «Frente de Juventudes», que impuso en todos los colegios cursos de doctrina falangista e instrucción paramilitar para los varones. La legislación civil favoreció la presencia de la Iglesia en el campo educativo como no lo había hecho desde comienzos del siglo xix, aunque, en realidad, presuponía una uniformidad y una aceptación de la enseñanza y tradición eclesiástica mayor de la corriente. De hecho, en el mismo ámbito católico, las posturas no fueron coincidentes y reflejaron la dualidad siempre presente en el catolicismo contemporáneo español. Los criterios de la censura gubernativa sobre libros y revistas no fueron siempre exactos o por ignorancia la mayoría de las veces, o por un mal entendido sentimiento del arte o por desviaciones o intereses políticos e incluso, a veces, por malicia de algún censor. Pero el Episcopado colaboró en esta tarea y, cuando señaló o condenó libros considerados dañinos para la fe y las costumbres, el Gobierno los retiró de la venta.
Goma y Franco Figura emblemática de aquellos años, eclesiástico de gran solidez doctrinal, obispo valiente y activo, el cardenal Goma intervino activamente la vida española durante la Se209
gunda República, la Guerra Civil y los primeros años del nuevo Estado. Entregado totalmente al servicio de la Iglesia, desarrolló un magisterio episcopal denso y clarividente que iluminó en todo momento las realidades terrenas, denunciando los errores, abusos y desviaciones del nuevo Estado, como había hecho anteriormente frente al laicismo y a la intolerancia del republicanismo anticlerical. Su adhesión a la causa nacional estuvo más que justificada por el fracaso de la segunda experiencia republicana, por la cruel persecución religiosa y por la falta total de libertad religiosa que, durante tres años, existió en la zona republicana. Pero Goma tuvo también grandes reservas hacia el nuevo Estado cuando descubrió que se inspiraba en el totalitarismo nazi, imperante en Alemania, que intentaba subyugar a la Iglesia e impedir que su autorizada voz de denuncia y condena llegara hasta el pueblo. Las humillaciones que el cardenal primado sufrió al acabar la guerra documentan los primeros conflictos entre la Iglesia y algunos altos exponentes de la Falange, organización política en la que militaban muchos paganos y anticlericales, aunque había también entre sus miembros numerosos católicos practicantes, y algunos obispos, como Leopoldo Eijo, de Madrid, la defendieron abiertamente. Concluida la guerra, Goma recibió del general Franco, en Madrid, el 20 de mayo de 1939, la espada vencedora, ofrecida simbólicamente a Dios en testimonio de gratitud. Este acto se celebró en la iglesia de Santa Bárbara de la capital de España con el canto de las antífonas en la recepción del Caudillo, tomadas del Antiphonarium mozarabicum legionense del siglo x, de la edición del Monasterio de Silos, y las oraciones de la vuelta del Generalísimo después de la guerra. Fueron momentos de gran exaltación patriótica por la victoria de las armas que coincidieron, además, con la ingente tarea de restauración nacional. Pero el cardenal Goma iniciaba el último año de su existencia terrena, repleto de problemas, disgustos, tensiones y graves conflictos con el Estado. Anastasio Granados, su secretario y, más tarde, su obispo auxiliar y biógrafo, afirma que «a pesar del gozo incontenible por la victoria, puede asegurarse que el año 210
1939 fue para el cardenal primado duro, penoso, lleno de amargura». Y no solo por una serie de desgracias familiares que le afectaron muy sensiblemente y por las preocupaciones inherentes a la restauración material y espiritual de su arzobispado, sino, sobre todo, por tres graves conflictos de carácter nacional, que afectaron a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, dominado en aquellos primeros años por los elementos más influyentes de la Falange: — la predicación en las lenguas vasca y catalana, — la censura a su carta pastoral sobre los deberes de la paz y — la supresión gubernativa de la Asociación de Estudiantes Católicos. Mal comenzaba su andadura el nuevo Estado en sus relaciones con la Iglesia. El nuncio Cicognani, representante de la Santa Sede ante Franco desde 1938, había denunciado las infiltraciones de la ideología nazi en las instituciones públicas. El acuerdo hipano-alemán de 1939 fue una llamada de atención para todos, pero sobre todo para las autoridades eclesiásticas porque temían ingerencias de la Alemania hitleriana, condenada por Pío XI, en el sistema confesional que Franco pretendía instaurar. Se llegó a momentos de gravísima tensión, con amenaza de ruptura de las relaciones diplomáticas y de retirada del nuncio. Todo se pudo resolver gracias a la moderación impuesta por Franco a sus ministros y consejeros más exaltados. Pero con Goma el conflicto no se evitó y tuvo consecuencias graves para él, porque minaron su salud, y para la imagen del nuevo Estado, que manifestaba indicios de totalitarismo. Por aquellas fechas: — las cárceles estaban repletas de prisioneros políticos, entre los cuales había numerosos sacerdotes y religiosos vascos, acusados de separatismo; — muchos funcionarios civiles y militares habían sido depurados; — la férrea censura estatal suprimía la libertad de expresión y — todas las formas asociativas libres estaban prohibidas. Molestaba a las autoridades políticas que la Iglesia usara las lenguas catalana y vasca en la liturgia y en la predica211
ción. El ministro de la Gobernación, Serrano Súñer, manifestó su preocupación al cardenal por este tema y le pidió su parecer. Goma, que era catalán, no tuvo inconveniente en hacer una valiente defensa de su lengua materna fundándose no en motivos políticos, sino en argumentaciones de carácter estrictamente religioso y pastoral. «La Iglesia -decía- no solo tiene el derecho, sino el deber de predicar la palabra de Dios a los pueblos en aquella lengua que sea instrumento más fácil y eficaz de evangelización ... las regiones de lengua distinta a la castellana indudablemente comprenden mejor su lengua nativa y que por ello mismo debe esta ser el medio normal de predicación.» La opinión de Goma no fue tenida en consideración y las mencionadas lenguas quedaron proscritas oficialmente, incluso para los actos litúrgicos. Lecciones de la guerra y deberes de la paz es el título de la importante carta pastoral que Goma firmó el 8 de agosto de 1939. Documento muy bien pensado y redactado pretendía ser la síntesis y el programa de la futura acción de la Iglesia en la nueva sociedad española. Tras sacar las oportunas lecciones de la guerra y de las causas de la misma, ponía de relieve los deberes de la paz, basándose en cinco puntos fundamentales: — gratitud a Dios por el don de la paz; — perdón generoso y espléndido para los enemigos de la Iglesia y, en particular, para sus perseguidores; — oración por todos los muertos de la guerra, tanto los caídos en los campos de batalla, como las víctimas de la represión política y, por supuesto, los mártires de la fe cristiana; — elevación de las costumbres morales y — respeto a las nuevas autoridades de la nación. Pero detallaba también una serie de deberes que afectaban no solo a los sacerdotes, sino a todos los ciudadanos y, en concreto, a los católicos. La pastoral fue publicada en el Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Toledo. Los jóvenes de Acción Católica preparaban su difusión en su periódico Signo, pero se les impidió por orden gubernativa. Goma reaccionó enviando al ministro de la Gobernación una carta respetuosa y, al 212
mismo tiempo, enérgica protestando por el gravísimo atropello cometido contra su persona y contra su autoridad. Otra carta semejante la dirigió a Franco denunciando que el Estado había conculcado un derecho de la Iglesia al prohibir la difusión de su carta pastoral. Los obispos se solidarizaron con el primado publicando íntegramente la pastoral en sus respectivos boletines eclesiásticos, que no estaban sometidos a la censura gubernativa. El propio cardenal, en un informe que envió a la Santa Sede, declaró que la prohibición de su pastoral se había debido «a mala interpretación de autoridad de segundo orden, toda vez que el Jefe del Estado no hizo más que prohibir comentarios al documento, porque de él abusaban para sus fines políticos los adversarios del régimen». Otro de los disgustos que las autoridades civiles dieron a Goma en aquel año fue la disolución de las Federaciones de Estudiantes Católicos. El cardenal protestó ante el mismo Franco afirmando que, aunque el asunto podía parecer de poca monta, sin embargo encerraba una gravedad innegable, «en orden de principios y en el hecho de la vida nacional, sobre todo si pudiera ser presagio de otros hechos análogos que marcaran un criterio definitivo de gobierno». Todos estos graves conflictos marcaron los últimos meses de existencia del cardenal, a quien preocupaba enormemente el porvenir de España y el rumbo que iba tomando la política. Pocos meses más tarde caería derribado por una grave enfermedad y abrumado por las humillaciones que el Estado le había infligido en cuestiones fundamentales para la libertad de la Iglesia. Goma fue un gran catalán y un gran español, molesto e incomprendido, al que no se le ha hecho justicia. Pero fue, ante todo, un hombre de Iglesia. No lo comprendieron los vascos de Euzkadi porque le tuvieron o fingieron tenerle por duro. Los nacionalistas catalanes nunca lo consideraron de los suyos por su declarado españolismo, y fue distorsionada y manipulada su figura y su actuación poniéndolo en contraposición al cardenal Vidal, arzobispo de Tarragona, definido como el «cardenal de la paz», mientras que a Goma se le calificó injustamente como el cardenal «de la 213
guerra». Tampoco lo comprendieron los nacionales, porque Goma fue siempre la «pesadilla» de Franco, sobre todo a medida que la guerra se iba definiendo. Aquel cardenal a quien tanto había hecho sufrir «la niña» (la República), vio con intranquilidad que, en vez de «la niña», los vencedores ofrecieran a España «el niño» (el engendro de la FET y de las JONS). En esta clave hay que leer varias de sus pastorales, sobre todo la citada del final de la guerra, prohibida por la censura estatal. Por último, a los católicos franquistas les molestaron los conflictos entre el cardenal y Franco, y a las generaciones posteriores, a medida que los obispos fueron tomando distancias del Estado, les pesó la herencia del gran responsable de la vinculación que la Iglesia mantuvo con el Estado durante varias décadas. Actuación de la Jerarquía Intelectuales facciosos de izquierdas han creado un equívoco al definir el Estado de Franco como «un régimen totalitario»; pero esto no responde a la verdad histórica, ya que Franco nunca fue totalitario y el suyo no fue ni siquiera un «régimen» -aunque en estas páginas uso en alguna ocasión este término de forma impropia-; fue solamente un gobierno muy personal o, si se prefiere usar una expresión más dura, una «dictadura militar»; aunque esta, en verdad, fue dura para algunos, pero blanda para la mayoría de los españoles, que apoyaron siempre a Franco y le lloraron y aplaudieron tras su muerte. Esta es una realidad que muchos españoles hemos conocido. Basta para demostrarlo el simple hecho de que, mientras los verdaderos totalitarismos del atribulado siglo xx se basaban o tenían su punto de fuerza ideológico en el «partido» (el fascista en Italia, el nazi en Alemania y el comunista en Rusia y los países satélites, donde, además, el depositario efectivo del poder no era ni el jefe del Estado ni el presidente del Gobierno, sino el secretario del partido), en España, Franco no tuvo ni quiso nunca tener un partido, ya que la Falange, que al principio de la guerra se declaró a su favor, fue inmediatamente después de ella marginada; es más, Franco 214
procuró marginar realmente la «política», ya que el «movimiento», considerado como el partido único, en realidad nunca fue un «partido ideológico». Lo demuestra el hecho de que Franco no escogió nunca a sus colaboradores en base a su ideología política. Es más, prefería que no tuvieran ninguna. Una buena parte de sus ministros fueron militares, que le garantizaron lo que a él más le interesaba: la obediencia. Buscó católicos del grupo de los Propagandistas de Ángel Herrera y, luego, miembros brillantes del Opus Dei, o vinculados a esta institución, que supo presentarle técnicos de primera calidad. Pero, cuando se dio cuenta de que estos o aquellos podían formar «grupos políticos» o de presión, los apartó del poder. A diferencia de Mussolini, de Hitler y de Stalin -tres grandes tiranos del siglo xx-, Franco no cultivó nunca el sueño de crear una sociedad nueva destruyendo lo anterior. A lo más que aspiró fue a devolverle a España el espíritu imperial del Siglo de Oro, cuando era una nación católica, apostólica y romana en bloque. Franco persiguió un ideal muy concreto: el orden; y para quien atentó contra el orden no tuvo piedad, mientras que para otros asuntos fue más tolerante. El de Franco podría llamarse al máximo, si queremos llamarlo «régimen», un «régimen militar», pero no un totalitarismo como los de los tres citados criminales, que arrasaron con todo lo que había e impusieron una forma nueva de sociedad. Esto explica que, cuando llegó el momento, el mismo Franco pudo liquidar él mismo el franquismo con relativa facilidad; porque de totalitario no tenía nada, o solo tenía una cierta represión política a niveles muy localizados y la falta de algunas libertades civiles. Pero hay que reconocerle que supo crear las bases para el retorno al pleno sistema democrático, haciéndose entregar por el pretendiente al trono, donjuán de Borbón, a su hijo Juan Carlos, con el fin de prepararlo para sus futuras tareas de rey, poniéndole al lado personas de su máxima confianza. Esta operación fue un éxito, como demuestra la historia de los últimos veinticinco años, y fue ciertamente mérito de Franco, que la preparó con esmero y acierto. De los engranajes que Franco dejó como herencia había muy poco que desmontar o deshacer. Mientras la Rusia comu215
nista, la Alemania nazi y la Italia fascista quedaron profundamente subvertidas tras la caída de sus respectivos regímenes totalitarios, España, después de cuarenta años de franquismo, seguía siendo sustancialmente la España de siempre, si bien un tanto retrasada con respecto a los otros países europeos en el camino del llamado «progreso». Incluso esto está mucho más claro porque, a los ojos de un militar como Franco, progreso era sinónimo de desorden o por lo menos podía provocarlo. Esta fue la realidad de España durante aquellos años. Pero, al terminar la guerra, la Iglesia salió de la contienda asociada a los vencedores, aunque sabemos también que este bloque no era monolítico. Ni el cardenal Goma, ni los demás obispos firmantes de la carta colectiva de 1937 quisieron vincular con ella la Iglesia al Estado futuro de Franco. Pero el resultado fue que, de hecho, la vincularon. La Jerarquía, desde los primeros momentos, actuó como conciencia crítica de la situación, cuando no se cumplieron las promesas de reconciliación nacional que se habían hecho profusamente. En aquellos años no era posible hacer la más mínima oposición al Estado desde dentro de España y el menor distanciamiento podía ser peligroso. De hecho así le ocurrió al propio cardenal Goma en los primeros meses de la posguerra. Pero, ante la generalidad de los españoles y aun de los extranjeros, la Iglesia apareció ligada totalmente a una de las partes en lucha, cuando realmente en las dos se mezclaban a los problemas religiosos otras posturas políticas, económicas o sociales en las que la Iglesia no podía dejarse envolver. La Iglesia apareció como una «potencia beligerante», primero, y como una «garantía moral», durante los años que siguieron a la guerra. No cabe duda, pues, que por recelos muy explicables, la Iglesia fue vista durante muchos años como estrechamente vinculada al Estado y hasta como un pilar del mismo. Hay que tener en cuenta las coordenadas históricas y sociales para explicarse este fenómeno, que algunos critican muy severamente, porque lo enjuician con los criterios y módulos del momento actual; lo cual es incorrecto históricamente. Los obispos fueron en su casi totalidad moderados, estuvieron entregados a sus tareas apostólicas y vivieron le216
janos de las intrigas políticas y, por tanto, de los falsos progresismos que intentaban derribar el Estado. Con buen criterio y gran sensatez fueron los primeros que acometieron la gran empresa de nuestra reconstrucción y definitiva reconciliación. Todo esto provocó desgarros, malentendidos, tergiversaciones, pesadillas frecuentes y sufrimiento para todos. Mientras partidos políticos y movimientos diversos organizaban, con mejor o peor acierto, su oposición a Franco desde el extranjero y tramaron para procurar su caída e incluso su muerte, sin conseguirlo jamás, en España, la Iglesia fue la voz crítica más autorizada que tuvo el Estado. Una voz, al principio tímida, pero a partir de los años cincuenta cada vez más consistente. Y sobre todo, en los diez últimos años, de forma abierta y declarada, hasta el extremo de que Franco, según el testimonio escrito de algunos de sus ministros, se sintió traicionado por aquella Iglesia que él había salvado de la destrucción. Pablo VI, los obispos, sacerdotes y seglares españoles más comprometidos en las tareas eclesiales prepararon el terreno ante el inminente final de un sistema político sin futuro. El afán de independencia que todos ellos demostraron no fue falta de espíritu patriótico. La Iglesia nunca quiso separarse de España, sí de una concreta política. Y el distanciamiento que la Iglesia fue adoptando hacia el Estado nunca debió confundirse como una oposición o como una hostilidad al bien común. Esto no siempre se entendió. Hubo una diferencia substancial en la crítica de los obispos españoles si se compara con la mucho más severa que los alemanes hicieron contra el nazismo, o las durísimas de Pío XI contra Mussolini y los implacables anatemas que los papas lanzaron a lo largo del siglo xx contra el comunismo ateo. Estos tres regímenes fueron totalitarismos fundamentalmente anticristianos e intentaron atacar la esencia de la Iglesia y del crisüanismo. La situación española fue completamente diversa, como reconoce la historia. Y, aunque se trató de un poder personal, que suprimió las libertades políticas y sindicales, con respecto a la Iglesia tuvo una actitud completamente 217
diversa; ya que Franco salvó a la Iglesia de la persecución, de la extinción y de la muerte. Y esto lo reconocieron y agradecieron incluso los obispos más severos hacia el nuevo Estado, como Vidal y Múgica, que desearon la victoria de Franco, como he documentado en el capítulo anterior.
Críticas de la Iglesia al Estado La primera manifestación evidente de la división existente entre los obispos por razones políticas se dio en 1947, con motivo del Referéndum. El cardenal primado, Pía y Deniel, publicó una pastoral explicando el sentido del voto y los deberes de los católicos ante el mismo. En aquella ocasión: — 27 obispos dirigieron instrucciones o circulares al clero y a los fieles exhortándoles para que votaran; — 19 se limitaron a reproducir y hacer propia la pastoral del cardenal primado, — los restantes 9 observaron el más absoluto silencio, es decir, que no publicaron documento alguno ni favorable ni contrario, ni reprodujeron la pastoral del primado. Las diócesis vacantes en aquel momento eran cinco. Los primeros, siguiendo, en general, las líneas dictadas por el cardenal Pía y Deniel, insistieron de forma diversa sobre la obligación de los católicos de ir a las urnas, obligación grave en conciencia consideradas la importancia de la ley y las dificultades del momento, y que al emitir el voto era necesario tener presentes las lecciones del pasado y los peligros del futuro. Aunque la mayoría de los obispos insistió sobre la necesidad de votar como obligación de conciencia y algunos de ellos, al recordar las «lecciones de la experiencia», insinuaron o indicaron por lo menos indirectamente cuál debía la conducta de los fieles en el Referéndum, ninguno de ellos llegó a decir que los católicos debían votar afirmativamente. La única excepción, que provocó gran sorpresa, fue el arzobispo de Valladolid, Antonio García, considerado poco 218
adicto a Franco, si bien nunca había escrito nada en contra ni tenido actitudes o gestos adversos, pero no escondía su diversidad de critero y no ahorraba algunas críticas. El arzobispo no solo insistió sobre la obligatoriedad de ir a las urnas por deber de conciencia, sino que indicó abiertamente a sus fieles cuál debía ser el voto. Esto provocó muchos comentarios desfavorables, ya que las declaraciones del prelado fueron consideradas como una imposición a la conciencia libre de los ciudadanos. En todos los obispos del primer grupo se percibía gran preocupación por un eventual cambio político, que podía conducir la nación a una situación trágica y, por tanto, el bien de la religión y de la Patria exigían que no se alterara el orden político establecido, evitando un salto en el vacío que sería perjudicial para España. Sin embargo, un grupo minoritario de prelados tuvo un criterio diverso, y por ello prefirió no dar indicación alguna a sus fieles. Estos obispos estaban convencidos de que la Ley de sucesión era eminentemente política, ya que se refería a la continuación al menos del sistema político, y que ello no implicaba intereses de orden religioso; por consiguiente, la Iglesia debía abstenerse de tomar posición en favor o en contra de un Gobierno que tenía tantos enemigos dentro y fuera de España. Por eso, el silencio era la mejor postura del episcopado, habida cuenta, además, de que una ley tan importante no pudo ser debatida públicamente. Otro grupo de obispos no solo observaron este silencio, sino que no votaron. Uno de ellos fue el cardenal Segura, que se encontraba enfermo el día del Referéndum. Su actitud fue interpretada como una reafirmación de sus principios monárquicos. El arzobispo de Valencia, Olaechea, publicó una circular indicando a los ciudadanos que debían votar, pero él se abstuvo, tras haber manifestado su propósito al ministro de la Gobernación y haber mantenido una polémica conversación con el gobernador civil de Valencia. Esta conducta fue criticada por muchos, pues se interpretó como un gesto de oposición abierta a Franco. Tampoco votó ni publicó documento alguno el obispo de Calahorra, Fidel García, lo cual no sorprendió a nadie ya 219
que era conocida su oposición. Saturnino Rubio, obispo de Osma, fue el cuarto que no votó por considerar que el clero no debía intervenir jamás en las luchas políticas y debía mantener la más estricta neutralidad. La mayoría de los ciudadanos votó libremente y muchos de ellos con entusiasmo por miedo al cambio político y por el recuerdo reciente de la pasada guerra. La Iglesia - a pesar de las disensiones indicadas- contribuyó a este éxito. Después de 1947 resultó significativa la evolución del magisterio episcopal, pues a partir de los años cincuenta comenzaron a producirse los primeros pronunciamientos tímidamente críticos de los obispos hacia el sistema político español. El primero de ellos fue la instrucción colectiva de los Metropolitanos Españoles, de 1951, sobre deberes de justicia y caridad. Este documento se publicó en momentos difíciles de carestía y escasez, como consecuencia acumulada de nuestra Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. La evolución de la situación económica dio lugar a que esta instrucción se prolongara en otros cuatro importantes escritos, que aparecieron durante los diez años sucesivos. Sobre la situación social de España fue el título de otro documento de 1956, en el cual los Metropolitanos defendieron el derecho y el deber de la Iglesia de intervenir en los problemas sociales; fue una adaptación a las circunstancias del día del llamamiento a los deberes de justicia y caridad que los mismos obispos habían hecho en la instrucción colectiva del 3 de junio de 1951. En aquel verano de 1956, Franco recibió en el palacio de Ayete de San Sebastián al cardenal Pía y Deniel y a los arzobispos de Valladolid (García Goldáraz) y Zaragoza (Morcillo), en nombre de la Conferencia de Metropolitanos, que le mostraron su preocupación por la insuficiente representación de los obreros en la Organización Sindical. Y al finalizar el mismo año, Franco recibió en el Pardo a los tres cardenales españoles -Pía y Deniel, Arriba y Castro y Quiroga Palaciosque le manifestaron la disconformidad de la Jerarquía con los proyectos de Leyes Fundamentales, preparados por el ministro secretario general del Movimiento, Arrese. En una nota dijeron que «sin descender al terreno partidista», 220
expresaban su opinión «por estar tan ligada la acción de la Iglesia a toda la de España». La Instrucción sobre la moralidad pública de 1957, respondía a la necesidad de llamar la atención de los cristianos ante el relajamiento visible en la moral pública provocado por el bienestar que apuntaba después de los más graves años de escasez y reconstrucción y la reacción pendular contra la austeridad obligada. En 1960 publicaron la Declaración sobre la actitud cristiana ante los problemas morales de la estabilización y el desarrollo económico, que seguía las líneas de las instrucciones de 1951 y de 1956, anteriormente citadas, pero con una viveza de estilo, riqueza de contenido y alusión directa a los problemas planteados en la calle, que lo hicieron el documento crítico más importante de aquella época de la evolución político-social en España. Por último, el 13 de julio de 1962, cuando solo faltaban tres meses para la inauguración del Concilio Vaticano II, los Metropolitanos publicaron la última pastoral colectiva de la etapa preconciliar, dedicada a La elevación de la conciencia social, según el espíritu de la «Mater et Magistra», la célebre encíclica de Juan XXIII. La pastoral estaba en la línea de las anteriormente citadas y era una invitación a la aplicación de los «revolucionarios» principios del Papa a las circunstancias españolas y, especialmente, a nuestra conocida falta de vida y operante conciencia social. Junto a este intenso magisterio episcopal colectivo surgieron ya, en la década de los 50, posturas activamente críticas al Gobierno, desde motivaciones de fidelidad al Evangelio y a sus exigencias, promovidas primero por minorías principalmente juveniles de movimientos apostólicos y más tarde y gradualmente a través de sectores cada vez más amplios de cristianos, incluso obispos y sacerdotes. En 1968, ante la promulgación de la Ley Sindical por parte del Gobierno, resaltó la posición de la Iglesia, que indicó las características de libertad y autonomía sindical y pluralismo dentro de la unidad, que configuraban la doctrina eclesiástica. Esta tuvo dos fases diferenciadas: — en la primera (1940-1960) confirmó su legitimación y aprobó indirectamente el sindicalismo vertical, — en la segunda (1960 hasta el final) censuró el sindi221
calismo oficial, partiendo de las críticas de la JOC y la HOAC, que eran movimientos sindicales católicos. Polémicas entre intelectuales católicos La razón de ser de la Guerra Civil y el exilio subsiguiente marcaron durante décadas el mundo cultural español, sus diversas manifestaciones y la formación de los intelectuales. Por una parte, prevaleció la ortodoxia, tanto religiosa como política, entendida casi siempre de forma estrecha y dogmática. Por otra, la filosofía política del nuevo Estado quiso entroncar con la doctrina católica del poder y con los autores clásicos de los siglos xvi y XVII, intentando diferenciarse y distanciarse de los estados totalitarios del momento, que eran Alemania e Italia. Desde el primer momento aparecieron diversas tendencias dentro del campo católico. Ya en 1940, Dionisio Ridruejo fundaba la revista Escorial que serviría de aglutinante a un grupo de intelectuales católicos con fuerte influjo intelectual de Ortega, y que se sentían doctrinalmente vinculados a la actividad filosófica de Zubiri. Por su parte, algunos miembros del incipiente Opus Dei, como Raimundo Pániker, Ramón Roquer y Rafael Calvo Serer, sintieron a partir de 1943 la necesidad de presentar una publicación más directamente inspirada en la tradición española y católica que Escorial, a la que achacaban complacencias orteguianas o institucionalistas. Surgió así la revista Arbor. Diversas revistas marcaron y definieron en el ámbito intraeclesial el pensamiento tradicional y cuasi-oficial: Razón y Fe, Pensamiento y Fomento Social de los jesuítas, La Ciencia Tomista, de los dominicos, y Ecclesia de la ACE, que representaba también el pensamiento de los obispos. Mientras unos promovían actitudes aperturistas, otros encarnaban posturas monolíticas, basadas en que la experiencia había demostrado que lo religioso era, en España, una realidad nacional. Por esto no debía vacilarse en la repulsa de aquellos elementos que se hicieran a sí mismos inasimilables para la tradición unitaria, nacional y ortodoxa. La única síntesis posible sería hecha sobre la base de 222
la más fiel ortodoxia, absorbiendo todas aquellas aportaciones valiosas del campo opuesto, al mismo tiempo que mantuviera tenso el espíritu hacia todo lo perecedero de la tradición cristiana: — se trataba, en realidad, de una actitud que suponía una interpretación de la historia contemporánea de España hecha desde presupuestos contrarrevolucionarios y, fundamentalmente, antiliberales; — se trataba de mantener a todo trance la aparente homogeneidad lograda en 1939; — se intentaba una modernización del país pero manteniendo el trasfondo tradicional; un desarrollo económico y técnico, logrado sin cambio alguno sustancial en la filosofía político-religiosa del país. Prácticamente, todos los intelectuales que quedaron en España después de la guerra, pero también muchos de los que se fueron al exilio, eran católicos. Quizá no podía decirse otro tanto de los más jóvenes, que destacarían en las décadas sucesivas. Estos diferentes puntos de vista, estos intentos de mantener, por una parte, la ortodoxia y, por otra, una apertura no excluyeme se mantuvo durante dos largas décadas, con una mayor preponderancia de la segunda postura según pasaban los años. La Iglesia mantuvo sospechas fundadas contra las maniobras ocultas, pero eficaces, de parte de la masonería, que no obstante la persecución a la que fue sometida por el Gobierno nacional, no desistió de sus propósitos y actividades y supo trabajar en silencio pero con tenacidad y habilidad a través de la Institución Libre de Enseñanza. La Editorial Católica publicó una obra titulada Una poderosa fuerza secreta, para denunciar su actividad, que encontraba un terreno bastante abonado en las universidades, tanto entre los profesores como entre los alumnos. En los primeros años de la posguerra no se enseñaban en ellas doctrinas contrarias a la Iglesia ni se podía pensar en manifestaciones anticlericales como en otros tiempos, es más, se escuchaban en las aulas universitarias lecciones de espíritu profundamente cristiano y se veían profesores que conducían una ejemplar vida cristiana, asistiendo con piedad y devoción a las ceremonias religiosas. Los viejos profesores 223
revolucionarios o habían huido al extranjero o habían sido cesados y los nuevos profesores profesaban ideas opuestas. Sin embargo, no todos ellos fueron adictos al nuevo Estado. Entre los mismos profesores falangistas estaba el grupo perteneciente a la izquierda del partido, más próximo a la vieja mentalidad liberal que a las doctrinas de la Iglesia, aunque se profesaban católicos. Sus tendencias se revelaron con motivo de una polémica relativa a si el movimiento nacional iniciado y conducido por Franco debía ser considerado como una «cruzada» y si no era el caso de reformar el juicio desfavorable dado a los «hombres de la generación del 98», considerada escéptica, importadora de sistemas filosóficos elaborados en universidades extranjeras, denigradora sistemática de todo lo que había sido la cultura española y, por tanto, responsable en gran parte de aquel ambiente de insatisfacción y de rebelión que llevó poco a poco a la Guerra Civil. A principios de los años cincuenta, una serie de intelectuales católicos iniciaron una crítica del sistema nacionalcatólico y un intento de empalmar con otros intelectuales desechados por el sistema político, especialmente con la generación del 98, tales como Miguel de Unamuno, Azorín, Marañón, Ortega y Gasset y Antonio Machado, quienes introdujeron un clima de distensión y reconciliación nacional. Venían a proseguir, de alguna forma, la obra y actitud de J. Bergamín y el grupo de la revista Cruz y Raya, representantes de otro tipo de catolicismo en la época de la II República y de la Guerra Civil. Algunos intelectuales falangistas se integraron en este grupo y trataron de encuadrar sus doctrinas en el pensamiento falangista, forzosamente ampliado y desviado de su conocida rigidez original. Por eso, estos profesores hablaban a gusto de Movimiento Nacional en el sentido amplio de la palabra y rechazaban el término «Cruzada». La exaltación de figuras heterodoxas o de política izquierdista fue promovida por la prensa oficial, inspirada por el sector más izquierdista de la Falange. Mientras el Gobierno español y la Santa Sede negociaban el Concordato que, firmado en agosto de 1953, sancio224
naría la normalidad institucional de las relaciones entre ambas potestades, se venían produciendo desde unos años antes, con creciente intensidad, una serie de hechos que revelaban claramente el tenaz propósito de incitar a la juventud a ir en pos de doctrinas heterodoxas y de desprestigiar a las personas e instituciones que más se destacaban por sus servicios a la cultura católica en España. En muchos sectores católicos se tenía la convicción de que la nueva orientación que se quería dar a la cultura española pretendía barrer a la Iglesia de la vida pública. En una situación que podía definirse de repliegue y autodefensa, cuando las corrientes de pensamiento católico no eran muy conocidas en el país, se produjeron dos interesantes movimientos de reflexión y confrontación: las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián y las de Gredos. Las primeras, iniciadas en 1947, acogieron durante cuatro años a teólogos e intelectuales de diferentes países para dialogar sobre temas que preocupaban entonces fuera y dentro de nuestras fronteras. Los temas y la libertad con que se dialogaba provocó inquietud en algunos medios tanto eclesiásticos como políticos, por lo que se consideró conveniente acabar con tan interesante experiencia. En Gredos se celebraron, desde 1951 hasta 1968, unas conversaciones coordinadas por el sacerdote Alfonso Querejazu (Sucre, Bolivia, 1900 - Ávila 1974), cuyo ámbito era el nacional y los objetivos, también más locales. En agosto de 1953, con motivo de unas jornadas organizadas por el Instituto de Cultura Hispánica en Santander, se pudo asistir a una nueva fase de este movimiento de autocrítica del catolicismo español, que, no por ser minoritario, dejaba de ser importante y significativo. Es injusto achacar primordialmente a la Iglesia del retraso cultural o la mentalidad dominante en la Universidad española durante los años cuarenta y cincuenta, aunque tampoco podemos callar su influjo. Una parte quizá importante de la intelectualidad española no estuvo con la Iglesia, pero, a pesar de esta admisión, hay que constatar, por una parte, que estos intelectuales no marcaban la pauta en aquel momento y que, por otra, este reconocimiento no 225
supuso aparentemente acercamiento de la Iglesia a estas posturas disidentes. El Concordato de 1953 Al Concordato de 1953 se llegó tras una lenta y compleja negociación, iniciada prácticamente al final de la guerra. Los obstáculos no podían ser mayores: había acabado una larga contienda de tres años, se entraba en otra de alcance mundial, de la que España se mantuvo libre, y se comenzaba la tarea de reconstruir una Europa destrozada. Bajo el aspecto religioso, había que recomponer una España deshecha e instaurar un nuevo cauce de relaciones con la Iglesia. El anterior sistema religioso-político, establecido por el Concordato de 1851, se había dado por caducado entre 1931 y 1941, sin que se hubiera hecho constancia formal de su denuncia, ni por parte de la Santa Sede ni por parte de los diversos gobiernos españoles. ¿Por qué el Concordato llegó tan tarde, catorce años después de acabada la guerra, cuando las relaciones político-eclesiásticas no sufrieron ninguna dificultad importante en esos años? El aspecto más desolador de España al terminar la guerra era la orfandad en que se encontraban las diócesis, a la que se puso fin mediante el convenio de 1941, en virtud del cual se fueron cubriendo ininterrumpidamente todas las sedes episcopales vacantes. Pero no se agota ahí la excepcional importancia del mencionado convenio porque en él se definió, además, la posición que el Estado asumía ante la Iglesia: el reconocimiento de la Religión Católica como la única de la nación. No se hizo, es cierto, en forma directa, sino indirectamente al sancionar la vigencia del Concordato de 1851 en sus primeros cuatro artículos. El Concordato de 1953 nada substancial innovó; tan solo restringió el sentido del reconocimiento, suprimiendo la antigua cláusula de «con exclusión de cualquier otro culto». Los dos principios fundamentales del Concordato resultaron, por tanto, ya convenidos doce años antes. También, por el mismo convenio de 1941 quedó garantizada la ense226
ñanza de la religión y la instrucción en conformidad con la doctrina católica, al quedar asumido el artículo 2 del Concordato de 1851. En 1950 se inició la etapa preparatoria del Concordato de 1953, cuyo principio informador fundamental fue la confesionalidad católica del Estado. El Concordato pudo firmarse gracias a la nueva imagen que ofrecía España, ya disipada o atenuada la imagen «fascistizada» de la España de la década anterior gracias a la actuación exterior del ministro Martín Artajo, y gracias también a la aminorada «inflación religiosa» de la vida oficial, según expresión del cardenal primado, Pía y Deniel. Del Concordato derivaron una serie de consecuencias jurídicas, recogidas en las cláusulas concordatarias, de las que unas las podemos calificar como favorables al Estado y otras, favorables a la Iglesia. De la confesionalidad católica del Estado se derivaron en favor de la Iglesia: — la protección oficial de la religión y de la Iglesia católica; — la garantía de su personalidad y derechos inherentes; — la sanción de los días festivos religiosos; — la inviolabilidad de los lugares sagrados; — el reconocimiento de un estatuto del clero, que llevaba consigo incompatibilidad de cargos civiles y del servicio militar; — el privilegio del fuero; — la protección del hábito religioso; — el reconocimiento y dotación de sus centros formativos; — el reconocimiento y prescripción de la forma canónica del matrimonio para los católicos y de la competencia de la autoridad eclesiástica sobre el mismo; — la enseñanza de la religión y conformidad a esta de toda la enseñanza en los centros docentes; — la garantía de la asistencia religiosa y culto católico a las Fuerzas Armadas y en los establecimientos públicos y privados, y — se siguieron también la dotación del culto y clero y 227
subvenciones, así como exenciones de impuestos y contribuciones. En pro del Estado se siguieron, de hecho, las siguientes consecuencias jurídicas: — intervención en la organización personal de la Iglesia (nombramientos para obispos y ministros sagrados) y — en la organización territorial de la Iglesia (coincidencia de los límites diocesanos con los provinciales -esto se intentó, pero no se consiguió plenamente- y erección e innovación de parroquias a efectos económicos); — preces por la suprema magistratura de la nación. El Concordato fue tomado por algunos como una legitimación del Estado por parte de la Iglesia. En contrapartida, se reconocía que el catolicismo y la Iglesia católica constituían el eje y la «piedra angular» del nuevo Estado. Junto a esto, el Estado protegía y facilitaba su ayuda a la labor de la Iglesia, La firma de este Concordato no siguió a enfrentamientos mutuos, ni respondió a necesidades perentorias mutuas. En este sentido constituyó una novedad en la historia de los Concordatos. ¿Qué supuso este Concordato? Paradójicamente no supuso el comienzo de una nueva etapa, sino el punto más alto de las buenas relaciones que comenzaron poco después a experimentar sus primeras dificultades porque el final del pontificado de Pío XII en 1958 y el Concilio Vaticano II (1962-65) erosionaron el espíritu y la vigencia de hecho de este tipo de Concordato. La Iglesia, que parecía haber conseguido todo lo que se proponía, comenzó a interceder y a exigir en favor de otros sectores: las aspiraciones de las regiones, de los obreros, de los marginados, de los intelectuales, no atendidas por el mundo político comenzaron a ser aceptadas y defendidas por la Iglesia, único órgano con poder y presencia en la sociedad española fuera de las instituciones políticas.
Progresivo distanüamiento del Estado El lento proceso de transformación de la Iglesia alcanzó madurez durante el Vaticano II con documentos tan nove228
dosos como la constitución Gaudium et Spes y el decreto sobre libertad religiosa. La Iglesia tuvo que realizar en España un gran esfuerzo para enfrentarse con la opción de aceptar las enseñanzas de un concilio ecuménico, que para ella representaba un giro radical en casi todos sus planteamientos pastorales y en sus relaciones con el Estado y con la comunidad política. Y aceptó este reto con valentía y con humildad, con la confianza puesta en Dios y con el deseo de mantenerse fiel al Evangelio, al Papa y al Vaticano II. El impacto del Concilio Vaticano II en la vida pública española, en su doble aspecto social y político, estuvo lleno de aparentes paradojas. En realidad, los españoles desempeñaron un papel relativamente reducido en los trabajos conciliares; sin embargo, en ningún otro país, el impacto sobre el catolicismo del Vaticano II fue mayor. En gran medida, ese impacto derivó de haber sido las enseñanzas conciliares recibidas de una peculiar manera y en un contexto que tenía unas características muy diferentes de las del resto del mundo. Es muy posible que, para una parte de la sociedad española, el Concilio Vaticano II resultara una especie de procedimiento para romper la ligazón con el pasado y de ello derivara una mala interpretación del mismo. Parece, en todo caso, obvio que, así como para la mayor parte de los países católicos el Concilio Vaticano II fue un punto de llegada, en el caso español fue un punto de partida. La máxima paradoja fue que, habiendo desempeñado un papel absolutamente esencial el Vaticano II para la configuración de la España actual, en realidad, este hecho no es fácilmente admitido por la mayor parte de quienes tratan de emitir un diagnóstico sobre la presente situación española. En efecto, si se examinan algunas de las versiones acerca de los motivos que facilitaron en España la transición de un sistema personal a uno democrático, el lector puede quedar asombrado por la inexistencia de referencias suficientes al papel de la Iglesia. La declaración conciliar sobre la libertad religiosa suscitó notable expectación en amplios sectores católicos en España. Y esto se explica tanto si se tiene en cuenta el estatuto jurídico español de las minorías no católicas, como el sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado, condicio229
nado por el hecho histórico y sociológico de la unidad católica. Los no católicos esperaron con fundamento la revisión del ordenamiento jurídico que a ellos les afectaba en cuanto a su libertad civil y social en materia religiosa, llevada a cabo con sensatez «conciliar» y espíritu ecuménico. Los católicos se interrogaron inquietos por el futuro de la confesionalidad del Estado español, proporcionada a las exigencias conciliares, así como por las consecuencias que podía tener para la comunidad de fieles católicos el desarrollo del pluralismo religioso en un contexto de libertad religiosa civil y social. En esta línea, preocupaba, sobre todo, el futuro de la unidad católica del pueblo español que, tanto a nivel teológico como pastoral, no podía por menos de ser considerada como un «valor religioso» y humano de primera categoría. El hecho es que para los españoles la declaración conciliar sobre la libertad religiosa apareció henchida no solo de implicaciones teológicas y canónicas -que afectaron a la Iglesia universal-, sino también de implicaciones pastorales, jurídicas e incluso políticas, muy características del contexto español. En el Consejo de Ministros del 6 de diciembre de 1963, cuando terminaba la segunda etapa conciliar, Franco mostró su preocupación por el cambio de actitud de la Jerarquía católica respecto a la política estatal. El distanciamiento que ya se apreciaba entonces, se haría cada vez más patente, sobre todo en la etapa del postconcilio. El decenio comprendido entre el final del Concilio (1965) y la muerte de Franco (1975) estuvo caracterizado por una profunda crisis nacional y por un enfrentamiento cada vez más marcado entre un Estado anquilosado e intolerante y una Iglesia promotora de un profundo proceso de renovación, que sintonizaba con los sectores más sensibles y avanzados de la sociedad. El postconcilio provocó dos actitudes extremas: — el inmobilismo y nostalgia del pasado, en unos, y — el exagerado e incontrolado deseo de innovaciones, en otros. Los obispos, inspirados por Pablo VI, juzgaron que esta situación sería muy peligrosa para España, como de hecho lo fue, porque provocó enfrentamientos entre las diversas 230
corrientes. La recién nacida Conferencia Episcopal Española trató de mantener un difícil equilibrio entre las dos tendencias -los progresistas impacientes y los integristas nostálgicos- durante el primer decenio de su existencia, que coincidió con el último del Gobierno de Franco. Ella recogió en sus documentos las preocupaciones y las tensiones eclesiales y sociales de estos años. Aunque la actitud del Episcopado fue muy clara, pronto se vio que no era fácil introducir el espíritu conciliar entre los católicos y el clero, y sobre todo en los ambientes políticos, a pesar de que la mayoría de los gobernantes eran católicos practicantes. Los obispos precisaron las nuevas relaciones entre Iglesia y Estado, en un documento muy polémico titulado La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio, que demostró el contraste existente entre una Iglesia que comenzaba a renovarse en su espíritu y en sus estructuras y un sistema político agotado, porque era evidente que: — los obispos miraban al futuro con ilusión y esperanza, mientras amplios sectores del catolicismo nacional permanecían anclados en el pasado; — ni la doctrina conciliar ni las grandes encíclicas sociales de Juan XXIII (Mater et Magistra y Pacem in terris) habían tenido en España la recepción que merecían; — cuando terminó el Concilio, el Estado no estaba en condiciones de seguir el ritmo de la Iglesia, como demostraron muy pronto algunos incidentes intraeclesiales, que tuvieron repercusión política y social, como la crisis de la Acción Católica (1967); — urgía adaptar la legislación española al decreto conciliar sobre la libertad religiosa; — los frecuentes conflictos entre la Iglesia y el Estado a causa de la diversa interpretación que ambos daban a la doctrina social cuando se publicó el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre La Iglesia y los pobres (11 julio 1970), uno de los textos más críticos del postconcilio español; — la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes (1971) había agudizado las tensiones. El Gobierno comenzó a desconfiar de la Jerarquía y a ver con malos ojos los documentos de la Conferencia Epis231
copal. Se llegó incluso, por parte del Gobierno, a dar interpretaciones al Concilio incluso contra la propia Jerarquía, a la que no se le dio reconocimiento jurídico como Conferencia Episcopal e, incluso, se llegó a ignorarla, aprovechándose de algunas voces episcopales aisladas que pudieron sonar a su favor. En una sociedad más intolerante que pluralista, la Jerarquía adoptó una actitud muy discreta, intentando una renovación moderada que resultaba estridente en el contexto político y social inmovilista de los últimos años del franquismo. La evolución de la sociedad española había seguido su curso a la vez que se enfrentaban la Iglesia y el Estado y se producían polémicas intraeclesiales. Los nuevos retos sociales exigían nuevas respuestas pastorales. El Episcopado entendió que no podía evangelizar a una sociedad que le fuera extraña, ni podía ofrecerle una reflexión serena de la situación de la Iglesia, del sacerdote y del laico sin saber cómo había vivido estos fuertes años de cambio y cuáles eran sus interrogantes, sus luces y sombras. De ahí, la frecuencia de documentos de la Conferencia Episcopal, sobre todo, a partir de la Asamblea Conjunta de 1971, que analizaban la realidad como premisa fundamental para la reflexión pastoral. Este análisis de la realidad social y eclesial fue la base que originó una sana autocrítica eclesial, que repercutió en la nueva actitud de la Iglesia ante la sociedad y el Estado. El talante conciliar, eminentemente pastoral, había favorecido ya esta actitud que los obispos resumieron en el primer documento emitido después del Concilio. En resumen, puede decirse que las relaciones entre el Gobierno español y la Santa Sede se fueron haciendo especialmente difíciles en los años posteriores al Concilio Vaticano II, coincidentes con el proceso de deterioro y paralelo endurecimiento de los poderes estatales, que no contaba ya con la Iglesia sumisa, agradecida y colaboradora de sus primeros años y que se manifestó en los siguientes hechos: — la infructuosa renegociación del Concordato; — la represión policial sobre personas e instituciones eclesiásticas; 232
— el incidente protagonizado por el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, y — la mediación papal en las últimas y escandalosas sentencias de muerte. Franco y la Iglesia Franco abogó siempre personalmente con benevolencia y discreción por la concordia en las relaciones IglesiaEstado. Podrían citarse muchos hechos significativos, pero quizá el mayor de todos ellos fue el del llamado «caso Añoveros». El Gobierno de Arias Navarro tenía preparado un avión para expulsar de España al obispo de Bilbao y quería declarar parsona no grata al nuncio Dadalio. Todo esto lo deshizo Franco. El cardenal Tarancón elogió en numerosas ocasiones, tanto en conferencias públicas como en programas de Televisión y en diversos libros, tras la muerte del general —incluidas sus Confesiones-, el amor a Dios y a España de Franco, «a quien sinceramente queríamos y admirábamos». Franco tuvo una actitud constante de respeto a la Iglesia, que le aconsejaba su conciencia de católico y su instinto político, y que le hizo rehuir siempre el enfrentamiento con el poder espiritual. Cuando algunos sectores eclesiásticos comenzaron a promover el cambio político, la actitud de Franco hacia la Iglesia no varió. En su mensaje navideño de 1972 dijo: «Nuestro Gobierno, acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente a lo largo de más de siete lustros su actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia. Todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo en servicio de la Iglesia, lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos dicta, sin buscar el aplauso ni siquiera el agradecimiento». Hay que registrar también los frecuentes indultos especiales que concedió para complacer al Papa o, a petición de este, el primero de ellos con motivo del Año Santo 1950. Aunque hay que decir que, en septiembre de 1975, solo indultó a seis de los once condenados a muerte por 233
tribunales militares, acusados de haber cometido gravísimos actos de terrorismo con muertes de funcionarios del Estado y otras personas; los otros cinco fueron ejecutados. Pero esto ocurrió, según testimonio del cardenal Tarancón, porque no se permitió que Pablo VI hablara personalmente con Franco: «Si Pablo VI habla con Franco, los indulta. ¡Claro que los indulta! Conociendo a Franco, eso está más claro que el agua». A raíz de las ejecuciones de septiembre de 1975, Franco escribió una carta a Pablo VI pidiéndole perdón por no haber podido acceder a su petición de clemencia porque razones graves de orden interior se lo impidieron. Pero escribió en plan de sinceridad y humildad llamando padre al Papa y manifestándose devoto hijo suyo, como siempre había hecho. Pablo VI habló de Franco con elogio, reconociendo que «ha hecho mucho bien a España y le ha proporcionado una época de larguísima paz. Franco -añadió Pablo VI- merece un final glorioso y un recuerdo lleno de gratitud». En realidad, Franco fue religioso e, incluso, creyó firmemente en el favor directo del cielo para determinados momentos críticos de la que él consideró siempre auténtica cruzada. Su habitual sentimiento religioso se puso de relieve en su emotivo testamento espiritual en el que manifestó su fe ante el inapelable juicio de Dios, como se ha dicho. Con el paso del tiempo, también le juzgará la historia más objetiva y desapasionadamente. En su último mensaje dirigido a los españoles y considerado como su testamento espiritual, hecho público tras su muerte, Franco dejó escrito: «Quiero vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir». Estas y otras muchas expresiones del mensaje fueron glosadas por los obispos en sus homilías de los funerales y resumidas por el cardenal Tarancón al decir que Franco era: «Una figura auténticamente excepcional que ha llenado casi plenamente una etapa larga -de casi cuarenta años- en nuestra Patria». De este modo, la Jerarquía española quiso dejar bien patente su gratitud al general que: 234
— había salvado a la Iglesia de la persecución, — había acabado con la Guerra Civil, — había devuelto la prosperidad a España y — había apoyado y defendido siempre a la Iglesia. Pero estos gestos de gratitud hacia la persona del general no deben confundirse con un colaboracionismo político de la Iglesia con el Estado. Al hablar de Franco, hay que saber distinguir precisamente el sistema político que alumbró, por el que tuvo poderes extraordinarios, y su propia persona, que, junto a esa autoridad política excesiva, parecía estar también acompañada de una real autoridad moral. Con respecto al sistema político que implantó hay que tener en cuenta que, aunque la literatura de la guerra y de la posguerra así como la historiografía actual incluyen a la España de Franco entre las potencias fascistas, el sistema político español fue muy diverso del alemán y del italiano por lo menos en dos características fundamentales: en mantener en el centro al bloque de las fuerzas de derecha y en la constante fidelidad a la premisa ideológica del «Estado católico». Hay que considerar la España de Franco más como el fruto de una «revolución conservadora» que como el resultado de una pertenencia al área ideológica fascista, de la cual condividió algunos aspectos, sobre todo en sus primeros años, pero se distanció de él en muchos otros. El Estado español fue confesional hasta la Constitución de 1978. Tras la Guerra Civil se instauró un sistema político personal -que concluyó con la muerte de Franco en 1975-, en el que las relaciones Iglesia-Estado no siempre estuvieron al mismo nivel. Para designarlas se ha empleado el término «nacionalcatolicismo», que tiene una carga generalmente negativa y despectiva. El paso del área autoritaria al sistema democrático, a través de una breve permanencia en el área conservadora, pero ya insertada en las instituciones estatales con cierta tendencia liberal, fue la demostración de que la línea ideal perseguida por su Gobierno no fue la del callejón sin salida de los fascismos, sino más bien la que llevó lentamente de un autoritarismo -ciertamente no exento de simpatías y de contactos con el fascismo internacional, aunque no 235
coincidió con él en todo- al liberalismo democrático, a través de una larga transición, que no repitió los horrores y los errores de la Guerra Civil, y a través de una prudente tarea de apertura y modernización a la que no fueron extraños los responsables de la Iglesia. Este paso o cambio de sistema político es lo que hoy se llama «la transición». Pues bien, hay que decir que la aportación de la Iglesia a la transición fue fundamental y, aunque ha cristalizado ante la opinión pública solo en la figura del cardenal Tarancon y en unos acontecimientos muy concretos, sin embargo fue un proceso amplio, complejo y positivo, que tuvo detrás la sensibilidad del Concilio Vaticano II y el impulso personal de Pablo VI. La Iglesia tuvo que moverse durante el último decenio de Franco entre estos dos fuegos y, por ello, el camino resultó tan difícil, ya que era prácticamente imposible mantener la doble fidelidad: a Franco y al Vaticano II. En este sentido, la actitud del cardenal Tarancon resume quizá la de la mayoría de los católicos españoles de entonces y sus Confesiones nos lo demuestran. En ellas habla con respeto de Franco, le llama casi siempre «el Caudillo» y nunca usa el término «dictadura» para calificar su método personal. Además, se muestra muy lejano de los sectores más politizados y agresivos de la que podríamos llamar «izquierda clerical» y condena, sin medios términos, los abusos y extralimitaciones que se cometieron en homilías, asambleas, reuniones, escritos, manifestaciones de aquellos años. Pero también se enfrentó con los sectores más «integristas» y, en este sentido, la Asamblea Conjunta de 1971 marcó el momento culminante de las tensiones intraeclesiales y consagraron la división de la Iglesia en España.
El Estado contra la Iglesia Para paliar las tensiones entre la Iglesia y el Estado en los primeros años del postconcilio, el embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues, dirigió una carta a Franco, en la que, tras felicitarle por los indultos en el proceso de Burgos, hizo una breve reflexión afirmando que compren236
día «muy bien la irritación y justa indignación que tiene que producir al Gobierno el comportamiento profundamente politizado de una parte de la Iglesia española». Garrigues recomendaba que se evitaran enfrentamientos con la Iglesia y que se buscara una armónica colaboración mediante un entendimiento con el Papa. También intervino el cardenal Tarancon, arzobispo de Madrid y presidente de la CEE. En una carta, dirigida al ministro de Justicia en 1972, manifestaba su deseo de cordialidad en las relaciones Iglesia-Estado, pero lamentaba «ataques directos a la Jerarquía en publicaciones que de algún modo dependen de órganos del Gobierno»; la utilización de la agencia Cifra «para apoyar determinadas campañas 'religiosas', no pocas veces hostiles a la Conferencia Episcopal Española o a muchos de sus miembros», y la manipulación y mutilación de los discursos suyos y del nuncio. En la reunión del Gobierno del 13 de junio de 1972 se acordó seguir la política de no enfrentarse con la Iglesia y de hacerse respetar por el Vaticano, que, según Franco, daba «muestras de hostilidad». Algunos sectores políticos utilizaban a ciertos eclesiásticos para tomar «posiciones de futuro» ante su previsiblemente próximo fin. El 4 de diciembre de aquel año, Franco cumplió 80 de edad. No hubo celebraciones oficiales. El Gobierno le felicitó el día 7 aprovechando un Consejo de Ministros en el que el presidente Carrero Blanco pronunció estas palabras: «¿Es que alguien puede dudar de que, si hubiera perdido la guerra, España no sería desde 1936 un país comunista? y ¿acaso los países comunistas tienen independencia política?». Se refirió también a la persecución religiosa y a la ayuda que, en el orden material, había recibido la Iglesia desde 1939, calculada en unos trescientos mil millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto, etc. Y lamentó que, «con el trascurso de los años, algunos, entre los que se cuentan quienes por su condición y carácter menos debieran hacerlo, hayan olvidado esto, o no quieran recordarlos». Estas palabras provocaron la reacción de algunos miembros del episcopado y demostraron el creciente deterioro de las relaciones entre un sector de la Jerarquía eclesiástica 237
española y el Estado. De una postura de progresivo distanciamiento se estaba llegando a una situación de tensión. El ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, trató de convencer a los altos dignatarios de la Santa Sede, y al mismo Pablo VI, de la peligrosa conducta de los obispos españoles. Los intentos de negociar un nuevo Concordato, al margen del Episcopado español, fracasaron rotundamente. Franco no renunció al privilegio de presentación de obispos, y esto repercutió desfavorablemente en la marcha de algunas diócesis españolas que estuvieron largo tiempo vacantes, pero ello contribuyó a distanciar más a muchos católicos del Estado. La reforma conciliar que en España tuvo la mejor acogida, como se demostró en el campo de la liturgia, navegó bajo todas estas tormentas que crearon confusión en los fieles sencillos y ahondaron las divisiones políticas entre el clero y aun entre los mismos obispos. El Gobierno hizo patente a la Santa Sede su preocupación porque, a su juicio, la Iglesia interfería en la vida política española, mayoritariamente católica, porque eclesiásticos politizados abusaban de la tribuna de la Iglesia, actuaban a veces al servicio de grupos subversivos, sembraban entre los fieles la desconfianza hacia sus autoridades civiles y enfrentaban entre sí al pueblo católico. La colaboración entre organizaciones católicas obreras y comunistas hacía que, en casi todos los conflictos laborales de inspiración política, aparecieran mezclados miembros de las «Comisiones obreras» y sacerdotes que respaldaban dichas organizaciones con escritos, gestiones ante la autoridad civil, organización de colectas y, en ocasiones, con el pago de multas y socorros a huelguistas con cargo a los fondos de «Caritas» diocesanas. Existían vinculaciones notorias de ciertos grupos eclesiales con la agitación separatista vasca y catalana, temas de una problemática compleja. Elementos revolucionarios trataron de utilizar estas cuestiones para levantar banderas de subversión al servicio de intereses extraños al país. Solamente una exigua minoría de la población local les siguió pero algunos grupos de sacerdotes vascos y catalanes se vincularon oficialmente a estos movimientos, amparándolos y fomentándolos.
Preocupaba también al Gobierno el clima de tensión de que la Iglesia parecía querer impregnar su relación con el Estado y acusaba a la Secretaría de Estado del Vaticano de alimentar prejuicios contra el sistema político español y de cultivar la imagen simplista de una Iglesia dificultada en su labor evangélica por su vinculación a un Estado «impopular», del que debía desolidarizarse ostensiblemente. De acuerdo con esta orientación, el nuevo Episcopado español estaba siendo reclutado sistemáticamente entre sectores eclesiásticos hostiles al Gobierno. Esto, según el mismo Gobierno, conduciría a una Jerarquía monocolor, nada representativa, obligada a tolerar excesos, empobrecedora y condicionadora de los canales de información de la Santa Sede. Eran intolerables para el Gobierno las intervenciones de la Conferencia Episcopal Española en el terreno político, descendiendo al plano de las soluciones concretas a los problemas temporales. En particular, la mayoría de la Conferencia Episcopal: — había apoyado las conclusiones contrarias al Estado de la Asamblea Conjunta; — había aceptado las ingerencias, algunas de ellas calumniosas, de la Comisión «Justitia et Pax»; — toleraba innumerables homilías de intención política, que fomentaban el rencor, la rebeldía y el desorden; — favorecía una política de denegación sistemática de autorizaciones para procesar a eclesiásticos presuntos autores o cómplices de delitos tipificados, incluidos en el Código Penal, habiéndose dado 84 casos de denegación en cinco años. Creía el Gobierno que la situación descrita no era buena ni para la Iglesia ni para el Estado. Pero, a falta de otro instrumento mejor, se veía obligado a aplicar el Concordato vigente, por imperfecto que fuera, con la seriedad máxima. Por ello expresaba su pesar por las reiteradas transgresiones a las estipulaciones concordatarias. Algunas de estas acusaciones del Gobierno eran completamente falsas; otras verdaderas, pero exageradas.
238 239
La Iglesia, precursora de la Transición Para el Episcopado, en enero de 1973, había llegado la hora de fijar su posición respecto a los derechos humanos, tan conculcados en España, y a las relaciones de la Iglesia con la comunidad política. Se había celebrado en Roma el convenio eclesial sobre las esperanzas de justicia y caridad y las citas que hicieron los obispos de aquel documento publicado por la diócesis del Papa, con la aprobación explícita de Pablo VI, molestaron especialmente al Gobierno de Carrero Blanco. El confusionismo existente entre los católicos agravado por la lenta agonía de Franco obligaba a los obispos a hablar. Las diversas posturas o actitudes de los católicos quedaron resumidas por los obispos en estos términos: — unos estaban dispuestos a admitir la intervención de la Iglesia en el orden temporal, siempre que sirviera para justificar el sistema económico, social o político existente; — otros postulaban la intervención de la Iglesia en favor de una política partidista de oposición a la establecida; — había quienes propugnan la abstención total de la Iglesia en estas materias, y acusaban a los obispos y sacerdotes de salir de su misión siempre que, en sus enseñanzas, hicieran referencia a determinadas situaciones; — algunos concedían a la Jerarquía el derecho a predicar principios muy generales, pero le negaban autoridad para enjuiciar situaciones concretas a la luz de aquellos principios. El trienio 1973-1975, caracterizado por el estancamiento político, fue también el más conflictivo para la Iglesia española. Franco había nombrado presidente del Gobierno al almirante Carrero Blanco, su colaborador más fiel, identificado con el continuismo y con las ideas político-religiosas de los grupos más integristas. El almirante fue asesinado el 20 diciembre 1973. En enero de 1974 tomó posesión de la presidencia de Gobierno Carlos Arias Navarro, con quien el Ejército y los incondicionales a Franco se sentían seguros, pero que, en sus dos años y medio de mandato, demostró incapacidad para conducir la 240
difícil transición política y llevó el enfrentamiento con la Iglesia a situaciones increíbles. Por esas fechas resultaba casi evidente a la inmensa mayoría de los españoles: — que el distanciamiento entre el Gobierno y la Jerarquía de la Iglesia no se hubiera podido evitar sin que la Iglesia se hubiera apartado de los intereses, derechos y libertades del pueblo, que el Vaticano II había reconocido como parte del Evangelio; — que entre un Estado injusto, incapaz de encauzar las aspiraciones de la sociedad española y las fuerzas progresistas revolucionarias, que desde espacios también eclesiales amenazaban con la ruptura violenta, la Jerarquía y la mayoría de los sacerdotes apoyaban la moderación, es decir, el camino de la reforma política pacífica; — que la fórmula que la Jerarquía ofrecía para las relaciones entre la Iglesia y el Estado fue la que se contiene en la constitución conciliar Gaudium et Spes: autonomía e independencia de la Iglesia y la Comunidad Política, cada una en su propio campo, sana colaboración entre ambas para el mejor servicio a la vocación personal y social del hombre. Los acontecimientos de los dos meses anteriores a la muerte de Franco demostraron que la ruptura del Estado con la Iglesia era total. Pablo VI, que había intervenido en diversas ocasiones en favor de personas injustamente sancionadas por motivos políticos -como él mismo reveló al final de la audiencia del 27 de septiembre-, intentó una acción personal ante Franco para pedir clemencia por los condenados a muerte, pero no lo consiguió. El Papa y los obispos deseaban que el Estado diera un signo de humanidad aplicando la justicia con equidad, pero evitando la pena de muerte, porque provocaría nuevas violencias. Todo fue inútil. El Estado, nacido con bendiciones episcopales, que inspiró su legislación en la doctrina de la Iglesia católica, murió el 20 de noviembre de 1975 con el fallecimiento del general enfrentado con la mayoría de las fuerzas sociales y con amplios sectores de la misma Iglesia, cuyos obispos habían prudentemente intentado, en su mayoría, aplicar la 241
doctrina conciliar, señalando un camino de reforma y evolución pacífica. Y esta contradicción dentro del mismo Estado no fue percibida por los mismos gobernantes, convencidos por la minoría integrista de eclesiásticos, entre los que se contaba algún obispo, de que la línea predominante en el Episcopado no era compartida por la Santa Sede. Pero esta «contrarreforma» anticonciliar, que acabó por desacreditar a los gobernantes de la nación, convirtió a la Jerarquía eclesiástica en arbitro moderador de la transición política, en un grado tal que ella nunca había pretendido. Consideraciones finales Lejos de cualquier interpretación maniquea de la historia hay que decir que la Iglesia no fue globalmente inmovilista durante aquellos cuaranta años, como demostraron algunos hechos concretos: — las pastorales de Tarancón, en los años cincuenta, siendo obispo de Solsona; — las inquietudes de algunos intelectuales católicos y las «Conversaciones católicas de Credos»; — los movimientos obreros de Acción Católica, «semillero de izquierdismo», como se decía entonces; — la aplicación del Concilio Vaticano II; — las luchas estudiantiles, inspiradas muchas de ellas en movimientos católicos; — el compromiso social y político de algunos clérigos que daban protección a la resistencia contra el Estado y que participaron activa y militantemente en ella; — y algún obispo «maldito». Todo estos hechos y muchos más fueron fermento de transformación social a pesar de las dificultades que opuso el Estado. De la Iglesia de cruzada y triunfalista se pasó a una Iglesia de la contestación para desembocar en la Iglesia reconciliadora, en cuya forja colaboró un gran sector del clero. A medida que la Iglesia iba perdiendo peso e influencia ideológica en la sociedad, ganaba en credibilidad, modernidad y tolerancia. 242
No puede negarse que el cambio cultural y social ocurrido en la Iglesia a lo largo del siglo xx fue consecuencia del declive del dominio y control que ella tradicionalmente tuvo en la sociedad española. El proceso de cambio que tuvo lugar en la identidad católica comenzó en la década de los cincuenta cuando se fue pasando de la apologética al compromiso. Después de la guerra, las relaciones entre el catolicismo y la sociedad española se pueden agrupar en cuatro grandes etapas que recogen buena parte de las cuatro décadas de Franco y los primeros cuatro años de la Transición democrática y constitucional: — 1939-1953: comienza con el final de la guerra el 1 de abril de 1939 y termina en el verano de 1953; — 1953-1965: se inicia con la firma del Concordato entre España y la Santa Sede (25 agosto 1953), y finaliza con la clausura del Concilio Vaticano II (8 diciembre 1965); — 1965-1975: se abre con el inicio de la etapa posconciliar y se cierra el 20 de noviembre de 1975 con la muerte del general Franco; — 1975-1979: se inicia con la homilía del cardenal Tarancón ante el Rey, en noviembre de 1975, y se cierra con el intercambio de instrumentos de ratificación de los Acuerdos Parciales entre la Santa Sede y el gobierno español, en diciembre de 1979. En la primera y segunda etapas hubo un apoyo del factor religioso al Estado creado por Franco (con el punto culminante de la firma del Concordato de 1953), pero se pasó después a progresivo desenganche del sistema a medida que nos acercamos a la muerte de Franco y al advenimiento de la Monarquía constitucional. En menos de veinte años, desde 1965, la Iglesia realizó en España el cambio más importante de su historia y uno de los más espectaculares en la historia de la Iglesia universal. Fue un cambio interno, es decir, religioso, pero tuvo sensacionales consecuencias políticas, y no porque la Iglesia hiciera política, sino precisamente porque no la hizo. Surgió entonces la autocrítica religiosa: el movimiento de quienes, en una época de triunfalismo general, intentaron descubrir la verdad religiosa de España. Se constató con 243
datos reales el nivel d e descristianización e n q u e se encontraba la sociedad española. La Iglesia católica sufría en Esp a ñ a u n a grave e n f e r m e d a d p o r q u e la fe se vivía de forma pasiva e indiferente y al margen d e toda vivencia comunitaria. Por ello, e n los años 60 surgieron u n a serie d e g r u p o s de cristianos q u e p u s i e r o n e n m a r c h a nuevas formas d e evangelización: el c a t e c u m e n a d o diocesano, las comunidades populares y las comunidades neocatecumenales. Fue t r e m e n d o el impacto del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y la sociedad españolas al q u e d a r afectada d e lleno la «pastoral d e autoridad» q u e debía c e d e r el lugar a u n a «pastoral d e fraternidad». El Concilio explicó los conceptos eclesiológicos d e «sociedad perfecta» y d e «sacramento d e salvación», contrapuesto al primero; así como los de «Reino de Dios» y «evangelización» y su función práctica en la vida de la Iglesia, e n especial e n su relación con la sociedad civil. Mientras q u e el concepto d e Iglesia del Vaticano I procedía de la realidad sociopolítica, el Vaticano II describió a la Iglesia con la imagen bíblica d e «Pueblo d e Dios». El impacto del Concilio fue muy directo y fundamental sobre las organizaciones y movimientos d e apostolado seglar católico y en las organizaciones estudiantiles y obreras, q u e c r e a r o n la oposición i n t e r n a al sistema y el advenim i e n t o pacífico d e la democracia. U n o s y otros p r o c e d í a n en gran m e d i d a d e las asociaciones católicas, d e tal m o d o que en ellas surgió en gran parte la clase dirigente d e la Esp a ñ a actual. P o r t o d o ello, es d e justicia r e c o n o c e r q u e la Iglesia católica h a sido u n a de las instituciones q u e con mayor e m p e ñ o h a n posibilitado la instauración d e la democracia, el m a n t e n i m i e n t o del pluralismo político d e forma pacífica y h a promovido la integración de todos los españoles, archivando violencias, resentimientos, querellas y a ñ o r a n zas.
Bibliografía
esencial
comentada
Sobre la situación g e n e r a l del p e r í o d o ofrece u n a b u e n a síntesis: J. L. ORTEGA, La Iglesia española desde 1939 hasta 1976. Resumen cronológico, e n el vol. V d e la «Historia 244
de la Iglesia en España», dirigida p o r R. GARCÍA VILLOSLADA
(Madrid, BAC, 1979), p p . 665-714; visiones muy discutibles .sobre temas concretos son las de J. GUERRA CAMPOS, La Iglesia en España (1936-1975). Síntesis histórica: Boletín Oficial del Obispado d e C u e n c a n a 5, mayo 1986, p p . 101-195; R. GÓMEZ PÉREZ, El Franquismo y la Iglesia (Madrid, Rialp, 1986; u n a síntesis d e los temas f u n d a m e n t a l e s es la q u e ofrezco e n la p r i m e r a p a r t e d e m i ensayo ¿España neopagana? (Valencia, Edicep, 1991), titulada La Iglesia en la españa de antes..., p p . 29-75, y e n el capítulo Spagna d e mi lib r o La Chiesa nellEuropa contemporánea. Saggio storico dal 1945 ad oggi (Milán, Ed. Paoline, 1992); A. MOLINER PRADA, La Iglesia española y el primer franquismo: Hispania Sacra 45 (1993) 241-362, analiza las causas q u e llevaron a la Iglesia española a apoyar el alzamiento nacional d e 1936 y la justificación ideológica de la guerra como cruzada; a continuación estudia las bases ideológicas d e l n u e v o Estado, defin i d o p o r el nacionalcatolicismo, y la legislación estatal hasta 1940 con respecto a la Iglesia; tratan también el tema S. PETSCHEN, La Iglesia en la época de Franco (Madrid 1977), F. URBINA y otros, Iglesia y Sociedad en España. 1939-1977 (Madrid, Popular, 1977), J. J. Ruiz-Rico, El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971) (Madrid, Tecnos, 1977), R. DÍAZ SALAZAR, Iglesia, dictadura y democracia. Catolicismo y Sociedad en España (1953-1979) (Madrid, H O A C , 1981), G. H E R M E T , Les catholiques dans VEspagne franquiste (París 1980-81), 2 vol., J. RUIZ-GIMÉNEZ (ed.), Iglesia, Estado y Sociedad en España. 1930-1982 (Barcelona, Argos Vergara, 1984); R. BLÁZQUEZ, La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975) (Madrid, Trotta, 1991); J. M. MARGENAT, El factor católico en la construcción del consenso del nuevo Estado franquista (19361937) (Madrid, Univ. Complutense, 1991). Sobre las relaciones Iglesia-Estado, cfr AA. W , Iglesia y comunidad política (Salamanca, Universidad Pontificia, 1974); Problemas entre Iglesia y Estado. Vías de solución en Derecho Comparado. Ed. p o r C. CORRAL y J. M. URTEAGA (Madrid, Univ. Comillas, 1978); F. VERBERA ALBIÑANA, E, Conflictos entre la Iglesia y el Estado en España. La revista «Ecclesia» entre 1941 y I 9 4 5 ( P a m p l o n a , Eunsa, 1995). En mi Pablo VI y Es245
paña. Fidelidad, renovación y crisis (1963-1978) (Madrid, BAC, 1997) aporto mucha bibliografía y una documentación, en parte inédita, que documenta la concordia, pero también las tensiones Iglesia-Estado. Sobre las relaciones con la Santa Sede, cfr Má L. RODRÍGUEZ AISA, El cardenal Goma y la guerra de España (Madrid, C.S.I.C., 1981); A. MARQUINA, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945) (Madrid, C.S.I.C, 1982); y mi monografía, con otros autores, encabezados por F. GUALDRINI, // cardinale Gaetano Cicognani (1881-1962). Note per una biografía (Roma, Studium, 1983), pp. 163-233. Merecen atención, por los datos que aportan, las obras L. LÓPEZ RODÓ, Testimonio de una política de Estado (Barcelona, Planeta, 1987); ID., Memorias. I [1956-1965] (Barcelona, Plaza y Janes, 1990); ID., Memorias. II. Años decisivos [1966-1969] (Ibíd. 1991); ID., Memorias. III. El principio del fin [19701973] (Ibíd. 1992). Estas memorias están avaladas con numerosos, muy interesantes e inéditos documentos, como la correspondencia epistolar entre Pablo VI y Franco y los máximos responsables de la diplomacia vaticana y el autor. También son interesantes para los primeros años del nuevo Estado, cfr V. ENRIQUE YTARANCÓN, Recuerdos de juventud (Barcelona, Grijalbo, 1984) y j . IRIBARREN, Papeles y memorias. Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado en España (1936-1986) (Madrid, BAC, 1992). Tras la muerte del cardenal Tarancón se publicaron sus Confesiones (Madrid, PPC, 1996). A pesar del título se trata, en realidad, de unas memorias, porque tiene todas las características de las mismas, aunque decepcionantes por sus muchas lagunas sobre cuestiones fundamentales y, aunque aporta datos ciertos, no lo dice todo y es necesario compulsar muchas de las afirmaciones con lo que piensan personas que aún viven y quizá discreparon con fundamento del autor, sencillamente porque veían las cosas de otra forma. Sobre otros temas de este capítulo: A. L. ORENSANZ, Religiosidad popular española (1940-1965) (Madrid, Ed. Nacional, 1974); J. TUSELL, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (Madrid, Alianza, 1984); R. BAYOD SERRAT, Iglesia y sindicatos en España, Madrid, Reus, 246
1969; A. BOTTI, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975) (Madrid, Alianza, 1992). Sobre el Concordato de 1953, cfr I. MARTÍN, El Concordato de 1953 (Madrid 1956); E. F. REGATILLO, El Concordato español de 1953 (Santander, Sal Terrae, 1961); A. BERNÁRDEZ, Legislación eclesiástica del Estado (1938-1964) (Madrid, Tecnos, 1965).
247
Capítulo Vil DEMOCRACIA (1975-2000)
Ideas
fundamentales
— La valiosa y decisiva aportación de la Iglesia a la Transición está siendo sistemáticamente ignorada por los historiadores. — Ocultan o no valoran suficientemente el papel desempeñado por los católicos de los movimientos de Acción Católica favorables a la creación de una cultura moderna, a la aceptación de la democracia y ala paz social. — Ignoran la importancia de la Transición de la Iglesia, que fue anterior a la política. — Y la participación activa de la Jerarquía en el proceso del cambio, centrada en el protagonismo del cardenal Tarancón. — Aunque algunos exageran su personalidad y sus actuaciones cuando, en realidad, no fue más que el ejecutor de cuanto le sugería Pablo VI, que fue el auténtico motor de la Transición de la Iglesia en España, secundado con entusiasmo por la mayoría de los obispos, sacerdotes y católicos. — Quienes se resistieron al cambio fueron una minoría, cada vez menos representativa, en los ámbitos eclesiales: apenas media docena de obispos, un reducido sector integrista del clero y los católicos aferrados a la historia pasada. — Desde finales de 1975, tras la instauración de la monarquía democrática, la Iglesia tuvo que relacionarse con un Estado aconfesional. — La Constitución vigente regula la libertad religiosa no solo desde una perspectiva individual, sino que también la contempla desde una dimensión social. — Los cinco Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, el de 1976, y los cuatro de 1979, así como la Constitución de 249
1978 y de la Ley de Libertad religiosa de 1980, constituyen la base legal del actual sistema político-religioso español. — Los Acuerdos no consagran el Estado confesional. — Después de las elecciones de 1982, con el Partido Socialista en el poder, se suscitaron una sene de tensiones Iglesia-Gobierno en dos frentes fundamentales: el aborto y la enseñanza. — Los socialistas, cuando estuvieron en el Gobierno, parecían estar convencidos de que el control absoluto de los resortes del poder les permitiría, si no conseguir la victoria final, sí, por lo menos, hacer un daño inmenso a la comunidad católica atacando las esencias de las tradiciones religiosas y los sentimientos espirituales del pueblo. — En sus relaciones oficiales no quisieron conflictos con la Iglesia. — Más bien intentaron fomentar unas buenas relaciones formales, jurídicas, incluso personales y sociales de cara a la opinión pública. — Pero, a la hora de la verdad, no le dieron ninguna beligerancia a la Iglesia. — Se mostraron también reacios a mencionar oficialmente a la Iglesia, incluso cuando era inevitable. — La Iglesia deseaba que sus relaciones con el Gobierno socialista se desarrollaran según los pnncipios establecidos en la Constitución y en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede — Pero muy pronto comenzaron a percatarse los católicos de que la situación cambiaba sensiblemente hacia una erosión de los valores tradicionales del pueblo español. — Dos comentes existentes en el seno del Gobierno representaban la voluntad de entendimiento con la Iglesia y la tradición laicista del Partido Socialista. — La política del PSOE en relación con las materias morales y religiosas no respondió al ideal de un Estado moderno y democrático, sino más bien al de un estado autoritario e intervencionista. — La aplicación comenzó a ser conflictiva apenas el PSOE llegó al poder porque, mediante ella, este partido intentó limitar la acción de la Iglesia católica. — En la España de los años 80 y primera mitad de los 90 se intentó acabar a rajatabla con la educación religiosa tradicional del pueblo español. 250
— Los obispos denunciaron que la situación española estaba sostenida por un secularismo laicizante. — Todos conocemos el trágico balance de seculanzación vivida por el clero, religiosos y simples fieles en España como en la cristiandad entera en las últimas décadas. — Pero el Episcopado se ha ocupado de esta situación para encauzar los movimientos, corregir los desvíos, alentar los espíritus, movilizar las masas católicas y a todos inyectarles el espíntu de renovación espiritual, deseado por el Vaticano IIy Pablo VI. — Y para no quedarse en meras teorías, baja a la práctica pastoral recordando los mensajes del Papa Juan Pablo II en sus viajes apostólicos a España y en las visitas «ad limina» y fijando unos criterios o líneas de acción fundamentales que sean cauces de la organización y acción pastoral en las diversas diócesis y actividades pastorales
Introducción En las tres últimas décadas del siglo xx, la sociedad española experimentó cambios muy radicales. Estos fueron tan rápidos y extensos, que se puede decir que nuestra sociedad actual resulta, en su conjunto, más discontinua con respecto a la España de 1970 de lo que esta pudo serlo con respecto a la de comienzos de siglo. La evolución política de los tres últimos decenios ha planteado nuevos problemas a la Iglesia, pues, mientras algunos católicos políticos querrían contar con el apoyo de una Iglesia claramente sancionadora desde instancias religiosas de sus propias opciones y estrategias políticas, otros la acusan de ser antidemocrática cuando, en nombre de la moral católica o del patrimonio ético común, critica decisiones del Gobierno. En unos y en otros sigue pesando la memoria histórica. Los primeros querían que la Iglesia se organizara frente al Gobierno socialista, cuando este atacaba sistemáticamente los tradicionales valores religiosos del pueblo y de la cultura española o contra el gobierno del Partido Popular porque no acaba de dar cumplimiento a los acuerdos con la Santa Sede, que tienen valor de acuerdos internacionales. En general, los políticos se mo251
lestan cuando la Jerarquía interviene para manifestar su disconformidad con la inicua legislación sobre el aborto, contra la introducción de la pildora abortiva RU-486 o contra las discriminaciones y limitaciones de la libertad de enseñanza. La Iglesia busca el equilibrio entre ambos extremos y los obispos intervienen sobre asuntos temporales cuando estos tienen que ser iluminados desde la fe o cuando se interfieren con los valores del Reino de Dios, lo cual ocurre con mucha frecuencia. Esto obliga a que los obispos se pronuncien sobre cuestiones conflictivas o de carácter político, tratándolas con la máxima prudencia para evitar afirmaciones que dividan y que puedan ser discutibles por no estar apoyadas estrictamente en el Evangelio. La Iglesia respeta escrupulosamente, en sus relaciones con el Estado, los acuerdos que este firmó con la Santa Sede y tienen valor de tratados internacionales, cosa que no siempre hace el Gobierno: el del 28 de julio de 1976 sobre los nombramientos de obispos y los firmados el 3 de enero de 1979 (asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales, asuntos económicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas), así como los dos, de octubre de 1980, preparados por las Comisiones mixtas de asuntos económicos y de patrimonio artístico. Y, además, los acuerdos entre las comunidades autónomas y las diócesis o provincias eclesiásticas españolas, ya que los acuerdos entre los entes eclesiásticos y las comunidades autónomas se encuadran dentro del sistema español del Estado de las autonomías, establecido por la Constitución de 1978, en virtud del cual, de acuerdo con las previsiones de los distintos estatutos de las comunidades autónomas, se han traspasado a estas competencias en distintas materias, que pueden ser de carácter legislativo o solo de ejecución. En las relaciones con las diócesis o provincias eclesiásticas confluyen, por tanto, dos aspectos del sistema español: — de una parte, el reconocimiento a las comunidades como administraciones públicas, que son sujetos de derecho de un ámbito material en el que actúan como poder público; — de otra, la proyección en este ámbito de las obliga252
ciones contraídas por el Estado al suscribir los acuerdos con la Santa Sede, en primer lugar, y, en su caso, de los acuerdos que ha celebrado el Estado central con la Conferencia Episcopal sobre materias concretas. La Iglesia durante la Transición El paso del gobierno personal de Franco a la España democrática, con el rey al frente del Estado, que encarna y representa la monarquía constitucional, es lo que se llama la «Transición». Tras la muerte de Franco quedaron unas Leyes Fundamentales, se instauró una monarquía y permanecieron las instituciones que él había creado. La entrada de don Juan Carlos I de Borbón, proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, abría nuevas esperanzas a la España postconciliar. Así lo planteó el cardenal Tarancón en la homilía del solemne acto religioso de acción de gracias en la madrileña iglesia de San Jerónimo. En ella recordó a la suprema autoridad del Estado los principios éticos de un orden nuevo, los valores tradicionales del pueblo español y la voluntad de respeto, y a la vez de independencia, por parte de la Iglesia con respecto a la nueva etapa política, en la que no pediría privilegios ni legitimaría ninguna opción política, ni permitiría que partido alguno se sirviera de la Iglesia para sus propios intereses. La Iglesia le pidió a donjuán Carlos: — que fuera el rey de todos los españoles, — que se restablecieran estructuras políticas y jurídicas que favorecieran la participación ciudadana, — que se respetaran los derechos humanos. La homilía fue, además, una invitación solemne de la Iglesia a la concordia nacional. Se cerraba, pues, una época histórica donde las relaciones Iglesia-Estado se habían caracterizado por una tensión constante y se abría a un tipo de relaciones normalizadas, con un mayor deseo de convivir en una sana independencia y colaboración, como resaltaron los mismos obispos en los primeros documentos de aquellos años. El Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro siguió 253
una línea continuista, poco aceptada por una sociedad que, mayoritariamente, ya no se identificaba con el régimen anterior. En junio de 1976 fue nombrado presidente del Gobierno Adolfo Suárez, quien pactó la reforma política y la ruptura con el pasado con todos los grupos políticos, mediante una Ley para la Reforma Política, innovadora y constitucional a la vez. El 15 de diciembre del mismo año, el 77,4% de los españoles, convocados en Referéndum, ratificaron mayoritariamente el proceso de reforma política que se abría hacia una transición democrática. Durante los meses siguientes, con la legalización de los distintos partidos, incluido el comunista, se vivió la euforia de la política, y a la vez el desconcierto, entre gran parte del electorado. Las primeras elecciones democráticas, del 15 de junio de 1977, dieron el triunfo a la Unión de Centro Democrático (UCD). Siguieron en número de votos el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP). Admitida la libertad de sindicación, en 1978 tuvo lugar una primera confrontación entre las diversas organizaciones sindicales. El 31 de octubre de 1978, las Cortes aprobaron la Constitución Española, que fue ratificada por el refrendo popular del 6 de diciembre de 1978, aunque contestada por algunas formaciones políticas y por varias provincias españolas. La Constitución introdujo innovaciones importantes, como la no confesionalidad del Estado y la libertad religiosa. Estableció la mayoría de edad a los 18 años, afirmó la plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer a la hora de contraer matrimonio e indicó que la ley regularía las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. El artículo 16 de la Constitución de 1978 vela por el respeto de la religión, dentro de la sección primera dedicada a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. En el punto tercero del mismo artículo se dice que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». De este modo, la Constitución vigente regula la libertad re254
ligiosa no solo desde una perspectiva individual, sino también desde una dimensión social. Los cinco acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, el de 1976 y los cuatro de 1979, así como la Constitución de 1978 y la Ley de Libertad religiosa de 1980, constituyen la base legal del actual sistema político-religioso español. En el año 1979, los españoles fueron convocados por dos veces para acudir a las urnas. En marzo tuvieron lugar unas nuevas elecciones legislativas, y, en abril, se realizaron las municipales. Después de las legislativas, UCD, el partido del Gobierno, parecía más fortalecido. Sin embargo, las distintas tendencias presentes en el interior de esta formación, el afán de protagonismo, las intrigas intestinas, las diversas concepciones de la sociedad y de la política, el siempre difícil equilibrio de un partido de centro, los retos a que debía responder en una sociedad española acosada por la crisis económica y el paro, fueron algunas de las causas de su fracaso. Se discutía en las Cortes la investidura del nuevo presidente de Gobierno cuando la sesión fue interrumpida, el 23 de febrero de 1981, por la irrupción de un grupo armado de oficiales de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Este intento de golpe de Estado fue un fuerte aldabonazo a la conciencia de muchos españoles que vieron en este hecho, a la vez que el peligro de posturas involucionistas, un estímulo para la participación en la vida política. A ello también contribuyó el proceso autonómico, con la aprobación por la Cortes, en octubre de 1979, de diversos estatutos de autonomía, y las elecciones, en el mes de marzo de 1980, al Parlamento Vasco y Catalán. De todo lo que antecede se puede concluir que, al comienzo de los años 80, se asentaba la democracia nacida de un amplísimo consenso popular. Siendo presidente de Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, España fue admitida en la OTAN y vio la luz la llamada Ley de Divorcio, aprobada en 1981. Este trabajo legislativo, que adentró a España en el estilo de democracia europea, se realizó en un ámbito social crispado por la crisis económica. Los últimos años del gobierno se caracterizaron por un crecimiento económico basado, fundamentalmente, en la existencia de una mano 255
de obra barata, disponibilidad abundante de energía y apertura de nuevos mercados. Gran número de españoles se fue incorporando al mundo laboral merced a las grandes migraciones internas y la exportación de mano de obra a países extranjeros, significando un desplazamiento de la fuerza productiva del sector primario -el campo y la agricultura- al sector secundario - d e modo especial, la construcción y la industria- y, más tarde, al terciario -comercio y servicios-. La incorporación a los procesos productivos de una tecnología comenzó a reducir sensiblemente los puestos de trabajo. Ya la situación descrita se sumaron, a mediados de los años 70, unos factores exógenos a la sociedad española que desencadenan la crisis. La economía española se movió en este estado de crisis durante todo el tiempo de la incipiente democracia. Una situación semejante tuvo inmediatas repercusiones en el mundo laboral: baja de salarios, disminución de empleo, paro, jubilación anticipada, cierre de empresas. También se contaron, entre sus secuelas, el aumento de la conflictividad laboral: oleadas de huelgas, manifestaciones y movilizaciones de las que fue tan prolija la transición política. Después de las elecciones de 1982, con el Partido Socialista en el poder, se suscitaron una serie de tensiones Iglesia-Gobierno en dos frentes principalmente: el aborto y la enseñanza. Las fricciones que estos temas originaron, con implicaciones tan llamativas como la llamada «guerra de los catecismos», marcaron las postrimerías del período. La estrategia socialista, como medio de evitar sectores de crítica y freno a las iniciativas del poder, realizó una desmovilización social, desactivó los posibles focos de contestación al sistema y, merced a su mayoría, desvirtuó al Parlamento como órgano de control del poder ejecutivo. Solamente el recurso al Tribunal Constitucional permitió en algunos casos contener las decisiones, muchas veces discutibles, del Gobierno. Entre ellas, en 1983, el Congreso de los Diputados dio vía libre a la despenalización del aborto en tres supuestos y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) fue aprobada con gran oposición por parte de la opinión pública. Las sucesivas elecciones políticas dieron de nuevo la mayoría al PSOE, consolidando su 256
situación en el poder. El juego democrático durante la etapa socialista fue normal en España, aunque las relaciones Iglesia-Estado con frecuencia se vieron afectadas por acusaciones mutuas de «nacionalcatolicismo» o «galicalismo» camuflado, confundiéndose con frecuencia «estado laico» con laicismo» y «aconfesionalidad» con anticlericalismo y hostilidad a la Iglesia. Las mayores dificultades para la Iglesia provinieron de la actitud que mantuvo el PSOE durante los trece largos años de su gobierno (1982-1996), pues los socialista fueron: — más triunfalistas que negociadores, — más separadores que integradores, — más inquisidores que generosos, — más aferrados al poder que dispuestos a perderlo un día y — más obligados a reconocer que España es una realidad más extensa y variada que los ocho o diez millones de votos que ese partido había obtenido en estos años. El PSOE tenía que haber cuidado mucho más las relaciones con la Iglesia porque, detrás de ella, estaba la inmensa mayoría católica del país y porque la misión del magisterio de la Iglesia siguió siendo la de siempre: orientar e iluminar a los cristianos para que supieran discernir los valores presentes tanto en la cultura marxista como en la capitalista, que son las dos culturas enfrentadas desde hace más de un siglo, las que han dividido los ánimos de la humanidad y han lanzado un desafío a los cristianos; porque ambas sacrifican al hombre al centrar su objetivo en la economía, tienden en diversa medida a hacerlo esclavo bien sea con la manipulación ideológica impuesta por la fuerza política, bien mediante las técnicas de la propaganda consumista, que despierta siempre necesidades nuevas. La cultura marxista sacrifica el hombre al sistema, mientras que la capitalista lo subordina a la producción y consumo, si bien es cierto que ambas pretenden mejorar la situación del hombre y aumentar su libertad (neocapitalismo) mediante la justicia social y la igualdad (marxismo). Ante esta contrapuesta concepción del hombre, de la vida y de la Historia, la misión de la Iglesia continuó 257
siendo la de ayudar a discernir dando la alarma, como siempre ha hecho, con respecto al marxismo y lo mismo con respecto al capitalismo, pues ambos introducen el demonio del materialismo y del indiferentismo religioso. El PSOE y la Iglesia Hasta 1967 no apareció en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una declaración favorable a un encuentro entre socialismo y cristianismo en vistas de una colaboración entre socialistas y católicos. En la declaración final del Congreso celebrado por el PSOE en agosto de aquel año se afirmó que: — el socialismo es laico y no liga su doctrina y su acción a lo trascendente, pero no es antirreligioso; — socialismo y religión no implican contradicción; — socialismo y cristianismo, en tanto que religión de amor al prójimo, son absolutamente conciliables; — no pueden ni deben haber conflictos entre el socialismo democrático, que aspira a la total dignificación del hombre, y la Iglesia, sobre todo, la Iglesia postconciliar. El PSOE fue históricamente un partido inspirado, fundamentalmente, en un marxismo crítico e instrumental. En mayo de 1979 (XVIII Congreso) abandonó el marxismo, pero mantuvo un laicismo respetuoso con las convicciones religiosas de sus miembros, por lo menos en línea de principio. La militancia de cristianos en el PSOE es considerable como han demostrado los resultados de las elecciones políticas celebradas durante los últimos veinte años. Hace unos diez años, según encuestas internas del partido, se calculaba que un 39% de los afiliados declaraban tener ideas o creencias religiosas, en su mayoría cristianas. Los cristianos en el PSOE nunca han formado una tendencia organizada, pero han planteado una serie de cuestiones como: — la revisión de la crítica marxista de la religión, — el carácter de la fe cristiana con proyección social en todos los ámbitos y no como mero asunto privado de la persona, 258
— el reconocimiento de un pluralismo cultural y filosófico dentro de las líneas generales de inspiración del PSOE. Sin embargo, la actitud del partido hacia la Iglesia no siempre ha respetado los criterios apuntados, ya que en la tradición histórica de los socialistas españoles han prevalecido el anticlericalismo y la consideración de que la religión y la Iglesia son asuntos «privados» y «espirituales», que no deben aparecer de forma alguna al exterior. A los socialistas les preocupaba, por un lado, lo que ellos consideraban una especie de monopolio ideológico sobre la moral, según se desprendería de algunos documentos episcopales, y, por otro, el establecimiento de límites muy precisos a la intervención de la Iglesia en los asuntos públicos, procurando, en la medida de lo posible, que su voz no se escuche. Por ello, calificaron de actitud irresponsable cualquier intervención de la Iglesia en temas socio-políticos, porque, según ellos, desconcierta a los ciudadanos. — Los hechos más significativos de las relaciones entre el PSOE y la Iglesia fueron los siguientes: — Constitución de 1977: favorable a la separación IglesiaEstado y a la no mención de la Iglesia católica en la carta constitucional. — Acuerdos con la Santa Sede: favorable a todos ellos, menos al de la enseñanza, contra cuya ratificación votaron. — Elecciones de 1979: crítico contra los obispos porque con sus intervenciones favorecían a los partidos conservadores. — Elecciones de 1982: irresponsables los obispos porque al hablar confundieron a los ciudadanos. — Ley de libertad religiosa de 1980: favorable. — Divorcio: favorable a una ley progresista y muy crítico frente a los documentos de los obispos. — Estatuto de Centros Docentes: defiende una escuela pública, única y laica. — Aborto: favorable a la despenalización en varios casos y tendencia a mayor ampliación de los supuestos. Los socialistas, cuando estuvieron en el Gobierno, parecían estar convencidos de que el control absoluto de los resortes del poder les permitiría, si no conseguir la victoria fí259
nal, sí, por lo menos, hacer una daño inmenso a la comunidad católica, que es mayoritaria, y a la sociedad en general, atacando la esencia de las tradiciones religiosas y los sentimientos espirituales del pueblo. Entre los dirigentes del Partido y entre los militantes de base prevaleció el agnosticismo y el ateísmo práctico, y en gran medida subyacía el viejo laicismo y el anticlericalismo. El hecho religioso, aunque no fue combatido directamente por oportunismo estratégico, estuvo simplemente tolerado como una dimensión de la vida individual y como elemento de apertura del propio espacio político. En la medida de lo posible, los creyentes progresistas fueron integrados en el proyecto socialista. La religión se confundió con el mito. La Iglesia, según ellos, pertenecía a la etapa predemocrática. Los dirigentes y sociólogos socialistas, en base a datos facilitados por encuestas, estaban convencidos de que los católicos que militaban en el PSOE, y un gran porcentaje de los católicos que votaban a este partido, estaban de acuerdo con el programa socialista en materia de aborto, divorcio y LODE, y no seguían las enseñanzas y las directrices del Episcopado sobre estas materias. Ante esta situación, el Gobierno socialista encontró el camino libre para ejecutar su programa, ya que un amplio sector de católicos estaba de su parte. Aunque todas las generalizaciones son parciales y pueden parecer exageradas, se puede afirmar a grandes rasgos que, según las posturas más extendidas, los socialistas reconocieron que la Iglesia es una realidad social bien implantada en el tejido de la nación, aunque tienen ideas equivocadas sobre sus verdaderos resortes de influencia, ya que desde el agnosticismo o el anticlericalismo no se pueden percatar debidamente de los elementos específicamente espirituales y religiosos. Valoraron casi exclusivamente lo que fuese acercamiento a un cristianismo centrado en los valores humanísticos de tipo social y secular. En esta línea admitieron la colaboración de los católicos con una visión poco religiosa, poco institucionalizadora, tolerante y liberal en lo doctrinal y en lo moral, se apoyaron en ellos y tuvieron la tendencia a favorecer estas corrientes dentro de 260
la Iglesia. Utilizaron en este sentido a las personas y a los medios de comunicación. Las relaciones del PSOE con la Iglesia, en el conjunto de la situación socio-política nacional, estuvieron en gran parte determinadas por los resultados del congreso del Partido celebrado en 1985, basados en unos objetivos que, al menos en apariencia, fueron el deseo de mantener los principios socialistas y rupturistas con un fuerte gradualismo y libertad ideológica en los procedimientos y en los plazos, mediante una mentalización sistemática de la sociedad para que pensase y sintiese en «progresista» y en socialista. En sus relaciones oficiales no quisieron conflictos con la Iglesia. Más bien intentaron fomentar unas buenas relaciones formales, jurídicas, incluso personales y sociales de cara a la opinión pública. Pero, a la hora de la verdad, no le dieron ninguna beligerancia a la Iglesia, manteniendo y difundiendo sus criterios y puntos de vista inspirados en el laicismo oficial, agnosticismo cultural y permisivismo moral, a la espera de que la Iglesia fuera ella sola secularizándose y diluyéndose absorbida por la «modernidad», es decir, por la primacía de lo racional, por la secularización progresiva de las instituciones y de las conciencias, por la exaltación y el disfrute de las realidades terrenas. A la vez favorecieron cuanto contribuía a la desinstitucionalización del catolicismo con el desprestigio social de todo lo institucional, con la exaltación de los disidentes, la alteración de la escala de valores, la ridiculización de los sentimientos religiosos a través de los medios de comunicación del estado, etcétera. Se mostraron también reacios a mencionar oficialmente a la Iglesia, incluso cuando era inevitable, como, por ejemplo, en la Ley del Patrimonio. No quisieron aparecer cercanos a posturas de reconocimiento positivo de la Iglesia ni de la religión. Interpretaron la no confesionalidad como sinónimo de «laicismo ilustrado y tolerante». No se sintieron ni pretendieron ser perseguidores, pero tuvieron una idea bastante negativa de lo que es y de cómo es la Iglesia; quisieron conducirla a un estatuto social irrelevante y minoritario; la consideraron como un lastre social, 261
sin vida real e intensa, algo que va decreciendo y que se irá poco a poco acomodando a la nueva sociedad hasta llegar a ser una institución inofensiva, puramente cultural y secularizada. Por ello promovieron el «cambio», ante todo cultural, que entrañaba un cambio de valores que la influencia social de la Iglesia dificultaba. Pero les preocupó la fuerza que la Iglesia sigue teniendo en nuestro país, aunque en declaraciones públicas algunos dirigentes socialistas afirmaron lo contrario. Esta preocupación nacía de la actitud que el PSOE tiene en común con toda la cultura laica, que, como es sabido, desde finales del siglo XVTII, mira con recelo al cristianismo y, más en general, a cualquier manifestación pública de fe. La cultura laica concibe la profesión de fe y todo lo que de ella pueda producirse en el plano político, como asunto privado, que no puede tener relevancia pública. Pero, al mismo tiempo, la política secularizada utiliza determinadas tomas de posición de la Iglesia, sobre todo en el campo social, que pueden ser útiles a sus propios designios. Esta conducta no es incoherente, sino perfectamente lógica, porque la concepción secularizada de la política lleva implícito un aspecto instrumental que le permite utilizar cualquier aportación, venga de donde venga, que pueda servirle para la realización de su proyecto.
Relaciones entre la Iglesia y el Gobierno socialista La Iglesia deseaba que sus relaciones con el Gobierno socialista se desarrollaran según los principios establecidos en la Constitución y en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Pero muy pronto comenzaron a percatarse los católicos de que la situación cambiaba sensiblemente hacia una erosión de los valores tradicionales del pueblo español, si bien no podía achacarse única y exclusivamente a la acción del nuevo Gobierno, pues existían organizaciones y personas que disponían de medios económicos y ejercían influencias sobre los medios de comunicación social y que actuaban impunemente en un clima de permisivismo moral con el fin de distraer la atención del 262
verdadero problema que afectaba a España, que era el problema social. La confianza que muchos ciudadanos habían puesto en el PSOE muy pronto desapareció, sobre todo cuando a principios de 1983 fue propuesta la ley despenalizadora del aborto junto con algunas perspectivas alarmantes que se presentaron en materia de educación contrarias a la justicia y a la libertad de enseñanza hechas en favor de un sector social. A ello se unió enseguida el uso tendencioso y servil de la TVE contra valores profundamente enraizados en el alma del pueblo español y, por consiguiente, violando de forma indigna los sentimientos religiosos y morales de la mayoría de los españoles. Antes de que el PSOE llegara al poder se habían institucionalizado las comisiones mixtas Iglesia-Estado -comunes a otros países- que permitían mantener contactos para negociar acuerdos parciales y garantizar el pleno ejercicio de la libertad religiosa. El Gobierno del PSOE trató desde el principio de evitar enfrentamientos con la Iglesia procurando al mismo tiempo reducir su influencia social. Esta doble actuación explica una serie de hechos acaecidos durante los años de su permanencia en el poder. El 13 de mayo de 1983, la Comisión Permanente de la CEE publicó una nota informativa sobre los problemas morales de la sociedad española -titulada Quiebra de valores morales- en la que expresó profunda preocupación por el problema de la paz y del desarme y lamentó el degrado de valores morales: — laxitud en las normas contra la droga, — propaganda de anticonceptivos, — espectáculos escabrosos, — agresiones al sentimiento religioso, — contrastes excesivos entre ricos y pobres. Algunos obispos denunciaron el uso de la TVE por parte del Gobierno, que la consideró un feudo y no un servicio, destacando la unilateralidad de las informaciones, el ataque a los criterios morales tradicionales y la ligereza al tratar argumentos religiosos. El 8 de mayo de 1983, el cardenal Tarancón dedicó la última de sus cartas cristianas como arzobispo de Madrid a la denuncia de una especie de revanchismo, que quería 263
quitar al pueblo español lo que, durante muchos siglos, había sido su principal apoyo, es decir, el conjunto de principios de la moral católica. Esta actitud no podía ser manifestación de la verdadera libertad, ni podía camuflarse con la copertura del progreso, ni, sobre todo, podía estar jamás al servicio del pueblo. El mismo día, el obispo secretario de la CEE, Mons. Fernando Sebastián, señalando que un buen número de personas interpretaba la no confesionalidad del Estado en el sentido de un laicismo rígido que significaría la exclusión de manifestaciones religiosas en cualquier celebración pública, denunciaba que de ello se podría dar la impresión de que todo lo que se refiriese a la religión era considerado poco serio, que no merecía reconocimiento y protección por parte del Estado. En octubre de 1983, mientras en el Vaticano se halla reunida la Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, el presidente del Gobierno, Felipe González, fue recibido por el Papa en audiencia privada. Pocos días antes, el Congreso de los Diputados había aprobado la ley de despenalización del aborto con 186 votos favorables (socialistas y alguno más), 109 contrarios (grupo popular y alguno más), 4 abstenciones, 49 ausentes. El brevísimo texto de la ley, que constituyó el artículo 147 bis del Código penal, despenalizó el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la madre en tres casos: — grave peligro para la vida o la salud de la embarazada; — que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de violación del art. 429, siempre que el aborto se notifique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado; — que sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós semanas de gestación y — que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos del que intervenga a la embarazada. Este proyecto de ley fue condenado repetidamente y sin ambigüedad por los obispos, tanto con intervenciones in264
dividuales como en dos declaraciones colectivas, una de la comisión permanente de la CEE del 5 de febrero de 1983 y otra de la XXXVIII asamblea plenaria, celebrada el 25 de junio de 1983. Otra tema conflictivo fue la LODE (Ley orgánica reguladora del derecho a la Educación). Antes de que el proyecto llegara a las Cortes, el Episcopado había manifestado su viva preocupación con una declaración publicada al final de la citada asamblea plenaria de junio de 1983. Posteriormente, representantes del Episcopado mantuvieron conversaciones con el Ministerio de Educación. Las preocupaciones de los obispos se referían a los siguientes puntos: — los centros libres concertados deberían ser, en el plazo de tres años, gratuitos; pero el Gobierno no asumía compromiso alguno para subvencionarlos; — el proyecto de ley disminuía el papel de la autoridad titular de dichos centros y de los padres tanto para el nombramiento del director como para la selección de los profesores, con el consiguiente peligro para la identidad propia de los centros católicos; — en los consejos escolares, órganos de gobierno de los centros escolares, los padres estarían representados con un porcentaje minoritario (1/3). Nuevos enfrentamientos fueron provocados también por la cuestión de los catecismos. Las expresiones de condena contenidas en los catecismos de 5 a y 6S de enseñanza general básica, movieron al Gobierno a impedir su utilización en las escuelas por razones «pedagógicas». El Episcopado reaccionó negándole al Gobierno el derecho a intervenir sobre el contenido de los catecismos y el Gobierno publicó una circular prohibiendo que los catecismos fueran usados en las escuelas. Un compromiso fue alcanzado gracias a la promesa de los obispos de publicar algunas indicaciones pedagógicas sobre la utilización de los textos, pero no como condición para aprobar los libros. Por su parte, el Gobierno no urgió la aplicación de la circular. Al comenzar el nuevo curso en 1983, el ministerio envió un télex a los delegados gubernativos de enseñanza en el cual se confirmaba que los catecismos en cuestión no podían 265
ser usados como libros de texto, pero declaraba que podían ser utilizados como material escolar de acuerdo con los criterios pedagógicos emanados por los obispos sobre dicha materia. La prensa de todas las tendencias reconoció que, en el conflicto de los catecismos, el Gobierno había hecho marcha atrás ante la firme actitud de los obispos. Otras tensiones fueron provocadas por la política radical en campo cultural, sirviéndose para ella del monopolio radio-televisivo, mientras, en el plano económico e internacional, el PSOE era más bien moderado. Es cierto que el Gobierno conservó los cuatro programas religiosos existentes hasta entonces, pero en TVE sustituyó a todo el personal, confiando los programas más delicados a personas sumisas al PSOE, que ejercieron un influjo moral e ideológico deletéreo. Cuando, para algunos programas, fueron invitados a participar eclesiásticos, estos no fueron escogidos de acuerdo con los obispos, sino más bien preferidos los cristianos llamados «de izquierdas», que representaban a una ínfima minoría. El 14 de enero de 1985 fue recibido en el Vaticano por el Papa y por el cardenal Casaroli el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Moran. Según él, las relaciones con la Iglesia eran «satisfactorias». «La visión que el Papa me transmitió de la sociedad actual -dejó escrito el ministroestaba impregnada de cierta alarma por el materialismo creciente y por la separación de la religión». Seguía pendiente la cuestión de la LODE, ya que la política gubernativa en materia de educación seguía suscitando oposición y reserva por parte del Episcopado y de otras organizaciones independientes. El 18 de noviembre de 1984 tuvo lugar una manifestación de protesta, a la que tomaron parte un millón de personas para reafirmar el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, contra la política del Gobierno considerada contraria a la libertad de enseñanza y para pedir un pacto escolar entre la administración estatal y las fuerzas escolares interesadas. Entre tanto, el Tribunal Supremo había acogido los recursos de dos asociaciones educativas religiosas contra dos decretos del Ministerio considerados discriminatorios contra los alumnos de las escuelas privadas. 266
Relaciones entre obispos y ministros socialistas En la nueva situación política dio la impresión de que la Iglesia había cambiado. Durante los últimos años de Franco y primeros de la democracia había sido una Iglesia viva, joven, con personalidad propia, que realizaba un gran esfuerzo de inculturación y de diálogo. Sin embargo, desde 1982, parecía una Iglesia más preocupada de hacer frente a la avalancha laicista y secularizante promovida desde el Gobierno. Las relaciones entre este y el Episcopado se desarrollaron a través de las citadas comisiones técnicas encargadas de definir los temas del patrimonio artístico, la asistencia religiosa a los centros sanitarios, el servicio militar del clero y cuestiones económicos de carácter fiscal. Parecía que las conversaciones se desarrollaban con mayor cordialidad, ya que el Gobierno daba la impresión de ser más flexible con la Iglesia. Cuando había pasado un año escaso de Gobierno socialista se hablaba abiertamente de relaciones difíciles entre la Iglesia y el Estado. A momentos de gran tensión se llegó en diciembre de 1983, provocados en buena medida por las dos corrientes existentes en el seno del Gobierno, que representaban la voluntad de entendimiento con la Iglesia y la tradición laicista del Partido Socialista. El 27 de diciembre de 1983 fue una fecha crucial en esta situación de crisis entre la Iglesia y el Gobierno. Fue el día en el que volvieron a reunirse los miembros de la comisión mixta para la aplicación de los acuerdos. Las profundas diferencias se manifestaron muy pronto en el plano cultural e ideológico en dos direcciones: — el terreno de la enseñanza, o sea, la nueva ley sobre la enseñanza (LODE) y — lo que los obispos consideraron como voluntad de adoctrinamiento socialista por parte del Gobierno en materia de moral colectiva y de moral personal y familiar. Se manifestó de modo evidente la contraposición entre el patrimonio cultural socialista y el patrimonio tradicional de la cultura católica y de los valores cristianos que la Iglesia tiene el deber de defender. La reunión se desarrolló en medio de un «cúmulo de agravios». El vicepresidente acusó al Episcopado de patrocinar una campaña contra el 267
Gobierno y de inspirar la línea de crítica desmesurada lanzada desde los editoriales del diario católico Ya. Los obispos reaccionaron acusando al Gobierno de hacer un doble juego: por una parte mostraba una actitud oficial de diálogo y, por otra, cometía una serie de hechos a través de la RTVE, la prensa y las administraciones provinciales, que revelaban una estrategia laicizante y la existencia de un programa socialista de modificación de las costumbres y de los comportamientos de la sociedad española contrarios a la conciencia católica. Los obispos salieron de la reunión con la impresión de haber sido objeto de intimidaciones y de amenazas por parte del Gobierno como en los últimos tiempos de Franco. Un encuentro que tuvo lugar al día siguiente, 28 de diciembre, entre el presidente de la Conferencia, Mons. Díaz Merchán, y el jefe del Gobierno, Felipe González, más los protagonistas de la reunión del día anterior, se desarrolló en un clima inicial de comprensión y de amabilidad. Sin embargo, ante las afirmaciones de Mons. Díaz Merchán, de que la LODE no respetaba los derechos de los católicos en materia de enseñanza, el presidente González dio una respuesta no satisfactoria: «La LODE -dijo- es una ley óptima de la cual la Iglesia ha dado una falsa imagen». La reunión terminó con un fracaso evidente. Una carta, que pocos días más tarde envió Mons, Díaz Merchán al presidente González, no recibió respuesta alguna. Con motivo de una nueva visita del presidente de la Conferencia Episcopal, tras su reelección, al del Gobierno, el 9 de marzo de 1984, se constató por ambas partes que ni el Gobierno ni la Iglesia querían el conflicto, si bien entre ambas partes no existía algún acuerdo. A propósito de las relaciones Iglesia-Estado en España, un editorial del Ya, publicado el 8 de septiembre de 1986, afirmaba que «los miembros del Gobierno tienen particular empeño en presentar ante la opinión pública una imagen de absoluta normalidad en sus relaciones con la Iglesia, sabedor del peso social y aun electoral que los sentimientos católicos tienen en nuestro país... Pero los textos colectivos del Episcopado y las declaraciones ocasionales que hacen obispos o personas cualificadas de la Igle268
sia andan muy lejos de ratificar ese presunto idilio. Es más, en ocasiones incluso recientes han llamado la atención por su carga crítica y por la densidad de su discrepancia». Pocos días más tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Díaz Merchán, afirmaba en el mismo diario que era casi imposible entenderse con el Gobierno socialista, «sobre todo cuando se tratan cuestiones que afectan a la concepción del hombre, principalmente en temas como el aborto, como la ética personificada, es decir, que respecta al individuo, a la persona ... hay planteamientos que, en el fondo, chocan con la concepción del hombre, que yo no diría solo que es propia de los cristianos, que ven en el hombre una criatura de Dios, un ser único e irrepetible, sino también con la concepción de muchas personas para las que el hombre es algo más que una máquina, es algo más que un número... Hay personas que tienen la convicción de que el respeto a la libertad tiene que ser que se oculten los sentimientos religiosos... Yo respeto a la persona que no es creyente, pero el que es creyente tiene derecho también a tener un cauce para su expresión religiosa en la sociedad» (Declaraciones del 21 octubre 1986). «La concepción de la política laica que mantiene y practica el Partido Socialista Obrero Español» -afirmó Mons. Sebastián- no es «la sana y legítima laicidad del Estado» -de la que ya habló Pío XII considerándolo «uno de los principios de la doctrina católica»-, sino «una política que excluye la religión de los valores y aspectos de la vida social dignos de atención y ayuda... En esta concepción, la Iglesia y la religión son una realidad social residual, que sería mejor que no existiese, cuya presencia e influencia hay que ir disminuyendo progresivamente, con el tacto necesario para no provocar conflictos que podrían avivar lo que debe ir apagándose por sí solo» (Nueva evangelización..., p. 225). La elección del arzobispo de Madrid, cardenal Suquía, a la presidencia de la Conferencia Episcopal, en febrero de 1987, indicó según los socialistas que la línea conservadora de la Jerarquía española salía reforzada. Sin embargo, según ellos, esta línea no era obstáculo para el manteni269
miento de un clima de normalidad y de diálogo entre la Jerarquía y el poder político, un clima que permitiría tratar eventuales discrepancias sin dramas y sin peligro alguno -como en el pasado- de desestabilización social y de enfrentamientos dramáticos. En este sentido se interpretaron los encuentros del 1 y del 20 de julio de 1987. El primero de ellos fue entre el vicepresidente del Gobierno, los ministros de Educación y Justicia y el director general de Asuntos Religiosos, por parte del Gobierno, y el vicepresidente de la CEE, el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y el secretario general de la CEE por parte de la Iglesia. Se trataron cuestiones relativas a la materia alternativa a la enseñanza de la religión, el estatuto de los profesores de religión, el servicio religioso en las cárceles y exenciones fiscales a entes eclesiásticos. Pocos días más tarde, el Gobierno sustituyó al incómodo y conflictivo embajador ante la Santa Sede, pero las relaciones no mejoraron en los años sucesivos, aunque el jefe del Gobierno en diversas circunstancias las calificó de «buenas» o «correctas» y declaró que la Administración socialista no intentaba descristianizar la sociedad española. Estas afirmaciones quedaron desmentidas por hechos concretos que demostraron la campaña de descrédito contra la Iglesia y contra la moral cristiana desde los medios de comunicación del Estado y mediante «actividades culturales» subvencionadas con dinero público, con la discriminación de las instituciones «privadas», entre las cuales se incluía a la Iglesia, y con el programa de educación sexual lanzado desde el Ministerio de Sanidad junto con la dirección general de la Juventud. En 1988 se produjo otro conflicto provocado por la decisión del Gobierno de suprimir la festividad de la Inmaculada el día 8 de diciembre y anticiparla al día 5 para evitar dos puentes festivos en la misma semana, ya que el día 6 de diciembre, fiesta de la Constitución, era martes, y el día de la Inmaculada, jueves. La decisión unilateral del Gobierno provocó numerosas protestas entre la población. En el mes de marzo de dicho año, el cardenal Suquía pidió al presidente González que el Gobierno reconsiderara su decisión, teniendo en cuenta, sobre todo, el gran significado 270
que tenía en España, a nivel popular, la fiesta de la Inmaculada y de los compromisos asumidos por el Gobierno con el acuerdo de 1979, en el cual se establece que cualquier cambio del calendario festivo deberá ser negociado de común acuerdo. Felipe González respondió algunos meses más tarde diciendo que la cuestión debía ser discutida por la comisión mixta Iglesia-Estado. La comisión permanente de la Conferencia Episcopal, constatando que todas las gestiones realizadas no habían dado resultado alguno, decidió renovar públicamente la petición al Gobierno con una nota del 20 de octubre de 1988. El 12 de noviembre sucesivo, el Gobierno consideró procedente que el descanso laboral correspondiente a la fiesta de la Inmaculada Concepción pasase a disfrutarse el día 8 de diciembre, en vez del día 5, como estaba inicialmente previsto. Se trató de una victoria de los católicos que, con más de dos millones de firmas recogidas, obligaron al Gobierno a iniciar el diálogo con la Conferencia Episcopal. Hasta final del verano de 1990, si se exceptúan los encuentros formales de los reyes en Santiago y del presidente del Gobierno en el aeropuerto de Asturias con Juan Pablo II, no se habían celebrado contactos al máximo nivel entre representantes del Gobierno y de la Jerarquía española. Tensiones del bienio 1990-1991 El 13 de septiembre de 1990 tuvo lugar la primera visita al Vaticano del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez (1930-1992), con amplia repercusión en los medios de comunicación tanto porque era la primera vez, después de casi seis años, que el titular de Asuntos Exteriores entraba en el Vaticano como porque sirvió para poner en evidencia el estado de las relaciones entre España y la Santa Sede tras ocho años de gobierno socialista. Los acuerdos de 1979 nunca fueron objeto de conflicto abierto entre la Iglesia y el Estado, pero no porque las autoridades españolas no dieran motivos. En efecto, desde la llegada al poder del PSOE en 1982, y las sucesivas victorias 271
conseguidas por el mismo partido en 1986 y 1989, se fue delineando de forma cada vez más nítida una actitud que parecía ser la estrategia precisa adoptada por dicho Partido: no pudiendo denunciar los acuerdos, hizo cuanto pudo para recibirlos lo menos posible en la legislación que el PSOE, y fuerte de su mayoría absoluta, consiguió hacerlo aprobar en el Parlamento. De esta forma -aunque no siempre- se salvó la letra de los acuerdos, al nivel más bajo, pero se ignoró totalmente su espíritu. La Iglesia -con todo el extraordinario patrimonio de fe, de historia y de cultura cristiana que España posee- corrió el riesgo de verse marginada en el proceso de «construcción de la nueva sociedad» que el PSOE intentó realizar con mucha determinación. Las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno fueron calificadas de «correctas», pero ciertamente no fueron ágiles y dieron resultados muy escasos. Las autoridades civiles dijeron siempre que los acuerdos se estaban aplicando de manera satisfactoria, pero la realidad era muy diversa. Con alguna excepción, en la elaboración de disposiciones legislativas o de decretos ministeriales en materia regulada por los acuerdos, se prescindió de la previa y necesaria consulta con la Conferencia Episcopal, o bien se le puso a esta frente a un texto ya redactado, con la petición de una respuesta en brevísimo tiempo, sin que existiera la posibilidad de examinar o discutir atentamente el proyecto. Así ocurrió, por ejemplo, — con la Ley relativa al Patrimonio Cultural de la Iglesia; — con la disposición adicional del Presupuesto del Estado para la introducción del nuevo sistema que contribuye al mantenimiento de la Iglesia; — con la ley que reguló el Servicio Militar y la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas -y con la ley de Reforma del Sistema Educativo (LOGSE). Esta última fue aprobada el 6 de septiembre de 1990, una semana antes de la visita del ministro de Asuntos Exteriores al Vaticano, sin que fuera admitida ninguna de las enmiendas propuestas por la Conferencia Episcopal o por el grupo de la oposición (Partido Popular). El ministro de 272
Educación y altos funcionarios de su ministerio manifestaron disposiciones al diálogo en el momento de la elaboración de los decretos de aplicación de la ley, cosa que tampoco se consiguió. El Gobierno repitió que no tenía intención de reducir el espacio a las escuelas privadas, pero algunas decisiones tomadas y otras en preparación hicieron temer lo contrario. Daba la impresión de que no soportaba el hecho de que las escuelas de «iniciativa social» -dirigidas en la mayoría de los casos por religiosos- tuvieran mucho más prestigio que los centros estatales y fueran preferidas por los padres para la educación de sus hijos. El ministro Fernández Ordóñez se mostraba bastante receptivo ante la Iglesia, pero las decisiones importantes eran adoptadas a otros niveles (vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Justicia). Se puede afirmar, en general, que el Gobierno socialista, que actuó según criterios liberales en el sector económico, se inspiró, en cambio, en los principios del laicismo y del agnosticismo en materia de valores morales, culturales y religiosos, todo lo cual se reflejó en la concepción de la persona, de la familia, de la educación, etc. El Gobierno, además, valoró cada vez menos la presencia y la misión de la Iglesia en campo social (drástica reducción de ayudas económicas a «Caritas», a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, etc.). Por otra parte, las autoridades socialistas no aceptaron la elevación a los altares de los mártires de la persecución religiosa de 1934-1936, que el Papa comenzó a beatificar a partir de 1987, mientras que el régimen continuó, por su parte, exaltando a personajes «heroicos» del socialismo, del republicanismo y de la izquierda en general, muchos de ellos personajes funestos de la historia de España, responsables directos de aquella tragedia y de la guerra civil. Una parte de los políticos de izquierdas y de pseudointelectuales no vio con buenos ojos el papel decisivo desempeñado por el Papa, por la Iglesia y por los católicos para favorecer los cambios radicales de los países de Europa central y oriental desde 1989, porque temían que la voz de 273
la Iglesia tuviera un peso importante en la vida futura de estos pueblos. Con mucha frecuencia, exponentes de la Administración manifestaron su descontento y sus críticas por los ataques lanzados contra el Gobierno desde la COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas, que pertenece a la Conferencia Episcopal), pero raramente admitieron la engoñosa campaña conducida contra la Iglesia y sus instituciones desde la radio y la televisión nacionales, así como desde los periódicos y revistas, vinculados ideológicamente al socialismo, los cuales se ocupaban de la religión católica o de la Iglesia solo cuando veían una posibilidad de crítica. Las noticias son transmitidas sistemáticamente en forma negativa, ridiculizando y desprestigiando a personas e instituciones eclesiásticas y llegando incluso en algún caso a rozar la calumnia. Tanto en Roma como en España se le dio mucha importancia a la citada visita del ministro, la primera que realizaba el titular de Asuntos Exteriores al Vaticano después de seis años. Fernández Ordóñez calificó el encuentro con el Papa de muy cordial, pero en él no fueron profundizadas las divergencias surgidas sobre el problema de la educación y la financiación de la Iglesia, temas afrontados el mismo día entre la delegación española y la vaticana, presidida por el secretario para las Relaciones con los Estados, Mons. Sodano. El ministro dijo que su viaje era de buena voluntad, con el deseo de continuar el camino de colaboración con la Iglesia católica a la luz de la Constitución española. Por ello, añadió el ministro que se podía afirmar que existía entre ambas partes el deseo de mantener normales recíprocas relaciones en un clima de comprensión y de diálogo. Tan optimistas declaraciones del ministro sembraron desconcierto entre la opinión pública, que conocía las tensiones existentes entre la Iglesia y el Estado. Fueron muchos los que dudaron de la sinceridad del Gobierno para cambiar de actitud. Un editorial de Vida Nueva afirmaba: «La realidad es que, durante el largo período de gobierno socialista, las relaciones de la Iglesia católica con el Gobierno no han logrado alcanzar un nivel mínimo de nor274
malidad, las ha presidido la incomprensión y el recelo, y el diálogo ha sido escaso y, en importantes ocasiones, como si entre sordos se tratara» (22-9-1990). Y Martín Descalzo comentaba el 14 septiembre 1990 desde su habitual columna del ABC: «La verdad es que lo que hoy distancia a Roma y a la Iglesia española del actual Gobierno González es el tipo de legislación (prácticamente todo él alejado del cristianismo) que se está imponiendo y el tipo de cultura laicista que desde mil frentes se está.patrocinando por el Gobierno, al mismo tiempo que se margina, dificulta y se llega a estrangular toda forma de cultura tradicional cristiana. Con dinero o sin dinero, la fe sobrevivirá. Y sobrevivirá también con todas las maquinaciones del laicismo, pero ¿a cuántas personas se les está queriendo cambiar de alma desde instituciones oficiales? Abra usted los medios oficiales de información y observe el bombardeo sistemático que tiene todo lo cristiano. Observe cómo, con 'toda la legalidad del mundo', se van cerrando u obligando a cerrar escuelas o centros de formación católicos. Analice a qué instituciones, qué cursos, qué espectáculos va el dinero oficial. Y concluirá que, sin una declaración de guerra a lo cristiano, estamos en algo que es más que esa 'tensión' que quiere calmar el ministro Ordóñez. Seguramente si ha tardado cuatro años en visitar el Vaticano se debe a que no tenía demasiados deseos de escuchar cosas como estas. Y seguro que, si al fin se ha decidido a ese encuentro, es porque el embajador en el Vaticano, que sabe olfatear lo que en torno al Papa se piensa, ha indicado al ministro la conveniencia de una clarificación. Clarificación importante para la Iglesia, pero aún más para el pueblo español. El Vaticano es paciente, pero no tanto. Y no va, naturalmente, a declarar una guerra, pero no puede callar eternamente». La Santa Sede, a través de su representante en Madrid, y la Conferencia Episcopal, trataron en esos años de instaurar y mantener un diálogo franco basado en el respeto mutuo, para favorecer el progreso en la aplicación de los acuerdos de 1979 y la comprensión para la obra que la Iglesia está llamada a realizar por el bien de la sociedad civil, como exigen también las nobles y ricas tradiciones cris275
tianas de España y come exige el respeto de la letra y del espíritu de los compromisos bilaterales asumidos por el Estado. La Iglesia intentó hacer llegar este deseo al Gobierno y a su mismo presidente, pero los resultados obtenidos fueron muy poco satisfactorios. La política del PSOE en relación con las materias morales y religiosas no respondió al ideal de un Estado moderno y democrático, sino más bien al de un Estado autoritario e intervencionista, también en materias culturales y morales, que combinó un régimen de tolerancia religiosa con una presión cultural anticatólica. Al terminar el año 1991 existía malestar entre el Gobierno y la Jerarquía por los escasos resultados conseguidos en las negociaciones bilaterales centradas, fundamentalmente, en el tema de la educación religiosa. En declaraciones publicadas en Tribuna de actualidad, n. 186, 11-17 noviembre 1991, pp. 146-148, el arzobispo de Zaragoza, Mons. Yanes, vicepresidente de la CEE, afirmaba: «Tengo la impresión de que en estos últimos años hay una tendencia muy fuerte a dar una interpretación restrictiva de las normas constitucionales y de las normas concordadas respecto a la Iglesia. En la práctica, eso se traduce en actuaciones que resultan lesivas para los derechos de los ciudadanos en el campo de la educación y, especialmente, en el de la educación religiosa escolar».
Aplicación restrictiva de la libertad religiosa El 5 de julio de 1980 fue promulgada en España la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que sustituyó la precedente ley del 28 de junio de 1967, por la que se regulaba el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, ya que no solo no era posible adaptarla al nuevo ordenamiento jurídico del Estado español, sino que era en cierto modo insuficiente ante la misma concepción del Concilio Vaticano II en que decía inspirarse. La nueva ley suprimió la situación de privilegio, al menos jurídicamente aparente, a favor de la Iglesia católica, y eliminó una cierta restricción de libertad para las demás confesiones religiosas. 276
Al mismo tiempo, supuso el reconocimiento de la religión como elemento fundamental de la sociedad democrática y del Estado aconfesional. Sin embargo, su aplicación comenzó a ser conflictiva apenas el PSOE llegó al poder porque, mediante ella, este partido intentó limitar la acción de la Iglesia católica comenzando con el igualitarismo, es decir, el principio en virtud del cual se trata o se intenta tratar a la Iglesia católica exactamente igual que a cualquier otra asociación o entidad religiosa. Y esto se pretendió apoyar en el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución, por el que «todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia». Pero la igualdad no es lo mismo que la uniformidad y en España, al insistir en que se pretendió igualar para no discriminar, se incurrió en discriminación precisamente por primar las minorías; a veces se daba la impresión de que otras minorías eran tratadas mucho mejor por las autoridades del Estado que la misma Iglesia. Además, la aplicación de la ley por parte del PSOE fue reduccionista. Un experto en el tema como C. Corral Salvador, en un artículo titulado Valoración actual de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (7/1980, de 5 de julio) en sí misma y en su aplicación, publicado en «Estudios Eclesiásticos» 66 (1991) 240, escribió: «Por un cierto tiempo, 1982/1985, ha podido aparecer como característica una cierta política reduccionista aplicada a las entidades religiosas en el campo de la asistencia hospitalaria, caritativa, benéfica y cultural, como considerándolos campos de la exclusiva o, al menos, primaria función estatal con la consecuencia de intentar aherrojar la Iglesia a la sacristía y al solo culto. Sin pretenderlo, se estaba siguiendo la misma política que los gobiernos comunistas del Este europeo. Ya hemos visto cómo los nuevos gobiernos democráticos en Hungría, Polonia y Rusia han rectificado. Es reconocer mediante sus respectivas constituciones y leyes recentísimas que dichas actividades no son ni mucho menos ajenas a la misión religiosa, sino que de ellas espontáneamente brotan. Tan es así en el 277
campo cultural que las máximas manifestaciones del arte, lo mismo en España que en Europa, son las catedrales. Reduccionismo que, a nuestro entender, debe ponerse en conexión con el otro reduccionismo más amplio y difuminado de la ética: la de identificar moralidad con legalidad». Pero lo más alarmante fue que, mientras oficialmente la laicidad del sistema español se encuadraba dentro de la acepción de laicidad respetuosamente neutral o como neutralidad respetuosa del Estado, se intensificaba cada vez más la tendencia laicizante. En lo pactado o concordato se observaba una escrupulosa aplicación e interpretación, no obstante, se daban procedimientos inconstitucionales, como en el caso de la regulación de la legislación matrimonial, respecto al acuerdo sobre Asuntos Jurídicos e intentos desvirtuadores de lo internacionalmente convenido respecto a la enseñanza de la religión en el acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales y del sentido de la asignación tributaria prevista en el acuerdo de Asuntos Jurídicos. Pero, «donde se da o puede darse el choque frontal es en lo pertinente ya al extrarradio de la política estrictamente dicha y no al de la justicia reglada, cual es el de los valores: la persona en estadios extremos del nasciturus y del moriturus, de la familia y el matrimonio, del sexo y la procreación, de la manipulación genética... Aquí es donde se difunden y parece como que se exaltan los contravalores: aborto, eutanasia, infidelidad, indisolubilidad... En el campo de la pública moralidad, sigue abierta la campaña y divulgación de preservativos y una vida más bien amoral. En el tratamiento de los medios de comunicación de titularidad estatal o paralela, las fiestas religiosas, las procesiones, las noticias de contenido religioso se han venido tratando de forma y explicación preferentemente sociológicas como si se pretendiera vaciarlas de su interior religioso», como muy bien dijo Corral, en el artículo citado, p. 242. El arzobispo coadjutor de Granada, Mons. Sebastián, escribió a este propósito: «A veces tengo la sensación de que a nuestros gobernantes les sería más fácil adoptar una pos278
tura positiva respecto a las confesiones religiosas si en España, en vez de existir una Iglesia católica tan mayoritaria, hubiese tres o cuatro confesiones religiosas igualmente relevantes. Se sentirían más cómodos reconociendo de la misma manera a la comunidad católica junto a otra comunidad protestante y musulmana, por ejemplo, que reconociendo y favoreciendo a la comunidad católica en exclusiva por la abrumadora mayoría que tiene en la sociedad española con respecto a las demás confesiones religiosas existentes. Pero la no beligerancia religiosa de la política les tendría que llevar a favorecer las instituciones religiosas tal como de hecho existen en la actual sociedad española y de acuerdo con la significación histórica que tienen en nuestra cultura». El arzobispo coadjutor de Granada denunció con valentía que el Gobierno español, aunque admitía formalmente la libertad religiosa de los ciudadanos, no favorecía positivamente su ejercicio: «En España existe una cierta libertad religiosa, en cuanto que no se prohibe la práctica de la religión ni se persigue directamente a las instituciones religiosas. Pero no se puede decir que exista un pleno reconocimiento de la libertad religiosa en cuanto: a) se impide o se dificulta la participación e intervención de la Iglesia y de los católicos en la vida social y en los medios de opinión pública dependientes del Estado; b) se difunden desde los centros de poder y de opinión controlados por el Estado criterios morales y proyectos de vida ajenos y aun contrarios a los que profesan la mayoría de los ciudadanos en virtud de sus convicciones religiosas». «No vivimos en un ambiente neutro. El no confesionalismo del Estado no ha dado paso a una cultura laica capaz de convivir con la religión y con la Iglesia de forma amigable y colaboradora. Vivimos más bien bajo el viento de un cierto revanchismo histórico que sopla en contra de todo lo que significa Iglesia, cristianismo, orden moral objetivo, etc. Quienes enjuician la situación contando con un sano laicismo religiosamente neutral, viven más en la letra de los libros que en la realidad de los hechos» (Nueva evangelización..., pp. 226-227). 279
Ataques de los socialistas a la Iglesia Mientras en los países de la Europa libre existía, durante los años 80, normalidad institucional en las relaciones entre los Estados y la Iglesia y en los países que acababan de salir de la larga dictadura comunista se buscaba, con buen criterio y sensatez política, la misma normalidad mediante relaciones diplomáticas con la Santa Sede, reorganización de diócesis y nombramientos de obispos, restitución a las entidades eclesiásticas de los bienes usurpados por el Estado o por el Partido Comunista, facilidades para la enseñanza religiosa en los centros públicos y concesión generosa de medios a la Iglesia para que desarrolle libremente su misión, porque es portadora de valores morales que aquellas sociedades habían perdido y solo la paciente y constante acción de la Iglesia puede devolver a las conciencias; mientras en Europa se hacía todo esto, daba la impresión de que en España, donde poseemos una de la más largas, fecundas e intensas tradiciones cristianas del viejo continente, se vivía durante el predominio socialista en contra de las nuevas orientaciones de la historia y se volvía a posturas típicas de siglo xix, que un anticlericalismo anacrónico mantenía inalteradas en muchos de los dirigentes políticos del PSOE. En efecto, eran todavía muchos los que no habían asimilado el avance que había supuesto el principio de colaboración del Estado con la Iglesia católica, establecido en el artículo 16 de la Constitución de 1978. Y, aunque es cierto que ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal, también lo es que el Estado debe servir a la comunidad nacional, que en el caso de España está integrada por una mayoría de ciudadanos que se declaran católicos. Cuando la Iglesia defiende estos postulados no pide privilegio alguno sino que recuerda al Estado que tiene el deber no solo de respetar sino de garantizar positivamente los derechos de los ciudadanos, sobre todo, en el campo educativo y religioso. El PSOE, que elaboró un ambicioso Programa 2000 de cara al nuevo siglo -inspirado y redactado en parte por sacerdotes y religiosos secularizados-, dedicó cuatro páginas a la Iglesia, que no hubieran servido ni siquiera para un 280
hipotético programa dirigido a la sociedad decimonónica. Las trabas que impuso a la Iglesia -sobre todo en el campo de la enseñanza y de la acción socio-benéfica- desde la Administración central y desde las autonomías gobernadas por el Partido Socialista no se comprendían en una España que caminaba a pasos agigantados hacia una total integración con la Europa unida, en la que el hecho religioso era aceptado pacíficamente por todas las comunidades políticas y la Iglesia desarrollaba su misión con entera libertad, sin cortapisas ni limitaciones, sin restricciones ni favoritismos, gozando además del respeto, aceptación y admiración incluso de los no católicos y de los no creyentes. Nadie entendía lo que pasaba en España, pues se vivía durante aquellos años una situación político-religiosa muy semejante a la de los últimos años de Franco, cuando el Régimen no toleraba que la Iglesia fuera conciencia crítica de la sociedad. O quizá se entendía lo que pasaba en España si se recordaba que el Partido del Gobierno era hijo del marxismo, una ideología fracasada en toda Europa y que él mismo había abandonado oficialmente desde hacía más de diez años, pero que había dejado un estilo y unos modos en muchos exponentes de relieve y en simples militantes. Un lastre que permanece en muchos socialistas españoles todavía hoy. En la España de 1991 se produjeron una serie de enfrentamientos ideológicos entre el Estado y la Iglesia, entre representantes del Gobierno y de la Jerarquía que no se dieron en otros países y demostraron cuan lejos estábamos todavía de una verdadera democracia y cuan próximos a los peligros de un Estado totalitario, en el que solo el Partido que ostenta el poder puede hablar. Y todo porque la Iglesia, cumpliendo su misión bimilenaria, desenmascara la «cultura secularista que amenaza seriamente a los principios cristianos y a los valores morales de la sociedad», y ofrece remedios saludables para resolver esta situación, según dijo Juan Pablo II en el discurso dirigido a los obispos de las provincias eclesiásticas de Oviedo y Tarragona, el 11 de noviembre de 1991, con motivo de la vista ad limina. Siempre es doloroso poner el dedo en la llaga. Cuando la Iglesia constataba el progresivo deterioro moral de nues281
tra sociedad, fenómeno advertido también por cualquier ciudadano sensato, y denunciaba abusos y errores, corrupciones y violaciones de derechos, molestaba a los responsables de tan execrables hechos, que reaccionaban con el ataque desaforado, con la descalificación, con el insulto y el vituperio, con la violencia del desprecio, de la injuria y de la calumnia. Parecía como si el PSOE fuera el único que pudiera decir lo que estaba bien y lo que estaba mal en la sociedad española. Cuando los países de la Europa excomunista habían salido del largo túnel del totalitarismo que tan duramente probó a la Iglesia y a los católicos, en España daba la impresión de que se nos querían meter en ese túnel. Los métodos del PSOE eran muy parecidos a los que los comunistas albaneses, alemanes orientales, búlgaros, checos, húngaros, polacos, rumanos, soviéticos y yugoslavos utilizaron con todos los medios y la fuerza del Estado para reducir a la Iglesia al silencio. La situaciones históricas y sociales fueron completamente diversas y los métodos evolucionaron, pero permaneció la substancia. En aquellos países se hizo durante el comunismo lo que en España intentó hacer el PSOE: — que la Iglesia se callara, — que no hablase, — y si hablaba, que su voz no fuera escuchada, — que no llegase al pueblo, — y si llegaba, que llegase desacreditada. Por eso se lanzaron improperios y descalificaciones contra el Papa y los obispos, contra los sacerdotes, los religiosos y los católicos comprometidos en la vida pública. Fue el triste resultado de una idea equivocada de modernidad, que Juan Pablo II denunció en un discurso a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, el 18 de noviembre de 1991, porque «lleva con frecuencia a menospreciar la importancia de la religión y de la fe, y a negar la existencia o el valor de las normas morales reveladas por Dios o manifestadas por la misma naturaleza de las cosas». Era el triste resultado de «un malentendido progresismo» que identificaba «a la Iglesia con posturas inmovilistas del pasado». Cuantos defendían estas actitudes «no tienen difi282
cuitad en tolerarla como resto de una vieja cultura, pero estiman irrelevante su mensaje y su palabra, negándole audiencia y descalificándola como algo ya superado», dijo el Papa a los obispos de Valladolid y Valencia el 23 de septiembre de 1991. El Estado ya no buscaba la persecución abierta contra la Iglesia, ni los mártires ni la destrucción de los templos. Tampoco las buscaba en los países comunistas -con la excepción de Albania- pasados los primeros años del furor revolucionario e iconoclasta. El Estado, que era siempre el PSOE, el partido que gobernaba, buscaba otros medios más sutiles y peligrosos, que no llegaron nunca a la gravedad extrema de la persecución religiosa. Nos estábamos pareciendo cada vez más a las naciones que cayeron bajo en yugo del totalitarismo marxista. No en vano, el presidente de la Conferencia Episcopal Española denunció también en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria del Episcopado Español, del 18 de noviembre de 1991, que «una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto». «Curiosamente -dijo el cardenal Suquía- el totalitarismo ideológico de los regímenes de la 'otra Europa' no solo no han conseguido eliminar la Iglesia, y destruir en el corazón de los hombres las raíces de la cultura, sino que en cierto modo la Iglesia y también la cultura han conocido un florecimiento en el seno de la persecución». En la España de los años 80 y primera mitad de los 90 se intentó acabar a rajatabla con la educación religiosa tradicional del pueblo, tan arraigada en todas sus manifestaciones culturales y tan necesaria para orientar la moral colectiva. Por eso, muchas de las decisiones del Gobierno del PSOE no encontraron el respaldo de la mayoría del pueblo. Los socialistas: — impusieron criterios que no estaban enraizados con la tradición española, — hirieron las conciencias, — fomentaron la intolerancia y — favorecieron extremismos e intransigencias de izquierdas y de derechas. En realidad intentaron introducir una nueva visión del 283
hombre y de la historia no solo interpretativa, sino transformadora de la sociedad; intentaron crear un modelo nuevo de hombre como ser supremo y absoluto a través de formas secularizadas y radicalmente inmanentes. Críticas del Gobierno al Papa Cuando, el 23 de septiembre de 1991, Juan Pablo II dirigió su discurso a los obispos de las provincias eclesiásticas de Valladolid y Valencia no hizo más que continuar una tradición consolidada por él mismo desde el comienzo de su pontificado -aunque Pablo VI ya la había iniciado desde las postrimerías del suyo-; es decir, habló a los obispos para manifestarles sus sentimientos: por una parte, gratitud por el trabajo desarrollado y reconocimiento por los aspectos positivos de la situación, y, por otra, profunda preocupación por algunos fenómenos que también se producían en la sociedad española, si bien no eran exclusivos de ella. Juan Pablo II dijo textualmente: «También entre vosotros se está produciendo, por desgracia, un preocupante fenómeno de descristianización. Con frecuencia, la indiferencia religiosa se instala en la conciencia personal y colectiva, y Dios deja de ser para muchos el origen y la meta, el sentido y la explicación última de la vida. Frente a este neopaganismo, la Iglesia en España ha de responder con un testimonio renovado y un decidido esfuerzo evangelizador». Estas palabras del Pontífice respondían a las preocupaciones sobre la situación de las diócesis, que los obispos le habían expresado. Siendo como es un observador excepcional de las corrientes de cada sociedad y poseyendo una documentación exhaustiva y una gran capacidad de síntesis, el Papa había dado en el clavo al señalar que el neopaganismo era una realidad no solo de España, sino de gran parte de las sociedades occidentales. Un fenómeno denunciado también por los filósofos de la postmodernidad. Pero no fue un discurso negativo ni pesimista, sino un mensaje positivo y esperanzado orientado hacia la cultura de la vida, la familia, la honestidad profesional y la reconstruc284
ción de la civilización sobre los principios del respeto y del amor. Palabras que, por otra parte, no eran nuevas porque Juan Pablo II las había repetido en otros discursos y documentos, provocaron una reacción estruendosa en los ambientes oficiales españoles; algunos ministros hicieron declaraciones en tono destemplado; TVE y algunos periódicos y revistas alineados con la ideología del PSOE desencadenaron una ofensiva durísima contra el discurso del Papa. El diario El País, experto en criticar de forma sistemática a la Iglesia católica, acusó al «Papa polaco» y a los obispos españoles de «intentar reconquistar parte del antiguo poder que tuvieron con el antiguo régimen», afirmando que difundían «informes pesimistas contra una sociedad que goza del respeto internacional y, sobre todo, del autorrespeto». Sectores políticos socialistas y «eclesiásticos progresistas», hábilmente escogidos por el mismo diario, consideraron injusta la «dura crítica del Papa a la sociedad española», mientras que el ABC defendió la tesis de que España no había cambiado, «la han hecho cambiar; el lema 'Por el cambio' tenía no solo connotaciones políticas, sino también morales, como se ha visto en estos años; y este 'cambio' no ha sido natural o evolutivo, sino provocado y acelerado... Es necesario, entonces, preguntarse el porqué de esta campaña. ¿Se trataba solo de ir contra la Iglesia? ¿Eran solo resabios anticlericales? Posiblemente se trataba de otra cosa: se ha intentado destruir la conciencia moral, porque un hombre hedonista, materialista y obsesionado por el consumo es más manipulable, soporta mejor la corrupción del poder y acepta todo con tal de que siga la vieja fórmula de 'pan y circo'. La generación que hizo posible la llegada de la democracia en 1975 era una generación educada en la fe cristiana, aunque abjurara de la Iglesia; la generación actual ha sido educada en ese nuevo paganismo denunciado por el Papa y, probablemente, incapaz de un esfuerzo semejante a aquel, porque no tiene deseos ni fuerzas para luchar por ningún valor que no sea el de 'pasarlo lo mejor posible' y con el mínimo esfuerzo. Y este, que es el resultado final del proceso, ha sido llevado a cabo con alevosía y premeditación» (24-9-1991). 285
La frases más significativas de la polémica pueden sintetizarse en las expresiones de tres miembros del Gobierno: «Los calificativos del Papa no describen a la sociedad española» (Javier Solana). «Utilizaría lo que decía el Hugo Grocio: debemos actuar como si Dios no existiese, lo cual no puede decirse sin grave blasfemia, añadía siempre el filósofo» (Virgilio Zapatero). «En una próxima visita tenemos que mostrarle lo que es nuestro país» (Matilde Fernández). La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, reunida en Madrid dos días después, agradeció la intervención de Juan Pablo II porque señalaba a los obispos y a la Iglesia española «modos de mejorar en la transmisión de la fe». Las opiniones de algunos miembros del Episcopado fueron muy significativas: «El Papa tiene toda la razón. No vamos bien encaminados y eso es responsabilidad del Gobierno y de los que manipulan los medios de comunicación» (Mons. González Moralejo, obispo de Huelva). «Las palabras de los ministros han molestado a todos los obispos y a mí entre ellos» (Mons. Martí Alanis, obispo de UrgeT). «Si el deseo de los ministros es que España no sea pagana y están dispuestos a no fomentar ese neopagariismo, para mí sería algo que me llenaría de satisfacción» (Mons. Dorado, obispo de Cádiz). «El Papa ha hecho una espléndida contribución a la Iglesia española en su deber de orientarla» (Mons. Amigo, arzobispo de Sevilla). «No se puede gobernar un país como si Dios no existiera tal como lo ha demostrado la URSS, que, tras setenta años de dictadura de un régimen ateo, no consiguió arrancar las raíces del pueblo ruso» (Mons. Torrella, arzobispo de Tarragona). «Los gobernantes socialistas no han sabido leer con objetividad e interpretar las frases destacadas en los titulares de la prensa dentro del contexto» (Mons. Dorado, obispo de Málaga). «No acabo de entender la reacción que se ha producido en España. Nos ha extrañado muchísimo que se dramatice tanto este discurso» (Mons. Roca, arzobispo de Valencia). Apenas un año antes, el cardenal Suquía, en el discurso inaugural de la Lili Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (noviembre 1990), había denunciado 286
que la situación española está sostenida por un secularismo laicizante que «está convencido de que la dimensión moral y religiosa del hombre es un obstáculo para la realización de un proyecto moderno de sociedad. O quizá cae en la cuenta de que el hombre auténticamente religioso es el único que ofrece una resistencia difícilmente vencible al intento de desvinculación del hombre de sus lazos naturales con la realidad y, por tanto, al dominio omnímodo del poder sobre la persona». En realidad, cuando el Papa calificó la situación española de neopaganismo, no hizo más que referirse a los peligros que surgían de manifestaciones - q u e no podían ser negados- de descristianización como la exaltación de la posesión y del consumo de bienes, el individualismo narcisista y hedonista, el permisivismo sexual, el aborto, la droga, la violencia, los cuales son precisamente formas de neopaganismo. El Papa ofrecía preciosas indicaciones para superar esta situación. En una palabra, era un discurso respetuoso y constructivo. «Aunque me h a desagradado ver -dijo el nuncio Tagliaferri-, y no es la primera vez que se ha hecho de él una lectura excesivamente parcial, limitada a unas pocas frases. El gran poder de la Iglesia ha sido, es y será siempre el Evangelio. Y anunciar libremente el Evangelio, el único poder a que aspira y la única influencia que desea. De hecho, ha dejado sin nostalgia otras clases de poder que haya podido tener en otras épocas. El duro mareaje al que se ve sometida la Iglesia no me parece debido a que busque conquistar otras esferas, sino más bien a que se intenta privatizar la religión y la fe cristiana, y encerrarlas en la sacristía para que no molesten» (Declaraciones ABC del 15 noviembre 1991, p. 72). El Papa, tanto en el discurso citado como en los restantes de las visitas ad limina, no hizo más que ofrecer la respuesta que la Iglesia debía dar a la sociedad tras la crisis de la modernidad en aquella fase de la cultura europea. El ideal moderno había intentado apropiarse de los valores cristianos renunciando a Cristo, pero el intento había fallado. No quedaba, pues, más remedio que rechazar dichos valores o aceptarlos en sentido religioso y testimonial. 287
Descristianización progresiva de España La sociedad española está, por una parte, profundamente marcada por una herencia religiosa muy rica y por valores todavía persistentes, y, por otra, se halla expuesta a una fuerte secularización debido a las nuevas formas de pensar y de actuar aparentemente separadas de la fe y de su dinamismo, por el abandono en masa de los campos y por las grandes concentraciones humanas en los centros urbanos, por procesos conexos con la evolución industrial y tecnológica, por el pluralismo ideológico, por las condiciones económicas y sociales, por la crisis que afecta a la familia y por una larga serie de problemas. La situación intraeclesial de nuestras diócesis es diversa según las situaciones socio-económicas y culturales de cada una de ellas y según los ambientes urbanos y rurales, pero la estructura pastoral y administrativa es muy semejante en casi todas. Característica generalizada es la tradicional religiosidad popular, que se manifiesta con las singularidades de cada región. La gran mayoría de los españoles reciben el bautismo y la primera comunión, muchos adolescentes y jóvenes reciben también la confirmación. Mayores problemas plantea el sacramento del matrimonio, porque son cada vez más frecuentes las uniones civiles, si bien prevalece de forma mayoritaria el número de quienes se unen mediante la celebración religiosa. El entierro católico es el más frecuente, aunque se dan casos de exequias civiles. La asistencia dominical a la Santa Misa oscila según zonas y regiones, de un 2-5% como mínimo a un 50-60% como máximo, e incluso porcentajes más elevados en poblaciones de gran tradición cristiana en Navarra y Castilla. En los discursos a los obispos españoles con motivo de las visitas ad limina, el papa tuvo en cuenta los problemas más urgentes que los mismos obispos han tratado tanto en sus relaciones escritas como en sus encuentros privados con el Pontífice, comenzando por la constatación de la rápida transformación que ha experimentando la sociedad española, con cambios rápidos y profundos en el campo social, cultural y político, con innegables progresos, pero también con aspectos menos positivos e, incluso, negativos 288
que se repercuten sobre los valores morales, produciendo «un cierto eclipse del sentido religioso, especialmente entre los jóvenes». Se percibía por doquier un rápido proceso de secularización de la sociedad, que tenía sus manifestaciones más evidentes e inmediatas en el indiferentismo práctico en el campo religioso. Además de los «males endémicos» y de las «deficiencias históricas» que sufría una buena parte de España, se debían lamentar «algunos fenómenos de vasta expansión como la creciente secularización ambiental, un secularismo anticristiano que halla eco puntual en algunos medios de comunicación social, junto a un cierto pluralismo que en no pocos casos difumina la identidad cristiana», con la consecuencia del aumento del «número de los que dan por perdida o superada la fe o la desconectan de la diaria existencia». Se constataba «un preocupante fenómeno de descristianización», que provocaba un «cambio de mentalidad y costumbres» cuyas consecuencias eran la constatación de un ambiente «en el que el bienestar económico y el consumismo inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios». Se trataba, de definitiva, de un neopaganismo frente la cual «la Iglesia en España ha de responder con un testimonio renovado y un decidido esfuerzo evangelizador que sepa crear una nueva síntesis cultural capaz de transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad». Era un hecho comprobado que la religiosidad de los españoles había experimentado un cambio radical durante las últimas décadas del siglo, y si bien España no había dejado de ser católica, caminaba, por desgracia, hacia una increencia generalizada. En 1986, la revista Ecclesia reconocía que la Iglesia en España era consciente de la progresiva descristianización del pueblo. La celebración en 1985 del congreso sobre «Evangelización y mundo de hoy» y el encuentro de teólogos y pastoralistas celebrado en León en septiembre de 1984 por iniciativa de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre el tema «Fe y no creencia 289
en la España de hoy», demostraron que la Iglesia en España tomaba conciencia de la caída masiva de la fe cristiana en la sociedad española. Más de tres millones de españoles, casi el 20% de la población, se declaraban ateos, agnósticos o indiferentes. La cifra era alarmante si se tiene en cuenta que la mayor parte de quienes se declaraban ateos fueron un día miembros de la Iglesia, de la cual recibieron una catequesis evangélica y en cuanto se trataba de un sector del pueblo destinado a ser el principal protagonista del dinamismo de la vida pública española. Entre las causas de esta situación hay que señalar la moda secularista del momento actual, aunque en neto regreso, que está de moda también en otras naciones; la identificación Iglesia-Estado, residuo de tiempos pasados; la escasa credibilidad en la opinión pública y, sobre todo, en las nuevas generaciones de todo lo que se refería a la Iglesia; el hecho de que el mensaje cristiano era presentado en la sociedad española con anacrónicos esquemas de pensamiento platónico-aristotélico. La Croix de París publicó el 13 de febrero de 1987 una entrevista con el arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la CEE en la que Mons. Delicado Baeza declaró que, todavía en tiempos recientes, la incredulidad era una excepción entre los españoles. Sin embargo, el fenómeno se había invertido. En los medios de comunicación y en las manifestaciones públicas, la incredulidad y el agnosticismo prevalecían mientras que la profesión personal de fe era una excepción. Este fenómeno era más frecuente entre los jóvenes. En 1960, con motivo de un encuentro organizado por los jóvenes, más del 60% de ellos se declaró católico practicante; durante un encuentro semejante en 1982 se declaró católico prácticamente solo el 34%, con una franja del 17% entre incrédulos e indiferentes. El 22 de abril de 1986, la Comisión permanente de la CEE emanó el documento Los católicos en la vida pública, uno de los textos más importantes publicados por el Episcopado en los últimos años por sus precisiones en cuestiones fundamentales de carácter político, social y económico. La idea de este documento se remontaba al programa pastoral de la CEE, promulgado en 1983, bajo el 290
título La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo. El documento -recibido con bastantes reticencias incluso entre los ambientes católicos más «progresistas», que acusaron a los obispos de neoconfesionalismo- demostró la aceptación sincera y entusiasta por parte de la Iglesia de la vida democrática y del pluralismo social y político, ya que, sin ningún signo de nostalgia por el pasado, manifestó que no existe un único proyecto cristiano de sociedad. Denunció la excesiva politización de la vida pública y auspició la presencia de los cristianos, individual y colectiva, en todos los campos de la actividad política y civil. Reconociendo la nobleza y la dignidad moral del compromiso social y político así como las grandes posibilidades que este ofrece para crecer en la fe, en la caridad, en la esperanza, en la fortaleza y en la generosidad, los obispos animaron a los cristianos para que se comprometan en la vida pública. Pidieron a los católicos españoles que participaran activamente en las instituciones y asociaciones civiles mediante el ejercicio del voto democrático, actuando con libertad y responsabilidad. La autoridad eclesiástica -decían los obispos- podrá orientar el voto únicamente en situaciones excepcionales. En realidad, los obispos pretendieron, con este documento, clarificar el sentido y la justificación de una política cristiana, partiendo de la realidad histórica y social de España y, a la vez, intentaron animar a los católicos a hacerse presentes en la vida pública. En marzo de 1989 se conocieron las cifras oficiales de la respuesta dada por los ciudadanos al sistema de aportación voluntaria para el sustentamiento del clero, tras el primer año de su implantación: el mal llamado «impuesto religioso», calificativo falso y malévolo difundido incluso desde instancias gubernativas para desorientar a la opinión pública, ya que no se trata de «impuesto» alguno, sino de simple aportación voluntaria. El 35% de los contribuyentes destinó al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,52% de las tasas debidas al Estado. El 11% prefirió destinarlo a organismos con finalidades sociales y el 53%, en cambio, no hizo opción alguna. Los españoles con un porcentaje muy significativo manifes291
taron que querían una Iglesia ayudada y sostenida económicamente mediante este sistema tributario con el cual el Estado nada quita de su presupuesto en favor de la Iglesia, sino que se limita a respetar la voluntad de los contribuyentes. La aconfesionalidad del Estado, sancionada en la Constitución de 1978, ha hecho pensar a muchos españoles que España ya no es católica, mientras que para muchos anticlericales, imbuidos de un anticlericalismo trasnochado, este mismo hecho, que se intensifica en la actual situación democrática, representa el final no solo de lo que un tiempo dio en llamarse «la nación católica por excelencia», sino de la misma fe cristiana. La realidad es bien distinta, y estas dos posturas extremas no son más que la expresión de sentimientos o de estados de ánimo, pues los primeros olvidan en su nostalgia: — que los templos repletos de los años 40 y 50 en los suburbios de las grandes ciudades no representaban una práctica dominical superior al 5%; — que aparecer como cristiano era una exigencia social y política y — que los no creyentes ocultaban cuidadosamente su condición de tales o se encontraban en el exilio; — mientras que los segundos, cegados por su anticlericalismo, no descubrían todavía la imagen renovada de la Iglesia, que estaba sentando unos cimientos pastorales que a no muy largo plazo habían de producir frutos concretos; — que no percibían la transformación radical que se estaba verificando en las comunidades cristianas, — ni se percataban de que cada día era mayor el número de creyentes convencidos, que vivían la fe como opción personal y libre; — que habían superado un dualismo fe-vida que caracterizó una parte del catolicismo español de los años del preconcilio; — que participaban activamente en las celebraciones litúrgicas; — que estaban comprometidos pastoral y socialmente porque habían comprendido la dimensión comunitaria de la fe y 292
— que están intentando recuperar el sentido más genuino de la religiosidad popular. Estos datos nos llevan a concluir que se estaba en un momento de transición de un cristianismo sociológico a un cristianismo vivido en el que la presión socio-política no favorecía la militancia católica; por ello, la opción personal y libre adquiría mayor importancia y seriedad. Pero no podemos ignorar que, a pesar de estos cambios positivos experimentados en la vida de los católicos y de la misma Iglesia, pervivía en muchos españoles, sobre todo en los no creyentes y hasta en los poco creyentes, la imagen social de una Iglesia poco fiel al Evangelio. Tampoco se podían cerrar los ojos ante una realidad que documentaban las estadísticas y los estudios sociológicos, aunque en España seguimos poseyendo pocas investigaciones positivas sobre el tema, debido quizá a esa vieja tendencia nuestra de no confiar en las encuestas o en los datos sociológicos y preferir sustituirlos con la experiencia personal y el contacto directo con la realidad. Según una encuesta realizada en 1982 por el Centro de investigaciones EDIS en todo el territorio nacional, los católicos practicantes eran el 32,6%, los católicos poco practicantes el 23,6%, los católicos no practicantes el 21,8%, los indiferentes y dudosos el 11,5%, los no creyentes y ateos el 7,3% y los creyentes de otras religiones el 0,8%. No contestó el 2,4%. En sus viajes apostólicos a España (1982, 1993), Juan Pablo II se detuvo en cada aspecto de la realidad que el pontífice visitó, consciente de que tocaba los aspectos más vivos y palpitantes, todas las realidades sociales y campos de la acción pastoral: — las instituciones políticas, laborales, demográficas, económicas, culturales, religiosas; — los jóvenes, los intelectuales, los obreros, los emigrantes, los hombres del mar, los sacerdotes, los religiosos, los misioneros; — el paro, el terrorismo, las nuevas religiones. Poco antes del primero de dichos viajes, una de las cuestiones que más preocupó a los obispos españoles en el otoño de 1982 fue la aparente paradoja del voto de mu293
chos católicos en favor del PSOE durante las elecciones políticas de aquel año. Para el presidente de la Conferencia Episcopal, este hecho no significaba la aceptación total por parte de los católicos del programa del Partido Socialista. Para muchos, votar al PSOE había sido votar a la esperanza y a los aspectos positivos del programa socialista, sin renunciar por ello a la fe católica. Se dio, además, la paradoja de que el triunfo plebiscitario del PSOE coincidió con el entusiasmo popular por la visita del Papa, realizada al día siguiente de las elecciones. No existía la menor duda ni de una cosa ni de otra: tanto de la autenticidad y del carácter altamente significativo del hecho religioso como de la sinceridad del voto socialista de diez millones de españoles. El pueblo, dejándose llevar de su «buen sentido», percibió e interpretó justamente algunos valores humanos contenidos en el programa del PSOE, y a los viejos postulados de partidos más o menos identificados con la «derecha», prefirió el cambio que se le había propuesto, afín en parte a los valores humanos y sociales del cristianismo, ya que en España ninguna propuesta política se identificaba de forma exclusiva con los postulados de la doctrina cristiana. De balance desconcertante calificaba Martín Descalzo en el ABC del 23 de noviembre de 1986 el que ofrecía la Iglesia en España al cerrar el trienio de actividad iniciado en 1984, que había comenzado con un programa lleno de esperanza tras la visita del Papa (octubre-noviembre 1982) y, al mismo tiempo, con muchos interrogativos por la nueva situación creada tras la llegada al poder del PSOE. La visita del Papa suscitó nuevas esperanzas, incrementó las vocaciones, disminuyó el clima de polémica intraeclesial, desarrolló el interés primordial por la nueva evangelización. Esperanzas que muy pronto se desvanecieron. Las relaciones Iglesia-Estado, que en un primer momento fueron correctas -obispos y Gobierno trataron de evitar situaciones de conflicto-, muy pronto se enfriaron y se distanciaron por falta de verdadero diálogo. Hoy preocupan a los católicos porque los puntos de fricción son serios y profundos; desilusionantes por el incumplimiento por parte del Gobierno de las promesas hechas en el 294
campo social y por el radicalismo y la aconfesionalidad, muy pronto transformado en anticlericalismo y antirreligiosidad. Pero la Iglesia, en cierto sentido, salió ganando porque se dedicó a reencontrarse consigo misma, a ser más Iglesia, sin renunciar por ello a sus intervenciones en la vida pública. Existe, sin embargo, una paradoja: documentos importantísimos y sustanciosos emanados por la Conferencia Episcopal en este período, como no había hecho hasta entonces, no han tenido el influjo que se esperaba: Constructores de la paz, Testigos del Dios vivo, Los cristianos y la vida pública son tres documentos de enorme trascendencia pasados casi inadvertidos incluso para los católicos y sin apenas eco en los medios de comunicación social. ¿Por qué no se escucha a los obispos? ¿Por qué influyen tan poco entre los católicos sus enseñanzas no ya en temas de carácter político sino incluso de doctrina moral? Durante la Asamblea Plenaria del Episcopado de 1988, un obispo hizo una pregunta que no era un mero juego dialéctico: ¿Por qué un millón de militantes de los movimientos apostólicos tiene en España tan poco peso en los temas políticos, sociales y del trabajo? ¿Por qué un ejército teóricamente, tan numeroso influye escasamente en la vida pública española? Nadie pone en duda la importancia numérica de esta minoría militante católica. Un millón es un millón. Es más que el número de miembros de todos los partidos políticos españoles juntos, más que los inscritos a los sindicatos, cinco veces más que los aficionados que cada domingo asisten a los partidos de fútbol de primera y de segunda división, casi igual al de las personas que van al cine durante una semana. Poder decir esto en un momento en que el español es instintivamente antiasociativo, es algo muy serio. Los cien mil jóvenes de la pastoral juvenil, los 230.000 catequistas laicos que cada semana dedican horas a la formación religiosa de niños y jóvenes son realidades de las que cualquier comunidad se sentiría muy orgullosa. Este millón de militantes católicos es, sin duda alguna, el más sólido apoyo que la Iglesia posee en España en este momento. 295
Pero reconozcamos que este millón - t a n maravilloso dentro de la Iglesia- no parece igualmente fecundo en la vida pública española, parece moverse de forma invisible, inexistente. En parte por una falta de conexión entre varios movimientos, lamentadas por los obispos; en parte, por falta total de información externa. Muchos ignoran incluso su existencia y podrían incluso colaborar. Falta hasta un buen catálogo. Comentando estos datos, Martín Descalzo preguntaba en el ABC del 19 de noviembre de 1989: ¿Por qué la Iglesia no sabe mostrar lo que posee? ¿Por qué es la única empresa que descuida el escaparate? ¿Sabremos un día coordinar, dirigir y poner en acción a un millón de personas? ¡Hacen falta buenos directores! La actitud y el comportamiento de la Iglesia ante la situación actual de España tiene que responder a sus objetivos pastorales y evangelizadores sin entrar en una beligerancia directamente política, ni siquiera cultural, sino en la medida en que esté requerida o fundamentada en su misión religiosa y evangelizadora, teniendo una especial consideración de la sensibilidad y necesidades religiosas de las generaciones jóvenes -estudiantes, trabajadores, agricultores, profesionales y familias jóvenes-, ayudándoles a descubrir el interés y la importancia de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, de la vida cristiana en general. Tensiones con el Gobierno del PP Aunque las relaciones institucionales Iglesia-Estado mejoraron sensiblemente a partir de 1996 con el Gobierno del Partido Popular, sin embargo no puede decirse que los problemas hayan desaparecido por completo, pues algunos temas, como la enseñanza religiosa y la aplicación armónica de los Acuerdos de 1979, siguen todavía pendientes. Tanto la Conferencia Episcopal como la nunciatura de Madrid han reconocido que se ha adelantado muy poco en estas materias, que son motivo permanente de conflictividad más o menos intensa, pues los gobernantes del PP dan la impresión de tener miedo, vergüenza, reparos y reservas para tratar con normalidad constitucional a la Iglesia, que 296
no pide privilegios sino sencillamente el cumplimiento de lo pactado. La tensión ha crecido apenas iniciado el siglo xxi y, aunque supera los límites cronológicos impuestos a este libro, no está de más decir una palabra sobre el tema porque ha llevado a una crisis sin precedentes -y hasta cierto punto impensable- en los meses de febrero y marzo del 2001, provocada por incomprensiones y malentendidos entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno a raíz del «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo», escrito y suscrito por el PP y el PSOE, al que algunos grupos sociales mostraron su adhesión. La Iglesia lleva más de treinta años condenando abiertamente el terrorismo, tanto a nivel de obispos vascos, como de la Conferencia Episcopal, y, por supuesto, al máximo nivel de la Santa Sede y del mismo Papa. Pero no firmó dicho pacto por considerarlo un documento de carácter político que podía ser objeto de críticas, como lo había sido en el pasado. El Gobierno reaccionó de forma durísima ante esta actitud, con lenguaje muy severo, acusando a la Iglesia de morosidad, indiferencia, falta de solidaridad en lo que es la preocupación prioritaria de los españoles en las últimas tres décadas; acusaciones injustas, desmesuradas y falsas conociendo la actitud general de la Iglesia ante un tema en el que siempre estuvo en primera línea, con nitidez y sin reservas (aunque no pueda decirse lo mismo de algún obispo vasco, conocido por sus ambigüedades en la materia). La guerra de comunicados y declaraciones, por una parte y por otra, no hicieron más que complicar las cosas y poner de manifiesto una crisis que recordaba tiempos pasados; ciertamente, la crisis más grave de los tiempos de la democracia ya consolidada. La Iglesia fue condenada duramente por no implicarse en una operación política -el pacto antiterrorista- cuando todavía no habían cesado las críticas por sus implicaciones en el régimen anterior. Sobre los obispos se ha cargado toda la responsabilidad de un tema que afecta también a los cristianos, en general, y a sus grupos, asociaciones, publicaciones, etc., que han condenado siempre abiertamente el terrorismo. Los medios de comunicación del Es297
tado han sido los más severos, descubriendo una acidez y anticlericalismo que creíamos superado. A complicar más las cosas, en pleno verano del 2001, han contribuido el «affaire Gescartera» y la situación laboral de algunos profesores de religión. Ambos hechos han sido hábilmente manipulados para atacar a la Iglesia, llevando la polémica a tonos increíbles, y han reavivado los debates sobre la enseñanza y la financiación de la Iglesia para forzar, según algunos, la revisión de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Por ello, en estas polémicas se ha podido entrever una cierta oportunidad política para afrontar temas que llevan más de veinte años sin resolverse de forma satisfactoria para ambas partes. Bibliografía esencial comentada Sobre temas generales: J. M- LABOA, Iglesia española y transición. Esbozo de bibliografía: Miscelánea Comillas 58 (2000) 589-603; Radiografía de la Iglesia española (Madrid, Conferencia Episcopal Española, 1983); F. AZCONA y otros, Catolicismo en España. Análisis sociológico (Madrid, Instituto de Sociología Aplicada, 1985); J. I. CALLEJA SÁENZ DE NAVARRETE, Discurso eclesial para la Transición Democrática (19751982) (Vitoria, Eset, 1988); Religión y Sociedad en España de los 90 (Madrid, Fundación Santa María-Ed. SM, 1990); R. BELDA, Los cristianos en la vida pública (Bilbao, Desclée de Brouwer, 1987) ;J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Díselo a la Comunidad (Reflexiones sobre la situación de la Iglesia en España, hoy) (Ávila, Colección TAU, 1986); J.-L. RECIO - O. UÑA - R. DÍAZ-SALAZAR, Para comprender la transición española. Religión y Política (Estella, Verbo Divino, 1990); F. SEBASTIÁN AGUÍLAR, Nueva evangelización. Fe, cultura y política en la España de hoy (Madrid, Encuentro, 1991); F. URBINA, Iglesia y sociedad en España (Madrid, PPC, 1977); La Iglesia en la sociedad española del Vaticano II al año 2000 (Nuevos desafíos) (Estella, Verbo Divino, 1990). La revista de la Universidad de Lovaina, Social compass, dedicó en 1986, el volumen 33 a diversos estudios sobre la situación religiosa de España; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL (ed.), La Iglesia en España, 1950298
2000 (Madrid, PPC, 2000), aportaciones de varios autores, con generalizaciones a veces tendenciosas y análisis muy discutibles. Sobre la descristianización de la sociedad española, además de algunos estudios citados anteriormente, trato esta problemática en mi libro ¿España neopagana? Análisis de la situación y discursos del Papa con motivo de la visita ad limina (Valencia, Edicep, 1991), cfr También M. MÉRIDA, Entrevista con la Iglesia (Barcelona, Planeta, 1982), nueve entrevistas con obispos; Má J. FRANCÉS, España 2000 ¿cristiana? (Madrid, Encuentro, 1990). Sobre el viaje del Papa a España en 1982, cfr Jean Paul II en Espagne. 31 octobre - 9 novembre 1982 (París, Tequi, 1983); Juan Pablo IIen España (Madrid, Conf. Ep. Española), 1983; Juan Pablo II en España: un reto para el futuro. Obra dir. por P. Rodríguez (Pamplona, Eunsa, 1984). Sobre las relaciones Iglesia-Estado, cfr Problemas entre Iglesia y Estado. Derecho comparado: Miscelánea Comillas 36 (1978) n. 68 (monográfico); Iglesia y Estado en España. Régimen jurídico de sus relaciones. Dir. por J. G. M. de CARVAJAL Y C. CORRAL (Madrid, Rioduero, 1980); La Iglesia española y la integración de España en la comunidad europea. Cuestiones selectas de derecho comparado. Ed. C. CORRAL - J. M. URTEAGA (Madrid, Univ. Pont. Comillas, 1986); AA. W . , Iglesia católica y regímenes autoritarios y democráticos (Experiencia española e italiana) (Madrid, Edersa, 1987); Los acuerdos entre la Iglesia y España (Madrid, BAC, 1980); Los acuerdos concordatarios españoles y la revisión del Concordato italiano. Actas del Simposio celebrado en 1980 (Barcelona 1980); J. M. DÍAZ MORENO, Bibliografía en torno a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (1976 y 1979): Estudios Eclesiásticos 55 (1980) 391405; J. FORNÉS, El nuevo sistema concordatario español (Los Acuerdos de 1976 y 1979) (Pamplona, Eunsa, 1980); A. MoTILLA DE IA CALLE, LOS acuerdos entre el Estado y las Confesiones religiosas en el derecho español (Barcelona, Bosch, 1985); ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, Acuerdos Iglesia-Estado Español en el último decenio. Su desarrollo y perspectivas (Barcelona, Bosch, 1987); Constitución y Acuerdos Iglesia-Estado. Actas del II Simposio Hispano-Alemán. Ed. C. CORRAL - J. LISTL (Madrid, Univ. Pont. Comillas, 1988); Ma E. OLMOS 299
La regulación del factor religioso en las comunidades autónomas españolas (Salamanca, Universidad Pontificia, 1991). En las actas del Congreso Internacional sobre Historia de la transición y consolidación democrática en España (19751986) (Madrid 1995) hay f r e c u e n t e s referencias al t e m a eclesiástico, a u n q u e n o siempre tratado c o m o se d e b e . Sobre las relaciones de la Iglesia con el PSOE, cfr J. TuSEIX - J. SINOVA ( c o o r d . ) , La década socialista. El ocaso de Felipe González (Madrid, Espasa-Calpe, 1992); A. GUERRA -J. F. TEZANOS (eds.), La década del cambio. Diez años de Gobierno socialista (1982-1992) (Madrid, Sistema, 1992). Sobre los aspectos religiosos d e la C o n s t i t u c i ó n , cfr Constitución y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad (Salam a n c a 1978); El hecho religioso en la nueva Constitución española. Trabajos de la XVI Semana Española de Derecho Canónico (Salamanca, C.S.I.C, 1979). Sobre la enseñanza de la religión católica: J. LÓPEZ MÉNDEL, Enseñanza de la religión en una sociedad democrática (Ávila, Colección Tau, 1989); A. SALAS XIMELIS, Jaque a la enseñanza de la religión (Madrid, PPC, 1991), analiza la LOGSE. Sobre m a t r i m o n i o y divorcio: J. GUERRA CAMPOS, La ley del divorcio y el episcopado español (1976-1981) (Madrid, ADUE, 1981); M. LÓPEZ ALARCÓN, El matrimonio concordatario en el actual proceso legislativo español: Ius C a n o n i c u m 3536 (1978) 55-80; A. ARZA, El matrimonio canónico y los efectos civiles en la Constitución y en los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español: Estudios de Deusto 29 (1981) 9-68; R. NAVARRO VALLS, La posición jurídica del matrimonio canónico en la Ley de 7 de julio de 1981: Estudios de d e r e c h o canónico y der e c h o eclesiástico (1983), p p . 491-553. ORTEGA,
300
Capítulo VIII OBISPOS
Ideas
fundamentales
— Las diócesis nunca han coincidido en España con las provincias civiles porque estas no existían cuando aquéllas tenían ya una larga historia. — La actual división provincial es del primer tercio del siglo xix, mientras que la eclesiástica se remonta a muchos siglos anteriores. — El concordato de 1851 estableció una división de diócesis, que permaneció sustancialmente invariada hasta el de 1953. Después se crearon algunas más. — Los nombramientos de obispos se hicieron siguiendo procedimientos condicionados por las diversas situaciones políticas de la nación. — Hasta 1931 estuvo vigente el plurisecular privilegio reservado a la Corona de presentar candidatos tanto para el Episcopado como para canonjías y beneficios en catedrales y colegiatas, y para párrocos. — Durante la Segunda República y la Guerra Civil en la zona nacional, la Santa Sede nombró libremente a los obispos sin intervención alguna del poder civil. — Pío XII otorgó a Franco el antiguo privilegio de presentación, con algunas variantes en cuanto a su aplicación. — Pocos meses después de su proclamación como rey de España, donjuán Carlos I renunció al privilegio de presentación. — En 1976 fue firmado el acuerdo que regula actualmente los nombramientos de obispos. — El sistema de nombramientos hasta 1976 permitía a los políticos intervenir en la selección de candidatos, cosa que no siempre hacían con sano criterio, pues con frecuencia favorecían a parien-
301
tes y amigos y la Santa Sede no podía oponerse, en muchas ocasiones, a estas interferencias. — Durante el trienio constitucional (1820-1823), hubo un intento de crear un Episcopado capaz de asumir las ideas liberales o, al menos, de colaborar con sus promotores. — Fernando VII procuró dotar las diócesis españolas de buenos pastores, adictos al Altar y al Trono. — Los gobiernos liberales castigaron, persiguieron y desterraron a muchos obispos. — También nombraron obispos intrusos que la Santa Sede nunca reconoció. — El Episcopado español fue, en general, mediocre; así lo reconocieron los nuncios. — Esta fue una constante a lo largo del siglo xix y lo sería también durante muchos años en el siglo XX, ya que, aunque la Santa Sede trataba de escoger a los candidatos mejores, no siempre esto era posible, debido a las interferencias de los políticos. — Aunque también es justo decir que, a veces, estos recomendaron candidatos excelentes, que después dieron w¿y buen resultado como obispos. — Los nuncios lamentaron que nombrar obispos en España era cada vez más difícil. — Franco nunca intervino personalmente en los nombramientos de obispos, aunque sí lo hicieron sus ministros. — Pero, en todo momento, se nombraron candidatos escogidos por la Santa Sede o aprobados por ella, que correspondían al tipo dominante de sacerdote, formado por la Iglesia según cada momento histórico. — A pesar de las interferencias políticas inevitables, la Iglesia tuvo siempre gran libertad para los nombramientos y propuso a los que ella consideró mejores, incluso en los momentos más tensos. — El Episcopado español, a diferencia de los de otras naciones, no comenzó a organizarse hasta principios del siglo xx. — Durante muchos siglos, nuestros obispos dependieron en cuestiones administrativas de la Corona, que, en virtud del privilegio de patronato, ejercía un control sobre todos los estamentos eclesiásticos. — A medida que entró en crisis la monarquía tradicional, la organización del Episcopado experimentó una sensible evolución.
302
— Durante los últimos años del siglo XIX comenzaron a tener lugar conferencias episcopales en todas las provincias eclesiásticas. — En 1907 tuvo lugar la primer asamblea plenaria del Episcopado Español. — La Junta de Metropolitanos fue creada en 1923. — Pero el hito más importante fue la constitución de la Conferencia Episcopal Española en 1966. — Desde entonces, por medio de los documentos colectivos, los obispos cumplen con su sagrado deber de orientar a los católicos y a toda persona de buena voluntad acerca de los problemas concretos de la Iglesia y de la sociedad en España. — No hay ninguna exageración en afirmar que ninguna época de la Iglesia en España tuvo tanta abundancia de predicación evangélica como la segunda mitad del siglo XX por parte del ministerio episcopal.
Organización
de las diócesis en el Antiguo
Régimen
En España, las diócesis n u n c a h a n c o i n c i d i d o con las provincias civiles p o r q u e estas n o existían c u a n d o aquellas t e n í a n ya u n a larga historia. La división provincial es del p r i m e r tercio del siglo xix, m i e n t r a s q u e la eclesiástica se r e m o n t a a m u c h o s siglos anteriores. Hasta 1851, la organización eclesiástica d e la península e islas adyacentes estaba formada p o r 60 circunscripciones, divididas en 8 sedes metropolitanas, 50 diócesis sufragáneas y dos obispados exentos. Su distribución geográfica era: Burgos: Calahorra, Palencia, Pamplona, Santander y Tudela. Granada: Almería y Guadix. Santiago de Compostela: Astorga, Ávila, Badajoz, C i u d a d Rodrigo, Coria, Lugo, M o n d o ñ e d o , O r e n s e , Plasencia, Salamanca, Tuy y Zamora. Sevilla: Cádiz, Canarias, Ceuta, Málaga y Tenerife. Tarragona: Barcelona, G e r o n a , Ibiza, Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel y Vich. Toledo: Cartagena, Córdoba, Cuenca, J a é n , Osma, Segovia, Sigüenza y Valladolid. Valencia: Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe.
303
Zaragoza: Albarracín, Barbastro, Huesca, Jaca, Tarazona y Teruel. Los obispados exentos eran León y Oviedo. Existían además, sin territorio, el patriarcado titular de las Indias, unido a los cargos de capellán mayor del rey, limosnero mayor del rey y vicario general de los reales ejércitos de mar y tierra; dos obispados de la orden militar de Santiago en San Marcos de León y Uclés y las abadías de Alcalá la Real y San Ildefonso de la Granja, cuyos abades poseían sedes titulares, llamadas entonces in partibus infidelium. Independizados los estados americanos, España quedó solamente hasta finales del siglo xix con las posesiones de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Filipinas, donde había ocho diócesis: Santiago de Cuba, San Cristóbal de la Habana, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Manila, Cebú o Nombre de Jesús, Nueva Segovia y Nueva Cáceres. El concordato de 1851 estableció una nueva división de diócesis, que permaneció sustancialmente inalterada hasta el concordato de 1953, con algunas ligeras variantes. Según dicha división, una provincia eclesiástica comprendía toda Cataluña y tenía su sede metropolitana en Tarragona. Otra comprendía Aragón y Navarra y el metropolitano estaba en Zaragoza. Otra abarcaba casi todo el antiguo reino de Valencia y, acaso como compensación de lo que le arrebataba la diócesis de Tortosa por el norte (que pertenecía a la tarraconense), se le concedieron las tres diócesis de las Islas Baleares; la ni< i< opolitana estaba en Valencia. Castilla la Vieja y León teman dos provincias eclesiásticas y sus respectivos metropolitanos residían en Burgos y Valladolid. Castilla la Nueva estaba agrupada en torno a la sede primada de Toledo, y como compensación por la prelatura «nullius» de Ciudad Real -adjudicada a las Ordenes Militares para centralizar los derechos que por antigua tradición tenían esparcidos por diferentes diócesis españolas- se le añadió la diócesis de Coria en la provincia de Cáceres. Otra provincia la formaban Galicia y Asturias con la metropolitana en Santiago de Compostela. Andalucía tenía dos provincias, una para la oriental, a la que se le agregó la diócesis de Cartagena -que abarcaba 304
las provincias de Murcia y Albacete- con sede metropolitana en Granada, y otra para la Andalucía occidental, a la que se le agregaron Badajoz, Tenerife y Canarias, con su sede metropolitana en Sevilla. El concordato de 1851 suprimió las diócesis de Albarracín, Barbastro, Ceuta, Ciudad Rodrigo, Ibiza, Solsona, Tenerife y Tudela, aunque todas ellas siguieron manteniendo los cabildos catedralicios. A excepción de Albarracín, Ceuta y Tudela, las otras fueron posteriormente restauradas. Suprimió igualmente todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas. En 1949 fueron creadas las diócesis de Bilbao y San Sebastián y, en 1950, las de Albacete y Huelva. En 1954 fueron erigidas las sedes metropolitanas de Oviedo y Pamplona. En 1979 fue erigida la de Jerez de la Frontera y, en 1992, lo fueron las de Alcalá de Henares y Getafe y erigidas las provincias eclesiásticas de Madrid, con las dos últimas citadas, como sufragáneas, y la de MéridaBadajoz, con Plasencia y Coria-Cáceres.
Últimos obispos del Antiguo Régimen Hasta la caída de la Monarquía, en 1931, la Santa Sede toleró el sistema antiguo, en base al cual la Corona ejercía el privilegio de presentar al papa un candidato único, pero, en realidad, la presentación regia era un acto formal con el que concluía una compleja negociación entre el nuncio y el Gobierno para escoger obispos que fueran aceptados por ambas partes. Este sistema permitía a los políticos intervenir en la selección de candidatos, cosa que no siempre hacían con sano criterio, pues con frecuencia trataban de favorecer a sus amigos y parientes y la Santa Sede no podía o no se atrevía a oponerse en muchas ocasiones a estas interferencias. Puede, por consiguiente, afirmarse que, hasta 1931, con cierta frecuencia se nombraba a un obispo como a un gobernador civil o a un funcionario del Estado. Durante el trienio constitucional (1820-1823), hubo un intento de crear un Episcopado capaz de asumir las ideas liberales o, al menos, de colaborar con sus promotores. 305
Esta fue una iniciativa tomada por aquellos gobiernos constitucionales para conseguir o completar sus objetivos políticos. La Iglesia necesitaba una profunda renovación, pero tanto la Santa Sede como la Jerarquía del Trienio no solo rehuyeron tomar iniciativas, sino que no supieron o no quisieron proseguir, al menos, la labor reformista de los obispos ilustrados ni prestaron una adecuada atención a los proyectos nacidos en el seno de las Cortes de Cádiz. La línea de actuación de los obispos ilustrados del siglo xvm se truncó al perderse la oportunidad de cubrir sedes episcopales con unos obispos liberales que podrían haber sido sus continuadores natos, capaces de contribuir a crear los requisitos básicos para la modernidad y el progreso que en otras naciones europeas se estaban produciendo. Para ello, el Gobierno quiso llevar al Episcopado a representantes de una amplia gama ideológica -progresistas, moderados, filojansenistas o regalistas-, pero escasos fueron los logros del proyecto gubernamental por: — la primacía de los motivos ideológicos sobre los pastorales, — las nuevas tentativas de promociones y traslados, — la depuración política de los obispos llamados «persas», — la retirada de los obispos, — el protagonismo de los cabildos, — la conflictividad institucional provocada por el proyecto de remoción de los obispos no constitucionalistas, — la desestabilización de algunos gobiernos diocesanos con obispos «civilmente muertos» -y la inviabilidad de soluciones globales como la frustración de una reforma eclesiástica estructural y repristinación de la antigua disciplina canónica hispana. Este tema ha estado siempre latente en la historia contemporánea de la Iglesia, que tiene de cuando en cuando manifestaciones más o menos explícitas según las circunstancias históricas, y es el de la renovación de la mentalidad de los candidatos al Episcopado para hacer frente a una nueva situación social. En 1820, la Santa Sede rechazó varios candidatos gubernamentales que Fernando VII presentó por imposición de 306
los revolucionarios. Entre otras cuestiones eclesiásticas del trienio liberal, este problema tuvo amplias consecuencias por la negativa del papa y su repercusión a distintos niveles nacionales, ya que fue el primer caso ruidoso de rechazo de obispos por parte de Roma, con amplia repercusión en las Cortes y en la prensa. Durante el trienio liberal, la Santa Sede atacó duramente a los obispos liberales, pero pasada aquella experiencia no pronunció una palabra contra los ultraconservadores, que entraron directamente en la vida política nacional y apoyaron la restauración. El nuncio dijo que estos defendían la «buona causa», mientras que la de aquellos era una «causa cattiva». «Con esta mentalidad -afirma Manuel Teruel-, la Iglesia se incapacitaba para asumir, en aras de su vocación de servicio a los seres humanos, el fenómeno secularizador, la conquista de las libertades y, sin duda, la revolución industrial y la explosión demográfica». Fernando VII procuró dotar las diócesis españolas de buenos pastores, escogiendo para ello de los cabildos catedralicios, curias episcopales, parroquias y conventos, eclesiásticos virtuosos, instruidos y adictos al Altar y al Trono. Los nombramientos episcopales eran hechos por el rey, oído el parecer del Consejo de Castilla, que reunía las informaciones previas y seleccionaba los candidatos. La Santa Sede estuvo normalmente de acuerdo con los candidatos presentados por Fernando VII, salvo algunas excepciones durante el trienio liberal, aunque le preocupaba el abuso introducido con los traslados de unas sedes a otras. Decían los nuncios que, si bien era una costumbre antigua, en los primeros tiempos no se toleraban y el Gobierno los realizaba con excesiva facilidad y por los más impensados motivos. Los obispos eran considerados funcionarios públicos, a quienes se promovía a diócesis con mayores rentas para premiarles méritos personales o brillantes servicios prestados al rey, y otras veces, por razones de amistad, paisanaje o influencia política. Durante los últimos diez años del reinado fernandino, cuando el influjo de Calomarde en el gobierno fue decisivo, al menos una docena de eclesiásticos aragoneses -el ministro era de Teruel- fueron promovidos al Episcopado. 307
Resulta muy elocuente la anécdota ocurrida al vacar la diócesis de Segovia. Fernando VII dijo a Calomarde: «¿No tienes por ahí algún clérigo aragonés que hacer obispo?», y a los pocos días fue nombrado el padre Briz, aragonés, general de los dominicos. Para suprimir tal abuso era imprescindible la colaboración del gobierno, pues los nuncios nunca se atrevieron a intervenir directamente, ni la Santa Sede dijo una palabra a este respecto, porque en algunas ocasiones el traslado de un obispo resolvía muchos problemas. Mayores eran los inconvenientes cuando se trasladaban prelados ancianos y enfermos a diócesis muy extensas y pobladas, donde, evidentemente, no podrían desempeñar su ministerio. La cuarta parte de los obispos procedían de órdenes y congregaciones religiosas. La generación episcopal del postrienio destacó por su defensa de los derechos eclesiásticos durante los años del período constitucional, habiendo llegado algún obispo a sufrir persecución. Las últimas presentaciones hechas por Fernando VII, cuando los liberales volvieron al poder, con el gobierno moderado de Cea, recayeron en eclesiásticos que pocos años antes no habrían pasado, porque el nuncio Giustiniani nunca les habría concedido su beneplácito. En cambio, su sucesor Tiberi, de mentalidad más abierta, no tuvo inconveniente en recomendar a los nuevos obispos de Astorga, Canarias, Córdoba, Huesca, Barcelona y Almería -este último no pasó en Roma-, aunque habían estado comprometidos de algún modo y a niveles distintos con los revolucionarios del trienio. Estos mismos obispos colaboraron de forma más o menos explícita con el nuevo régimen y, desde luego, simpatizaron con la ideología liberal menos radicalizada. Tiberi fomentó, desde 1833, una serie de nombramientos episcopales, que de haber continuado varios años en la misma línea habría proporcionado a la jerarquía hispana un selecto grupo de prelados, con nueva mentalidad, y posiblemente se habrían evitado muchos de los excesos cometidos, en este período, por parte del gobierno, llegando a un entendimiento satisfactorio para la Iglesia y el Estado. Este provocó insolentemente; aquella reaccionó con intransigencia y hostilidad, cerrándose cualquier intento de 308
diálogo. Algunos de estos últimos obispos -como Torres Amat, Bonel, Romo, Ramos García- podían haber sido buenos intermediarios entre las cortes pontificia y española, pero eran minoría y sus propuestas no fueron escuchadas. Además, tampoco jugaron limpio, porque tras su aparente pureza de principios y rectitud de intención se escondía el monstruo del regalismo, que les movía a atacar duramente a Roma cuando se trataba de defender las prerrogativas de la corona española. Estado de las diócesis Desde 1833 hasta 1847, la Iglesia vivió en España uno de los períodos más oscuros de su historia. Los informes que los obispos durante esos años tristes presentaron a la Santa Sede sobre el estado de sus respectivas diócesis nos descubren un panorama desolador por los atropellos cometidos durante los años de la regencia Cristina: — había sido abolida por completo la inmunidad eclesiástica personal y real, — perdidos los diezmos y primicias, — reducido el número de eclesiásticos por orden gubernativa, — suprimidas las Ordenes religiosas, — cerrados casi un millar de monasterios y conventos, — secularizados miles de frailes y monjas, — ocupados los bienes de las religiosas, — impedida la administración de órdenes sagradas a los aspirantes a las mismas, — decretado el expolio de todos los bienes del clero y de las religiosas, — usurpadas las obras de arte y objetos preciosos que poseían los templos, — autorizada la propaganda protestante y la edición de libros impíos, obscenos e inmorales, — castigados, perseguidos y desterrados muchos obispos y sacerdotes que se opusieron abiertamente a estos abusos y atropellos. Solo dos obispos se separaron de la línea de conducta 309
observada por los restantes miembros de la jerarquía hispana. Fueron Torres Amat, de Astorga, y el de Barcelona, Pedro Martínez de San Martín. El prelado asturicense llegó incluso a manifestar abiertamente al papa «su modo de pensar sobre el remedio o alivio de los males de nuestra Iglesia de España, poco o quizá mal conocidos por causa de la exaltación de las pasiones dominantes, que ofuscan la razón, aun de personas bien intencionadas». Torres Amat confesaba que nunca se le había impedido ejercer su jurisdicción y proponía algunas reformas convenientes no solo en su diócesis, sino en todas las españolas, como las constituciones de los cabildos, la supresión de la exención de los regulares para someterles a los obispos y la eliminación de algunos impedimentos matrimoniales. Denunciaba el fanatismo, superstición e ignorancia de los españoles, causa y origen de las calamidades que sufría la nación. Un análisis crítico de las propuestas de este prelado nos descubre que no eran tan descabelladas sus ideas, aunque chocaban por entonces con una curia romana opuesta a cualquier innovación eclesiástica e intransigente en sus relaciones con España. Solo un decenio más tarde, cuando ya el obispo de Astorga había fallecido, se conseguiría realizar algunos de sus proyectos al negociar el concordato de 1851. El obispo de Barcelona también presentó un panorama de su diócesis radicalmente diverso al de los restantes obispos. En Roma, eclesiásticos carlistas que influían en las decisiones pontificias y tergiversaban los hechos lanzaron calumnias contra este obispo, llamándole áulico, débil, ignorante, pupilo del Gobierno e indigno del Episcopado, que habría conseguido por influencias políticas. Ciertamente el obispo Martínez San Martín, hermano de un general que militaba en las filas isabelinas, no era un modelo de prelados, en particular, por su falta de preparación intelectual y de espíritu apostólico, pero los ataques que tanto a él como a Torres Amat les hacían desde la Curia romana provenían del sector políticamente opuesto y estaban inspirados en intereses mezquinos, incompatibles con el mensaje evangélico. Lo tremendo de esta situación fue la tajante división que, en pocos años, se manifestó en el seno de la Iglesia, ya 810
que la minoría de prelados fieles a Isabel II y tolerantes con las novedades eclesiásticas de los liberales era seguida por un reducido grupo de eclesiásticos, religiosos exclaustrados y fieles, que trataba por todos los medios de justificar la bondad de estas medidas que servirían para purificar a la Iglesia. Cuantos, por el contrario -y fueron mayoría siempre creciente-, estuvieron con don Carlos, creyeron que solamente el infante podía salvar a la Iglesia y, con su reinado, realizar en España la ciudad de Dios que desde tantos siglos atrás soñaban los cristianos. Pero las pasiones políticas de ambos bandos impregnaron el fervor religioso, que sin duda alguna era sincero en muchos militantes, y solo sirvieron para complicar la situación y acrecentar el odio y la intolerancia. Las diócesis fueron quedando sin obispos por la muerte de unos y el destierro de otros. En ocho años, desde 1833 hasta 1840, fallecieron 25 prelados. Durante los años siguientes, hasta el restablecimiento de relaciones con la Santa Sede, murieron otros 13, de modo que, cuando el delegado apostólico Brunelli llegó a Madrid en 1847, tuvo que buscar 40 candidatos para cubrir otras tantas sedes episcopales vacantes. Muchos obispos fueron exiliados por motivos fundamentalmente políticos. Por temor a las autoridades isabelinas huyeron de sus diócesis los obispos de Lérida Mondoñedo, León y Orihuela, que más tarde se comprometieron políticamente en favor de don Carlos. Los obispos de Badajoz, Coria, Mallorca y Santander pudieron permanecer en sus diócesis, pero vigilados por las autoridades civiles, que les impidieron ejercer libremente sus funciones. A todos estos atropellos, abusos y violaciones hay que añadir la intromisión directa del poder civil en los asuntos espirituales, pues el Gobierno obligó a los cabildos catedralicios de las diócesis vacantes, por defunción o ausencia del obispo, que nombrasen vicarios capitulares o gobernadores eclesiásticos a los candidatos que la reina quería promover al Episcopado contra el parecer del papa. Fue esta una violación sin precedentes de la autoridad religiosa porque los vicarios capitulares elegidos legítimamente fueron obligados por la fuerza a dimitir y a ceder su jurisdicción 311
canónica a los designados por la reina, clérigos de corte liberal vendidos al Gobierno para medrar en la carrera eclesiástica. En las diócesis vacantes de hecho, por exilio del obispo, el Gobierno exigió que la jurisdicción eclesiástica pasara a manos de adictos a la causa isabelina. Algunos cabildos consideraron civilmente muertos a sus obispos legítimos, que vivían ocultos en España o exiliados al extranjero, y eligieron, forzados por las autoridades políticas o militares, vicarios capitulares o gobernadores de la mitra, que administraron las diócesis en nombre del propio cabildo, sin usar sellos del prelado legítimo, ni cláusulas o fórmulas que directa o indirectamente pudieran dar a entender que ejercían en nombre del obispo ausente. A estos sacerdotes se les llamó obispos intrusos, pues nunca obtuvieron la designación libre de los cabildos ni la aceptación del clero y del pueblo. Los casos más escandalosos ocurrieron en Toledo, Zaragoza, Málaga, Oviedo y Tarazona. Los obispos intrusos, gobernadores eclesiásticos ilegítimos, vicarios capitulares anticanónicos o como se les quiera llamar, plantearon graves problemas de jurisdicción. Es verdad que varios de ellos ostentaron el título, pero nunca actuaron en las diócesis; este fue el caso de Antonio Posada, intruso de Valencia, que respetó siempre al vicario capitular legítimo y ni siquiera pisó la ciudad del Turia. Pero la opinión pública asistió a una polémica sin precedentes, pues en diarios, revistas y folletos, que proliferaron por doquier, se discutió con gran interés el derecho de la reina para nombrar obispos sin consultar a Roma. Restauración de la Jerarquía Uno de los asuntos más importantes que la Santa Sede encomendó al nuncio Brunelli fue la provisión de más de cuarenta diócesis vacantes. Varios y graves eran, sin embargo, los obstáculos que se debían superar. En primer lugar, asegurar a los obispos libertad para el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, liberándolos de una serie de leyes de sabor regalista y de odiosos vínculos con el régimen po312
lítico. Por eso pensó, en un primer momento, que era preferible dejar vacantes las diócesis en lugar de encomendarlas a obispos que no serían buenos pastores. Apoyaba esta opinión en lo que había ocurrido durante los últimos años, ya que, con solo dos o tres excepciones, los nombramientos de obispos «intrusos» que el gobierno había hecho habían recaído en eclesiásticos desacreditados por su conducta, conocidos por su adhesión a doctrinas jansenistas, adictos al partido liberal, y en cualquier caso no aptos por falta de celo apostólico y formación eclesiástica. No se fiaba la Santa Sede de la promesa hecha por el Gobierno de que, lejos de insistir en la promoción de sujetos que el Santo Padre no consideraba idóneos para el Episcopado, presentaría solamente a aquellos candidatos meritorios de tal misión, declarando además que la selección de candidatos se haría de común acuerdo con el representante pontificio. Brunelli no retrasó sus gestiones y afrontó el tema aprovechando que se quería nombrar obispo al canónigo Vaamonde, hermano del ministro de Gracia y Justicia. El Gobierno deseaba ponerse de acuerdo con el representante pontificio sobre los nombramientos y no insistió demasiado sobre los que ya habían sido nombrados en los años anteriores. Pero que había que tener en cuenta que estos eran quince, que no podía pensarse que la Santa Sede los considerase a todos ellos indignos y que solamente no insistiría en aquellos que el Papa no considerara idóneos. Ante la inminente la crisis ministerial, Brunelli comenzó sus gestiones, en el curso de las cuales surgió también la necesidad de hacer un arreglo general de los territorios diocesanos, revisando los límites de las diócesis, dado el desequilibrio existente en los territorios diocesanos, con algunas muy extensas y otras muy pequeñas, aunque lo que el Gobierno pretendía era reducir sensiblemente el número de las diócesis. Por este motivo, el Gobierno puso como condición previa, para hacer los nuevos nombramientos de obispos, que antes se revisasen los límites diocesanos. Pero esto requería mucho tiempo y era más complicado de lo que a primera vista podía parecer. 313
Tras complejas negociaciones, se consiguió restaurar la Jerarquía a partir de 1847 y, durante los años sucesivos, los nombramientos de obispos fueron hechos con normalidad hasta el bienio revolucionario (1854-56), cuando, en pocos meses, quedaron vacantes ocho diócesis. Para impedir que fuesen propuestos por el gobierno candidatos indignos, el encargado de negocios de la nunciatura, Franchi, pidió a la reina que no firmara decreto alguno que le fuera presentado por el gobierno, ya que solo ella, en virtud del privilegio del patronato, tenía el derecho de elegir a los obispos y el deber de rechazar a los que no considerara dignos. La reina prometió al representante pontificio que pondría el mayor cuidado para evitar la selección de sujetos poco recomendables que los políticos deseaban promocionar al Episcopado y le pidió reservadamente una lista de candidatos dignos para tenerlos en cuenta cuando se tratara de proveer a las diócesis vacantes. Pero tanto el ministro de Gracia y Justicia como la Cámara del Real Patronato no aceptaron ninguno de dichos candidatos quizá porque ninguno de ellos les gustaba o quizá también porque no tenían prisa en cubrir las vacantes. Solamente cuando llegó a Madrid Mons. Simeoni, como encargado de negocios en 1857, comenzaron de nuevo las gestiones para los nombramientos de obispos, que se hicieron con toda normalidad durante un largo decenio, hasta la Revolución de 1868. Dificultades para los nombramientos de obispos Desde la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, en 1847, hasta la Segunda República (1931) no faltaron dificultades y obstáculos por parte del Gobierno para los nombramientos episcopales, que se hacían con la lentitud y complejidad típicas del sistema español, agravado por la burocracia del Estado, inflexible sobre este punto. El Gobierno trataba con negligencia y superficialidad los asuntos eclesiásticos, en general, mientras se obstinaba en mantener a toda costa una serie de formalidades que llegaban incluso el ridículo. Se preguntaba el nuncio Barili en 1847: «¿Para qué sirve el pase que se da al sim314
pie atestado de una preconización implorada por el Gobierno?». Para darlo, se hacía traducir el atestado mismo que, siendo siempre igual, deberían saberlo de memoria los funcionarios encargados de darlos. El Consejo de Estado era muy lento en el despacho de los asuntos, lo cual provocaba un excesivo retraso en los nombramientos episcopales. A esto se unían la lentitud del ministro de Gracia y Justicia para presentar a la firma de la reina los decretos de nombramientos y las maniobras de políticos y ministros para cambiar nombres de quienes habían sido ya aceptados por ambas partes para cubrir una diócesis. Muchas fueron también las quejas contra los traslados frecuentes de obispos. Algunos cambiaron en pocos años dos, tres y hasta a cuatro diócesis, provocando graves daños a las mismas diócesis. Algunos obispos recién nombrado hacían gestiones con ministros y políticos para conseguir el traslado a diócesis mejores. Incluso algunos obispos aceptaban el primer nombramiento que se les daba con la intención de pedir inmediatamente el traslado a otra diócesis mejor dotada. La Santa Sede lamentaba profundamente las ingerencias de los políticos en los nombramientos, que llegaban, a veces, a presentar candidatos indignos. Pero reconocía, al mismo tiempo, que era muy difícil evitar este inconveniente, si no se le quitaba al rey el mal llamado «derecho» de nombramiento, que en realidad no era más que un privilegio plurisecular que los papas habían concedido a los reyes de España, como signo de reconocimiento por su defensa de la fe católica y de su ayuda a la Iglesia. No quedaba, por consiguiente, otro remedio sino la vigilancia asidua por parte de la nunciatura sobre aquellos candidatos que podrían ser presentados para obispos y notificar a la Santa Sede los nombres de los que resultaran sospechosos por alguna razón fundada de incapacidad o indignidad, por sus conocidas ambiciones simoníacas o manejos políticos, para negarles la institución canónica. También puso el gobierno impedimentos a los obispos para viajar a Roma. Así ocurrió en 1862, cuando fueron invitados por el Papa a la canonización de los mártires del Japón. El Gobierno puso muchísimas dificultades, pero al fin 24 obispos pudieron responder efectivamente al llama315
miento del Papa. El Consejo de Estado, a finales de 1858, celebró una reunión para discutir si los informes que los obispos enviaban a la Santa Sede con motivo de la visita ad limina u otras relaciones sobre el estado de sus diócesis podían remitirlos directamente al Papa o era necesario someterlos previamente al control gubernativo, ya que un consejero de Estado dijo que el modo de proceder de algunos obispos debería impedirse. Lo que se pretendía era someter a los obispos al control estatal pues se les exigió que comunicaran previamente al gobierno el contenido de sus informes a Roma y después sería el gobierno quien decidiría si debían enviarse o no. Esta pretensión fue el colmo del regalismo, aunque exigida solamente por parte de algunos consejeros. Pero no llegó a tener efecto, pues entre la mayoría de los miembros del Consejo de Estado prevaleció el criterio de respetar la ley canónica. La raíz de todos los abusos cometidos por las autoridades civiles en los nombramientos y traslados de obispos habían sido introducidos por regalistas y aduladores de la Corona y, aunque el nuncio procuraba presentarle a la reina buenos candidatos para el Episcopado, no siempre conseguía liberarla de los influjos políticos. A partir de 1861, Isabel II estuvo cada vez más sometida a las presiones de sus ministros y con frecuencia no se atrevía a oponerse a sus propuestas. Hasta esa fecha, Isabel II había demostrado cierta independencia en sus decisiones sobre esta materia y había aceptado las sugerencias o insinuaciones del nuncio para que respetara los cánones sagrados, los deseos del Papa o el bien de la Iglesia. Influyó mucho en esta situación la precaria condición política española y el temor a que pudiera desaparecer la monarquía debido a las luchas intestinas entre los partidos de gobierno y de la oposición. El regalismo del Gobierno era más acentuado en las colonias de Ultramar, ya que en ellas el patronato se interpretaba como una jurisdicción eclesiástica superior a los obispos. De esta forma, el patrono, que era la reina, ejercía su privilegio a través de la autoridad suprema militar de las colonias, quien intervenía habitualmente en los pleitos entre cabildos y obispos, etc. Era un residuo de regalismo puro y anacrónico. Otro motivo de conflicto fue el jura316
mentó que los obispos prestaban con motivo de su consagración. La polémica era antigua, pero cuando se reanudaron las relaciones entre España y la Santa Sede, de forma arbitraria e ilegítima, es decir, por decisión unilateral del Gobierno, se hizo un añadido al juramento canónico de los obispos que ofendía al decoro de la Iglesia, porque inducía a pensar que los deberes canónicos que se les imponían a los obispos pudieran oponerse a los deberes que ellos mismos tenían como subditos de los reyes de España.
El Concilio Vaticano I La presencia de obispos españoles en Roma fue numerosa, pero su actuación en el Vaticano I fue muy mediocre. En la preparación del Concilio participaron varios teólogos por invitación pontificia pero su aportación fue muy modesta. Pío IX consultó a seis obispos -García Cuesta, Moreno Maisonave, Rodrigo Yusto, De la Puente, García Gil y Blanco Lorenzo- sobre los temas que deberían tratarse en el Concilio. Los prelados españoles mostraron predilección por la amplia temática del Syllabus, y hubieran deseado un pronunciamiento solemne del Concilio sobre algunas cuestiones vivas del momento, como las limitaciones impuestas por el poder civil a la autoridad eclesiástica. Aunque la mayoría del Episcopado pudo viajar a Roma sin dificultades, hubo algunos prelados que tuvieron que permanecer en España por motivos políticos. El cardenal García Cuesta y el obispo Lagüera, de Osma, no recibieron pasaporte del Gobierno por razones políticas. Otros obispos no pudieron asistir por motivos de salud. Apenas llegaron a Roma los prelados españoles, unidos en torno al cardenal Moreno, arzobispo de Valladolid, se mostraron favorables a la infalibilidad, y comenzaron las gestiones para que se definiese como dogma. «Esta adhesión de España al intento infalibilista -observa Martín Tejed o r - es el coronamiento del romanismo nuevo que aparece en la Iglesia española tras la muerte de Fernando VII y como consecuencia de la revolución». En esta línea trabajaron abiertamente Moreno, Barrio, Monescillo, García 317
Gil, Blanco Lorenzo y Lluch Garriga. Y en esta línea hay que situar el discurso del obispo Paya, de Cuenca, que registró «el momento culminante de la intervención española en el aula conciliar». Esta intervención no fue una síntesis teológica, sino una pieza oratoria que impresionó y convenció por la brillantez y amplitud. Paya regresó a España como el triunfador del Concilio, entre el entusiasmo de los católicos, cuando en realidad su discurso, que fue improvisado, no hizo más que repetir cuanto otros padres conciliares habían dicho en el aula vaticana. Se trató de una intervención discutida, pues mientras, para unos, el obispo de Cuenca dijo la última palabra sobre la infalibilidad, que fue definida a los pocos días, para otros pasó totalmente inadvertido. Lo obispos españoles no brillaron en el Vaticano I como los del siglo xvi en el Trento. Quizá faltó la mayor figura intelectual del momento -el cardenal García Cuesta-, que podía haber tenido intervenciones brillantes. También hay que tener en cuenta el impacto de la revolución española en el ánimo de los obispos a la hora de proponer o defender posturas avanzadas en el campo de las ideas. Martín Tejedor alude además al caudillaje del cardenal Moreno como uno de los factores que contribuyeron a crear una impresión negativa de la participación española. El arzobispo vallisoletano era «serio, competente, de gran precisión de juicio y notable sentido común, de formación más urbana que peyorativamente curial, y tuvo que sentirse muy extraño en aquella asamblea, cuya fracción más vistosa estaba dispuesta a eternizarse, disputando al papa unos derechos cuya proclamación era apremiante de cara a una Iglesia que ardía por los cuatro costados». Con respecto a las repercusiones del Vaticano I en España, hay que decir que tanto el anuncio del Concilio como su celebración fueron seguidos con atención por la prensa confesional. Periódicos como El Pensamiento Español, La Esperanza y el moderado La Época dieron a la asamblea ecuménica el relieve que se merecía. Desde la prensa liberal ocurrió en España lo que en otros países europeos: se atacó al Concilio como instrumento político del pontífice para defender su poder temporal. El que luego sería 318
ministro de Estado tras la revolución del 68, Álvarez de Lorenzana, publicó en la primavera de dicho año varios artículos, en los que interpretaba la celebración del Vaticano I desde un planteamiento político. Nombramientos de obispos desde 1873 a 1975 Apenas la Santa Sede tuvo seguridad, en 1873, de que el Gobierno republicano presentaría a las Cortes el proyecto de separación Iglesia-Estado, comenzó las negociaciones para cubrir numerosas diócesis vacantes, algunas de las cuales estaban sin pastores desde los primeros meses de la revolución. Pío IX deseaba hacer cuanto antes los nombramientos episcopales, pero era prudente esperar la aprobación del proyecto de separación Iglesia-Estado para actuar libremente. Por otra parte, se desconocía la reacción del Gobierno republicano ante una iniciativa unilateral del papa, ya que algunos ministros presionaban para que los futuros obispos fuesen adictos a la causa republicana. Mientras el Gobierno iniciaba gestiones directas con los prelados que deseaba trasladar a las sedes metropolitanas, y en concreto con el obispo de Cuenca, candidato para Santiago, y con el de Málaga, para Tarragona, Pío IX quiso dar una muestra evidente de buena voluntad hacia la República Española, y en el consistorio del 22 de diciembre de 1873 creó cardenales al arzobispo de Valencia, Mariano Barrio, y al nuncio Franchi. Cayó el Gobierno de Castelar, y mientras las Cortes se disponían a nombrar un Gabinete radical, presidido por Palanca, el general Pavía las disolvió y, con un golpe de Estado puso prácticamente fin a la primera experiencia republicana española. Sin embargo, estos acontecimientos no impidieron que la Santa Sede llevara adelante sus proyectos con respecto a las diócesis vacantes, y en el consistorio del 16 de enero de 1874, Pío IX preconizó varios arzobispos y obispos. Estos nombramientos fueron contestados tanto por el Gobierno de Madrid como por el pretendiente don Carlos, que pocos días antes del consistorio había enviado a Roma al canónigo Manterola para que pro319
testara oficialmente «contra el acto de la presentación de obispos hecha por Castelar». Pío IX no contestó a la carta que le dirigió don Carlos; se limitó a observar que los obispos habían sido preconizados solamente en nombre de la Santa Sede, y, por consiguiente, sin tener en cuenta la presentación hecha por el Gobierno republicano, a quien no se le reconocía tal derecho. «En España -añadió el papa, en su nota autógrafa sobre la carta del pretendiente-, el regalismo es una gran plaga». Durante el pontificado de León XIII y los primeros años de san Pío X no hubo grandes problemas para los nombramientos episcopales en España. Sin embargo, estos existieron de forma grave desde abril de 1909 hasta julio de 1913, en que no se pudo cubrir diócesis alguna debido a las grandes tensiones entre la Iglesia y el Estado provocadas por la polémica «Ley del Candado». En 1931, el Gobierno republicano consideró «caducado» el concordato y renunció, en principio, a cualquier ingerencia en los nombramientos de obispos, a excepción del de Urgel y del vicario apostólico de Marruecos. Estos dos casos estaban en parte justificados porque la República no podía desinteresarse del nombramiento de un obispo que ejercía jurisdicción cosoberana en un territorio vinculado a España por muchos intereses; además, España, por estos motivos, subvencionaba la diócesis de Urgel. Tampoco le era indiferente a la República el nombramiento del vicario apostólico de Marruecos por los intereses que España poseía en aquella importante zona de protectorado y por las ayudas económicas que el Estado seguía dando al vicario apostólico. Durante la Segunda República, la Santa Sede pudo nombrar libremente a los obispos, pero, al acabar la Güera Civil, surgieron nuevos problemas por restaurar el privilegio de presentación, como pretendía Franco, pues parecía excesivo. Tras largas y complejas negociaciones se adoptó una vía media: ni simple prenotificación ni simple presentación. Tal fue la solución adoptada con el convenio del 7 de junio de 1941. De la prenotificación se retuvo el que el Papa no se vería obligado a nombrar un obispo de la lista de candidatos que le fuera presentado por el Gobierno. De 320
la presentación se mantuvo el nombre y presentar un candidato escogido de una terna confeccionada por el Papa en base a una lista de al menos seis nombres elaborada por el nuncio de acuerdo con el Gobierno. Pero, a partir del Vaticano II, comenzaron a surgir nuevas tensiones, y para superarlas era indispensable un cambio radical de mentalidad de la misma Jerarquía, cambio que solo era posible con la renovación del Episcopado. Era urgente superar el inmobilismo al que había conducido una cierta formación y tradición e incluso, a veces, una cierta limitación intelectual, bastante acentuada en algunos obispos. La renovación del Episcopado debía contar necesariamente con la colaboración del Estado y, por ello, se planteó entonces la cuestión de la renuncia al privilegio de presentación, que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar, pero buscó una fórmula que conservara por lo menos un vestigio del mismo, del cual España se sentía orgullosa y agradecida a la Iglesia. Por parte de la Santa Sede, se propuso la renuncia al privilegio de presentación mediante su transformación en prenotificación oficiosa de los nombramientos episcopales y después se pasaría a la revisión del concordato de 1953. Así lo reflejó la carta que el 29 de abril de 1968 dirigió Pablo VI al Jefe del Estado. Contestando, Franco, en carta del 12 de junio de 1968, consideró dicho privilegio como parte fundamental del pacto solemne con la Santa Sede y, por tanto, se aceptaría su renuncia, no antes, sino simultáneamente y dentro de la revisión y puesta al día de todo el concordato. Pero como no se pudo llegar a una solución, la Santa Sede optó por nombrar obispos auxiliares y administradores apostólicos, que quedaron al margen del derecho de presentación y, a partir del acuerdo de 1976, fue totalmente libre para efectuar los nombramientos episcopales. Este acuerdo estuvo precedido, algunos días antes, de un intercambio de cartas entre el rey Juan Carlos I y el papa Pablo VI. El monarca, tras haber deliberado con el Gobierno y con el Consejo del Reino, renunció a los derechos y privilegios relativos al nombramiento de obispos que, durante tanto tiempo, correspondieron a la Corona de España. 321
Primeros pasos hacia la organización del Episcopado El Episcopado español no tuvo una organización institucional propia hasta bien entrado el siglo xx. Pero, desde mediado del siglo anterior, surgieron diversas iniciativas individuales encaminadas a vertebrar la acción episcopal de forma colectiva, evitando la dispersión de fuerzas y los contrastes individuales. En mayo de 1854 se hallaban en Madrid, por motivos diversos, el obispo de Barcelona, José Domingo Costa y Borras, el octogenario obispo de Pamplona, Severo Leonardo Andriani, el de Cartagena, Mariano Barrio Fernández, y el de Badajoz, fray Manuel García Gil. Aprovechando esta circunstancia tuvieron una conferencia con el fin de tratar algunos puntos importantes relativos a la ejecución del concordato. Era la primera vez que esto ocurría desde la restauración de la Jerarquía en 1847. En concreto, trataron sobre estos cuatro puntos: l 2 . La necesidad de que fuera garantizada la libertad y la independencia del ministerio episcopal en relación especialmente a la libre acción de los obispos en la condenación de los libros y escritos contrario a la fe o a la buena moral, a la obligación del gobierno de impedir la publicación de diarios impíos y la circulación de libros perversos, a la vigilancia de los obispos sobre los espectáculos públicos y otras cosas semejantes. 2 a . La necesidad de dar al clero la administración libre e independiente de sus bienes y rentas; de darse prisa en la liquidación de los bienes restituidos computándolos en su justo valor y detrayendo las cargas anejas; de remediar los abusos introducidos en las juntas investigadoras en oposición a un decreto gubernativo de 1852. 3 a . Los graves desórdenes que se cometían por el Gobierno en el uso del patronato para los beneficios eclesiásticos, tanto en los nombramientos de personas ineptas o indignas, como en el pase de una a otra prebenda como si se tratara de funcionarios civiles, así como en la provisión de beneficios antes de que se verifique la vacante, y, finalmente, en las intrigas de los agentes para obtener con promesas de dinero la colación de las prebendas vacantes. 322
4S. Finalmente, sobre la necesidad de una reforma de la inmunidad personal. La idea de estos cuatro obispos fue presentar a la reina una memoria sobre los puntos indicados, suplicándole que los tomara en consideración y para conseguir que produjera mayor impresión en el ánimo de la reina y del Gobierno, los cuatro obispos enviaron una circular reservada a todos los obispos de la península invitándoles a que la aprobaran con el fin de que fuera presentada en nombre de todo el Episcopado. En el conjunto de la desorganización del Episcopado decimonónico, esta y otras reuniones semejantes en años sucesivos fueron intentos para aglutinar fuerzas y coordinar iniciativas, que tuvieron su importancia, si bien con escasos resultados, debido a la ingerencia del poder civil, que mal soportaba que la Iglesia se organizara con independencia total y absoluta de la Corona. Durante muchos siglos, nuestros obispos dependieron en cuestiones administrativas del Estado, que ejercía un riguroso control sobre todos los estamento eclesiásticos. A medida que entró en crisis la monarquía tradicional, la organización eclesiástica experimentó una sensible evolución. Las insistencias de los pontífices, las gestiones de los nuncios y la buena voluntad de muchos obispos consiguieron que la situación mejorara sensiblemente y que el Episcopado español, en su conjunto, ofreciera, a finales del siglo xix, una imagen positiva, a pesar de algunos incidentes y conflictos, como el que se produjo en 1899 al más alto nivel jerárquico, concretamente entre el cardenal primado, Ciríaco María Sancha Hervás, y el arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola. Durante los últimos años del siglo xix comenzaron a celebrarse conferencias episcopales en todas las provincias eclesiásticas, a excepción de la de Toledo, debido a la avanzada edad del cardenal primado. Los obispos presentaron reclamaciones al Gobierno, pero este se mostró reacio a hacerles caso. Esta fue la actitud que las autoridades civiles mantuvieron siempre frente a la Iglesia. Por ello, los obispos redoblaron su constancia y, sin ceder en sus propósi323
tos, insistieron en sus justas reivindicaciones. Sin embargo, los obispos no acudían de buena gana a estas reuniones quizá a causa de hábitos inveterados. Por ello, los nuncios estimularon constantemente a los obispos animándoles a continuar tan importante tarea. La asamblea plenaria de 1907 En 1900, el cardenal Rampolla manifestó al nuncio Rinaldini los deseos de León XIII en orden a la celebración de la primera reunión o asamblea general de los obispos de España. El cardenal primado, Sancha, no era en aquellos momentos favorable a esta iniciativa pues temía que en ella, en lugar de conseguir la deseada unión, se pusiera una vez más de manifiesto la división existente entre los obispos. También el nuncio era consciente de las dificultades que encontraría una reunión del Episcopado y sugirió que podía ser más eficaz una asamblea de metropolitanos o de representantes de cada una de las nueve provincias eclesiásticas, habida cuenta, además, de que el cardenal Sancha estaba desanimado y no quería tomar iniciativa alguna. Sin embargo, otros obispos acusaban a Sancha de ser, en parte, responsable de la división del Episcopado. Pero desde Roma se insistió para celebrar la asamblea y, como por aquellas fechas no era posible reunir a todo el Episcopado, León XIII dirigió una carta a los cuatro cardenales españoles -Sancha, de Toledo; Cascajares, de Valladolid; Martín de Herrera, de Santiago de Compostela, y Casañas, de Urgel- para manifestarles su interés personal por este asunto. Pasó un año sin que los obispos tomaran decisión alguna y, cuando en octubre de 1902 se reunió en Santiago de Compostela el séptimo y último congreso católico, reapareció una vez más la falta de unidad de los obispos y de los católicos ante cuestiones socio-políticas. No fue posible conseguir con la rapidez deseada la unidad del Episcopado. Superadas unas dificultades surgían otras y no parecía próxima la fecha de una asamblea o conferencia episcopal española que afrontara la división de las fuerzas S24
católicas en España y las tensiones existentes entre los obispos, que pueden resumirse en una frase pronunciada por Sancha, y referida por el nuncio Rinaldini al cardenal Rampolla: «Aquí estamos engañándonos; hay falta de lealtad y franqueza». El nuncio sugirió que, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados hasta ese momento, así como las buenas intenciones manifestadas por varios obispos, encabezados por Sancha, y la eficaz colaboración que prestaban algunos católicos inteligentes y comprometidos, era oportuna una nueva intervención del Papa ante el cardenal primado para que este pudiera dirigirse al Episcopado con la máxima autoridad. La asamblea pudo celebrarse en mayo de 1907, cuando los conservadores volvieron al poder, pero como había sido proyectada anteriormente por Sancha ante la abierta hostilidad a la Iglesia del partido liberal que estaba en el Gobierno, su objetivo fundamental fue excogitar medios de subsistencia para el clero y para el mantenimiento del culto, en el caso hipotético de que se suprimiera el presupuesto, y buscar algún remedio para evitar el desbordamiento de la prensa periódica contra la Religión y contra la Iglesia. Por ello, Sancha preparó el temario que debería tratarse en la asamblea y protestó ante el rey Alfonso XIII contra el proyecto de ley de asociaciones. Aunque la mayoría de los obispos era favorable a la celebración de la asamblea, alguno de ellos se opuso tenazmente, como el arzobispo de Santiago de Compostela, cardenal Martín de Herrera. La Santa Sede no juzgó oportuno ni conveniente que algunas cuestiones que afectaban a las relaciones entre la Iglesia y el Estado fuesen libremente debatidas en una asamblea episcopal, a la que no se le reconocía competencia ni autoridad para tratarlas. Las dificultades mayores al proyecto de Sancha fueron puestas por los dos cardenales españoles de la Curia romana: Vives y Tuto, que gozaba de la confianza del papa, y Merry del Val, secretario de Estado, cuya intervención fue decisiva para impedir que la asamblea se celebrara según el amplísimo cuestionario preparado por Sancha. Merry del Val manifestó abiertamente al nuncio las reservas de la 325
Santa Sede y le encomendó una delicada misión ante el primado para que fueran sometidos oficialmente a la aprobación de la Santa Sede las materias que deberían ser tratadas en la asamblea, inaugurada en el Seminario Conciliar de Madrid el 7 de mayo de 1907, con asistencia de 16 obispos. El número de presentes aumentó en las sesiones de los días 12 y 14 hasta llegar a 35. Se trataron solamente tres cuestiones: — enseñanza pública en centros oficiales y seminarios, — régimen y administración de los cementerios y — memorándum de agravios inferidos por el Estado a la Iglesia desde 1868. En la última reunión de la asamblea, Sancha propuso el tema de la Acción Social Católica en España e insistió en que, para conseguir su eficacia, debería unificarse su actividad en todos los órdenes, sin excluir el político, dando unas normas que deberían ser las mismas para toda España, sin perjuicio de que cada obispo pudiera aplicarlas según las especiales circunstancias de cada diócesis. Sancha informó a san Pío X sobre el resultado de la asamblea y le envió los documentos aprobados en la misma para someterlos al examen de la Santa Sede. Uno de los resultados más esperanzadores fue la promoción de la prensa católica, para lo cual se celebró un congreso en 1908, que lanzó una campaña en favor de la «buena prensa» y la fundación de los Legionarios de la Buena Prensa. Los periódicos católicos en las provincias comenzaron muy pronto a luchar contra los laicos. En este contexto nació en 1911 El Debate, que se convirtió muy pronto en el órgano más cualificado del catolicismo español gracias al impulso que recibió de su prestigioso director, el futuro cardenal Herrera Oria. Lo más importante fue que la asamblea se celebró y que, en ella, los obispos tomaron conciencia de la necesidad de unir sus fuerzas y de coordinar diversas iniciativas para promover la acción pastoral y defender los derechos de la Iglesia. Pero no llegaron a tener continuidad. Los católicos siguieron enzarzados en estériles polémicas, entre integristas y liberales, sin que el Papa consiguiera zanjarlas. Por otra parte, los obispos no supieron estar a la altura de las circunstancias, ya que el Episcopado estaba formado en 326
gran parte por figuras mediocres y conflictivas y algunos estaban muy enfrentados entre ellos no por temas doctrinales, sino por cuestiones socio-políticas y administrativas. Vinieron después los años difíciles de la primera guerra mundial que coincidieron con las crisis internas españolas. Estas llegaron a su momento álgido en el verano de 1917, con graves incidentes provocados por republicanos, socialistas y anarquistas, que intentaron un cambio radical de la situación política aprovechando el movimiento catalanista, el malestar del Ejército y las aspiraciones del país a una profunda restauración social. No lo consiguieron porque el Gobierno pudo controlar la sedición. Los autores de estos desórdenes nada hicieron contra la Iglesia, de modo que los templos permanecieron abiertos sin peligro alguno y los sacerdotes pudieron circular libremente en medio de los revolucionarios. En este clima de gran ebullición política y de intensa protesta social apareció la primera Declaración colectiva del Episcopado español, fechada el 15 de diciembre de 1917. Por primera vez, los obispos afrontaban la situación nacional y recordaban las responsabilidades de los católicos en el campo político-social, y ello con un lenguaje nuevo si se le compara con todos los documentos anteriores. La Junta de Metropolitanos Los obispos intentaron buscar remedio a la grave crisis social que atravesaba España, no en la política, sino en la conciencia, con un mensaje a la nación, fechado el 1 de marzo de 1922. Pero la situación se agudizó en los meses sucesivos mientras crecían la anarquía y la inseguridad ciudadana. El 4 de junio de 1923 moría asesinado el cardenal Soldevila, arzobispo de Zaragoza, víctima de un atentado, y tres meses después, en septiembre, se produjo el golpe militar del general Primo de Rivera, que instauró la dictadura hasta 1929. En aquellas circunstancias, Ángel Herrera promovió una gran campaña social como remedio para los peligros de la sociedad. Fue la iniciativa más importante de la época, a la que siguió la decepción más desconsoladora 327
por el fracaso total de la mencionada campaña. Estos hechos contribuyeron a que los obispos tomaran conciencia de la necesidad de mejorar su organización interna mediante la institución de la Junta de Reverendísimos Metropolitanos, que se reunió por vez primera en 1921 y en ella quedaron representados todos los obispos, que comenzaron a celebrar reuniones periódicas por provincias eclesiásticas. En la conferencia de 1923 acordaron los metropolitanos actuar de forma periódica reuniéndose dos veces al año. Tomaban parte los nueve arzobispos metropolitanos de Burgos, Granada, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza, pero desde 1930 participó también el vicario castrense, que era, además, capellán mayor del rey y patriarca de las Indias Occidentales. Hasta 1929, las conferencias se celebraron sin reglamento alguno. Los metropolitanos se reunían sin dar oficialidad ni publicidad a los encuentros, que revestían casi siempre carácter reservado. No por ello fue menos fructífero el resultado, pues todos los asuntos fueron estudiados detenidamente y discutidos con libertad y amplitud. Desde el nacimiento de las conferencias hasta la República fueron publicados seis documentos colectivos sobre cuestiones tratadas y acordadas en las conferencias: — contra la libertad de cultos, — sobre la inmodestia en las costumbres, — aliento a los católicos mejicanos perseguidos, — sobre los haberes del clero, — sobre la represión de la inmoralidad y — sobre la infracción de los días festivos. Tras el cambio político radical que experimentó España, con la proclamación de la II República, los obispos demostraron, en general, ante el nuevo régimen gran consternación, como demuestran los ocho documentos colectivos del período republicano, seis de los cuales pertenecen al año 1931 y tratan del: — acatamiento del nuevo régimen político, — contra la legislación antirreligiosa, — sobre los deberes de los católicos en la hora presente, 328
— gratitud a Pío XI por su intervención sobre la situación española, — sobre la supresión del presupuesto del culto y clero y — sobre la situación política nacional. En 1932, los obispos se pronunciaron contra el matrimonio civil y, en 1933, contra la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Después vino la guerra y, con ella, la persecución religiosa en la zona republicana, y los obispos tuvieron que interrumpir estas reuniones, aunque pudieron celebrar una de ellas en 1937. En 1946, el cardenal Pía y Deniel, arzobispo de Toledo, consultó a los metropolitanos sobre la oportunidad de reanudar las conferencias en el mes de octubre de dicho año y les envió un cuestionario con trece temas y lanzó la idea de una pastoral colectiva para estudiar y dar a conocer la situación religiosa de España, que no fue acogida, con lo cual faltó el argumento más importante que la conferencia podía haber tratado. En efecto, desde hacía mucho tiempo, una gran mayoría del Episcopado y muchos seglares de prestigio y autoridad deseaban una reunión plenaria de los obispos o, por lo menos, un documento en el cual el Episcopado diera orientaciones ante los numerosos problemas existentes en la sociedad española e hiciera conocer la actitud de la Iglesia sobre cuestiones de orden interno e internacional. Era un argumento delicado, que debería ser tratado con prudencia y tacto, pues, tras la experiencia dolorosa de la guerra civil y de las desviaciones de la postguerra, se consideraba más que necesario que le Jerarquía española afirmara de forma solemne los principios inmutables de la moral y de la justicia cristiana y aclarara su actitud y su conducta ante falsas interpretaciones. El cardenal primado propuso este tema porque lo habían pedido muchos obispos y aun provincias eclesiásticas enteras y también porque muchos católicos españoles esperaban en aquellos momentos una palabra autorizada de la Iglesia sobre la situación española. Pero no faltaron voces discrepantes. El opositor más acérrimo de esta iniciativa fue el cardenal Segura, que no consideraba oportuna una carta colectiva tal como estaba concebida ni estaba de acuerdo con los principios de la misma que el cardenal Pía 329
había preparado. Aunque otros muchos obispos seguían pensando que era necesaria su publicación, juzgaron también que, si en ella faltaba la firma de uno solo, y sobre todo la del cardenal Segura, se crearía una dualidad de criterios muy perjudicial que provocaría comentarios apasionados y desfavorables para la Iglesia. Se desistió, pues, de la idea de emanar una pastoral colectiva sobre la situación española ante la imposibilidad de obtener las firmas de todos los obispos, ya que no se pudo conseguir unanimidad sobre la situación política de España. Pero tampoco se habría conseguido si se hubiese referido solamente a cuestiones estrictamente religiosas, como la enseñanza religiosa, la moralidad, la justicia y la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, en aquellos momentos hubiera sido necesaria una palabra de orientación sobre la actitud de la Iglesia, necesidad muy sentida por los católicos tanto en España como fuera de ella. Pero, faltando la firma de uno solo de los obispos, habrían aumentado la desorientación y la confusión. Por ello, los obispos prefirieron no hablar, temiendo quizá las reacciones polémicas suscitadas en 1937 por la pastoral colectiva sobre la guerra civil, que no firmaron el cardenal Vidal ni el obispo Múgica. Esto explica el silencio por parte de los obispos sobre la situación española. Se explica, en parte, este silencio, no porque los obispos estuvieran plenamente de acuerdo con la situación política española, sino por las dificultades que encontraban para hablar. Sabemos que, en 1939, el Régimen prohibió la difusión de la carta pastoral del cardenal Goma sobre los deberes de la paz. El mismo Goma quiso hablar en privado con Franco y recibió «un palmetazo». El cardenal Tarancón, que entonces ya era obispo de Solsona, dijo que los obispos españoles «estaban asustados», si bien en aquellos momentos tenían el convencimiento de que no debían poner dificultades al Gobierno, porque creyeron en conciencia que la mejor manera de ayudar a España, que estaba destrozada en todos los órdenes, era callarse. En noviembre de 1946, los metropolitanos acordaron visitar el general Franco para agradecerle las leyes dadas 330
en favor de la Iglesia y hablarle de diversos problemas religiosos: — la observancia de las fiestas, que no se cumplía en muchos pueblos; — la exención de los clérigos del servicio militar, que era muy discutida por los jefes militares; — la condición jurídica de los matrimonios contraídos civilmente durante la República; - diversas exenciones, derogaciones y revisiones del presupuesto del culto y clero, dada la constatante devaluación de la moneda y la creciente carestía de la vida. Durante los veinte años sucesivos, hasta 1966, la Junta de Metropolitanos fue la única voz autorizada del Episcopado español tanto para los asuntos intraeclesiales como para las cuestiones que afectaban al orden socio-político. Sus documentos marcaron la pauta que siguieron los católicos hasta el final del Concilio. Los obispos en el Vaticano II El anuncio de un Concilio ecuménico hecho por Juan XXIII el 25 de enero de 1959 sorprendió al mundo católico y en España, como en muchas otras partes, fue recibido con sorpresa y esperanza. El Vaticano II fue el mayor acontecimiento que vivió la Iglesia desde el siglo xvi, desde el Concilio de Trento. Sus grandes protagonistas fueron, en primer lugar, dos papas: Juan XXIII, el iniciador, y Pablo VI, el continuador. La decisión personal e irrevocable de convocar el Concilio fue fruto de la capacidad que tuvo el papa Juan de dejar hacer al Espíritu y a los otros, y el fruto también de su lucidez histórica, de su convicción y de su plena responsabilidad de papa, y no un acto irreflejo y desconsiderado, como dijeron algunos. Para él, los objetivos de orden intelectual y los aspectos institucionales asumieron un papel secundario. El Vaticano II debía tener una finalidad eminentemente pastoral. Debía hacer que la Iglesia pasara de la época postridentina y, en cierto modo, de la plurisecular etapa constantiniana a una fase nueva de testimonio y anuncio. Muchas -y a veces divergentes- fue331
ron, y sin duda alguna seguirán siendo, las opiniones sobre las respectivas acciones de los dos papas en el Concilio, diversos por carácter y formación, pero singularmente cercanos por muchos aspectos. Pero, a la hora de dar una definitiva valoración histórica del Vaticano II, se reconocerán ampliamente la sabiduría y eficacia de ambos pontífices. Si Juan XXIII tomó la decisión de abrir el Concilio, Pablo VI lo guió con gran prudencia y equilibrio y lo concluyó el día de la Inmaculada de 1965. Por ello, hay que decir que el Vaticano II no fue solo el Concilio de Juan XXIII, sino también el de Pablo VI, que continuó el programa de su predecesor. Históricamente no tiene sentido oponer un papa a otro -Pablo VI a Juan XXIII- ya que las intenciones renovadoras de los dos pontífices fueron idénticas. Aunque nadie estaba preparado en 1959 para un acontecimiento de tal magnitud, muy pronto se fue creando un ambiente favorable a la asamblea conciliar, cuyos preparativos comenzaron inmediatamente. Los obispos españoles comenzaron a publicar escritos pastorales de diversa calidad que, en realidad, más que afrontar problemas concretos se mantuvieron en la temática general relacionada con la celebración de los Concilios ecuménicos y su importancia para la vida de la Iglesia. En España se vivía muy lejos entonces de la problemática más sentida en otros países europeos y de los grandes temas que el Concilio afrontaría con decisión y éxito, sobre todo el ecumenismo y la libertad religiosa. Muy pronto también, los obispos comenzaron su preparación inmediata para el Concilio rodeándose de un grupo de expertos en las materias más importantes. Inaugurado por Juan XXIII el 12 de octubre de 1962, el Concilio contó aquel día con la presencia de 86 obispos españoles; prácticamente todo el Episcopado con la sola excepción de cinco prelados muy ancianos y enfermos. La mitad de ellos habían nacido en el siglo xix y la otra mitad en las dos primeras décadas del xx, lo cual demuestra la diferencia de formación entre las dos generaciones extremas con medio siglo de diferencia en la edad: el más anciano era el casi nonagenario Pía y Deniel y el más joven era Díaz Merchán, que aún no había cumplido los cuarenta años. La primera reacción que a los obispos españoles les pro332
dujo el Concilio fue de desconcierto. Sin embargo, sus intervenciones en el aula conciliar fueron muy numerosas desde la primera sesión, hablando prácticamente sobre todos los temas. Pero a la cantidad no correspondió la calidad, ya que las numerosas intervenciones de nuestros obispos no aportaron nada importante. La mayoría de ellos se limitó a repetir conceptos teológicos estudiados en los seminarios, muy lejanos de la Nouvelle Theologie, que muy pronto marcaría la pauta conciliar, y algunos de ellos fueron críticos hacia las corrientes más abiertas del pensamiento teológico contemporáneo. En cualquier caso, para los obispos fue muy importante la primera sesión conciliar por el gran impacto que les produjo el trato personal con obispos de otros países y la amplia problemática que el Concilio afrontaba. La muerte de Juan XXIII dejó un tanto desorientados a los padres conciliares. Sin embargo, la rápida elección de Pablo VI dejó la situación muy clara, ya que el nuevo Papa comenzó su pontificado afirmando que había sonado la hora de la Iglesia, que el Concilio iba a proseguir sus tareas entrando en la discusión de las materias más complejas y delicadas teológicamente -esquemas sobre la Iglesia y el ecumenismo-, como se hizo durante la segunda sesión y se continuaría en la tercera, al afrontar el espinoso argumento de la colegialidad episcopal, que provocó debates muy encendidos y apasionados. A medida que el Concilio avanzaba iban madurando los temas y las personas. La variedad de los argumentos tratados daba la impresión de que nada querían dejar los obispos en el tintero, pues a los temas estrictamente intraeclesiales y de hondo contenido teológico se unían los que afectaban a las relaciones de la Iglesia con el mundo exterior, con la cultura paganizada y paganizante, con el diálogo interreligioso, para llegar a uno de los más conflictivos que fue el de la libertad religiosa, querido expresamente por Pablo VI y llevado por él con maestría sin igual hasta el final. Este fue el tema que más preocupó a los obispos españoles, irritó al Gobierno y creó desconcierto entre los católicos más tradiciones, porque unos y otros temían por la unidad católica de España. Pablo VI desarrolló una vigilancia sobre el Concilio muy positiva y tomó iniciativas 333
dinámicas para que madurara y llegara a su final la declaración sobre la libertad religiosa. Pero, al mismo tiempo, garantizó la libertad conciliar y consiguió que se practicara un cierto «arte de la colegialidad». Entre los españoles destacaron en el Vaticano II el arzobispo de Madrid-Alcalá, Casimiro Morcillo González (19051971), pastoralmente muy activo y sensible a los temas sociales, que fue subsecretario del Concilio; y, a partir de la tercera sesión, su obispo auxiliar, José Guerra Campos (1920-1997), que había sido perito conciliar, considerado una de las mayores promesas del Episcopado por sus cualidades espirituales, intelectuales y humanas, que tuvo una brillante intervención sobre el ateísmo. Pero ninguno de los dos influyó a nivel internacional, y en el ámbito nacional, después del Concilio, ambos fueron asumiendo posturas eclesiales cada vez más minoritarias, sobre todo el segundo. A los dos les perjudicó la vinculación política a Franco, pues fueron procuradores en Cortes cuando la Iglesia había comenzado prudentemente a distanciarse del Estado y a preparar la transición pacífica hacia la democracia. Morcillo renunció a este cargo en 1969, cuando fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal, pero Guerra siguió en las Cortes hasta después de la muerte de Franco.
La Conferencia Episcopal Española La primera declaración colectiva del Episcopado español para la etapa postconciliar, fechada en Roma el mismo día de la clausura del Concilio Vaticano II, 8 de diciembre de 1966. El postconcilio y una nueva forma de presencia del Episcopado entero ante los fieles, ante las Iglesias particulares de otros países, ante Roma, ante la sociedad civil y ante el Estado español, comenzaban cerrando la forma colegial anterior de la Junta de Metropolitanos. El primer fruto del Concilio fue esta conciencia de colegialidad y la consiguiente creación de la Conferencia Episcopal Española en 1966, que comenzó a ser muy activa desde el principio; quizá una de las más dinámicas de Europa, por el 334
número de asambleas plenarias celebradas y por los problemas de todo tipo a los que tuvo que enfrentarse en pocos años. El cambio de línea predominante en el Episcopado fue un hecho notorio desde el comienzo de los años 70. Existió una gran unidad entre los obispos, sobre todo en los temas propiamente religiosos y en las relaciones con la Santa Sede. Ésa unidad se forjó, no sin sacrificio, en torno a cuestiones que aparecían más claras, como eran las normas conciliares y la necesidad de situar a la Iglesia en una zona más templada, distante de los cambios políticos. Pero esa independencia, lograda en parte, se volvió después contra los mismos obispos a quienes se les reprochó que no estaban suficientemente comprometidos con los problemas reales del pueblo y no orientaban claramente a los fieles sobre las decisiones históricas que ellos tenían que decidir frente a modelos de sociedad como la neocapitalista o la colectivista. La acusación fue infundada porque la Conferencia Episcopal no se acercó oficialmente a ningún partido político. Incluso tuvo especial cuidado de que ninguno de sus hombres más representativos estableciera contactos personales con los líderes políticos. Todo quedó en el debate de las ideas, sin intentar un acercamiento a los hombres. Entre los obispos y los políticos no se logró ninguna matización o esclarecimiento sobre cuáles eran propiamente los puntos que les dividían. Esta situación, en un país tan marcado por el anticlericalismo y los enfrentamientos históricos, hizo aparecer enfrentados a obispos y políticos en una especie de lucha maniquea. Pero cabría preguntarse si esto no obedecía más a una rutina histórica o a una estrategia prudente de defensa que a un auténtico impulso evangélico. Si aceptamos la misma línea divisoria de la derecha y la izquierda política, lógicamente los obispos quedarían incluidos en el bloque conservador y seguirían siendo considerados como agentes políticos de la derecha. En este sentido se reprochó a los obispos que no hubiesen salido de la política y se les vio como aliados primero de la «Unión de Centro Democrático», que detentó el poder hasta 1982 y, desde esa fecha hasta hoy, del gran partido de derechas: Alianza Popular, llamado ahora Partido Popular. A los do335
cumentos colectivos se les achacaba la evasión a las generalidades abstractas, poco útiles para las opciones concretas y los intereses pastorales que surgían desde la «base». Se decía que los obispos no trabajaban por los intereses del pueblo, sino por los oficiales de la organización eclesial, como si llegara a convertirse en fin de sí misma. Los temas que con mayor frecuencia llamaron la atención de la CEE durante su primer decenio de existencia fueron los referentes a las relaciones Iglesia-Estado, debido a las dificultades existentes para la aplicación del Concilio en una España que vivía el ocaso del franquismo. Otras veces, fueron la situación concreta del país en el orden económico y político, o cuestiones sociales analizadas desde la óptica de la Doctrina Social de la Iglesia. Incluso, a veces, el Episcopado se ha visto en la necesidad de instruir a los fieles sobre un documento de la Santa Sede. Y otras, la evolución y la crisis interna de la Iglesia universal, reflejadas en los medios de masas y con incidencias en la nación, pedían precisiones sobre temas como el ministerio sacerdotal, la fe y la vida moral, o sobre la misma vida espiritual del pueblo. El carácter de los documentos ha sido muchas veces de tipo puntual, respondiendo a necesidades provocadas por el devenir histórico concreto de una sociedad que ha vivido, junto al cambio religioso que supuso el postconcilio, toda una evolución sociopolítica que trajo no solo el cambio político, sino una revolución sociocultural. Son, pues, muchas veces, simples comunicados de prensa, iluminación cristiana, ante situaciones determinadas. En junio de 1985, la CEE publicó el documento Testigos del Dios vivo, que lleva como subtítulo Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad, se sitúa en el paso hacia una sociedad plural y democrática y es el primero de una trilogía de documentos centrados en la misión de la Iglesia ante la nueva sociedad. Los obispos trataron de impulsar el dinamismo evangelizador de los católicos españoles. Un año más tarde fue publicado Constructores de la paz (27 junio 1986), tras varios años de preparación, comenzado en 1983, año en el que otras conferencias episcopales 336
se ocuparon del tema. En él demostraron los obispos madurez doctrinal y abordaron el difícil tema desde la perspectiva evangélica, con mentalidad totalmente nueva. En el contexto del Año Internacional de la Paz, el Episcopado quiso ofrecer su aportación de un modo que sirviera a la orientación de las conciencias, manteniéndose por encima de las circunstancias coyunturales. En 1986 salió Católicos en la vida pública, instrucción de la Comisión Permanente de la CEE. En noviembre de 1991 fue aprobado otro documento, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, donde se presentan las líneas concretas de acción así como propuestas para promover la corresponsabilidad y participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil. Se trataba de aplicar a España y de profundizar sobre la reflexión del Sínodo de los Obispos de 1987 dedicado a la vocación y misión de los laicos a los 25 años del Concilio. Pero la CEE, con frecuencia a través de las distintas Comisiones y, sobre todo, en las postrimerías del siglo xx, ejerció un auténtico magisterio sobre temas de siempre como el sacerdocio o la Iglesia, la pastoral o la enseñanza y catequesis, etc., adquiriendo su magisterio la serenidad de la previsión y el enfoque del futuro. Los Planes de Pastoral son un claro exponente de esta nueva situación. El intento de concretar un Plan de Pastoral para la Iglesia de España se perfiló ya en 1973 y se intensificó de 1980 a 1982. Se concretó en torno a la visita del Papa a España en 1983, para el trienio 1984-1987, bajo el lema El servicio a la fe de nuestro pueblo. El Plan Pastoral para el trienio 1987-1990: Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras, fue una prolongación y concreción de toda la labor anterior. Este método ha seguido aplicándose en el decenio sucesivo. Otro tema que ha centrado la atención de la CEE ha sido el del sacerdocio y los sacerdotes. Así, entre sus primeros documentos, encontramos uno Sobre el ministerio sacerdotal, y en los últimos años, se ha intensificado la reflexión con documentos como Testigos del Dios vivo y Sacerdotes para evangelizar. El Simposio sobre la Espiritualidad del Presbítero Diocesano Secular, celebrado en 1986, y el posterior Congreso 337
de Espiritualidad Sacerdotal, celebrado en 1989, son un claro exponente de la atención prestada al tema por parte de la CEE, a través de la Comisión Episcopal del Clero. Al terminar el siglo xx había conciencia de que se vivía en plena asimilación de los tres grandes retos que había vivido la Iglesia en el postconcilio: — el mismo Concilio, — la transición política y — la nueva cultura. Pero eran logros que necesitaban aún consolidación. Para afianzar definitivamente el aspecto positivo del proceso y para descartar los peligros de retroceso o de alteración de la verdadera fe en la Iglesia y de la concordia en la sociedad, es necesario ahora un tiempo de maduración teórico y de ahondamiento espiritual en el que las generaciones nuevas se apropien los valores tradicionales con amor, y con el mismo amor las generaciones más veteranas se abran a la creatividad de la historia» (Comisión Episcopal del Cero, Sacerdotes para evangelizar, Edice, Madrid 1987, n. 3). Se puede descubrir dos ejes en esta reflexión episcopal, que subyacen en los documentos de la CEE de las décadas más recientes: — la misión evangelizadora de la Iglesia y — la identidad de la Comunidad eclesial dentro del conjunto de la sociedad española actual. Desde el comienzo de la monarquía democrática, el Episcopado invitó a los fieles a asumir sus responsabilidades políticas y sociales; a la vez, los obispos indicaron el talante que debía revestir la misión eclesial de su magisterio, que debería ejercerse «no con una ausencia indiferente, sino con la función crítica que le es propia y con una comprensión respetuosa y cercana a todos». La opción de los obispos por la moderación, la reconciliación nacional, el rechazo de los partidos confesionales y la independencia frente a políticas partidistas no implicó contrastes con su misión espiritual, ya que pidieron la participación de los trabajadores en los centros de decisión de la empresa y de la vida social, económica y política; solicitaron un indulto o amnistía así como el retorno de los exilia338
dos políticos; la revisión de las leyes restrictivas del ejercicio de las libertades cívicas e invitaron a los ciudadanos a construir una convivencia en paz. Junto con estas intervenciones no deben silenciarse los pronunciamientos de grupos de católicos en favor de una mejor convivencia ciudadana. Una de las mayores novedades de los últimos decenios han sido los sínodos diocesanos, cuya historia se remonta hasta al menos el siglo Vi, aunque ha conocido diversas etapas. El Vaticano II dio vitalidad a esta institución canónica que, en la revisión de su disciplina, aumenta la participación, se mueve dentro de gran flexibilidad -periodicidad, miembros, organización, temática...-, e indefinición. En España se ha ido perfilando un modelo de sínodo posconciliar repetido frecuentemente: larga duración de los sínodos, estructurados en varias fases; órganos sinodales similares, y parecida sistemática de sus documentos finales. En estos se destaca: la impronta pastoral -crear comunidad, reestructurar la diócesis y dar pautas de evangelización de gran proyección-, la revisión de la organización diocesana, y ciertos asuntos: sociales -jóvenes, familia, marginación...-, de formación humana y cristiana, administración del patrimonio eclesiástico y labor asistencial. A pesar de sus incertidumbres, el sínodo ha encontrado su sitio en la nueva organización diocesana y supradiocesana ensanchando su horizonte competencial y constituyéndose en impulsor de vida cristiana. Las orientaciones dadas por los obispos, de marcado signo doctrinal, han afectado, en general, al carácter propio del apostolado seglar, a la promoción humana, a la tarea de los movimientos y asociaciones de carácter apostólico, a la aportación de los mismos en el campo social y político y a la presencia del apostolado seglar, como obra de Iglesia, en la espiritualidad cristiana. Los obispos han insistido en este enfoque como punto de solución de algunos problemas prácticos en la realización de la misión de la Iglesia en la España actual y en la nueva evangelización de la sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ha surgido, entre otras, la dificultad de que los sacerdotes y los católi339
eos están en todos los partidos políticos. En las encuestas que han hecho durante los últimos años los organismos oficiales y los mismos partidos políticos, aparecen claramente cifras elevadas de católicos que votaron al Partido Socialista (PSOE), al Comunista (PCE) y aun al leninista (ORT y PTE). Estos últimos fundados por cristianos militantes procedentes de antiguas organizaciones obreras de la Iglesia (HOAC y JOC). Existen organizaciones de católicos de gran influencia en la sociedad e, incluso, en la política. Destacan la Asociación Católica de Propagandistas y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y algunas instituciones dependientes o vinculadas a la prelatura personal del Opus Dei. La Acción Católica y, sobre todo, las organizaciones del movimiento obrero llevan una vida precaria y de escasa influencia. Las organizaciones obreras sufren una fuerte politización y están como seducidas por la Teología de la Liberación. El grupo más inquieto dentro de la Iglesia española lo constituyen sacerdotes, religiosas y seglares más o menos organizados en torno a lo que han dado en llamar «Iglesia Popular» que no quiere romper con la Jerarquía, pero con la que mantiene una relación que llaman «crítica». Como individuos se identifican con el movimiento llamado de «cristianos por el socialismo», inspirado en gran parte en la Teología de la Liberación. Aunque el Episcopado mantiene una prudente actitud respecto a estos grupos, apenas ha reconocido su presencia en la vida de la Iglesia, lo cual no deja de tener graves riesgos y de inquietar, porque muchos sacerdotes, especialmente religiosos y también religiosas, se han convertido en teólogos y militantes de un movimiento que consideran popular, en cuanto pretende solidarizarse, al modo marxista, con los «oprimidos» e introducir la lucha de clases dentro de la Iglesia. Consideran que la Iglesia oficial, «aggiornada» por el Concilio, es una Iglesia burguesa, puramente reformista, que se detiene en su reforma ante la frontera de no querer prescindir de los modelos burgueses en la sociedad familiar, en la económica y en la misma cultura. Hoy, los obispos viven mucho más cercanos al pueblo. 340
En sus diócesis dialogan perfectamente con sus sacerdotes y ven los problemas que ellos le presentan, aunque, en el plano de la comunidad diocesana, no se ve la posibilidad de darles una respuesta adecuada. Cuando los obispos se reúnen en asamblea plenaria, muchos de esos problemas que cada uno de ellos vive en la experiencia pastoral de la diócesis, no llegan a poderse plantear ni solucionar, porque son diversos, según las regiones españolas o es diverso el nivel de vida o el grado de politización de unas diócesis a otras. Muchas de las normas que las comisiones episcopales y sus secretariados proponen por igual a las distintas diócesis no obtienen en algunas aplicabilidad. Por otra parte se ha creado una imagen de poder eclesiástico superior al obispo diocesano que no corresponde quizá con lo que quiso el Concilio para las Conferencias Episcopales. En la España actual es necesaria imaginación apostólica para adelantarse a iniciativas que se presentan como más evangélicas, pero que incluyen, a veces, compromisos políticos con ideologías inadmisibles. El diálogo de los obispos con los sacerdotes, la participación más sincera y decisiva en el gobierno de la diócesis de todo el presbiterio y la plena incorporación de los laicos según los criterios establecidos por el Papa, descubriendo una estructura más sinodal, puede ser un buen camino para emprender nuevas tareas apostólicas. Pero no pueden ignorarse las dificultades que todo esto entraña por la escasa formación teológica de muchos sacerdotes y por la misma incapacidad que» tienen otros que están más preparados y los obispos para adelantarse a los acontecimientos. Bibliografía esencial comentada Sobre los obispos nombrados por León XIII, muchos de los cuales desarrollaron su ministerio hasta bien entrado el siglo xx, véanse el tomo VIII de R. RITZLER y P. SEFRIN, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi (Padua, II Messaggero di S. Antonio, 1978), que se refiere a los nombrados por Pío IX (1846-1878) y León XIII (1878-1903), y F. DÍAZ DE CERIO, Regesto de la correspondencia de los obispos de 341
España en el siglo XIX con los nuncios, según el fondo de la Nunciatura de Madrid en el Archivo Vaticano (1791-1903). Tomo I: Albarracín-Cuenca (Cittá del Vaticano, Archivio Vaticano, 1984),3vols. Sobre sus orígenes sociológicos y genealogías episcopales: J. M. CUENCA TORIBIO, Sociología del Episcopado Español e Hispanoamericano (1789-1985) (Madrid, Pegaso, 1986), y L. DE ECHEVERRÍA, Episcopologio Español Contemporáneo (18681985). Datos biográficos y genealogía espiritual de los 585 Obispos nacidos o consagrados en España entre el 1 de enero de 1868 y el 31 de diciembre de 1985 (Salamanca, Universidad Pontificia, 1986); Episcopologio Español (1700-1867). Españoles obispos en España, América, Filipinas y otros países (Roma 1992); M. T E R U E L G R E G O R I O DE TEJADA, Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823) (Lérida, Ed. Milenio, 1996), estudia aquel i n t e n t o finalmente baldío d e f o r m a r u n Episcop a d o liberal en nuestro país. Sobre los n o m b r a m i e n t o s , cfr mis artículos: Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Primera parte: 1846-1855: Analecta Sacra T a r r a c o n e n s i a 72 (1999) 319-488; Segunda parte: 1857-1868: Ibíd. 73 (2000); Tercera parte: 1868-1877, Ibíd. 74 (2001); Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de León XIII. Primera parte: 1878-1884: Ibíd. 69 (1996) 141-279; Segunda parte: 1885-1903: Ibíd. 70 (1997) 321-504; Nombramientos de obispos en España durante el pontificado de san Pío X (19031914): Ibíd. 68 (1995) 235-423; San Pío Xy la primera asamblea del Episcopado español en 1907: Archivum Historiae Pontificiae 26 (1988) 295-373; Intervención del cardenal Rampolla en los nombramientos de obispos españoles: Ibíd., 34 (1996) 213244; Intervención del cardenal Merry del Val en los nombramientos de obispos: Ibíd. 32 (1994) 253-291; Benedicto XVy los obispos españoles. Los nombramientos episcopales en España desde 1914 hasta 1922: Ibíd. 29 (1991) 197-254; 30 (1992) 291338; Organización y magisterio del Episcopado Español contemporáneo (1812-1966). Estudio histórico-jurídico: en Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (Madrid, BAC, 1994), p p . 1-144. Cfr t a m b i é n : El primer documento colectivo del Episcopado español. Carta al Papa en 1839 sobre la situación nacional: S c r i p t o r i u m Victoriense 21 (1974) 152-199; Los
342
obispos españoles ante la Revolución de 1868 y la Primera República: Hispania Sacra 28 (1975) 339-422; Los obispos españoles y la división de los católicos. La encuesta del nuncio Rampolla: Analecta Sacra T a r r a c o n e n s i a 55-56 (1982-1983) 107-207; Organización del Episcopado Español Contemporáneo. La Conferencia de Metropolitanos Españoles (1921-1964): Cum vobis et pro vobis (Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 1991), p p . 549-570; Nombramientos de obispos en la España del siglo XX. Algunas cuestiones canónicas, concordatarias y políticas: Revista Española d e D e r e c h o C a n ó n i c o 50 (1993) 553-589; Los nombramientos de obispos durante el régimen de Franco: Ibíd. 51 (1994) 503-566; Aplicación del Convenio de 1941 sobre nombramientos de obispos: Anales Valentinos 20 (1994) 243-173; Ejercicio del privilegio de presentación de obispos por el general Franco: II processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi (Cittá del Vaticano 1996, p p . 263-319. Estos estudios serán reelaborados para mi Historia del Episcopado español contemporáneo. Siglos XIX-XX, d e p r ó xima publicación en la BAC maior. Sobre el magisterio episcopal: Documentos colectivos del Episcopado español 1870-1974. Ed. p o r J. IRIBARREN (Madrid, BAC, 1974); Documentos de la Conferencia Episcopal Española. 1965-1983. Ed. p o r j . IRIBARREN (Madrid, BAC, 1984); mi lib r o Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (19211965) (Madrid, BAC, 1994); F. CHICA ARELLANO, Conciencia y misión de Iglesia. Núcleos eclesiológicos en los documentos de la Conferencia Episcopal Española (1966-1990) (Madrid, BAC, 1996). Sobre los obispos en el Vaticano I: la voz d e J. MARTÍN TEJEDOR en Diccionario de Historia Eclesiástica de España I, 425-428; y en el Vaticano II: J. M a LABOA, LOS obispos españoles ante el Vaticano II: Miscelánea Comillas 44 (1986) 45-68; Los obispos españoles en el Concilio Vaticano II (lq sesión) 51 (1993) 69-87; 2 S sesión, Ibíd. 52 (1994) 57-80, 3a- sesión, Ibíd. 54 (1996) 63-92. La o b r a d e j . L. MARTÍN DESCALZO, Un periodista en el Concilio (Madrid, PPP, 1963-66), 4 t o m o s , va más allá de la p u r a crónica periodística y afronta con rigor y criterio a c e r t a d o la p r o b l e m á t i c a eclesial de aquellos años.
343
Capítulo IX SACERDOTES Y RELIGIOSOS
Ideas
fundamentales
— Durante la primera mitad del siglo XIX, la gran masa del clero siguió anclado a las estructuras eclesiásticas que el regalismo borbónico había consolidado en el siglo xvin. — El clero no estaba preparado para afrontar dos problemas graves que se plantearon simultáneamente: la cuestión dinástica por la sucesión de Fernando VII y la instauración del nuevo sistema liberal. — Abolidos los medios económicos de subsistencia, el clero quedó en una situación tan apurada que las exiguas rentas autorizadas por el Gobierno no fueron suficientes para cubrir las necesidades más elementales. — Muchas parroquias vivían casi de la mendicidad. — Los golpes legislativos más duros de los gobiernos presididos por Toreno y Mendizábal afectaron a las Ordenes religiosas tras los decretos de 1835 y 1837. — Las Ordenes religiosas desaparecieron casi por completo. — Muchas fueron regresando tras la subida de los moderados al poder en 1844, y, sobre todo, tras el Concordato de 1851. — Su vida fue muy precaria como consecuencia de las confiscaciones desamortizadoras. — El exclaustrado fue una de las figuras más tristes y conflictivas procedentes de la llamada desamortización de Mendizábal. — Perdido el apoyo del Estado, el clero buscó el respaldo moral de la Santa Sede pina defender sus intereses económicos en las gestiones que precedieron al concordato de 1851 y en la legislación posterior. — La legislación desamortizadora hirió profundamente a toda la Iglesia española. 345
— De ahí que la actitud general de los obispos durante la segunda mitad del siglo xix fuera defensiva y cerrada a cualquier novedad o progreso que pudiera alterar el equilibrio existente en la sociedad eclesiástica y civil. — Las guerras carlistas obligaron, en ocasiones, a indeseadas y casi siempre inconvenientes definiciones políticas por parte del clero. — Los siglos xix y xx han dado a la Iglesia en España numerosos santos y beatos y también misioneros, fundadores de Ordenes y congregaciones religiosas y seglares en proceso de beatificación o canonización. — Pero, junto a las fundaciones autóctonas, la restauración de los religiosos durante la segunda mitad de dicho siglo y, sobre todo, en las primeras décadas de la Restauración, fue obra en parte de la penetración de congregaciones que llegaron a España, sobre todo, desde Francia e Italia. — La Teología se enseñó en las universidades estatales hasta mediados del siglo XIX, pero después quedó limitada a los Seminarios conciliares. —• A partir de 1852, los grados mayores de Teología y Cánones se confirieron exclusivamente en los Seminarios centrales, pero la calidad de los estudios fue muy pobre. — León XIII, para elevar el nivel de los estudios eclesiásticos en España, favoreció la fundación de un Colegio Español en Roma y erigió el Seminario de Comillas. — De este modo, tanto en España como en Roma, seminaristas y sacerdotes fueron formados intelectualmente por los jesuítas. — Además, otorgó a los Seminarios metropolitanos, así como al de Salamanca, el privilegio de conceder grados en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. — Estos fueron mal llamados Universidades pontificias, pero fracasaron rotundamente, porque no consiguieron elevar el nivel de la formación intelectual del clero. — Por ello, Pío XI decidió suprimirlas en 1932. — Hasta el Vaticano II, el clero, en términos generales, era espléndido, obediente, disciplinado y sumiso a los obispos. — Fueron años de grandes iniciativas y de mucha creatividad. — La renovación de la Iglesia española tuvo repercusión en Hispanoamérica.
346
— Sacerdotes, religiosos y laicos tomaron el camino de América para dedicar su vida a la evangelización de aquellos países. — Después vino una tremenda crisis sacerdotal, pero no todo fue negativo en aquellos años, aunque comenzaron a percibirse en algunas diócesis brotes de rebeldía manifiesta o larvada. — La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes de 1971 produjo un tremendo impacto en la vida religiosa del país, tanto en sentido positivo como negativo. — A partir del comienzo de los años 70, las vocaciones decrecieron de forma vistosa tanto entre el clero secular como entre los religiosos de ambos sexos. — Históricamente, el Estado ayudó económicamente a la Iglesia mediante la dotación o presupuesto del culto y clero que fue el antecedente de la situación actual. — En el acuerdo económico de 1979 se estableció un nuevo sistema de financiación y una nueva forma de aplicación del sistema de aportación en un ambiente de colaboración entre el Estado y la Iglesia. — El nuevo sistema ha sido mal llamado «impuesto religioso».
Catedrales, colegiatas y canónigos C u a n d o se habla de clero es o p o r t u n o precisar la división histórica entre el clero secular y el regular. El primero estaba formado p o r el clero alto -los canónigos de catedrales y colegiatas- y el clero bajo, integrado p o r los párrocos y coadjutores. Los religiosos forman el llamado clero regular. A partir del Concilio de T r e n t o , los cabildos catedralicios adquirieron u n a estructura que h a p e r m a n e c i d o práct i c a m e n t e i n a l t e r a d a hasta n u e s t r o s días, con algunas reformas introducidas p o r el concordato de 1851. Debido a la a b u n d a n c i a de clero existente en las diócesis y a las cuantiosas rentas de las catedrales, d u r a n t e varios siglos fue muy elevado el n ú m e r o de sacerdotes al servicio de las mismas, distribuidos en diversas categorías. Las sedes metropolitanas contaban con u n n ú m e r o mayor. Por ejemplo, Valencia tuvo, hasta 1851, 7 dignidades, 24 canónigos, 10 pavordes y 233 beneficiados. Esto explica que el desaparecido coro de la catedral tuviera casi 300 asientos. Estos se
347
conservan todavía en muchas de las catedrales españolas como un vestigio del pasado. El deán o presidente del cabildo no ocupaba, como hoy, la primera silla en el coro después de la del obispo, ni tenía preeminencia alguna en los actos sobre los demás canónigos, sino que era la quinta dignidad. Los nombramientos para todas estas prebendas los hacían los obispos, teniendo en cuenta los méritos y servicios de los sacerdotes sin que ninguno de ellos tuviera que demostrar especiales conocimientos en disciplinas eclesiásticas, hasta que el Concilio de Trento estableció la creación de cuatro canonjías, llamadas de oficio, que deberían cubrirse por oposición. Estas fueron la del magistral, lectoral, doctoral y penitenciario. El canónigo magistral debería conocer bien la teología dogmática y saber explicarla al pueblo, por lo que debería poseer buenas cualidades oratorias. El lectoral sería experto en Sagrada Escritura, mientras que el doctoral, buen canonista, debería defender los derechos del obispo, del cabildo y de la diócesis. Por último, el penitenciario, especialista en teología moral, atendería dignamente el confesonario de la catedral y resolvería los casos más complejos y dudosos que se pudieran presentar en el ámbito de la conciencia. Las primeras oposiciones para cubrir estas cuatro canonjías de oficio comenzaron a celebrarse en pleno siglo xvi. Desde entonces se sucedieron durante más de tres siglos las oposiciones a las cuatro canonjías de oficio, a las que concurrían numerosos candidatos que demostraban en ejercicios orales -que eran públicos- y escritos sus competencias en las respectivas materias. Constituía este sistema un aliciente para fomentar el estudio entre los sacerdotes más cultos y, al mismo tiempo, un incentivo para aspirar a puestos mejor remunerados y socialmente muy considerados. Durante los siglos XVII y xvm fueron muy frecuentes los ejercicios de oposición con veinticinco o treinta aspirantes, sobre todo en las catedrales metropolitanas. Pero en años sucesivos disminuyó sensiblemente el número de participantes. Tras la reforma de los cabildos, introducida por el concordato de 1851, a la sedes metropolitanas les fueron asignadas 26 canonjías, distribuidas en seis dignidades 348
(deán, arcipreste, arcediano, chantre, maestrescuela y tesorero, con lo cual desaparecieron las dignidades anteriores y el deán pasó a ser la primera de ellas), 4 canonjías de oficio (que fueron las ya conocidas) y 16 canonjías llamadas simples, porque no tenían misión especial alguna entre las actividades capitulares, aunque a finales del siglo xix a dos de ellas se les añadieron las cargas de archivero-bibliotecario y de prefecto de sagradas rúbricas. En 1888 se estableció que la mitad de las dieciséis canonjías simples se cubrieran por oposición, como las de oficio. Pero mientras en éstas el tribunal estaba formado por todo el cabildo, presidido por el arzobispo con derecho a seis votos de calidad, las simples eran presididas por el deán, con otros cuatro canónigos, que representaban a las dignidades, a los prebendados de oficio, a los de gracia y a los de oposición simple. El nombramiento del candidato ganador era alternado entre la Corona y la Mitra, de modo que a unos los nombraba el rey y a otros el obispo, escogiendo el nombre de una terna de candidatos presentada por el tribunal correspondiente. Con este sistema aumentó sensiblemente el número de oposiciones celebradas en todas las catedrales. Desde principios de siglo xx concurrieron a dichas oposiciones jóvenes sacerdotes graduados en las Universidades de Comillas y Gregoriana de Roma, que con buen conocimiento del latín y sólida formación teológica elevaron el nivel intelectual de las oposiciones. Muchos de ellos opositaron varias veces sin conseguir jamás la prebenda. Otros la ganaban tras haber hecho varias oposiciones. Fueron pocos los que la obtuvieron en la primera oposición, pues, normalmente, en los cabildos importantes se ingresaba después de haber recorrido varias catedrales y opositado indistintamente a todas las canonjías de oficio, según los grados académicos de que disponían los candidatos, y también a las simples. El tradicional sistema de oposiciones decayó sensiblemente después de la Guerra Civil (1936-39), debido a diversos factores pero, fundamentalmente, a la menor competición entre los aspirantes a las prebendas canonicales y al desinterés hacia las mismas por parte del clero, en general. Así se dieron casos de canonjías anunciadas a las que 349
nadie firmó y hubo que repetir el edicto. En muchas catedrales no se cubrían las vacantes y, si lo hacían, era con un solo opositor, a cuya situación contribuyó también la nueva orientación seguida en la formación de los sacerdotes, el abandono de la oratoria y el poco interés entre los jóvenes por entrar en la disciplina de los cabildos que, realmente, tenían mucho de medievales. Sin lugar a dudas, era espectáculo arcaico que se resistía a la modernidad exigida por los tiempos. El sistema vigente en España desde 1851 hasta 1946 fue el establecido por el art. 18 del concordato de 1851, que reguló la provisión de canonjías. Después del Concilio Vaticano II, el papa renunció a las reservas y el rey de España a su privilegio de presentación, y las provisiones se rigen hoy por los estatutos de cada cabildo, según lo establecido por el Código de Derecho Canónico vigente (1983) que, por otra parte, al reducir las actividades de estas instituciones al desempeño de las funciones litúrgicas excluyendo las consultivas y de gobierno en el ámbito diocesano (canon 503), las ha restituido a su carácter originario. A mediados del siglo xix llegaron a haber en España 252 entre colegiatas y parroquias capitulares, distribuidas en poco más de dos tercios de las diócesis, destacando el elevado número de las de la corona de Aragón y Cataluña. Muchas de ellas fueron desapareciendo a lo largo del siglo xix y hoy quedan, muchas de ellas, como meros títulos históricos, sin la actividad y competencias que tuvieron en otros tiempos.
El clero del siglo xix Durante la primera mitad del siglo xix, la gran masa de la clerecía española siguió burocrática e idealmente anclada a las estructuras eclesiásticas que el regalismo borbónico había consolidado gracias a los concordatos del siglo XVIII; pero existían grupos minoritarios, sensibles al cambio político, social y cultural que se verificaba en Europa desde la Revolución Francesa, con pretensiones de renovación y reformas sustanciales en la organización eclesial y con un 350
deseo de autenticidad evangélica, de observancia estricta del espíritu canónico y de mayor contacto con el nuevo mundo industrializado, que lentamente se iba alejando de la Iglesia. Estos clérigos se daban ya entonces cuenta de que la Iglesia comenzaba a dejar de ser el eje de la sociedad porque esta se sentía autónoma y podía prescindir por completo de aquella para conseguir su desarrollo. Hubo un tiempo en que la Iglesia estaba en el centro de la sociedad y todo giraba alrededor de ella. La Iglesia era también el estado civil de la comunidad, porque registraba nacimientos, matrimonios y defunciones; más tarde, poco o nada importaría esta tarea, porque el Registro civil haría estas funciones igual que la Iglesia, o por lo menos serían las únicas que tendrían valor legal. La Iglesia era la única que enseñaba, mientras el Estado comenzaba a reivindicar sus justos derechos en esta materia y la Iglesia podía enseñar solo por concesión del poder civil y con muchas cortapisas hasta llegar a una función docente mínima. La Iglesia había conservado en sus archivos y bibliotecas la antigua sabiduría, pero desamortizaciones, expolios y saqueos de monasterios y conventos harían que el Estado la suplantara también en esta noble misión. De ahí que la Iglesia fuese perdiendo lentamente su parte social y quedase relegada a mantener viva la llama del Evangelio, que no es poco, porque solo la religión cristiana está fundada sobre el amor, en contraste con los valores que defiende el mundo, basados sobre egoísmos e intrigas de poder. Estas breves reflexiones sirven para comprender las inquietudes pastorales de sacerdotes y religiosos que en los albores de la edad contemporánea vislumbraban un horizonte cargado de peligros para una Iglesia anquilosada en prácticas y estructuras ancestrales. Al mismo tiempo, asistían a los primeros brotes de anticlericalismo, que tendría manifestaciones violentas en momentos de convulsión política y de caos social. No faltaron, incluso, clérigos fautores de una Iglesia más pobre, autónoma del poder civil e independiente frente a las contingencias de la sociedad. Esta crisis en el seno de la comunidad eclesial tuvo efectos positivos muy limitados porque la masa del clero siguió aferrada a sus intereses, privilegios y tradiciones. Por ello na351
ció una oposición cada vez más intensa contra la Iglesia, provocada unas veces por una actitud ideológica contra su ideal evangélico y otras, por el comportamiento de algunos eclesiásticos que, con su conducta no siempre ejemplar, contribuyeron a incrementar las filas anticlericales. El clero no estaba preparado para afrontar dos problemas graves que se plantearon simultáneamente, con violencia e intolerancia: — la cuestión dinástica por la sucesión de Fernando VII y — la instauración del nuevo sistema liberal, con la inevitable secuela de reformas eclesiásticas tajantes. Los gobiernos liberales fueron excesivamente duros con el clero, pues le vieron siempre como el principal enemigo del régimen y un obstáculo tremendo para el progreso y las reformas que la sociedad exigía. Esta imputación alcanzó grados diversos de intensidad, según la exaltación o moderación de los grupos o tendencias que tuvieron el poder durante la regencia Cristina. No podía pretenderse que el clero aceptase unánimemente cuanto se le proponía, debido a las profundas discrepancias existentes en su seno y en la misma sociedad civil. Con respecto al problema dinástico, muy pocos eclesiásticos se opusieron, en principio, al reconocimiento de Isabel II. El hecho se aceptó sin más, salvo en muy contados casos, que en un primer momento no tuvieron gran trascendencia y hubieran quedado olvidados, o al menos aislados, de no haberse desencadenado la guerra civil. Diversa fue la reacción ante la legislación sobre materias eclesiásticas introducida a partir de 1834, pues la ignorancia de algunos, la falta de preparación de otros y, en todos, los recuerdos de épocas pasadas y el terror inspirado por acontecimientos funestos como la guerra exaltaron a algunos, entibiaron a muchos y llenaron de desconfianza a los clérigos en general, precipitándoles en indiscreciones, compromisos e incluso defecciones. Al extenderse el conflicto armado por las provincias del norte, estas actitudes se multiplicaron, derivando en imprudencias, temores, desgraciadas combinaciones y resoluciones inconsideradas. Algunos sacerdotes fueron en tales circunstancias promotores, incitadores, organizadores e, 352
incluso autores materiales de motines y desórdenes. Considerado el elevado número de eclesiásticos, de los sucesos que en gran parte afectaron a su seguridad personal y a los intereses de sus instituciones, no fueron muchos los beligerantes, pero justo es reconocer que un grupo, inicialmente minoritario, se adhirió incondicionalmente a don Carlos y opuso tenaz resistencia al régimen isabelino. Sus filas se engrosaron a medida que los gobiernos liberales de Madrid podaban el frondoso árbol de la Iglesia y desmantelaban la burocracia eclesiástica. Influyó también en el incremento del clero carlista la actitud oficialmente neutral de la Santa Sede, que no escondía sus simpatías por el pretendiente, pues su victoria era -así lo creían sus partidarios- la única garantía para el mantenimiento de las viejas estructuras políticas, sociales y económicas del país y del plurisecular influjo que la Iglesia había ejercido ininterrumpidamente en España. El clero secular, en la mayoría de las diócesis, pese al menosprecio, privaciones y peligros a que se vio expuesto, siguió ejerciendo el ministerio pastoral con las limitaciones propias del caos reinante en el país. Al iniciarse la guerra civil algunos sacerdotes huyeron, por miedo, a otras regiones o a Francia; otros fueron encarcelados y varios fusilados por colaborar con los carlistas. Como los obispos no pudieron conferir órdenes sagradas ni celebrar conferencias morales, disminuyó sensiblemente el número de sacerdotes, se empobreció su formación y se relajaron sus costumbres. La mayoría no usaba hábitos talares para evitar burlas e insultos. Ocupadas las temporalidades y abolidos los medios económicos de subsistencia, el clero quedó en una situación tan apurada que las exiguas rentas autorizadas por el Gobierno no fueron suficientes para cubrir las necesidades más elementales. Muchas parroquias vivían casi de la mendicidad. También los centros de formación sacerdotal sufrieron las consecuencias de esta situación. En muchas provincias, los sacerdotes estuvieron sometidos de hecho a las autoridades políticas porque los gobernadores civiles modificaron las demarcaciones parroquiales y decretaron traslados de párrocos. 353
La España del siglo xx heredó una imagen falsa del sacerdote secular, debida al estereotipo que de él hicieron escritores del siglo anterior. Armando Palacio Valdés, uno de los novelistas más leídos durante el primer cuarto del siglo xx, tuvo marcada complacencia en hacer desfilar por sus novelas tipos sacerdotales, y no siempre con perfiles de ejemplaridad. Se lo recrimó un obispo, gran amigo del novelista, y este se disculpó diciendo: «¿Qué he de hacer yo ... si son así?». Esta frase encerraba una injusticia porque los sacerdotes de finales del siglo xix no eran como él los pintaba en sus novelas. Quizá los había ligeros, poco ejemplares, de ingenuidad rayana en la bobería, bruscos y violentos, mezquinos y avariciosos, cual aparecen en sus obras. Pero no podemos agradecerle que la profusión con que aparecen en sus novelas sacerdotes poco ejemplares dé ocasión a que se les considere como característicos del sacerdote español de la época. Espigando en la literatura decimonónica, sin pretender hacer un estudio completo y exhaustivo del tema, podemos entresacar de las obras más importantes a los tipos más representativos y mejor delineados para dar una visión de conjunto. Figuras sacerdotales aparecen con frecuencia en los escritores de la generación del 98, aunque en sus obras el sacerdote no constituye el eje de la narración. El cura español, tanto el rural como el urbano, el perteneciente al clero alto como al bajo acapararon la atención de los escritores más sensibles de los siglos xix y xx. Desde el Nazarín de Galdós, al San Manuel Bueno, mártir, de Unamuno, o al Cura de Monleón de Baroja. Entre los autores que destacaron a los sacerdotes ejemplares está Alarcón, que en su novela El escándalo brinda el tipo atrayente, lleno de simpatía, revestido del prestigio de la verdad y de la gracia divina, sabio y santo, un jesuíta experimentado y comprensivo, cual lo necesitaba Fabián Conde para confidente de sus congojas y para desenmarañar su vida rota y aplastada por el escándalo de su libertinaje. Campoamor nos ofrece el tipo poético del cura amable y bonachón en su popular ¡Quién supiera escribir! Rodeadas de simpatía y sincero afecto hacia el sacerdote y a lo que el sacerdote representa están las páginas de Pereda. En su 354
novela Sotileza aparece un pintoresco fraile exclaustrado que da clase de catecismo a los rapaces del barrio pesquero de Santander. Los curas en España se dividieron en civiles y montaraces. La división de las dos Españas comenzaba por esa escisión interna a la propia Iglesia. Si en ella se daba ya la ruptura hay que comenzar a pensar que el problema no era religioso, sino de naturaleza previa; es decir, cultural y educativa. Clero y política Tanto los obispos nombrados por Fernando VII como la generación posterior -los llamados obispos de Isabel l i no ejercieron sobre los monarcas una incidencia tan eficaz como los políticos, los generales y los nobles, grupos influyentes de la burguesía liberal. No quiere esto decir que para Isabel II la voz del episcopado no tuviera su importancia. Pero más que a la jerarquía o a los obispos en conjunto, debemos referirnos a figuras concretas, como su confesor, el arzobispo Claret, y a varios cardenales y obispos frecuentadores asiduos de la Corte. La presencia de obispos y sacerdotes en organismos políticos fue una tradición española hasta 1977, con orígenes muy remotos. El Estatuto Real de Martínez de la Rosa (1834) restauró el «estamento de proceres del reino», del cual formaron parte, en primer lugar, los arzobispos y obispos, elegidos con carácter vitalicio por el monarca. La Constitución de 1837, compendio de la gaditana de 1812, no admitió la representación estamental ni dio cabida a los obispos. Sin embargo, algunos prelados fueron nombrados senadores del reino, como representantes de varias provincias, tras haber jurado la mencionada Constitución. Alguno llegó a ocupar la vicepresidencia del Senado y otros ejercieron notable influjo, por su prestigio personal, historial político y dotes intelectuales en las discusiones y votaciones sobre temas eclesiásticos, tratando de impedir que prosperasen proyectos e iniciativas de los más exaltados liberales. La Constitución moderada de 1845 admitió de nuevo 355
obispos senadores, «por el sagrado carácter de que se hallan revestidos». En 1857 se introdujo una reforma en el Senado que trató de unir la dignidad senatorial a los oficios más altos de la Iglesia y del Estado, de modo que el acceder a estos llevase inherente la condición de senador. Según dicha reforma, los primeros puestos, después de los hijos del rey y los del inmediato sucesor de la Corona, eran los de los arzobispos y el del patriarca de las Indias, cargo que por vez primera aparecía en la Constitución. Pero además de estos, que fueron senadores por derecho propio, Isabel II nombró un número ilimitado de obispos senadores. A raíz de la legislación desamortizadora y de la política religiosa de los gobiernos liberales de los años 30 y 40, nació en la Iglesia española un neorromanismo, caracterizado por una abierta ortodoxia doctrinal y por un ultramontanismo cada vez más acentuado. Este es un término de significación genérica e imprecisa, creado y usado en Francia, Alemania, Países Bajos e Inglaterra para designar, más que una verdadera corriente de pensamiento, la adhesión a las orientaciones de la Iglesia de Roma en temas teológicos o jurisdiccionales y también político. Fueron llamados ultramontanos, con tono despectivo, todos los escritores, políticos y católicos, en general, fieles a Roma y, sobre todo, los fautores de la infalibilidad pontificia durante el Vaticano I. Perdido el apoyo del Estado, el clero buscó el respaldo moral de la Santa Sede para defender sus intereses económicos en las gestiones que precedieron al concordato de 1851 y en la legislación posterior. El pontificado fue mitificado, la persona de Pío IX se convirtió en el centro de atención de los clérigos españoles por devoción y por gratitud. Por eso, la Jerarquía, que durante el año 1869-70 asistiría al primer concilio Vaticano, vio en el primado pontificio un apoyo seguro frente a la hostilidad de un sistema liberal laico. La legislación desamortizadora hirió profundamente a la jerarquía y a toda la Iglesia española; de ahí que la actitud general de los obispos durante la segunda mitad del siglo xix fuera defensiva y cerrada a cualquier novedad o progreso que pudiera alterar el equilibrio 356
existente en la sociedad eclesiástica y civil. Los momentos de tensión más aguda en este enfrentamiento entre los obispos y las autoridades civiles se alcanzaron durante el sexenio revolucionario (1868-74), cuando se introdujeron novedades tan llamativas en la legislación española como el matrimonio civil. Desde 1868 hasta la Restauración no puede decirse que el clero, en general, fuese ni revolucionario ni antirrevolucionario. No mostró simpatías carlistas ni liberales. Fue simplemente clero, y se limitó a cumplir su ministerio pastoral en la medida en que las circunstancias político-militares del país lo permitieron. Los sacerdotes que tenían cargos parroquiales permanecieron en sus puestos durante todo el sexenio, y, pese a las graves dificultades de tipo económico, no abandonaron el ministerio, siendo ayudados por los fieles en la medida de sus posibilidades. La tentación política no sedujo al clero, y aunque una gran mayoría defendió la monarquía borbónica, que le había asegurado una posición acomodada y tras el concordato de 1851 le había devuelto una serie de privilegios, ante la experiencia revolucionaria adoptó una actitud de observación y espera, ciertamente con el deseo de ver restaurada cuanto antes la situación perdida. El Gobierno provisional temió desde un principio que el clero pasara a la oposición carlista. Cuando comenzó la campaña electoral para las Constituyentes de 1869, los obispos indicaron al clero que debía orientar a los fieles sobre la necesidad de concurrir al bien común por todos los medios posibles, pero sin aludir al partido concreto que debían votar. En algunas diócesis, hubo sacerdotes que intervinieron en los colegios electorales. Cuando las Cortes discutieron la cuestión religiosa, el clero en masa, unido a los obispos, defendió la unidad católica de España, y, a raíz de las blasfemias proferidas por algunos diputados, los sacerdotes no dudaron en atacar y condenar públicamente a los blasfemos, aunque el Gobierno interpretó estas intervenciones como «altamente ofensivas y enteramente contrarias a las máximas sagradas del Evangelio». Las autoridades civiles no toleraron interferencias de los eclesiásticos, en particular de los párrocos rurales, contra la tarea legis357
lativa de la asamblea constituyente. Con este motivo no faltaron conflictos entre los obispos y los gobernadores civiles. Cuando avanzaba el verano de 1869, y con él la insurrección carlista, algunos eclesiásticos tomaron las armas contra el Gobierno de Madrid, con la reacción consiguiente del ministro de Gracia y Justicia, Ruiz Zorrilla, que a principios de agosto lanzó un durísimo manifiesto contra el clero con el intento de mostrar la rebeldía de los eclesiásticos a las autoridades constituidas. Calumnias, ofensas y amenazas le sirvieron al ministro para invadir la jurisdicción episcopal y ordenar a los obispos que exigiesen a sus sacerdotes obediencia al Gobierno, obligándoles a retirar las licencias ministeriales a cuantos se declarasen enemigos del régimen. El clero sufrió también las arbitrariedades cometidas por las autoridades locales y provinciales revolucionarias. Por simples sospechas, en la mayoría de los casos carentes de fundamento, fueron registrados domicilios de sacerdotes, muchos de los cuales padecieron arresto y encarcelamiento después de haber desfilado por las calles de sus pueblos o ciudades entre burlas e insultos. Escenas de este tipo ocurrieron en Madrid y otras capitales. La insurrección carlista fue dominada a finales de agosto de 1869, pero entonces la posición del clero había quedado definitivamente comprometida por el Gobierno, que le siguió acusando de colaboracionismo con los rebeldes.
Los religiosos: de la supresión a la restauración Desde comienzo del siglo xix, los religioso fueron víctimas de la invasión francesa. En 1813 reunieron en el Alcázar de Sevilla la práctica totalidad de los cuadros pertenecientes a iglesias y conventos para seleccionar los que habría de llevarse a Francia, si bien algunos de ellos fueron restituidos un siglo más tarde. Las Ordenes y congregaciones religiosas vivieron su primera tragedia en España durante el trienio liberal (182023) y de nuevo, tras un decenio de relativa calma, durante 358
la regencia de María Cristina, cuando los gobiernos liberales de Toreno y Mendizábal aplicaron sistemáticamente una legislación muy estudiada para acabar con los institutos regulares, que habían garantizado la configuración monolítica del estamento eclesiástico en el Antiguo Régimen. Los conventos no fueron suprimidos todos simultáneamente, pero se fueron cerrando paulatinamente a la vez que los religiosos salían de los claustros y se secularizaban. De los 35.000 frailes que había en España en 1820, más de 7.000 dejaron los hábitos en apenas dos años y pasaron a engrosar lasa filas de los exclaustrados. En cambio, solamente 867 religiosas eligieron salir de sus conventos. El proceso de desarticulación de la Iglesia en este sector fue muy rápido desde la burocracia ministerial. En 1835 fue suprimida la Compañía de Jesús y quedaron extinguidos todos los monasterios y conventos con menos de doce religiosos profesos. También fueron suprimidos todos los monasterios de Ordenes monásticas, los de canónigos regulares de San Benito de las congregaciones claustrales tarraconense y cesaraugustana, los de San Agustín y los premonstratenses, cualquiera que fuese el número de sus monjes. Las excepciones fueron muy contadas, pues solo se salvaron de esta medida general los monasterios benedictinos de Montserrat, San Juan de la Peña y San Benito de Valladolid, los Jerónimos de El Escorial y Guadalupe, los cistercienses de Poblet, los cartujos de El Paular y los basilianos de Sevilla. Pero a todos se les prohibió admitir nuevos profesos y recibir novicios. La tala de Mendizábal quedó completada en 1836 con el decreto de desamortización, que autorizó la venta pública de todos los bienes pertenecientes a las Ordenes religiosas suprimidas. Sin embargo, el golpe definitivo contra los regulares no llegó hasta que un real decreto extinguió en la península, islas adyacentes y posesiones españolas en África todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, a excepción de los colegios de misioneros para las provincias de Asia, establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo. Algunas casas de escolapios pudieron subsistir provisionalmente, porque no se les consideraba ya comunidades religiosas, sino centros 359
estatales de instrucción pública y los mismos conventos de hospitalarios y de monjas de la Caridad de San Vicente de Paúl, equiparados a establecimientos civiles de asistencia sanitaria. Se salvaron también algunas casas de beatas dedicadas a hospitalidad y enseñanza. El cambio radical de la situación política que se verificó con la subida al poder de los liberales moderados y el intento de acercamiento a la Santa Sede para resolver las numerosas cuestiones religiosas pendientes tuvieron una primera y directa repercusión sobre los regulares. Roma exigía, antes de iniciar negociaciones, pruebas de buena voluntad que el Gobierno de Madrid podía dar solamente con medidas concretas. Con respecto a los religiosos, en 1845 se restauraron las Escuelas Pías, congregación fundamentalmente docente. Algunas gestiones encaminadas a conseguir el reconocimiento de otras Ordenes, y en concreto de los capuchinos, no tuvieron éxito. La exclaustración planteó serios problemas a los religiosos. El Gobierno trató de paliarlos de algún modo permitiéndoles seguir estudios civiles y convalidar los cursos que tenían aprobados en sus respectivos colegios, aunque no se ajustasen al plan de estudios de las universidades del reino. Se ordenó a los obispos que diesen preferentemente los curatos a los exclaustrados, ya que su manutención constituyó una pesada carga para el Estado. Sin embargo, no fue posible insertar en la pastoral parroquial a miles de exclaustrados; por ello, la gran mayoría de ellos pudo subsistir gracias a las ayudas estatales, que, según datos de 1837, arrojaban un total de 23.935 exclaustrados. Aproximadamente, unos 7.000 de ellos encontraron colocación en cargos diocesanos o parroquiales. Los exclaustrados supervivieron hasta bien entrada la Restauración, aunque sus efectivos se fueron reduciendo lentamente con el paso de los años. Modesto Lafuente se inspiró en la imagen ingenua de un exclaustrado, lanzado de pronto al torbellino de la vida mundana, para crear la encantadora figura de su «Fray Gerundio» en el Teatro Social del siglo XIX. Pero no todos los exclaustrados vivieron tal encanto. La exclaustración afectó también a las religiosas, pero solo en parte, porque fueron suprimidos los beateríos no 360
dedicados a la hospitalidad o a enseñanza primaria, mientras que los restantes conventos podían seguir abiertos si contaban con un mínimo de 20 religiosas. En 1836 se calcula que existían 15.130 monjas, pero no poseemos datos exactos sobre el número de conventos, que, según cifras aproximadas, debía de ser superior a los 700. La fatigosa negociación del concordato de 1851 encontró un gran obstáculo en la cuestión de los regulares. Caballo de batalla de las conversaciones previas, que desde 1844 habían mantenido a nivel oficioso los plenipotenciarios españoles y pontificios, fue el patrimonio material de las Ordenes religiosas suprimidas, cuyos bienes habían sido malvendidos a privados, y aunque la Iglesia exigía su restitución íntegra, esta presentaba dificultades prácticas insuperables. La Santa Sede tuvo que ceder en este punto a cambio de otras ventajas que los liberales moderados ofrecieron. La sumisión de los regulares a los obispos desde 1851 fue el tributo que aquellos pagaron para evitar su total extinción, pues por parte del Estado no se autorizó la exención de los religiosos con efectos civiles, y Pío IX toleró esta imposición del poder laico, que le permitía salvar la esencia de la vida consagrada. Fue una situación excepcional que estuvo en vigor hasta los albores del siglo xx, y aunque no creó graves problemas por parte de los obispos, sí fue causa de algunos desórdenes y abusos en las comunidades religiosas. Al tomar esta decisión, deseaba el papa asegurar el normal desarrollo de las Ordenes religiosas, de modo que el obispo fuese solo la autoridad eclesiástica que garantizase la disciplina formal de cada instituto religioso de cara al poder civil, pero sin que influyese lo más mínimo en el orden interno, de modo que en cada comunidad debía seguir respetándose la autoridad del superior legítimo, el cual cuidaba de la recta observancia de las reglas y el mantenimiento del espíritu fundacional. A los obispos se les advirtió que debían limitarse a lo que el papa había establecido, de modo que sus intervenciones en la vida de los conventos y en el régimen general de las Ordenes no fuese más allá de las limitaciones que la misma Santa Sede observaba a través del correspondiente dicasterio, que 361
entonces era la Congregación de Obispos y Regulares. Se trataba además de una facultad delegada con carácter temporal y no perpetuo. De ahí que se recomendase con insistencia a los obispos el tratar con el mayor respeto a los religiosos, procurando la máxima inteligencia con los superiores, únicos responsables del régimen interior de las comunidades y, en concreto, del examen previo a la admisión de los novicios, a la dirección de los estudios, a los cargos u oficios internos de cada religioso y a los traslados de una a otra comunidad. Por ello, aunque los religiosos estaban formalmente sometidos a los obispos diocesanos y exentos del superior general del respectivo instituto, en la práctica, los superiores locales de cada orden disponían de total libertad para dirigir y administrar la vida interna de la misma, sin que el obispo pudiera limitar su autoridad. El balance de esta gestión fue tan altamente positivo por parte de los obispos que, cuando estas caducaron en 1884, ninguno de ellos pidió su renovación. De este modo, los religiosos volvieron canónicamente a su situación normal, sin que por parte del Estado surgieran protestas o reivindicaciones de trasnochado regalismo. Numerosos fueron los movimientos de espiritualidad y apostolado que surgieron y se desarrollaron en España a lo largo del siglo xix, si bien muchos de ellos sufrieron las consecuencias políticas del «sexenio revolucionario» y solo después de la Restauración consiguieron ampliar sus actividades. A pesar de compromisos y dificultades con las autoridades civiles, la Iglesia supo salvar el espíritu del mensaje evangélico y testimoniarlo en una sociedad liberal y burguesa. Fueron años en los que se demostró la vitalidad de la Iglesia con numerosos frutos de santidad, virtudes cristianas y apostolado comprometido directamente al servicio de los hombres. Ante la imposibilidad material de decirlo todo, bastará indicar que durante el reinado de Isabel II surgieron asociaciones piadosas dedicadas al culto de la Vera Cruz y del Santísimo Sacramento, se organizaron terceras órdenes, escuelas de Cristo, grupos en honor del Corazón de Jesús, de la Sagrada Familia, de San José y asociaciones mañanas. Nacieron también asociaciones de formación y apostolado, obras de propaganda católica, de 362
catequesis, de enseñanza en general y benéficas, organizaciones para obreros y para necesitados. Las congregaciones religiosas fueron un movimiento asociativo seglar, una réplica a todos los esfuerzos por mimetizar las congregaciones con lo anteriormente existente. Los rasgos que configuraron el primer perfil de las diferentes congregaciones, en la mayoría de los casos, respondieron a exigencias jurídicas. En su origen, muchos religiosos se justificaron por su utilidad social y por la convicción de que, en el ejercicio de la misericordia, corporal y espiritual, se santificaban y devolvían a la Iglesia su rostro original frente a quienes la descalificaban como inútil anacronismo, la criticaban por su riqueza parasitaria y la perseguían como enemiga de la nueva sociedad. Basta mirar el objetivo expresado por las congregaciones creadas a lo largo del siglo xix para ver cómo eran una legitimación nueva para la presencia de la Iglesia en la sociedad. Las nuevas fundaciones surgidas en España mostraron el ímpetu de la Iglesia en la segunda mitad del siglo xix. Pero, junto a las fundaciones autóctonas, la restauración de los religiosos durante la segunda mitad de dicho siglo y, sobre todo, en las primeras décadas de la Restauración, fue obra en parte de la penetración de congregaciones que llegaron a España, sobre todo, desde Francia e Italia. Fueron tantas y tan numerosas las congregaciones nuevas surgidas en diversos países europeos que san Pío X, en 1906, prohibió a los obispos que aceptaran la institución canónica de ninguna obra nueva sin autorización de la Santa Sede y, en 1910, llegó a dar esperanzas al embajador español sobre la conveniencia de reducir las que ya existían. Los siglos xix y xx han dado a la Iglesia en España numerosos santos y beatos y también misioneros, fundadores de Órdenes y congregaciones religiosas y seglares en proceso de beatificación o canonización.
Los seminarios La Teología se enseñó en las universidades estatales hasta mediados del siglo xix y, en virtud del Concordato de 363
1851, se emancipó definitivamente de la tutela del Estado, pasó a los seminarios generales y se dispuso que los grados mayores de Teología y Cánones se confiriesen exclusivamente en los de Toledo, Valencia, Granada y Salamanca, a los que Pío IX concedió el título de seminarios centrales. El plan de estudios de 1852 comprendía cuatro años de Latín y de las Humanidades, tres años de Filosofía, cuatro para el bachillerato en Teología, seis para los que aspiraban a la licenciatura y siete para los que pretendían el doctorado. Para Cánones, previo el estudio de los cuatro primeros años de Teología, se exigían uno, dos o tres años, según el grado que se solicitara de bachiller, licenciado o doctor. Los seminarios diocesanos concedían el grado de bachiller en las facultades de Teología y Cánones, mientras que los de licenciado y doctor eran atribución exclusiva de los cuatro seminarios centrales citados. Bajo este plan se formó el clero español de la segunda mitad del siglo xix, pero el nivel de los estudios fue muy bajo. «Si se quiere formar un juicio, aunque sea indirecto, del estado moral, literario, científico de los seminarios tal como han estado en los últimos años, analizando la condición actual del clero, ese juicio está lejos de ser favorable. Salvo honrosísimas excepciones, tanto respecto de los individuos como de alguna provincia, el clero parroquial adolece de falta de instrucción, de celo y de espíritu eclesiástico, dedicándose con frecuencia a asuntos temporales; y su conducta no es en todas partes edificante. Por eso su predicación es escasa, pobre en doctrina e infructuosa; existe despreocupación de las rúbricas, de la limpieza de las iglesias y de las casas, se omite la enseñanza del catecismo; las obras de celo y de caridad se dejan a la iniciativa de los laicos y de señoras y, a veces, hasta se les mira con malos ojos si es que no se obstaculiza su labor; son recibidos a regañadientes y hasta con reproches los fieles que quieren acercarse a los sacramentos. En cuanto a los cabildos y el clero joven, haciendo como antes las debidas excepciones, el espíritu que reina en ellos es, en general, un espíritu de relajación, de intereses, ambición y censura del clero mayor. Habiendo entrado muchos sacerdotes a formar parte de un cabildo mediante recomendaciones, intri364
gas electorales o por cualquier otro método más reprobable aún, sin haber sido apenas instruidos por el clero parroquial o por los canónig'os más antiguos, se procuran grados académicos por los modos de que se hablará en su lugar y así se hacen capaces para obtener prebendas y dignidades de mayor importancia. Pero si estos datos bastan para dar a conocer indirectamente el estado de los seminarios en estos últimos años y, por consiguiente, para explicar en parte la ignorancia de las cosas religiosas en la sociedad, es sin embargo obligado reconocer que los gobiernos que se han sucedido en este siglo han hecho todo lo posible para reducir a estos centros a una total postración». Este texto, tomado del informe que Antonio Vico, secretario de la nunciatura de Madrid, redactó en 1891, sintetiza la fuerte crisis que el clero secular español acusó a lo largo del siglo xix, debida en buena parte a la compleja situación político, religiosa de España, pero también a su deficiente formación intelectual. León XIII, para elevar el nivel de los estudios eclesiásticos, favoreció la fundación de un Colegio Español en Roma y otorgó a los seminarios metropolitanos, así como al de Salamanca y al de Comillas, el privilegio de conceder grados en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Una de las principales razones de esta decisión fue que los alumnos del Colegio Español, que regresaban a España con la buena formación recibida en la Universidad Gregoriana, habrían encontrado un campo muy vasto en los seminarios españoles para introducir el método escolástico aprendido en Roma. Pero el fracaso de dichos centros fue evidente desde el principio y, en 1933, Pío XI decidió suprimir las mal llamadas universidades pontificias españolas. Solo se salvó la de Comillas. En plena República, la Santa Sede ordenó la visita apostólica a los seminarios españoles, que puso en evidencia la triste situación de los mismos. Comenzando por las estructuras materiales hay que decir que la mayoría de ellos, por no decir todos, estaban instalados en edificios muy antiguos, tenebrosos y no adaptados a su finalidad educadora. Muchos habían sido casas de los jesuítas, expulsados en tiempos de Carlos III, con servicios higiénicos insuficientes y anticuados y escasa limpieza. Se exceptuaban algunos, 365
como los de Sevilla, Madrid, Pamplona y Logroño, que eran de más reciente construcción. Y, por supuesto, el de Comillas, que era el mejor. También dejaba mucho que desear la vida espiritual, ya que no en todos ellos había directores espirituales ni confesores idóneos; faltaba espíritu eucarístico; la comunión no se recibía a diario; la meditación era una simple lectura o predicación de algún superior; la disciplina era muy precaria. Durante las vacaciones, los seminaristas perdían muchas de las cosas buenas aprendidas durante el curso. Imperaban, en muchos seminarios superiores, profesores y alumnos «politicastros», autonomistas y separatistas, sobre todo entre vascos, catalanes y gallegos. El nivel intelectual era deplorable; en muchos de ellos ingresaban alumnos casi analfabetos; los métodos didácticos a veces eran pueriles; no se profundizaba la doctrina, ni se cuidaba la literatura; los gabinetes de física y química eran almacenes de hierros viejos; las bibliotecas inaccesibles, etcétera. Los obispos habían enviado siempre a la Santa Sede noticias muy optimistas sobre sus seminarios, que no respondían a la situación real de los mismos. Al nuncio, cuando visitaba las diócesis, se le colmaba de honores y atenciones pero no se le decía la verdad sobre el estado de los seminarios. Así lo testimoniaron los nuncios Vico (1907-1913) y Ragonesi (1913-1921), en cuyos respectivos archivos ha quedado abundante documentación sobre el triste estado de nuestros seminarios. Son suficientes dos botones de muestra. «Se me dice claramente -escribía en 1908 Vico a Merry del Val- que buena parte de los seminaristas durante las vacaciones mantienen relaciones con alguna joven de su lugar, a la que tratan como novia; que algunas veces son ordenados jóvenes conocidos por su mala conducta o actitud rebelde, después de 8 o 10 días de ejercicios espirituales; en algunos seminarios, los mismos profesores son causa de escándalo. Con respecto a los estudios sucede a menudo que a un alumno inteligente y bien dispuesto de los cursos superiores se le dispensa de asistir a las clases y se le encomiendan las clases de los cursos inferiores; al final del curso, sin examen alguno, se le promueve con la nota de «meritissi366
mus». Una de las causas principales de la gran disminución de alumnos que se nota desde hace algunos años a esta parte es que la carrera eclesiástica no es considerada como remunerativa y, por ello, los padres de familia orientan a sus hijos hacia otras carreras, o incluso hacia las órdenes religiosas, ya que en ellas quedan exentos del servicio militar». Esta situación no mejoró en los años sucesivos. Muchas y muy graves eran las deficiencias entre el personal directivo, que en la mayoría de los casos no estaba a la altura de su misión, de tal forma que los seminarios no podía decirse que estuvieran organizados según el espíritu de la Iglesia ni adecuados a las necesidades de los tiempos. Los Operarios Diocesanos, que eran los más preparados para esta tarea, no siempre disponían de sujetos idóneos; muchos de ellos eran jóvenes sin una formación específica. Sin embargo, eran mejores que los sacerdotes seculares, que cada obispo reclutaba como podía para atender a las necesidades del propio seminario. Quizá el hecho más grave era la falta de entendimiento entre los superiores y el obispo. Era frecuente que el nuevo obispo cambiara la dirección del seminario y pusiera en él a personas de su confianza. Existían, además, conflictos entre superiores y profesores. La admisión de los alumnos no se hacía en todos los seminarios con las debidas atención y prudencia. Ingresaban alumnos poco o nada dotados de las cualidades imprescindibles para el sacerdocio, desprovistos de los estudios básicos, procedentes de familias muy humildes, rudos, poco educados, sin los más elementales conocimientos de la urbanidad, muchos de los cuales buscaban en el seminario un lugar donde comer, vivir tranquilamente y asegurarse un porvenir. Los obispos hacían muy poco o nada para mejorar el reclutamiento del clero. La Obra de las Vocaciones había sido erigida en muy pocas diócesis y producía escasos frutos. Era deplorable también la falta de cooperación de los párrocos, generalmente indiferentes sobre esta materia. Exteriormente, los seminarios aparecían ordenados. La vida procedía con cierta regularidad y los alumnos daban la impresión de ser obedientes y respetuosos. Pero se trataba 367
de un puro formalismo porque los jóvenes no eran educados en la verdadera disciplina, fruto de una convicción interna y de un espíritu sobrenatural. No estaban habituados a la lealtad ni a la honradez; actuaban más bien por miedo a los castigos, reduciendo todo su comportamiento a la simple observancia externa de las reglas. En cuanto a la piedad y moralidad se habían conseguido mejoras importantes, ya que muchos seminarios habían hecho grandes progresos con respecto a la formación espiritual de los alumnos, habiéndose nombrado en casi todos ellos un director espiritual fijo, que anteriormente no existía. De hecho, la piedad había sido descuidada durante mucho tiempo y la frecuencia de los sacramentos era muy escasa. También se habían dado varios casos graves de faltas de moralidad, que obligaron a la Santa Sede a intervenir. Sin embargo, gracias a la intensa actividad de los Jesuítas y de los Operarios Diocesanos, se experimentó una cierta renovación espiritual en los seminarios. Se introdujeron ejercicios ordinarios de piedad, como la meditación, las visitas al Santísimo, el Santo Rosario, la lectura espiritual, etc., y se alimentó la vida interior de los jóvenes como base de su verdadera formación. Sin embargo, faltaba en muchos de ellos el auténtico espíritu sacerdotal, ya que algunos no eran piadosos por convencimiento, sino por apariencia o comodidad. Iban a la capilla y comulgaban no por devoción espontánea, sino por costumbre; la meditación y el examen de conciencia o no lo hacían o lo hacían mal. Pocos eran los seminaristas que trabajaban con seriedad por su verdadero provecho espiritual. De esta frialdad generalizada se resentía también la moralidad y, si bien esta había mejorado con respecto a años anteriores, no había alcanzado todavía el grado conveniente para un eclesiástico. A menudo, los seminaristas leían escondidos periódicos y revistas poco recomendables, fomentaban amistades particulares peligrosos y relaciones morbosas. Los profesores no siempre estaban bien preparados y a muchos de ellos les faltaban los suficientes títulos académicos y las más elementales capacidades didácticas. A menudo, los obispos nombraban profesores del seminario a 368
sacerdotes a los que no sabían darles otro cargo. Y ellos no siempre cumplían sus deberes con amor y diligencia. Muchos trabajaban sin entusiasmo, con la única aspiración de ascender gradualmente hacia cátedras superiores en Teología, consideradas como un puesto más honorífico y acomodado. Faltaban profesores especializados en una determinada disciplina, porque pasaban de una enseñanza a otra como a través de los grados de una carrera. El nivel general de cultura de los seminarios era, por consiguiente, muy bajo. Profesores y alumnos confesaban su ignorancia y el poco provecho que sacaban de los estudios. Habían sido reformados los programas escolares y se habían añadido algunas asignaturas, que parecían responder a las nuevas exigencias, pero todo esto quedaba sobre el papel solo para dar la impresión de que las clases se impartían seriamente. Permanecían, sin embargo, inalteradas las viejas materias tradicionales, inmutados los métodos didácticos y, lo que era peor, persistían los formalismos y la superficialidad de los estudios. Escaso era el deseo de aprender de los alumnos, los textos estaban anticuados, los ejercicios escolares hechos de procedimientos puramente mnemónicos y de fórmulas arcaicas y superadas, sin tener en cuenta las nuevas necesidades culturales. A los jóvenes se les exigía que aprendieran de memoria una serie de nociones completamente inútiles para el ministerio sagrado. En muchos seminarios, todos los cursos eran insuficientes así como las bibliotecas, gabinetes de ciencias, etc., las horas de estudio pocas y mal distribuidas, faltaban los libros más indispensables y algunos seminarios que poseían antiguas y valiosas bibliotecas, las tenían cerradas sin que nadie se molestara en abrirlas ni en consultarlas. Los exámenes se reducían a un puro acto formal sin valor alguno, con votaciones ridiculas extremamente benignas. El nuncio Tedeschini tuvo un concepto muy negativo de los seminarios españoles: «La República ha conseguido despertar las conciencias de los católicos y la afirmación del presidente Azaña sobre el laicismo del Estado, aunque ha suscitado protestas, es una gran verdad, porque el divorcio entre el clero y la sociedad española tiene raíces muy 369
antiguas. Hace ya muchos años que el clero español no predica el Evangelio, el pueblo no aprende el catecismo y mucha gente no sabe ni el Padrenuestro. Por ello me atrevo a decir que la causa fundamental de la actual revolución española está en la ignorancia del clero y del pueblo. Los seminarios han sido cuarteles o reformatorios, llenos de inmoralidades y libertades intolerables. Y el clero, fruto de ese árbol, ha olvidado el espíritu sobrenatural y se ha preocupado del pan y de la carrera. Los seminaristas, procedentes en su mayoría de las clases más humildes y hasta miserables, no han recibido educación, ni formación, ha faltado estímulo y orientación acertada. La revolución actual es providencial porque dos tercios de los alumnos han abandonado los seminarios, pero el problema se ha agravado porque han quedado los más estúpidos e incapaces. ¿Qué podemos esperar de esta gente?». Ante el desolador panorama que ofrecían los seminarios españoles sorprende favorablemente que, apenas dos años después de concluir la visita, cuando se desencadenó la más cruel persecución religiosa conocida en la historia de España, un elevado número de sacerdotes y seminaristas entregara su vida por Dios, sellando con su sangre una entrega generosa a la Iglesia, y dando testimonio del auténtico espíritu sacerdotal que habían recibido en los seminarios, a pesar de las numerosas deficiencias señaladas. Esto prueba que, entre tanta cizaña, existía también el buen trigo en nuestros seminarios, pues no faltaban obispos muy interesados en la marcha de sus seminarios así como buenos rectores, superiores y profesores y también numerosos seminaristas que se tomaban en serio el ministerio sacerdotal hasta sus últimas consecuencias, incluido el «martirio».
Formación del clero en la posguerra Al panorama desolador que ofrecían los seminarios españoles durante la República hay que añadir los daños provocados por la guerra civil no solo en la zona roja -agravados por la persecución religiosa-, sino también en 370
la nacional. De los 38 seminarios existentes en esta zona, 29 fueron destinados a cuarteles, cárceles, hospitales u orfelinatos. Todos sufrieron daños materiales. Muchos sacerdotes y seminaristas fueron llamados al Ejército con el consiguiente efecto negativo sobre las vocaciones, muchas de las cuales se perdieron para siempre. La guerra dejó los seminarios vacíos y a menudo destruidos. Por otra parte, el asesinato de sacerdotes dejó muchas diócesis sin clero, causando un grave problema pastoral que se intentó solucionar fomentando las vocaciones y multiplicando los seminarios. El ambiente cultural y el trauma sufrido influyeron necesariamente en la disciplina y en la formación de los seminarios. La penuria y la rigidez caracterizaron los años cuarenta. Al acabar la guerra, los obispos hicieron lo que pudieron para recuperar vocaciones y reorganizar seminarios admitiendo a cuantos deseaban el sacerdocio. La Santa Sede creó la Comisión Episcopal de Seminarios que consiguió elevar el nivel del los seminarios en pocos años gracias a un reglamento disciplinar común, sobre cuya base se redactaron los reglamentos de cada seminario; se procuró concentrar algunos seminarios de diócesis pequeñas que no estaban en condiciones de tener seminario mayor propio y se introdujo un nuevo plan de estudios para todos los seminarios. Esta obra se pudo completar gracias al convenio con el Estado de 1946, que se comprometió a dotar económicamente a los seminarios y a sus profesores. En muchas diócesis comenzó a organizarse la Obra de las Vocaciones y se celebraron semanas y días ProSeminario, que suscitaron el interés de los fieles. Vitoria, Ávila y Valencia constituyeron los tres focos más importantes de formación sacerdotal. La espiritualidad del seminario de Vitoria consiguió una recia síntesis entre el espíritu ignaciano, caracterizado por su entrega al apostolado directo, y el sulpiciano, más centrado en los temas litúrgicos. En este ambiente surgió la inquietud social y la dedicación a la evangelización del mundo obrero junto al estudio de las necesidades y de la psicología del campesinado y la inquietud misionera. En este seminario se formaron los sacerdotes de las futuras diócesis vascas de Bilbao y 371
San Sebastián, erigidas en 1949. La figura más representativa del Seminario de Vitoria en aquellos años fueron el director espiritual Rufino Aldabalde (San Pedro de Aya de Zarauz, Guipúzcoa, 1904 -Vitoria, 1945), que procuró crear en los alumnos una preocupación viva por los muchos problemas del medio social. Por eso, las academias literarias, las misionales, las prácticas catequísticas con la ayuda de un museo catequístico, las científicas, las academias de Acción Católica tendieron a dar forma vital a las teorías aprendidas en las clases. Creó la revista Surge en el ambiente del seminario, al mismo tiempo que surgían por iniciativa suya tres casas diocesanos de ejercicios espirituales parroquiales y la fundación del Instituto de Misioneras Evangélicas diocesanas. Con él comenzó a colaborar José Zunzunegui (Tolosa, Guipúzcoa, 1911-Vitoria 1974), que fue rector del Seminario, cuyo gran dinamismo y preparación intelectual contribuyeron a elevar el prestigio de este centro. El Seminario de Ávila, marcado por la personalidad de su rector Baldomero Jiménez Duque, se caracterizó por la renovación de la espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. A ellos se unió muy pronto Valencia, que contó a partir de 1948 con el mayor seminario de España, con capacidad para mil seminaristas. Su rector, Antonio Rodilla Zanón (Siete Aguas, Valencia, 1897 -Valencia 1984), consiguió la incorporación de las corrientes más importantes del pensamiento teológico más avanzado mediante el despliegue de jóvenes profesores formados en las universidades romanas y en las europeas de Lovaina, Munich, Oxford, París y Viena. A su vez, el director espiritual, Bernardo Asensi Cubells (Algemesí, Valencia, 1889 - 1962), ejerció este ministerio con toda la fuerza del término y a ello estuvo exclusivamente dedicado toda su vida. A la promoción de las vocaciones sacerdotes y religiosas se entregó de lleno Eladio España Navarro (Carcagente, Valencia, 1894 - La Barraca de Aguas Vivas, Valencia, 1972), rector del Colegio del Patriarca y apóstol del sacramento de la Confesión. Estos dos últimos sacerdotes tienen abierto el proceso de beatificación. A partir de 1940 aumentó sensiblemente el número de seminaristas, hasta que en 1952 se alcanzó la mayor pro372
porción de habitantes por sacerdote conocida en España a lo largo de la historia reciente. En mayo de dicho año tuvo lugar en Barcelona el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, uno de cuyos actos centrales fue la ordenación de centenares de sacerdotes en el estadio de Montjuich. Madrid y Valencia fueron las diócesis que ofrecieron el número mayor: 36 nuevos presbíteros, seguidas de Barcelona (33) Astorga (31), Lugo (28), Pamplona (25), Bilbao (24) y Santiago (21). Entre los religiosos, 33 eran salesianos, 28 jesuítas, 27 escolapios y 20 operarios diocesanos. En influjo de las universidades pontificias de Comillas y Roma en la jerarquía, seminarios, diócesis y obras del clero español, en general, fue determinante. En el Colegio Español de Roma residieron anualmente un centenar largo de alumnos seminaristas y sacerdotes, que frecuentaban en su mayoría las aulas de la Universidad Gregoriana y del Instituto Bíblico y, al igual que en Comillas, se formaron un número importante de obispos, cargos diocesanos y profesores de seminarios, sobre todo, en los años 40-60. La Universidad Pontificia de Salamanca comenzó su etapa de restauración en 1940, a petición del obispo Pía y Deniel, con el apoyo del episcopado, y añadió a las tres facultades tradicionales de Teología, Filosofía y Derecho Canónico las de Humanidades, Pedagogía, Filosofía y Letras y otras en los años sucesivos. Fruto de la colaboración entre esta Universidad y la Asociación de Propagandistas fue la Biblioteca de Autores Cristianos, una de las obras culturales católicas más interesantes de la posguerra, que comenzó en 1944 con la Biblia de Nácar-Colunga. Los volúmenes posteriores fueron obras fundamentales de los Santos Padres, autores espirituales y teólogos españoles; pero esta vuelta a las fuentes no se vio acompañada por la publicación de los teólogos contemporáneos más conocidos e influyentes del extranjero, que años más tarde influirían decisivamente en el Concilio Vaticano II. Los Jesuítas, el Opus Dei y los Propagandistas católicos, las fuerzas más representativas del catolicismo español contemporáneo, tuvieron continuamente en su mente la «conquista de la universidad» y la formación cristiana de los 373
universitarios, si bien con ideas y métodos diversos. Mientras los primeros eran favorables a una universidad católica, los segundos deseaban penetrar en las universidades estatales para combatir su laicismo con el testimonio de la fe cristiana. Por iniciativa de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz fue erigido el Estudio General de Navarra, elevado en 1960 a Universidad Católica. Los Propagandistas, por su parte, fundaron el CEU San Pablo y, recientemente, la Universidad Cardenal Herrera, como homenaje a su fundador. A raíz del Concilio comenzaron a surgir las facultades teológicas actualmente existentes en España: Burgos-Vitoria, Cataluña, Granada, Madrid (San Dámaso) y Valencia. No debemos olvidar otros centros de enseñanza superior, algunos de mucha tradición y prestigio, como el Instituto Católico de Artes, Industrias y Empresas, dirigido por los jesuítas en Madrid (ICAI-ICADE), el Instituto Biológico de Sarria, la Escuela Superior de Administración de Empresas de Barcelona y la Universidad María Cristina de El Escorial.
Seminaristas y sacerdotes Durante el curso 1955-56, la Santa Sede realizó una visita apostólica a los seminarios españoles, encomendada a varios obispos. Fueron los años del máximo esplendor de nuestros seminarios, caracterizados por el florecimiento de las vocaciones, la piedad, la disciplina, el estudio y el celo pastoral. El mérito de esta favorable situación se debía a los obispos y, más en concreto, a la Comisión Episcopal de Seminarios, que llevaba ya un largo decenio trabajando intensamente en este campo, coordinando iniciativas y esfuerzos mediante asambleas periódicas de rectores y superiores de seminarios en las que se trataban cuestiones referentes a la vida y organización de los mismos. Los seminarios ofrecían un aspecto general bueno, debido al interés demostrado por los obispos hacia estos centros, repletos todos ellos de vocaciones sacerdotales. Comenzando por las estructuras materiales, hay que decir 374
que la mayoría de los seminarios habían mejorado sensiblemente con respecto a veinte años antes. Habían desaparecido muchos de los antiguos edificios incómodos, insuficientes e inadecuados, a la vez que se construían nuevos y grandiosos seminarios o se adaptaban los anteriores a las exigencia pedagógicas, higiénicas y disciplinares de los tiempos. Muchos seminarios que tenían numerosos candidatos podían permitirse una adecuada selección de los mismos escogiendo los mejores. No existían desviaciones doctrinales ni disciplinares, sino solo inquietudes juveniles por el deseo de adaptarse a las nuevas orientaciones sociales y por conocer cuestiones prácticas que quizá les preocupaban más que el rigor científico de los estudios eclesiásticos. Por doquier se sentía la necesidad de una mayor libertad disciplinar. Los equipos de superiores y formadores eran en su conjunto buenos, lo mismo que los directores espirituales. El profesorado era, por lo general, competente, aunque había algunas deficiencias en los cursos humanísticos, ya que no siempre era posible encontrar los profesores adecuados entre el clero. Con todo, el nivel científico había crecido sensiblemente con respecto al período inmediato a la postguerra. Los programas académicos estaban bien hechos y respetaban los criterios impuestos por la Santa Sede para la Filosofía y la Teología y los planes de estudio del Estado para los estudios humanísticos. Muchos seminarios preparaban a los seminaristas con tal rigor que estos podían presentarse directamente al examen estatal de bachillerato. En la mayoría de los seminarios se usaban los libros de texto editados por la BAC. Se notaban, sin embargo, deficiencias en las bibliotecas, que no estaban dotadas adecuadamente. Al terminar la visita apostólica, la Congregación de Seminarios dirigió una carta circular a los obispos en la que expuso algunas indicaciones de carácter general que surgieron del estudio comparado de las relaciones de los visitadores y que se referían a problemas comunes de todos los seminarios. La mencionada Congregación manifestaba, ante todo, «viva satisfacción por las buenas noticias realmente consoladoras sobre la presente situación y sobre la 375
buena marcha de los Seminarios de España. Una primavera de vocaciones ha florecido en este jardín de la Iglesia, fecundado por la sangre de tantos mártires». Gran desarrollo habían adquirido, durante el primer tercio del siglo, la pastoral catequética y la formación litúrgica del clero y de los fieles, gracias a la celebración de congresos nacionales, pero durante los años 40 y 50 el clero secular español trabajó con mayor ilusión e interés centrado en lo específico de su ministerio: acción pastoral y apostólica. Diezmado tras la persecución religiosa, en circunstancias muy precarias y en condiciones difíciles tanto por la insuficiencia numérica como por la estrechez económica y la sobrecarga de trabajo, los sacerdotes desplegaron una actividad sin precedentes, que fue lentamente apagándose en los años sucesivos en la medida que aumentaba la protección del Estado a la Iglesia. Fueron años de mucha creatividad y de grandes realizaciones, sobre todo en las diócesis mayores y en las principales ciudades y poblaciones. Se construyeron nuevos templos, se levantaron complejos parroquiales, cines, salas de conferencias, lugares de deportes, etc. Casi todas las instituciones que todavía hoy perviven surgieron o se reforzaron en aquellos años: obras editoriales, catequéticas, misioneras, medios de difusión, órganos de enseñanza y cultura. Nacieron las emisoras diocesanas y parroquiales. Se editaron libros, revistas y boletines. La misiones populares se extendieron por doquier y a ellas se dedicaron unos 8.000 sacerdotes y religiosos y alcanzaron a más de tres millones de personas cada año. Eran los frutos apostólicos del clero salido airoso de la persecución religiosa de 1936-39, que estuvo lleno de fervor y de enorme empuje creativo apostólico, animado por un fuerte misticismo. Fue una generación sacerdotal, muy generosa, espiritual y entregada que, dadas las circunstancias, no pudo hacer otra cosa mejor. Pero quizá aquellos sacerdotes estuvieron excesivamente encerrados en sí mismos, en su mundo intelectual y espiritual, un tanto alejados de la realidad cultural española y de las corrientes renovadoras del extranjero. Tuvieron algunas sombras, tal vez por deficiencia especulativa, que les impidió preparar 376
el terreno para el camino que se les avecinaba, pues desconocían la renovación de los estudios escriturísticos, la aplicación de los nuevos métodos analíticos, el conocimiento patrístico, etc.; todo lo que, en una palabra, pretendió hacer la Nouvelle Theologie. Una de las principales tareas de aquella generación sacerdotal fue la reconciliación nacional, en la que muchos sacerdotes trabajaron con ahínco para curar las heridas provocadas por la guerra. Numerosos fueron los certificados de buena conducta expedidos por párrocos para cubrir y salvar a personas perseguidas por el nuevo Régimen. Muchas familias afectadas por asesinatos otorgaron generoso perdón a los asesinos, siguiendo el ejemplo de los obispos, que habían invocado en favor de los asesinos los méritos de los mártires, que murieron perdonándoles. Durante aquellas décadas, el clero secular cultivó formas singulares de espiritualidad y de proyección misionera. Bajo el patrocinio del entonces todavía beato Juan de Ávila (fue canonizado en 1970) se formaron equipos de sacerdotes que participaron en misiones populares y entre algunos grupos renació el deseo de la vida en común. El número de sacerdotes creció sensiblemente en pocos años, gracias al fuerte incremento de las vocaciones. En 1964, los sacerdotes diocesanos ascendían a 26.000, un 25% más con respecto al final de la guerra. Mientras que los sacerdotes religiosos eran 10.000, un 66% más. El total de religiosos, divididos en 150 institutos, era de 38.000, un 170% más que al acabar la guerra. Las religiosas eran casi 110.000, de ellas 20.778 de clausura. La catequesis y la enseñanza religiosa se desarrolló también a través de las escuelas nacionales, con la colaboración de los maestros. La Iglesia llegó a tener 6.852 escuelas propias (2.405 de Preescolar, 2.734 de Educación Básica), 822 de Bachillerato, 525 de Formación Profesional, 23 de A.T.S., 34 de Asistentes Sociales, 120 de Formación de Profesorado) con casi dos millones de alumnos; y unos 280 centros de enseñanza radiofónica. Los colegios mayores completaron la formación universitaria, que era poco satisfactoria. 377
Inquietudes misioneras Desde finales del siglo XIX comenzó a manifestarse entre el clero secular la inquietud misionera. El primer exponente significativo de este movimiento fue el canónigo de Burgos Gerardo Villota Urroz (Santoña, Santander, 1839 Burgos 1906), quien orientó su actividad hacia la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, introducida en la diócesis burgalesa y promovió en las parroquias. En París conoció el gran seminario para Misiones Extranjeras y dependiente de la Congregación de Propaganda Fide, similar, en su finalidad y funcionamiento, a los grandes Institutos de Milán y Turín. Los viajes al centro y norte de Europa durante los veranos le dieron una nueva visión de la realidad de la Iglesia y orientó sus primeros pasos para el establecimiento de un colegio Eclesiástico de Ultramar y Propaganda Fide para Hispanoamérica. Villota vivió en dicho colegio con sus seminaristas; continuó consagrado al trabajo y a una intensa vida de piedad; su ejemplo fue para los alumnos una incitación constante a la práctica de la virtud y con frecuencia les daba personalmente lecciones de pastoral, liturgia y práctica de catequesis. Los primeros sacerdotes salidos del colegio fueron enviados en 1902. En 1919, el Papa Benedicto XV le encargó al nuevo arzobispo de Burgos, Juan Benlloch, que, aprovechando la semilla que sembró Villota, fundara en Burgos un Seminario Nacional de Misiones Extranjeras. Años más tarde fue pionero de la proyección misionera del clero el sacerdote vasco Ángel Sagarmínaga Mendieta (Yurre, Vizcaya, 1890 - Santa María de la Alameda, Madrid, 1968), director de las obras misionales en Vitoria y de las revistas Catolicismo, Orate y Nuevo llluminare. En 1926 fue nombrado director nacional de Propaganda de la Fe y del Clero Indígena, organizando en 1928 el congreso y la exposición nacional de Misiones en Barcelona. Durante estos años recorrió toda España organizando los servicios de Propaganda Fide en cada diócesis; en 1931 logró que el domingo mundial de las Misiones (que a partir de 1943 se llamará Domund, anagrama ideado por él) se celebrase en todas las diócesis. La guerra civil le sorprendió en Madrid, 378
pudiéndose acoger a la hospitalidad de una embajada, desde donde se dedicó a ayudar a los refugiados. Terminada la guerra, se dedicó a restaurar e impulsar en todas las diócesis los secretariados de Misiones y a unificar las distintas Obras Misionales Pontificias de las que fue nombrado director nacional, ministerio que desempeñó hasta su muerte. A lo largo de 40 años fue el promotor y alma de semanas, congresos, jornadas, cursillos y todo tipo de campañas misionales, orales y escritas, a lo largo y ancho de la geografía española, promoviendo la conversión misionera de todos y la coordinación de todas las instituciones misionales. Visitas a seminarios, para promover las academias misionales, parroquias, conventos, movimientos juveniles, charlas, ejercicios, etc., fueron la labor de toda su vida, en un continuo ir y venir por toda España. En uno de esos viajes, yendo de Santiago de Compostela a Madrid, sufrió un accidente de ferrocarril a la altura de Santa María de la Alameda, a pocos kilómetros de El Escorial. Murió calcinado entre los barrotes de un vagón en llamas. Sus ideas, su entusiasmo misionero, su humanidad y su amor a la Iglesia calaron hondo entre los sacerdotes. Desde el primer momento, la renovación de la Iglesia española tuvo repercusión en la América española. Sacerdotes, religiosos y laicos tomaron el camino de América para dedicar su vida a la evangelización de aquellos países. En 1948 se creó la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). Se trataba de una obra eminentemente diocesana, ya que eran los obispos de cada diócesis los que se preocupaban por enviar a sus sacerdotes a las diócesis Hispanoamericanas. Los sacerdotes quedaban vinculados a sus diócesis de origen. La Obra era propiamente un organismo asesor, que ofrecía medios, estudios sociológicos y estadísticos sobre los problemas apostólicos de aquellas regiones. En 1952 se fundaba el Colegio de San Pío X en Roma para la formación de seminaristas; en 1954 se inauguraba el Seminario Hispanoamericano de Madrid. La Universidad de Comillas y el Seminario Menor de Zaragoza contaban con una sección hispanoamericana. Tanto las diócesis como los seminaristas sintieron el entusiasmo de la evange379
lizacion americana, la responsabilidad de aquellas Iglesias tan unidas a la española y en condiciones precarias de personal. Resulta sorprendente y aleccionador el comprobar la corriente americanista que invadió nuestros seminarios. Los modos de esta cooperación fueron diversos. A veces se formaban equipos sacerdotales que trabajaban en colaboración con las diócesis de adopción; otras se adoptaban diócesis o regiones enteras que quedaban al cargo de una diócesis española.
Fermentos renovadores A partir del Vaticano II se produjo un descenso sensible de las vocaciones sacerdotales en toda Europa, con la sola excepción de Polonia. Junto con este fenómeno apareció el de las secularizaciones, que, por cuanto a España se refiere, afectó a casi tres mil sacerdotes (un 8,5%), que abandonaron el ministerio en los primeros años del postconcilio. Esta cifra aumentó de forma alarmante en los años sucesivos hasta nuestros días y afectó tanto a sacerdotes diocesanos como a religiosos. Desde el final de la guerra, el número de seminaristas había aumentado cada año, pero en 1967 comenzó el descenso acelerado a una media de casi 500 por año, pasando de 7.106 seminaristas mayores diocesanos en 1968-69 a 1.505 en 1979-80, cuando se llegó a la cifra más baja. Algo semejante ocurrió con los religiosos y religiosas: entre 1965 y 1985, los novicios bajaron de 4.200 a 900 y las novicias de 9.800 a 805. En aquellos años comenzaron a percibirse en algunas diócesis brotes de rebeldía manifiesta o larvada, pero no en todas ni, en general, en España. Aunque es cierto que en algunos lugares aparecía un malestar hasta entonces desconocido; también es cierto que, como contrapeso de estos hechos, brotó un vivo afán de autenticidad y de aprovechar las posibilidades apostólicas del momento. Se insistía sobre una mística de la pobreza de la Iglesia que, bien encauzada, podía ser una fuente fecunda de renovación. Existía un mayor acercamiento al pueblo y a sus problemas por parte de clero; una promoción de los seglares cada día 380
más responsable y activa; una preparación de los futuros sacerdotes más esmerada. En momentos tan difíciles para la Iglesia, eran muy numerosas las personas dispuestas a sacrificarse por el reino de Cristo. Los episodios negativos eran muy aislados y no empañaba la imagen del conjunto, ya que no se apreciaba fluctuación alguna en la práctica religiosa, los sacerdotes sentían con la Iglesia y, en general, eran sumisos a la autoridad eclesiástica. Es cierto que se advertía un cierto movimiento, una desorientación o falta de equilibrio y el anhelo de que se determinara bien el rumbo que se debería seguir. Pero esto era muy explicable habida cuenta de las continuas novedades procedentes de Roma, agravada por la compleja situación socio-política española y por una información abundante pero muchas veces imprecisa, incompleta y poco discreta. Es decir, que las aguas, aunque estaban quietas, comenzaban a moverse, si bien muchos obispos confiaban en que pronto se remansarían, cuando pasara el «vendaval renovador» del concilio. Los seminarios habían mejorado extraordinariamente en edificios, en vocaciones y en espíritu. El clero joven que salió de ellos después de la guerra fue muy superior al clero anterior. La enseñanza de los seminarios, en general, continuaba siendo la clásica, señalada por la Santa Sede, dentro de la tradición española, siguiendo el magisterio de Santo Tomás. Algunos seminarios, como el de Valencia, fue tildado de «progresista» por los tradicionalistas, pero sin fundamento alguno. Nunca los sacerdotes, religiosos y seminaristas españoles habían estudiado tanto ni con tanta seriedad; se estudiaban los teólogos y moralistas clásicos, pero también se estudiaban los autores extranjeros que antes del Concilio eran prácticamente desconocidos en España (Danielou, Congar, Chenu, Guardini, Rahner, Schmaus, Haering y otros). Sobre todo, se discernía con serenidad y nadie se dejaba arrastrar por la sola «novedad», aunque se apreciaban las cosas «nuevas» que eran valiosas. Los alumnos de los seminarios tenían mucha inquietud por saber y exigían mayor preparación a los profesores. La formación teológica, en líneas generales, continuaba siendo sólida. Los libros de texto de los seminarios y 381
casas religiosas de formación seguían el método escolástico, preconizado por los últimos papas, incluido Pablo VI en su discurso a la Universidad Gregoriana del 17 de marzo de 1964. Los libros de textos eran de toda garantía y los profesores, en general, hacían una exposición metódica del texto, aunque también había algunos profesores que, en sus lecciones, se apartaban bastante de los métodos indicados, pero no de la doctrina. Ya en la Asamblea Nacional de Seminarios de 1951 se trató de la necesidad de dar a los alumnos, al final de las grandes cuestiones, las soluciones que aportan los dogmas católicos a los problemas del mundo. Esta visión pastoral de la teología nada tenía que ver con la teología vivencial presentada por algunos integristas. No se podía hablar en serio, en España, de «progresistas», ni se podía llamar así a los sacerdotes o católicos que defendían la libertad religiosa en los términos del Concilio, o el ecumenismo, que nadie confundía con «irenismo». Es cierto, sin embargo, que comenzaban a aparecer revistas españolas que desorientaban, ya por falta de criterio en los artículos de fondo, ya por la facilidad en admitir sin criterio artículos e informaciones extranjeras. Algunas de estas publicaciones difundían falsos conceptos de diálogo. Las mismas revistas de las órdenes religiosas incurrían a veces en estos defectos, aunque no se había producido ningún fenómeno grave. Circulaba literatura extranjera que hacía daño a algunas mentalidades, pero al mismo tiempo circulaba también la doctrina tradicional de la Iglesia mediante la BAC, la biblioteca Herder y la biblioteca Rialp, que tenía una sección especial de teología moderna. La palabra del Papa se leía y se comentaba como nunca, por el anticipo - a veces del texto completo- que daban los grandes diarios católicos como el Ya, de Madrid, y la revista Ecclesia, dedicada casi exclusivamente a difundir el magisterio pontificio; por las colecciones de textos pontificios muy manejadas por el clero; por los comentarios científicos a los mismos. Podía afirmarse que no eran sino en reducida minoría los sacerdotes y religiosos que aceptaban enseñanzas de libros y revistas innovadores y los que se revolvían contra el 382
juridicismo de la Iglesia. La mayoría de los sacerdotes responsables, como párrocos, profesores, etc., querían y procuraban la renovación de la Pastoral, de la Teología y de la Iglesia según la doctrina y las normas conciliares y del Papa. Lo mismo podía decirse de los teólogos y de los obispos: propugnaban la renovación de la Iglesia partiendo de la tradición viva, que era el único modo de hacerla eficaz y beneficiosa para los fieles. No existían entre el clero indigestión de ideas nuevas, avanzadísimas, qvie se defendían más por amor a la novedad que por convicciones arraigadas adquiridas en el estudio y meditación. Predominaba, sin duda alguna, en los distintos sectores, un tono ejemplar de moderación, de prudencia, de aceptación dócil y generosa de todas las decisiones conciliares. Ciertas voces estridentes, eclesiásticas o laicales, carecían de peso, resonancia e influencia. Podían, en algunos casos, dar lugar a expresiones y actuaciones improcedentes. Pero había que buscarlas para hallarlas y, en algunas diócesis, era muy difícil su hallazgo. Si existía algún exceso en un sentido, también lo había en otro. Por ejemplo, algunas publicaciones catalanas como El Ciervo, Serra d 'Or y Questions de vida cristiana propugnaban una apertura que algunos consideraban objetivamente peligrosa. Pero también es verdad que, en la misma Barcelona, la revista El Cruzado Español y alguna otra mantenían una postura cerrada de intransigencia, tachando de «progresistas» a miembros de la Jerarquía, a sacerdotes y seglares, en tono inaceptable. Si la revista madrileña Cuadernos para el diálogo podía dar pie a confusión e «irenismo», y la revista Incunable, de la Universidad Pontificia de Salamanca, había podido tener algún desliz, la revista política Qué pasa era de una intransigencia ridicula y se consideraba defensora de la ortodoxia, y la misma Ilustración del clero, de los claretianos, había tenido algunos deslices de forma en la tendencia contraria. Por otra parte, Cuadernos para el diálogo significaba un deseo de apertura, necesario entonces en España, desde muchos puntos de vista, y en ella colaboraban personas muy cualificadas. No es de extrañar, pues, que existiera un poco de desorientación en el campo teológico porque se estaba impo383
niendo una nueva forma de presentación, cuanto menos, de las verdades teológicas. Ante este hecho, que el mismo Concilio aceptó en la constitución dogmática De Ecclesia, se produjeron dos reacciones distintas: algunos profesores querían mantener a toda costa la forma tradicional; otros, y los alumnos en general, querían ir más allá. Existía, pues, una cierta tensión, aunque no alarmante. No podía afirmarse que la teología tradicional estuviera completamente en desprestigio, aunque la generación joven exigía que se diera una orientación pastoral a la enseñanza de la Iglesia y que vinculara más a la vida, lo cual, bien entendido, no era censurable. Se echaba de menos que, junto al estudio de Santo Tomás y de la Teología clásica, se dieran a conocer igualmente las obras de teólogos y filósofos modernos que tuvieran auténtico valor. Cuando esto lo hacían profesores bien formados y competentes, los alumnos se acostumbraban a valorar lo buen que había en estas obras y a dejar de lado lo simplemente novedoso y poco fundado, sin dejarse fascinar por el hecho de que los autores fueran éstos o aquellos o vinieran de esta o de la otra universidad. La táctica contraria, es decir, la de desconocer o silenciar estos autores era contraproducente, porque de hecho eran ellos los que habían realizado un mayor esfuerzo de investigación teológica en los últimos años, los que más habían procurado proyectar la luz de la teología sobre la cultura moderna, esfuerzos repetidamente alabados y reconocidos por el mismo Papa; los que más habían influido en las discusiones y análisis de los temas conciliares. Y todo esto lo conocían los seminaristas y sacerdotes porque leían revistas, asistían a congresos y cursos especiales, viajaban y estudiaban en universidades extranjeras. No se podía, sin más, condenar o dejar de lado esos esfuerzos de adaptación y de apertura de nuevos caminos. Temas, por ejemplo, como el del ecumenismo, tenían, aparte de las indispensables exigencias de rigor doctrinal, un poder atractivo especial de índole humana y religiosa, y esto hacía que un tratamiento del mismo meramente intelectual y especulativo no satisficiera. Evidentemente, era claro el peligro que encerraba al invitar a adoptar actitudes vitales, como decían, en las cuales el sentimiento podía 384
perturbar la serenidad de la razón y la limpia objetividad de la fe. Pero lo que había que hacer no era dejar el tema a un lado, sino examinarlo con el cuidado y la delicadeza que merecía. Había algunos profesores jóvenes, especialmente los formados en universidades extranjeras, que eran francamente peligrosos y dañinos y, en algunos seminarios, se tuvo que prescindir de ellos a pesar de tener las cátedras ganadas por oposición. Se respetaba el derecho de la Iglesia, aunque existía un menor aprecio del aspecto «jurídico» o «legalista», externo, coactivo, y se buscaba más el sentido pastoral y la vivencia del misterio de la incorporación a Cristo, por la fe, el amor y la observancia de su divina doctrina. En los jóvenes se advertía un espíritu de desprendimiento, con deseos sinceros de santidad, pobreza y obediencia -aunque discutieran con los superiores lo que cada cual pensara- y, sobre todo, de ímpetu apostólico. Algunos sacerdotes ancianos sentían quizá un cierto escándalo ante lo que ellos consideraban libertad excesiva y falta de disciplina en los seminarios, pues eran incapaces de comprender una formación tal como la exigían los tiempos. Quizá había un descenso del espíritu de obediencia, tal como se había entendido tradicionalmente, pues muchas prácticas antiguas rutinarias ya no eran aplicables. Puede decirse que el clero era superior al de antes de la guerra por: — el espíritu de oración, — la práctica de los retiros y ejercicios espirituales, — su celo apostólico y — su aproximación constante al pueblo más necesitado, — la formación social y — la fidelidad en la liturgia a las normas conciliares, — la predicación. Nunca se había predicado el Evangelio como en aquellos años, y gran mérito lo tuvo la colección de la BAC, La Palabra de Cristo, repertorio orgánico de textos para el estudio de las homilías dominicales y festivas, elaborado por una comisión de autores bajo la dirección del obispo de 385
Málaga, Herrera Oria, que alcanzó varias ediciones en los años cincuenta y sesenta, en diez tomos. El Episcopado, que mantenía un espíritu excelente, muy unido en la caridad y en los criterios en cosas sustanciales, muy adherido a la persona del Papa y dócilísimo a sus orientaciones, aceptó sin reservas las decisiones conciliares y las ejecutó. El clero, en términos generales, era espléndido, obediente y disciplinado, sumiso a los obispos, que ofrecían grandes esperanzas para el trabajo apostólico. Dos eclesiásticos destacaron, entre otros muchos, a nivel nacional por sus iniciativas en favor de la formación sacerdotal: Lamberto de Echeverría (Vitoria 1918 - Madrid 1987), fundador, alma y colaborador, por espacio de veintiocho años, hasta su desaparición, del periódico sacerdotal Incunable, que ejerció un considerable impacto en múltiples sectores, como fueron las dos Universidades salmantinas e incluso en ambientes internacionales; y el canónigo toledano Casimiro Sánchez Aliseda (Zarza Capilla, Badajoz, 1914 - Madrid 1960), autor del movimiento litúrgico español de la postguerra, que promovió mediante coloquios de liturgia pastoral y de los estudios clásicos por toda España y, en concreto, de la enseñanza del latín. La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes de 1971 La inquieta situación de los sacerdotes en los primeros años del postconcilio llegó a preocupar tanto a los obispos que, apenas constituido el Secretariado Nacional del Clero y en colaboración con la Oficina de Sociología Religiosa del Episcopado, se comenzó a preparar una encuesta sobre el estado del clero, que encontró una cierta oposición en los sectores conservadores más radicalizados, que eran minoritarios. Por el contrario, fue bien aceptada por la mayoría: cerca de 20.000 sacerdotes, sobre un total de 26.000, la realizaron. El 75% consideró que el cuestionario era imparcial (el 9% se abstuvo de responder a esta pregunta y el 16% opinó lo contrario). En la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es386
pañola de julio de 1969, el cardenal Taraiicón, vicepresidente de la Comisión Episcopal del Clero, presentó a la Conferencia la ponencia sobre problemática del Clero español, basada en un primer análisis de los resultados de la encuesta, que pusieron de manifiesto: — una marcada desconfianza del clero respecto a los obispos; — la ausencia de diálogo entre obispos y sacerdotes; — la impresión de que los obispos no conocían a los sacerdotes, sus problemas, su modo de pensar y actuar y — la sensación de que entre el obispo y el clero se interponían intermediarios innecesarios. Por otra parte, los resultados de la encuesta dejaban ver claro la existencia de dos posturas extremas, más o menos radicalizadas, aunque la mayoría del clero, aun padeciendo problemas de todo tipo, se mantenía en una posición positivamente razonable. Analizados los problemas de más consideración, se llegó a la conclusión de que estos podían agruparse en cuatro categorías: — los de índole teológica: indeterminación del estatuto y de la misión del sacerdote en la Iglesia y en el mundo; — los que tenían su origen en un deficiente funcionamiento o en una inadecuada organización de las diócesis; — los que estaban radicados en la persona misma del sacerdote (desajustes personales, deficiencias de la vida espiritual, desorientación general, desánimos, etc.; — los debidos a hechos y circunstancias de carácter social, ajenos a la Iglesia y en los que difícilmente puede ella intervenir para modificarlos. La Conferencia Episcopal decidió celebrar, con la aprobación y bendición de Pablo VI, una Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes (13-18 septiembre 1971), que fue un observatorio privilegiado para reflexionar sobre el postconcilio en España. El análisis que hizo sobre la mentalidad sociocultural en la que se movía el cristiano, y en concreto, el sacerdote, fue de una gran riqueza. Arrancó de una constatación conciliar inspirada en la Gaudium et spes: la Iglesia se siente solidaria con el género humano y su historia, y es necesario escrutar los signos de los tiempos. In387
dicó los fenómenos más significativos del cambio social, a nivel general: — «secularización», es decir, paso de unos módulos ideológicos en que se basaba la fe de corte eminentemente trascendentalistas, a otros esencialmente inmanentistas; — «neosacralización», como surgimiento de nuevos ídolos de corte humano; — «nueva configuración sociológica», es decir, el paso a una civilización urbana que cuestionaba toda la pastoral tradicional y sus estructuras, afectando tanto a los agentes de pastoral como al mismo territorio parroquial; — «pluralismo y manipulación», que, junto al deseo de libertad y personalismo, registraba tendencia al totalitarismo político, manifiesto o encubierto; — «universalismo y división», pues las barreras desaparecían y, sin embargo, el mundo estaba dividido en bloques políticos y económicos; — «sociedad del bienestar y contestación», pues a lo que el hombre aspira es a «tener más», cuando el verdadero valor está en «ser más». Aplicando este marco general de cambio a España se constató que la crisis en ella fue más fuerte porque se asistía a un tránsito vertiginoso de generaciones. En España se vivía lo religioso en una situación peculiar: un solo catolicismo pero cien maneras de entenderlo y vivirlo. Esta Asamblea, sin duda alguna el acontecimiento eclesial más decisivo del postconcilio español, desencadenó una fuerte batalla al introducirse en la misma el debate sobre el papel jugado por la Iglesia en la guerra civil española y el tema del celibato sacerdotal opcional (ponencia II, conclusión 39), y al ser publicados rápidamente los temas estudiados y los textos de sus ponencias en el mes de octubre de 1971, por la BAC, antes de ser debidamente aprobadas por la Santa Sede. Por una parte, estaban sus detractores, amparados por un sector influyente del episcopado y por el Gobierno, y promovidos por la Hermandad Sacerdotal y otras asociaciones integristas. Por otra, sus acérrimos defensores, encabezados por el cardenal Tarancón y los organizadores de la misma. Concretamente el secretario de la Conferencia Episcopal y de la Asamblea con388
junta, Mons. José Guerra Campos, y otros obispos discreparon de algunos aspectos relacionados con la gestación de la Asamblea a nivel diocesano y, sobre todo, de alguna de las conclusiones aprobadas, que consideraron doctrinalmente confusas para los fieles por la publicidad que se dio a los debates. Pero la tensión aumentó meses más tarde, al filtrarse a la prensa, por la agencia Europa Press, un documento de la Congregación del Clero, fechado el 9 de febrero de 1972, y firmado por el cardenal prefecto, Wright, y el secretario, Mons. Palazzini, haciendo notar que «hay orientaciones y planteamientos de fondo esparcidos en todas las ponencias, que suscitan graves reservas doctrinales y disciplinares», y aconsejando vivamente «prescindir de la ponencia I y de sus proposiciones que no parecen aceptables», y sustituir la ponencia II por el texto final del reciente Sínodo de los obispos sobre el sacerdocio. El documento iba dirigido al cardenal Tarancón, pero él negó haberlo recibido cuando el documento se publicó en la prensa española, con lo que la confusión fue enorme. La Congregación del Clero había enviado una copia del documento al Secretario de la Conferencia, tras consultar a la Secretaría de Estado, según afirmó, públicamente años más tarde, Mons. Guerra Campos (Ecclesian. 2046, 16-IX1981); ese fue, probablemente el motivo de que el documento se diera a conocer. El argumento que se comenzó a manejar desde ese momento, y que creció en los años sucesivos, manejado hábilmente por el Gobierno, fue el de «desviación doctrinal» de la Conferencia Episcopal e incluso desobediencia a la Santa Sede. La Secretaría de Estado, para suavizar las tensiones, declaró que las consideraciones y las conclusiones del mencionado documento no tenían carácter normativo ni habían recibido la aprobación del Papa, «a quien, por lo demás, no habían sido sometidas». En una reunión de la Conferencia Episcopal, que siguió a la celebración de la Asamblea, muchos quisieron convertir inmediatamente en normas oficiales de los obispos las conclusiones de la Conjunta. Pero algunos obispos recordaron que esto no podía hacerse sin un discernimiento previo, puesto que algunas conclusiones necesita389
ban ser enmendadas para conformarlas sin ambigüedad con la doctrina católica y con las resoluciones de la Sede Apostólica y del reciente Sínodo de los Obispos. La mayoría accedió, de mala gana, pero aceptó por el momento el juicio laudatorio de la asamblea que incluía una referencia a ulterior estudio y perfeccionamiento de sus conclusiones. Sin embargo, la Conferencia posteriormente no introdujo modificaciones a las ponencias de la Asamblea y no se volvió a hablar de hacerlo. La Asamblea Conjunta produjo un tremendo impacto en la vida religiosa del país, tanto en sentido positivo como negativo. Los datos del impacto positivo fueron: — multiplicación en las jóvenes generaciones apostólicas de la esperanza de que la mentalidad del Concilio podía encarnarse en nuestro país; — crecimiento de la confianza del clero joven en su jerarquía y de la confianza de esta en sus sacerdotes; — posibilidad de diálogo superando los malentendidos de los años 1966-1970,, que habían sido solo eso, malentendidos; — consiguientemente, la práctica desaparición de la «contestación» de tipo radical-progresista y la manifestación clara por parte de la Iglesia de unos sinceros deseos de independencia ante todo grupo de poder civil o humano; — la elaboración de un programa concreto y realizable de renovación pastoral y apostólica. Los resultados negativos fueron la multiplicación de las tensiones en el seno de la Iglesia: — los diferentes enfoques pastorales que existían entre los obispos se hicieron visibles y aparentemente agresivos; — estas tensiones fueron más evidentes entre sectores del clero. Nació entonces una «contestación conservadora», que existía ya en parte, pero se hizo especialmente agresiva y claramente antijerárquica en los primeros meses de la postAsamblea Conjunta; y todo hizo pensar que esta agresividad y este antijerarquismo tenderían a crecer y podían llegar hasta posiciones casi cismáticas. Buena parte del pueblo fiel y sencillo quedó desconcertado, pues al juzgar 390
a través de las caricaturas ofrecidas por cierta prensa, no podía entender las nuevas posiciones adoptadas por su clero y jerarquía. Algunos grupos progresistas, entonces relativamente tranquilos, exigieron una aceleración indebida a los obispos, a quienes no les resultó fácil acertar con el ritmo que mantuviera a todo el rebaño unido y caminante. La Asamblea aportó un factor acelerante en la revisión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que ya estaba en curso. Como factor positivo hay que señalar también que la asamblea permitió que el pueblo viera con claridad que la Iglesia estaba buscando -con valentía e, incluso, con un cierto riesgo- una real independencia; que estaba borrando en gran parte la idea, tan difundida entre los españoles, de que la Iglesia estaba sometida al Estado y a su servicio. La fama de Iglesia como freno al desarrollo social fue desapareciendo; incluso los que eran anticatólicos porque eran antifranquistas comenzaron a revisar sus ideas, percibiendo que se trataba de dos fenómenos independientes. Iniúativas para superar la crisis sacerdotal La crisis tuvo para los sacerdotes al menos dos consecuencias: — socialmente, una «desmitificación» de la figura del sacerdote; — y desde el punto de vista individual, la llamada «apostasía sacerdotal», el abandono de muchos sacerdotes que decidieron renunciar al ejercicio de su ministerio y provocaron un auténtico desgarro eclesial. Pero no todo fue negativo en esos años de crisis porque fueron mayoría los sacerdotes que afrontan con serenidad responsable las exigencias del sacerdocio envuelto en clima de crisis. La reflexión iniciada en torno a la Asamblea Conjunta y el Sínodo de los Obispos de 1971 comenzó a abrir, desde un serio análisis, nuevas posibilidades esperanzadoras, desde las experiencias y los estudios sobre la Teología de los ministerios. La reflexión no se centró tanto en la crisis en sí como en una mirada prospectiva para afrontar un nuevo reto: la evangelización del mundo. 391
Como toda época de reflexión rica, las diversas interpretaciones sobre los mismos hechos, a veces, terminaron con análisis diferentes y conclusiones contradictorias. Pero se puede afirmar que, a partir de 1975, se comenzó a vivir en una época nueva, diversamente interpretada. La nueva situación política y religiosa resolvieron situaciones y problemas propios de la anterior etapa. Pero también abrieron un reto insospechado a la misma Iglesia: resituarse evangélicamente en la creciente y expectante democracia. Un grupo numeroso de sacerdotes se situó ante esta nueva etapa con una actitud de cansancio y un cierto desánimo, pero abiertos a proseguir su ministerio desde coordenadas más enraizadas en el Evangelio. Impulsado desde la misma Comisión Episcopal del Clero, se inició ya en 1983 un acercamiento a la vida del presbítero sin acritud ni recelo, con una mirada de sosiego se volvió a la pregunta sobre los sacerdotes. La perspectiva que prevaleció fue la búsqueda de una espiritualidad propia del presbítero diocesano: desde una reflexión sobre la propia identidad -ya con mayor fuerza teológica que sociológica- se partió del convencimiento de la existencia de una espiritualidad propia del presbítero diocesano secular. Esta espiritualidad propia dinamizó la propia identidad y esta fue a su vez la fuente de una espiritualidad definida. El redescubrimiento de la Iglesia particular y del Presbiterio como fuente de espiritualidad fue también fruto de una reflexión sobre las relaciones del presbítero, desde una eclesiología conciliar renovada. El marco de esta reflexión se encuadró en una acción concreta de la programación de la Comisión Episcopal del Clero, dentro del Plan Pastoral de la misma Conferencia: El servicio a la fe de nuestro Pueblo. Y fue precisamente en ese momento cuando se impuso como un objetivo fundamental en la CEE una reflexión sobre la identidad del sacerdote y su espiritualidad, que tuvo tres momentos: — un simposio sobre Espiritualidad del Presbítero Diocesano Secular, con un doble objetivo: primero, estudiar la espiritualidad propia del sacerdote diocesano secular; segundo, presentar con claridad los aspectos que deben ser 392
vividos en el momento actual, en esta situación histórica concreta; — la publicación por la Comisión Episcopal del Clero del documento Sacerdotes para evangelizar. Reflexiones sobre la vida apostólica de los presbíteros, que fue una muestra patente de este análisis sereno comenzado en la Iglesia; — el Congreso de Espiritualidad Sacerdotal, punto culminante de un camino comenzado desde una perspectiva más serena que situó al presbítero ante una nueva mística: la óptica de una nueva evangelización, dentro del Plan de acción pastoral de la CEE para el trienio 19871990: Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras. Gran desarrollo han adquirido los estudios teológicos en España durante los últimos decenios. También se ha conseguido una profunda renovación catequética a partir de 1976, porque desde entonces es cuando se comienza a distinguir la catequesis de las demás acciones eclesiales, sobre todo, de la enseñanza religiosa escolar. Con todo, al comienzo del Tercer Milenio, la situación del clero español sigue siendo desoladora si se compara con la de los dos últimos siglos, porque a partir del comienzo de los años 70: — una quinta parte, aproximadamente, de los sacerdotes ha abandonado el ejercicio del ministerio; — ha descendido sensiblemente el interés misionero de los mismos sacerdotes; — el uso de las casas diocesanas de Ejercicios Espirituales se ha reducido sensiblemente, si bien en los últimos años se ha reavivado un poco; — las vocaciones decrecieron de forma vistosa tanto en el clero secular como entre los religiosos de ambos sexos, y no se ve todavía el final de la crisis vocacional. Existe, por tanto, un retroceso por debajo del nivel de cuarenta años atrás. Existe un número insuficiente para el relevo de los sacerdotes actuales, ya que las nuevas ordenaciones sacerdotales apenas superan los 200, mientras que, en los años 50, eran más de mil. 393
Economía
del culto y clero
Históricamente, el Estado ayudó e c o n ó m i c a m e n t e a la Iglesia m e d i a n t e la d o t a c i ó n o p r e s u p u e s t o del culto y clero q u e fue el a n t e c e d e n t e de la dotación actual. Los orígenes de la dotación estatal al culto y clero hay q u e buscarlos en la política liberal iniciada p o r España, siguiendo la línea del resto d e E u r o p a , a finales del xvin. Las m e d i d a s d e s a m o r t i z a d o r a s d e las Cortes d e Cádiz y del Trienio liberal (1820-1823) afectaron d e lleno a la Iglesia, p e r o desp u é s h u b o , según los diferentes p e r í o d o s d e nuestra historia, diversos sistemas q u e estuvieron e n función del r é g i m e n político existente e n España. La S e g u n d a República suprimió dicha dotación. Esta fue restablecida el a ñ o 1939 y después incluida con unas características peculiares en el C o n c o r d a t o de 1953. Si la autofinanciación a q u e aspira la Iglesia e n el A c u e r d o E c o n ó m i c o d e 1979 se logra algún día, se p r o d u c i r á u n r e t o r n o a los orígenes, pues su autofinanciación fue u n h e c h o hasta el siglo xvm, q u e se r o m p i ó con la desamortización y fue suplida p o r los distintos sistemas d e d o t a c i ó n estatal, mal l l a m a d o s privilegios económicos de la Iglesia española, ya q u e la situación econ ó m i c a q u e tuvo la Iglesia en r é g i m e n d e C o n c o r d a t o n o consistió e n u n c o n j u n t o d e privilegios; al c o n t r a r i o , n o h u b o privilegios, sino solo u n a posición derivada del recon o c i m i e n t o q u e e n el C o n c o r d a t o d e 1953 se hizo d e la Iglesia c o m o sociedad perfecta. La condición económica del clero español fue siempre muy precaria desde q u e el Antiguo Régimen acabó con el p o d e r e c o n ó m i c o d e la Iglesia. U n o de los tópicos q u e los anticlericales d e todos los t i e m p o s h a n r e p e t i d o y siguen r e p i t i e n d o hasta la sociedad, sin a p o r t a r datos fehacientes q u e d e n credibilidad a sus afirmaciones, se refiere a las p r e t e n d i d a s riquezas d e la Iglesia y del clero. Las categorías inferiores del clero secular y, en concreto, los párrocos r u r a l e s , vivían e n franca p o b r e z a . La financiación de la Iglesia h a b í a sido u n o d e los aspectos más conflictivos d e las negociaciones e n t r e la Santa Sede y el G o b i e r n o español a lo largo de siglo xix tras la desamortización de Mendizábal, q u e d e s e m b o c a r o n e n el Concordato de 1851. 394
El p r o b l e m a e c o n ó m i c o del clero .ti i ,im ,il>.i