Filosofía del paisaje [2 ed.] 9788415715122, 8415715129
286 37 361KB
Spanish Pages 60 [57] Year 2014
Polecaj historie
Citation preview
Georg Simmel Filosofía del paisaje
casimiro
casimiro [casimoroa edulis]
Versión: Mathias Andlau Diseñocubierta: Rossella Gentile Encubierta: Camille Corot, Olevano, La serpentera, 1827 Fundación RudolfStaechelin, Basilea © Casimiro libros, Madrid, 2013 Segundaedición, 2014 Todos los derechos reservados www.casimirolibros.es ISBN: 978-84-15715-12-2 Depósitolegal: M-708-2013 ImpresoenEspaña
índice
Filosofía del paisaje
7
Los paisajes de Bocklin
25
Las ruinas
39
Los Alpes
51
F
ilo so fía
del
pa isaje
No pocas veces puede ocurrir que, paseando por la naturaleza, nos fijemos, con mayor o menor atención, en cuanto nos rodea: los árboles y los cursos de agua, las colinas y las construcciones, la luz y las nubes en sus infi nitas transformaciones. Detenerse en un detalle o adver tir varios a la vez no basta, sin embargo, para tener con ciencia de estar ante un "paisaje". Para alcanzar esa con ciencia, nuestros sentidos deben, justamente, dejar de centrarse en un elemento particular y abarcar un campo visual más amplio, es decir, percibir una nueva unidad que no sea mera suma de elementos puntuales; sólo entonces estaremos ante un paisaje. Si no me equivoco, rara vez se ha señalado que el percibir de manera inme diata una serie de cosas presentes en un trozo de tierra no significa estar ante un paisaje. Procuraré aquí explicar, analizando algunas de sus premisas y de sus formas, el proceso espiritual por el que las cosas vistas se convierten en paisaje. Ante todo: el que los elementos visibles en cualquier rincón de la tierra pertenezcan a la "naturaleza" -inclui7
das las obras del hombre que se integran en ella- y no sean calles, tiendas o automóviles, no convierte ese rincón cualquiera en un paisaje. Por "naturaleza" entendemos la conexión sin fin de las cosas, el ininterrumpido surgir y desvanecerse de formas, la unidad fluida del devenir que se expresa en la continuidad de la existencia espacial y temporal. Cuando designamos como "naturaleza" una realidad, nos estamos refiriendo a wia cualidad interna, que la diferencia del arte y de lo artificial, así como de lo ideal e histórico; y también damos a entender que esa rea lidad puede representar o simbolizar la totalidad de la "naturaleza", cuyo fluir oímos susurrar en ella. "Un trozo de naturaleza" es en verdad una expresión contradictoria: la "naturaleza" no tiene partes, es la unidad de un todo; tan pronto le desgajamos un fragmento, éste deja de ser "naturaleza", puesto que sólo puede ser "naturaleza" den tro de esa unidad sin límites, sólo como ola de esa corriente global que llamamos "naturaleza". En el "paisaje", sin embargo, la delimitación, el estar comprendido en un horizonte visual -momentáneo o duradero- es esencial; la base material o los distintos ele mentos serán "naturaleza", pero, representados como "paisaje", esa base y esos elementos se proponen en-símismos, como singularidad -óptica, estética o sentimen tal- que se desgaja de esa unidad indivisible de la natura leza, en la que cada trozo sólo puede ser lugar de tránsito de las fuerzas universales de la existencia. Ver como pai saje un trozo de tierra significa considerar como unidad 8
lo que sólo es fragmento de "naturaleza", lo cual nos aleja completamente del concepto de "naturaleza". Así procedería el acto espiritual mediante el cual el ser humano agrupa una serie de fenómenos y los eleva a la categoría de "paisaje": sería una visión cerrada en sí misma y sentida como unidad autosuficiente, aunque entrelazada con un espacio y un movimiento infinita mente más extensos, cuyos confines el sentimiento no puede aprehender y que pertenecen a un estrato más pro fundo, el del Uno divino, el de la naturaleza como Todo. Constantemente, los límites impuestos a cada paisaje se ven rozados y disueltos por ese sentimiento de lo infinito, de modo que el paisaje, aunque separado y autónomo, está espiritualizado por esa oscura conciencia de su cone xión infinita. Lo mismo ocurre con la obra humana: se presenta como algo objetivo, autónomo, y, sin embargo, está entrelazada, de una manera difícil de expresar, con el alma, con toda la vitalidad de su autor, que fluye a través de ella. La naturaleza, que en su esencia y sentido profun do nada sabe de individualidad, es reconstruida por la mirada del hombre, que la divide y aísla en unidades dis tintas, en individualidades llamadas "paisaje". Se viene sosteniendo que el llamado "sentimiento de la naturaleza" nace con la época moderna, y tendría que ver con el lirismo propio de esta época, con su romanticismo, etc.; se trata, a mi entender, de una idea un tanto superfi cial. Las religiones de épocas más primitivas denotarían, precisamente, un sentimiento muy profundo hacia la 9
"naturaleza". Lo que es reciente es el gusto por el "paisaje", justamente porque su creación exigía alejarse previamen te de ese sentimiento unitario ante la naturaleza como un Todo. La individualización de las formas de vida interio res y exteriores, la disolución de los vínculos y de las rela ciones originarias en beneficio de realidades autónomas y diferenciadas, este gran principio del universo postmedieval, es lo que ha permitido recortar "paisajes" en la "naturaleza". No ha de sorprender que la Antigüe-dad o la Edad Media desconocieran el sentimiento del paisaje; no existía ese carácter espiritual ni esa estructura autónoma que configuraran un objeto cuya efectiva presencia con firmó, y en cierto modo capitalizó, el nacimiento de la pintura de paisaje. El que la parte se convierta en un todo independiente y se contraponga al todo originario esgrimiendo derechos propios constituye quizá la tragedia más radical del espí ritu -tragedia que alcanza todos sus efectos en la época moderna al arrogarse la dirección del proceso cultural. De la multitud de relaciones en las que están inmersos los hombres, los grupos y las estructuras, sobresale ese dua lismo en virtud del cual el detalle aspira a ser un todo en sí mismo, cuando su pertenencia a un todo más grande sólo le concede una función de parte. Sabemos que nues tro centro está al mismo tiempo fuera de nosotros y en nosotros; por un lado, nuestro ser y nuestras obras sólo son elementos de totalidades que nos imponen adaptar nos unilateralmente a la división del trabajo, pero, por 10
otro, aspiramos a ser y hacer conjuntos autocontenidos y autónomos. Este dualismo, mientras suscita, en lo social y técnico, en lo espiritual y moral, infinidad de conflictos y desga rros, produce, ante la naturaleza, la serena riqueza del paisaje, entidad que, aún siendo individual, homogénea, apacible, sigue estando ligada, sin contradicción, al todo unitario de la naturaleza. No cabe duda de que el paisaje surge cuando la pulsión vital que anima la mirada y el sentimiento se desgaja de la homogeneidad de la natura leza, pero igualmente cierto es que el producto resultante, aún dentro de sus particulares e inquebrantables límites, se abre, desde sí mismo, para acojer lo ilimitado de la vida universal, de la naturaleza. ¿Qué ley, cabe ahora preguntarse, determina la selec ción de la parte y, no obstante, su sintonía con el todo? Pues lo que nuestra mirada puede abarcar no es aún "pai saje" sino, como mucho, su materia -de la misma manera que un montón de libros no son aún "una biblioteca" y se convierten en tal, sin añadir o quitar ejemplar alguno, sólo cuando un determinado concepto unificador los engloba dándoles forma. Ocurre, sin embargo, que la fór mula, inconsciente pero efectiva, que produce el paisaje no puede ilustrarse tan fácilmente; incluso, quizás, no pueda ni demostrarse. La materia del paisaje la propor ciona la naturaleza con tal infinita riqueza y variedad que también serán muy variados los puntos de vista y las for mas que en cada caso engloben esos elementos en una 11
unidad de sensación. Entiendo que el camino para alcan zar alguna compresión, aunque sea aproximada, de esta cuestión pasa por analizar el paisaje en el ámbito de la producción pictórica. Podemos, en efecto, establecer que el paisaje en su forma artística surge como una prolongación siempre más estilizada del proceso mediante el cual aprehende mos el paisaje, en su sentido genérico, es decir, como impresión inmediata ante cosas puntuales pertenecientes a la "naturaleza". Lo que hace el artista -entresacar de la corriente caótica e infinita de lo inmediatamente dado una parte, concibiéndola y configurándola como un todo autocontenido y autónomo y cercenando los hilos que la vinculan con el universo para volver a tejerlos autorreferencialmente-, también lo hacemos nosotros -aunque en menor medida, sin tanta coherencia, de manera fragmen taria y con una delimitación incierta- cada vez que cree mos estar viendo un "paisaje" y no tan sólo una pradera, una casa, un arroyo o el paso de las nubes. Así se manifiesta, en efecto, una de las determinaciones más profundas de toda la vida espiritual y productiva. Cuanto llamamos cultura es un conjunto de formaciones que se rigen por sus propias leyes y que, en virtud de su efectiva autosuficiencia, se sitúan más allá de la entrelaza da vida cotidiana, de la abigarrada trama de la vida prác tica y subjetiva; me estoy refiriendo a la ciencia, la religión y el arte. Estas formaciones pueden, sin duda, pretender ser cultivadas y comprendidas en función de sus propias 12
normas y sus propias ideas, alejadas de la opacidad de la vida contingente. Cabe, no obstante, otra vía para llegar a comprenderlas o, para ser más exactos, comprenderlas de otra manera. En efecto, la vida empírica, una vida por así decir sin principios, contiene en todo momento indicios y elementos de esas formaciones, de unas formaciones que parten de la vida empírica para extraer de ella un conocimiento autónomo, construido con ideas y princi pios que le son propios. No es que de un lado estén las complejas creaciones del espíritu y de otro la vida misma que, siguiendo instintos y objetivos varios, aprehende e incorpora para sí alguna de esas creaciones. No se trata aquí de analizar este proceso, que obviamente se da en todo momento, sino justamente del proceso inverso. La vida, en su continuo discurrir, genera sentimientos y tipos de comportamiento que claramente cabe calificar como religiosos, aunque en modo alguno se vivan en fun ción del concepto de religión ni pertenezcan a ésta: el amor o el sobrecogimiento ante la naturaleza, el empeño en nombre de unos ideales o la entrega en favor de comu nidades humanas de distintas dimensiones, tienen a menudo una coloración religiosa, que no es el resultado de una "religión" previamente establecida en su auto nomía. La "religión", por el contrario, sí nace cuando este elemento original, que acompaña las mencionadas expe riencias, se erige como hecho distinto, abandona sus con tenidos contingentes y se condensa autorreferencialmente en sus propias formaciones que constituyen su expre 13
sión pura: las divinidades -unas divinidades cuya verdad y sentido ya no dependen de ese elemento original, del que se han separado. La religiosidad, esa tonalidad en la que experimentamos innumerables sentimientos y vicisi tudes, no procede en modo alguno de la "religión" enten dida como ámbito trascendente diferenciado, sino que, por el contrario, la "religión" deriva de esa religiosidad, en la medida en que ésta crea por sí misma sus contenidos, no limitándose a dar formar o caracterizar aquellos que le vienen dados por la misma vida. Lo mismo ocurre con la ciencia. Sus métodos y sus nor mas, no obstante su intocable altura e imperturbable soberanía, ¿no son acaso formas del conocimiento coti diano que se han hecho autónomas y absolutas? Estas for mas no son en origen más que sencillos recursos de la praxis, elementos útiles y en cierto modo contingentes entrelazados con tantos otros en la totalidad empírica de la vida. En la ciencia, sin embargo, esas formas se con vierten en un fin en sí mismas, en un conocimiento que se rige por sus propias leyes -si bien no deja de tratarse, más allá del inmenso desplazamiento del meollo y senti do de esas formas, de una purificación y sistematización de ese conocimiento disperso en la vida y en el mundo cotidianos. Lejos de esa trivialidad propia de la Ilustración que pre tende basar las provincias ideales de nuestros valores en las zonas e instintos más bajos de la vida -la religión en el miedo, la esperanza y la ignorancia, el conocimiento en el 14
azar de los sentidos y en el servicio a lo sensible-, convie ne comprender que esos ideales pertenecen de antemano a las energías que determinan la vida, y que sólo en la medida en que, en lugar de adecuarse a una materia ajena, dictan sus propias normas y crean sus propios con tenidos, pueden nuestras esferas de valores desarrollarse, es decir, crecer en torno a la pureza de sus respectivas ideas. Y en esto mismo consiste la esencia del arte. Resulta absurdo derivarlo del instinto de imitación, del gusto por el juego o de cualquier otra causa psicológica que le es ajena, aunque esto no quite que estas causas puedan mez clarse -modificando su expresión- con su causa auténti ca. El arte en cuanto arte sólo nace de la dinámica artísti ca. No quiere esto decir que el arte empiece a partir de la obra acabada. El arte proviene de la vida, en la medida en que la experiencia cotidiana contenga esa energía configuradora susceptible de conocer un desarrollo puro, autónomo, capaz de determinar su objeto, y que vendrá en llamarse arte. Ningún concepto de "arte" opera en los discursos y gestos cotidianos del hombre, ni en el sentido y unidad que pueda dar a sus palabras y acciones; si bien ya operan en estos fenómenos unos modeles de configu ración que, a posteriori, cabe calificar como artísticos; pero sólo cuando estos modelos pasan a regirse por sus propias normas, dejan de estar al servicio de la vida coti diana y configuran un objeto en sí que responde a su pro pia lógica estaremos ante una "obra de arte". 15
En estas configuraciones de nuestra visión del mundo es como hay que comprender el "paisaje". Ahí donde efec tivamente vemos un paisaje, y no ya una suma de objetos naturales, tendremos una obra de arte in statu nascendi. Cuando se oye decir de cualquiera, sobrecogido por la visión de un paisaje, que quisiera ser pintor para poder fijar la imagen, no sólo está expresando un deseo de fijar en el recuerdo un momento -deseo que puede manifes tarse igualmente ante impresiones de otro tipo-, también está señalando que su visión ha adoptado una forma y propensión artísticas, aunque la persona no sea capaz de plasmarla en una "obra de arte". Que la configuración artística opere con más facilidad ante la visión de un paisaje que ante la de otros seres humanos, se explica por varios motivos. Ante todo, el pai saje se nos aparece a cierta distancia lo cual, siendo fuen te de objetividad, propicia la mirada artística; no ocurre lo mismo ante nuestros semejantes: aquí se interponen las inclinaciones subjetivas determinadas por la simpatía o la antipatía, las consideraciones prácticas y, más aún, los confusos presentimientos sobre la incidencia que cada persona pueda llegar a tener en nuestra vida -complejas y opacas sensaciones que parecen condicionar notable mente nuestra manera de ver a los demás, incluso a las personas más ajenas a nosotros. A esta dificultad de tomar una despreocupada distancia ante la visión de nuestros semejantes se añade la resisten cia que la imagen del hombre pone ante el proceso de 16
configuración artística.* Ante un paisaje, nuestra mirada puede reunir los elementos de distintas maneras, modifi car los acentos, desplazar el centro y los límites. La figura del hombre, por el contrario, determina por sí misma todo esto, ella misma realiza la síntesis en torno a su pro pio centro delimitando en la suerte sus límites de manera inequívoca. Por su propia configuración natural, la figura humana se asemeja ya, de algún modo, a una obra de arte. La reconfiguración de la figura humana en una "obra de arte" se hace partiendo de lo dado, de la apariencia inme diata de la persona mientras que al paisaje pintado se llega a través de una etapa intermedia: la conformación de los elementos naturales en "paisaje", una conformación que ya presupone una propensión estética que anticipa la obra de arte. El estado actual de nuestra estética no nos permite ir mucho más allá de estas nuestras consideraciones. Pues las reglas que la pintura paisajística ha ido elaborando res pecto a la elección del objeto y del punto de mira, la luz y la ilusión espacial, la composición y la armonía cromáti ca, sin duda podrían glosarse, pero se refieren a un esta dio posterior, ya propiamente artístico, de la percepción general de un paisaje, pues esas reglas, aunque presupo nen esta visión genérica, se refieren exclusivamente al hecho artístico strictu sensu. Uno de estos elementos configuradores destaca por la profundidad de la problemática que suscita. Como hemos •Véase, Georg Simmel, El rostro y el retrato, Casimiro, Madrid 2011. 17
dicho, el paisaje surge cuando una serie de fenómenos naturales que se encuentran sobre un trozo de corteza terrestre son reagrupados conforme a un tipo específico de unidad -una unidad distinta de la que puedan consi derar la mirada del sabio con su pensamiento causal, la del adorador de la naturaleza con su sentimiento religio so, la del campesino o el estratega con sus consideracio nes finalistas. El soporte principal de esta unidad es lo que, en alemán, llamamos Stimmung.* La Stimmung de una persona es la unidad que colorea, siempre o momen táneamente, la totalidad de sus distintos contenidos psí quicos, confiriéndoles una tonalidad común. Lo mismo ocurre con la Stimmung del paisaje: penetra todos sus dis tintos elementos. La cuestión de cierto calado que se plantea es la de saber si la Stimmung o tonalidad espiritual del paisaje se basa objetivamente en el estado psíquico, en el sentimiento reflexivo, del observador o en las propias cosas de la naturaleza, unas cosas que carecen de con ciencia. O, dicho de otro modo, ¿cómo puede la Stimmung ser un factor esencial, incluso el factor esencial, que agrupa los elementos de un paisaje en una unidad sentida, cuando el paisaje posee una tonalidad espiritual sólo al ser visto como unidad y no antes, en la mera pre sencia o suma de elementos dispares? No se trata de una cuestión baladí, sino de un problema que se presenta, inevitablemente, cada vez que la simple *La palabra Stimmung, de difícil traducción, significa al mismo tiem po atmósfera, estado de ánimo, tonalidad espiritual. 18
vivencia, como tal indivisa, viene descompuesta por el pensamiento en distintos elementos y ha de ser compren dida en función de las relaciones y entrecruzamientos de esos elementos. Pero quizá esta misma consideración nos permita seguir avanzando. ¿No son acaso la tonalidad del paisaje y su unidad una misma cosa considerada desde dos ángulos distintos? Se trataría de un mismo medio, expresable de dos maneras, en virtud del cual el alma del espectador instaura el paisaje a partir de la yuxtaposición de los elementos presentes en la naturaleza. Este comportamiento cuenta con analogías. Así, cuan do amamos a una persona, creemos tener una imagen prácticamente completa de ella, sobre la que proyectamos nuestro sentimiento amoroso. Pero en realidad la perso na vista objetivamente es distinta a la vista con amor y la cuestión es saber si fue la transformación de la imagen la que provocó el amor o fue éste el que transformó la ima gen. Lo mismo ocurre cuando recreamos en nosotros el sentimiento expresado en un poema lírico. Si ese senti miento no estuviera inmediatamente presente en las pala bras que recibimos, éstas no representarían para nosotros una poesía sino un acto cualquiera de comunicación y, por otro lado, si no las recibimos interiormente como un poema, difícilmente despertará en nosotros ese senti miento. Visto lo cual, la pregunta sobre si viene antes la visión unitaria o el sentimiento que la acompaña no parece ser pertinente, por cuanto no hay entre ellos relación de 19
causa y efecto, y ambos pueden ser tanto causa como efecto. Así, la unidad que instaura el paisaje como tal, y la Stimmung que el paisaje nos trasmite o con el que lo colo reamos, son sólo elementos analizados ex post de un mismo acto acto espiritual. Pero se vislumbra aquí una salida al problema antes for mulado, a saber: ¿con qué derecho la Stimmung, proceso anímico exclusivamente humano, sería una cualidad del paisaje, es decir, de un conjunto de objetos naturales ina nimados? Este derecho sería ilusorio si el paisaje fuera tan sólo una yuxtaposición de árboles y colinas, riachuelos y piedras. Pero ocurre que el paisaje ya es una configura ción espiritual: no se puede ni tocar, ni atravesar desde una objetiva exterioridad, sólo es en virtud de la fuerza unificadora del alma, en cuanto entrecruzamiento del hecho empírico con nuestra creatividad, en cuanto trama que no podríamos cotejar con ninguna analogía de orden mecánico. En la medida en que el paisaje posee toda su objetividad en cuanto "paisaje" en virtud de nuestra acti vidad creativa, la Stimmung, que es una expresión o diná mica específica de esta actividad, basa su objetividad en el paisaje. En el poema lírico, ¿el sentimiento no es una realidad incontestable, tan independiente de cualquier arbitrarie dad o ánimo subjetivo como lo son el ritmo y la rima, aunque ningún indicio de ese sentimiento se desprenda de cada una de las palabras que el proceso natural de for mación del lenguaje ha producido y cuyo encadenamien 20
to constituye exteriormente el poema? Y justamente por que el poema, siendo una formación objetiva, es ya un producto del espíritu, el sentimiento también se convier te a su vez en una realidad objetiva, tan indisociable de aquélla como las vibraciones del aire que llegan a nuestros oídos no pueden disociarse del sonido con el que se con vierten en realidad para nosotros. Por Stimmung, no debemos entender aquí uno de esos conceptos abstractos en los que subsumimos, por mor de la definición, disposiciones anímicas o atmósferas muy distintas: podemos decir que un paisaje es sereno o triste, heroico o monótono, tempestuoso o melancólico, dejan do así que la tonalidad espiritual, que le es inmediata mente propia, fluya hacia un estrato, en verdad espiritual mente secundario, que de la vida originaria conserva tan sólo ecos no específicos. Antes por el contrario, la Stim mung de un paisaje será la Stimmung de ese paisaje y de ningún otro; no se confundirá nunca con la de otro pai saje, aunque ambos puedan subsumirse bajo un mismo concepto general, por ejemplo, lo melancólico. Esa Stim mung que le es inmediatamente propia, y que cambiaría con cada cambio de línea, es consustancial al paisaje y está indisociablemente ligada al surgir de su unidad for mal. Es un error frecuente, que impide una adecuada com prensión de las artes figurativas, incluso de la visión en general, pretender buscar la tonalidad espiritual de un paisaje exclusivamente en esos conceptos generales de la 21
sensibilidad lírico-literaria. La Stimmung real e indivi dualmente propia de un paisaje no puede definirse con esas abstracciones, como tampoco puede describirse con conceptos su visibilidad. Aún suponiendo que la Stim mung no fuera otra cosa que el sentimiento suscitado por el paisaje en el espectador, también semejante sentimien to, en su efectiva determinación, seguiría ligado exclusi vamente al paisaje en cuestión, y sólo borrando la inme diatez y efectividad de su carácter podremos subsumirlo en el concepto general de lo melancólico o alegre, lo tris te o tempestuoso. Así pues, en la medida en que la Stimmung o tonalidad espiritual apunta al carácter general de un paisaje deter minado, por cuanto no está ligado a un elemento parti cular de dicho paisaje, y tampoco apunta al carácter gene ral de una variedad de paisajes, la tonalidad espiritual y el surgir de este paisaje, es decir, la conformación unitaria de todos sus elementos, vienen a ser un único e idéntico acto, como si las distintas capacidades de nuestra alma, las que ven y las que sienten, expresaran al unísono, cada una en su tono, una misma palabra. Cuando, como ante un paisaje, la unidad de la existen cia natural pretende envolvernos en su trama, el desgarro entre un yo que ve y un yo que siente resulta doblemente equivocado. Pues es con todo nuestro ser como estamos ante un paisaje, ya sea este natural o artístico, y el acto que nos lo crea es simultáneamente un acto que mira y un acto que siente, un acto que sólo cabe desgajar en virtud 22
de un ejercicio del pensamiento. El artista es justamente quien realiza ese acto de conformación a través del ver y del sentir con tal fuerza y pureza que logra absorber com pletamente la materia dada por la naturaleza y recrearla de raíz desde sí mismo; mientras que nosotros, los espec tadores, estamos más ligados a esa materia, de modo que aún solemos ver los distintos elementos aislados ahí donde el artista sólo ve y configura "paisaje".
"Die Philosophie der Landschaft", 1913
23
Esta es probablemente la obra (de la que hizo varias versiones) más conocida de este pintor suizo, nacido en Basilea en 1827 y muerto en Fiesole (Florencia) en 1901. Bocklin es uno de los grandes paisajistas del siglo XIX y sus obras, de corte simbolista, destacan por aunar romanticismo, neoclasicismo y modernismo. Su influencia se puede apreciar en Giorgio de Chirico o en los surrealistas Dalí y Ma.x Ernst. 24
L O S P A IS A JE S D E B O C K L I N
Um sie kein Ort, noch wen 'ger eme Zeit. Sin lugar a su alrededor, y aún menos tiempo.
El encanto del verano al mediodía reside en que la som nolencia y quietud que se extienden sobre la tierra tam bién llegan a mecernos y adormecernos; en que la natu raleza que está en nosotros comparte la suerte y tranqui lidad de todo el orden natural. Pero, al mismo tiempo, la sensación de estar vivos, de sentir nuestro propio corazón latiendo, eleva nuestra conciencia por encima de toda esa naturaleza en reposo. El gran Pan duerme y nosotros con él y en él, pero somos seres que sienten, somos sujetos frente a toda esa objetividad. Este es el sentimiento, la Stimmung, que inspiran los paisajes de Bocklin; unos pai sajes que, aún estableciendo un vínculo íntimo entre el alma y la naturaleza -las plantas y los animales, la tierra y la luz-, liberan nuestra alma del imperio de la naturaleza, confiriéndole conciencia de su propia personalidad, del pleno dominio de sí misma y de su libertad; conciencia que el mundo, puro objeto de contemplación, desconoce; un yo vivo, que palpita, que integra en su unidad cuanto la naturaleza simplemente muestra, ahí, en lo contiguo; una naturaleza que se topa así con un misterioso contra25
rio que, apenas un instante antes, parecía confundirse plenamente en ella. En verdad, no se trata de una secuencia, sino de una simultaneidad: ambas sensaciones se dan al mismo tiempo y el tono anímico de esos paisa jes surge precisamente de la tensión, de la imbricación, entre pertenencia a y emancipación ante la naturaleza. Es como si en esos paisajes de Bocklin se preservara algo de la unidad primigenia de las cosas, antes de que el espíritu consciente y la naturaleza inconsciente se separen toman do caminos opuestos, y como si el alma, en permanente oscilación entre esos dos polos, intentara reanudarlos en la unidad perdida. Spinoza pretende del filósofo que considere las cosas sub specie aeternitatis, es decir, atendiendo exclusivamen te a la necesidad y significado interiores de las mismas y obviando la contingencia del aquí y ahora. Suponiendo que esta pretensión pueda aplicarse, no ya a las obras del intelecto, sino a las de la sensibilidad, entonces los cua dros de Bocklin transmiten la impresión de que sus con tenidos se sitúan en la esfera de la atemporalidad, en una pureza ideal, sin inmediatez histórica, sin un antes ni un después, a semejanza de esas horas estivas en las que la naturaleza contiene la respiración y el tiempo parece detenerse. Esta atemporalidad no es eternidad, en el sen tido de un tiempo sin fin, es decir, una eternidad tal y como la concibe la religión, sino simplemente suspensión de las relaciones temporales: no es duración inconmensu rable, sino irrelevancia del antes y del después. La atem26
poralidad que sugiere Bocklin es la de unos paisajes a los que en nada afectan el pasado o el futuro -una atemporalidad parecida a la que nos suscitan los paisajes del sur de Italia, donde los cambios de temperatura o en la vegeta ción no parecen relevantes, a diferencia de los paisajes alemanes, que se perciben como momentos de un proce so continuo de transformación, que sugieren recuerdos y proyecciones: del verano al invierno, del otoño a la pri mavera. Los árboles de Bocklin parecen inmunes a las estaciones: ni florecerán, ni perderán sus hojas, se yer guen eternos, ya se muestren verdes, crecidos o declinan do. Y sus ruinas nunca evocan lo que fueron antes de su derrumbe y degradación. Sint ut sunt aut non sint, que sean como sean o que no sean. Y es en la irrealidad de sus criaturas de fábula cuando la atemporalidad de sus visio nes, esa oposición a cuanto quepa calificar como históri co, resulta más inmediata. De tener, no obstante, que ligar sus cuadros a una tem poralidad, ésta sería la de la juventud. De todas las edades de la vida, la juventud es la que, por su modo de sentir, más se aproxima a la eternidad, porque aún desconoce la importancia del tiempo, porque aún no lo siente como fuerza y límite. De ahí que la juventud pueda resultar tan ahistórica y tienda a sopesar las cosas a la luz de lo infini to, sin tener presentes los límites que impone la realidad temporal; de ahí que pueda experimentar esos días que se agrandan más allá de sus límites y traen la esperanza de todo el pasado y el recuerdo de toda la felicidad por venir. 27
Esta es la atmósfera, la Stimmung, que transmiten los pai sajes de Bocklin. ***
Además de esa atemporalidad, sus paisajes también sugieren a-espacialidad, una no-pertenencia al espacio. En los paisajes al uso, el espacio suele mostrarse como la forma que da unidad al todo, como el continente que contiene y determina el contenido, como un espacio deli mitado con una fijeza definitiva, como una forma espa cial que perdurará aún si todo su contenido, todos sus objetos y colores desaparecieran. Los grandes paisajistas han reiterado esta constricción apriorística del espacio, esta autonomía de la composición, y han construido sus paisajes ciñéndose a esta preocupación básica, a esta centralidad del continente. En Bocklin, sin embargo, esta violencia de la forma espacial sobre el contenido no está en absoluto presente. En las distintas sensaciones que sus paisajes provocan, el esquema espacial no desempeña ninguna función dinámica. Kant llegó a decir que el espa cio no es sino posibilidad de juntar cosas. Y así es como, a diferencia de los paisajes al uso, aparece el espacio en Bocklin, como contigüidad puramente exterior de las cosas, como médium carente en sí mismo de valor, como mera "factibilidad". Al igual que nuestros sentimientos, el amor o el odio, la alegría o el sufrimiento, ocurren en el espacio pero prescindiendo de éste, los paisajes de Bocklin, con su capacidad para crear y suscitar esa atmós 28
fera particular, están más allá, no ya sólo de la dimensión única del tiempo, sino del espacio tridimensional. Esta capacidad de sustraerse a lo que es mera relación, de mantenerse ajeno a toda limitación, vínculo o condi cionamiento impuestos desde fuera, es lo que, en sus cua dros, nos despierta ese sentido de libertad, ese erguirse y respirar dejando atrás la presión de las restricciones, de las precauciones, de todo cuanto de cerca y de lejos no afecta y forma parte de la vida. Sin duda, este efecto libe rador, redentor, no es exclusivo de Bocklin sino que per tenece a toda expresión artística superior, aunque tam bién es cierto que pocos paisajistas logran suscitarlo con la fuerza con que lo hace Bocklin. Al crear una obra de arte inspirada en los seres huma nos, todo artista se aleja, más o menos conscientemente, de la inmediatez, de la contingencia del momento plas mado. Esto mismo ocurre también con los artistas llama dos realistas: nos alejan de la realidad ordinaria del hom bre -de lo contrario, no tendría sentido duplicar sobre el lienzo una realidad que ya nos basta y sobra. En el caso del retrato, el proceso de sublimación, de catarsis, de abs tracción se expresa con tanta mayor seguridad y claridad que conocemos bien aquello que sublima y de lo que nos libera. Demasiado bien conocemos, en efecto, lo superfi cial, efímero e incompleto de la existencia humana como para no sentir su idealización (si se me permite usar pala bra tan problemática) como una liberación, como una apertura llena de promesas. Esta necesidad que incita a 29
representar artísticamente al hombre, no suele ser tan imperiosa cuando se trata de la naturaleza. Esperamos menos de ésta que de aquél; ni hablamos su idioma, ni la interpretamos con la sutileza con que analizamos lo humano, de modo que su idealización, su redención a través del arte, nos resulta menos probable y necesaria. El paisaje contiene, de hecho, en su realidad inmediata, un elemento afín al arte, una autosuficiencia y una intangibilidad que nos liberan de nuestras tensiones, que nos emancipan. El paisaje nos suscita menos necesidad de ser plasmado artísticamente y no tiene, en su representación, ese mismo efecto liberador que la representación del hombre -su sublimación en prototipo de la especie humana-, debido a la insalvable distancia entre su reali dad y la de nuestras vidas. Bocklin, sin embargo, al lograr esta liberación, al hacernos respirar un aire puro y eman cipador, al adentrarnos en una esfera etérea y conducir nos serenamente más allá de la realidad opresiva de las cosas, consigue que sus paisajes tengan un efecto psicoló gico que hasta entonces sólo provocaba el retrato del ser humano. Sin duda, Poussin y Claude Lorrain ya apunta ron en sus paisajes ese proceso de abstracción e idealiza ción que plasma directamente su contenido ideal y se aleja conscientemente de la dimensión específica y tangi ble de lo real. Pero, en ambos casos, esa conquista signi ficó renunciar a cualquier atisbo de intimidad: nos llevan más allá de la realidad, pero a unas regiones que carecen de aire, mientras que Bocklin nos eleva a lo más hondo de 30
nuestro corazón; en sus paisajes, el emanciparse, el libe rarse de la estrecha y oprimente realidad, se acompaña de una verdadera carga emocional. ***
Aunque el prisma pudiera ver, no podría ver la luz blan ca salvo a través de cada uno de sus distintos componen tes; sólo podría intuir la unidad interna de esos compo nente y sólo podría conocerla mediante un ejercicio retrospectivo de combinación de unos elementos que, por su propia constitución, dividen la unidad. Idéntica suerte corre nuestro ojo espiritual: le resulta imposible com prender la acción humana, su propia configuración, sus impresiones y sensaciones, salvo como precipitados de distintos elementos sensibles, los cuales sin embargo nos penetran con su unidad. Describimos con cualidades contradictorias o excluyentes entre sí lo que sin embargo sentimos como unidad inmediata, como conjunto de ele mentos compenetrados y, al igual que el profundo filóso fo medieval, Nicolás de Cusa, definía la más alta unidad divina como coincidentia oppositorum, como convergen cia y unión de todos los contrarios, a menudo podremos expresar la unidad de una obra humana y de su efecto sólo diciendo que aúnan elementos contradictorios. Y quizá no sabría definir mejor la atmósfera de unidad rea lizada que emana de la mayoría de los paisajes de Bocklin sino como melancolía llena de alegría de vivir -del mismo modo que, inversamente, la atmósfera creada por Chopin 31
puede describirse como una alegría de vivir llena de melancolía. Para nosotros, los hombres modernos, la vida, los sen timientos, los valores, se han dividido en una infinidad de opuestos; dudamos constantemente entre el sí y el no; aprehendemos tanto nuestra vida interior como el mundo exterior a través de categorías claramente diferen ciadas; creemos que es parte esencial de todo arte supe rior unificar los opuestos, superando el imperativo del aut aut, del "o lo uno o lo otro". En la praxis inmediata valo ramos a nuestros semejantes según sean inteligentes o estúpidos. El intelecto es una categoría con la que procu ramos sopesar a los seres humanos; y la impresión que transmite la representación artística de un hombre moderno depende mucho de cómo se manifiesten sus capacidades intelectuales. Por el contrario, las estatuas de la escultura griega están más allá de esta oposición: no entendemos si son listas o tontas, las sentimos como igualmente repartidas entre, o indiferentes a, el sí y el no. De ahí que muchos desnudos femeninos de la antigüedad no encajen en la categoría de "muchacha" o "mujer": per manecen ajenos a esas distinciones con las que la sensibi lidad moderna identifica inmediatamente cualquier forma femenina. También las figuras femeninas de Miguel Ángel están en cierto modo por encima de lo masculino y femenino: encarnan una humanidad pura que aún no ha caído en, o está más allá de, la distinción entre los sexos. 32
Villa junto al mar (segunda versión), 1865
33
Las lagunas pontinas, 1851
34
El arte de Bocklin también muestra otro más allá: el más allá de lo verdadero y lo falso. La pregunta con la que nos acercamos a cualquiera representación de la objetivi dad, a saber, ¿se corresponde o no con la realidad?, no se plantea en su caso. No hay en Bocklin un deseo de alejar se conscientemente de la verdad, de huir de la realidad de las cosas. Y no pretendo negar la innegable gracia de este comportamiento, del oponerse a lo real. Schiller, exaltan do lo nunca ocurrido, erigió un monumento a ese idea lismo tímido, que tan sólo trata de apartar la mirada de la realidad y que, sabiendo, no quiere saber nada. Esta nega ción de la realidad es, sin embargo, una forma positiva de relación con la misma -similar, aunque de signo opuesto, a la que caracteriza al realismo. En el caso de Bocklin, la disyuntiva "realista o no realista" carece de sentido. Pre guntarse si sus obras pertenecen sólo al espíritu o son reflejo de la realidad, es como preguntarle a un tono si es blanco o negro. Muchos de los colores, formas y seres que nos muestra Bocklin nunca han existido, por lo que su significado no depende de que nos sugieran experiencias sensibles. ***
A esta su perfección interna, a esta su renuncia a remi tir a algo fuera de sí, se debe el que sus paisajes, más que cualquier otro de los que he podido ver, se puedan califi car como soledades. Una vez más, tampoco se trata aquí de un rechazo consciente de cuanto esté fuera, y que no 35
deja de ser un referirse a lo exterior aunque sea de forma negativa. Que sus praderas y barrancos, sus bosques y ori llas hayan podido ser habitados por otros seres humanos que los que él mismo ha representado, ni se plantea. Cada paisaje está cerrado en su propia dimensión, a la que no se puede acceder desde otras dimensiones. Su soledad no es, como en otros paisajes, una condición accidental, el fruto de un azar que podría haber traído cualquier otro estado, sino una cualidad interna, esencial, indisociable. Son como esos hombres cuyo destino intangible, anclado en su naturaleza, es el de estar "solos". La soledad pierde en estos paisajes su carácter estrictamente negativo, de exclusión, y se convierte en una tonalidad reconocible en sí misma y a la que, a falta de otra expresión inmediata mente comprensible, sólo podemos referirnos con la palabra negativa "soledad". Quizá sea por esta autosuficiencia de su arte por lo que no juzgamos las rarezas e imperfecciones de sus cuadros con la misma severidad que las de otros artistas. Porque sus cuadros "dictan su propia ley." Su universo se mantie ne tan alejado de cuanto no le pertenece que resulta imposible cotejarlo con nada ajeno a él. Al prescindir completamente de cualquier referencia al mundo exterior -al menos así lo resentimos de entrada- el arte de Bocklin se asemeja a la música. Aunque ambas artes hunden sus raíces en unas realidades tangibles y unas sensaciones inmediatas, ambas acaban remitiendo sólo a ellas mis mas, situándose en una altura de sensaciones que ya nin 36
guna mediación inteligible puede conectar con los hechos de la percepción y la sensación, de las que son, en defini tiva, la sublimación más sutil. Nadie puede ya trazar los caminos por los que nuestra facultad sensible dejó atrás su primitiva sensualidad y la bajeza de sus motivos y alcanzó el disfrute de la música más avanzada, un disfru te que, a todas luces, ha cercenado todo vínculo con la realidad tangible de la vida. Este aislamiento, este serpara-sí de la música, constituye un misterio tan grande, que podemos entender por qué Schopenhauer excluyó la música de las cosas pasibles de explicación, incluso la excluyó de las artes, y la consideró el reflejo inmediato del mundo, la expresión de su esencia metafísica. Quizá, antes de Bocklin, ningún otro arte se acercó tanto a esa misteriosa esencia de la música, que, como dice Schopenhauer, fluye ante nosotros como un paraíso al mismo tiempo tan cercano y tan distante. Quizá nunca como en la música la atmósfera ha consumido hasta ese extremo la materia. La música es el único ámbito en el que la mate ria ha perdido toda su independencia y ya no expresa algo susceptible de ser desgajado y subsistir como tal, aunque sólo sea como resto. La música ha superado esta dualidad, ya no es al mismo tiempo medio de expresión y conteni do expresado, es ya solamente expresión, sólo sentido, Stimmung. Y por lo mismo que ya no cabe preguntarse por su verdad, como sí hacemos con otras artes, tampoco tiene sentido sopesar la verdad o falsedad de los paisajes de Bocklin. Porque sus fuentes y sus acantilados, sus bos 37
ques y sus prados, hasta sus animales, centauros y huma nos no tienen otra vida, otra realidad que la de manifes tar una atmósfera, una Stimmung, con la que se confun den totalmente, como el combustible se confunde en la llama; y, salvo por esa atmósfera, nada tienen que pueda medirse con una realidad independiente. Así viven, como la imagen de un ser querido que nos abandonó hace mucho tiempo: una imagen que ha perdido todo rastro de realidad y se confunde totalmente con el sentimiento que nos colma.
"Bócklins Landschaften", artículo publicado en 1907.
38
L
as ru in a s
Sólo en un arte, la gran lucha entre la voluntad del espí ritu y las exigencias de la naturaleza ha alcanzado una paz efectiva, en virtud de la cual la tensión entre el alma, que tiende a lo alto, y la gravedad, que tira hacia abajo, se resuelve en un equilibrio perfecto: la arquitectura. En la poesía, la pintura o la música, los materiales, que se rigen por sus propias leyes, han de ser silenciados y sometidos a la idea artística, la cual, al menos en la obra lograda, los absorbe por completo hasta hacerlos invisibles. Incluso en la escultura, el fragmento tangible de mármol no es la obra de arte; lo que de propio aportan la piedra o el bron ce no va más allá de ser un medio para la expresión de la intuición creadora del espíritu. La arquitectura, en cam bio, aunque utiliza y distribuye el peso y la resistencia de la materia siguiendo un proyecto que sólo puede haber pergeñado el alma, permite que la materia opere, siempre dentro de ese proyecto, según su propia naturaleza, ejecu tando ese proyecto, por así decir, con sus propias fuerzas. Se trata de la más sublime de las victorias del espíritu sobre la naturaleza, como cuando se consigue guiar a una 39
persona de modo que cumpla nuestra voluntad sin forzar la suya, logrando que sus actos autónomos realicen nues tro plan. Este singular equilibrio entre la materia, mecánica, inerte, que resiste pasivamente la presión, y el espíritu, que moldea, que tiende a lo alto, desaparece tan pronto como el edificio cae. Entonces, las fuerzas puramente naturales se sobreponen a la obra del hombre: el equili brio entre naturaleza y espíritu, representado en el edifi cio, se escora a favor de la primera. Este desplazamiento produce una tragedia cósmica que, así lo sentimos, arro ja a las ruinas a las sombras de la melancolía; el desmoro namiento aparece como una venganza de la naturaleza por la violencia a que la sometió el espíritu al pretender conformarla a su proyecto. La historia de la humanidad es la del paulatino dominio del espíritu sobre una naturale za que se encuentra ahí fuera, pero también, en cierto modo, dentro del propio espíritu. Si en las otras artes el espíritu somete las formas y los hechos de la naturaleza a sus dictados, en la arquitectura, conforma las masas y las fuerzas de la naturaleza como si ellas mismas realizaran libre y visiblemente una idea que les pertenece. Pero las necesidades de la materia se adaptan a la voluntad del espíritu sólo mientras perdure la obra en su perfección: sólo así, toda la vitalidad del espíritu se expresará a través de esas fuerzas y masas. Tan pronto se desmorona el edi ficio, desaparece la plenitud de la forma, y ambos compo nentes vuelven a disociarse, dejando al descubierto su 40
originario y universal antagonismo, como si la conforma ción artística no hubiera sido más que una violencia del espíritu a la que la piedra se hubiese sometido contra su voluntad, y como si ahora se sacudiera poco a poco ese yugo y recobrara la independencia de sus fuerzas. Ahora bien, esto confiere al fenómeno de las ruinas una especial relevancia, una significación mayor que los frag mentos de otras obras de arte destruidas. Un cuadro del que se hayan desprendido algunas partículas de color, una estatua con sus extremidades mutiladas o un antiguo texto poético del que se hayan perdido palabras o versos enteros ejercerán un efecto sólo en virtud de lo que quede de su conformación artística o de lo que la imaginación pueda reconstruir a partir de esos restos: no se ofrecen como una unidad estética, y sí como una obra de arte pri vada de alguno de sus elementos determinantes. Las rui nas de un edificio indican, por el contrario, que en las partes desaparecidas o destruidas de la obra de arte han hecho acto de presencia unas fuerzas y formas, las de la naturaleza, que crean una nueva unidad, una totalidad específica, con ese remanente de arte que aún conservan y esa parte de naturaleza que han recobrado. Sin duda, desde el punto de vista del fin que el espíritu quiso dar al palacio o iglesia, al castillo o pórtico, al acueducto o columna conmemorativa, la ruina no deja de ser un acci dente absurdo, un sinsentido; pero un nuevo sentido envuelve ese accidente y lo engloba junto con la obra del espíritu en una nueva unidad que ya no se basa en la fina 41
lidad que quiso darle el hombre, sino en las profundida des donde ésta y la labor subterránea de las fuerzas inconscientes de la naturaleza brotan de una raíz común. De ahí que algunas ruinas romanas, por fascinantes que resulten, carezcan del encanto específico de las ruinas, por cuanto se percibe que su destrucción vino por el hombre y no por obra de la naturaleza, deshaciendo el antagonismo entre obra del espíritu y acción de la natura leza sobre la que reposa la significación de la ruina como tal. Esta misma suspensión del antagonismo nace, no ya de la acción positiva del hombre, sino de su pasividad, cuan do su inacción se asemeja a una fuerza de la naturaleza. Es lo que suele ocurrir con algunas ruinas urbanas, aún habitadas, que pueden verse en calles apartadas de Italia. Aquí lo que impresiona no es la destrucción por el hom bre de su obra, sino el que, aun causándola la naturaleza, el hombre permita la ruina. Este consentimiento, este dejar hacer, encierra, sin embargo, una pasividad positi va, por así decir, pues el hombre se hace cómplice de la naturaleza y acepta una manera de actuar diametralmen te opuesta a su propia esencia. Esta contradicción priva a la ruina habitada de ese equilibrio entre lo material y lo espiritual que, aunque quebrado, caracteriza a la ruina propiamente dicha. De ahí que la visión de esos edificios descuidados, de esos lugares abandonados por la vida pero que siguen siendo marcos de vida, resulte incómoda y nos genere un desasosiego a veces insoportable. 42
En otras palabras: el encanto de la ruina radica en que la obra del hombre se nos aparece como un producto de la naturaleza. Las mismas fuerzas que, por erosión, intemperie, hundimientos o acción de la vegetación, han dado forma a las montañas, se manifiestan en las ruinas. La fascinación de las formas alpinas -en su mayoría pesa das, fortuitas, artísticamente insípidas- se debe al percep tible juego entre dos tendencias cósmicas opuestas: las elevaciones volcánicas o la lenta estratificación han alza do la montaña, mientras que la lluvia y la nieve, la erosión y los desprendimientos, la descomposición química y la vegetación invasora han seccionado sus crestas y horada do sus masas, dando así a la montaña su perfil caracterís tico. Ante el paisaje alpino, advertimos la vitalidad de esas dos fuerzas que se contraponen y, al sentir instintivamen te esa misma oposición en nosotros mimos, logramos apreciar, más allá de toda consideración estética o formal, la significación del perfil en cuya apacible unidad ambas se han fundido. En las ruinas la oposición es entre dos elementos vitales mucho más distantes entre sí: la volun tad humana que erigió la construcción y la fuerza mecá nica de la naturaleza que la hizo caer. Sin embargo, mien tras de ruinas se trate y no de un simple montón de pie dras, el derrumbe operado por la naturaleza no habrá disuelto completamente la obra del hombre en la materia informe, sino que habrá hecho surgir una nueva forma que, desde el punto de vista de la naturaleza, tiene senti do, es comprensible y distinta. La naturaleza habrá hecho 43
su propia creación usando la obra de arte como materia, del mismo modo que el arte usó la naturaleza como mate ria para su obra. A tenor del ordenamiento cósmico, habría una jerar quía entre la naturaleza y el espíritu por la que la natura leza sería subestructura, materia o producto incompleto, y el espíritu, el elemento que conforma y define la forma. En las ruinas este orden se invierte, ya que cuanto el espí ritu había alzado queda sometido a esas mismas fuerzas que moldean perfiles de montaña y riberas de ríos. Cuando por esta vía surge algo estéticamente significati vo, adquiere también una dimensión metafísica, parecida a la que tiene la pátina de un metal o de una madera, de un marfil o un mármol: un proceso puramente natural se adueña de la superficie de la obra humana, recubriéndo la en su totalidad con una nueva piel. Que la obra resulte más beUa en virtud de un proceso químico y físico, que lo realizado se convierta, autónoma e inevitablemente, en algo distinto, nuevo, a menudo más consistente y bello es en lo que consiste el misterio y fascinación de la pátina. Las ruinas, sin embargo, suman a esta fascinación otra del mismo orden: la destrucción de la forma espiritual por las fuerzas naturales, la inversión de la secuencia típi ca, se percibe como un regreso a la "buena madre", como llama Goethe a la naturaleza. La frase según la cual todo lo humano "procede de la tierra y a la tierra ha de volver" se proyecta aquí más allá de su triste nihilismo. Entre este aún-no y el ya-no surge un momento positivo del espíri 44
tu cuya trayectoria ya no apunta a la cima sino que, alcan zada ésta, desciende a sus orígenes: es, por así decir, el reverso del "momento fecundo", de esa cima que fue y que la ruina permite vislumbrar. Ahora bien, el que la violencia ejercida por la naturale za sobre una obra de la voluntad humana pueda ser obje to de disfrute estético se debe a que en dicha obra, por mucho que la conformara el espíritu, la naturaleza nunca perdió sus derechos. Por su materia, por su masa efectiva, la obra nunca dejó de ser naturaleza, y cuando ésta se apropia de aquélla tan sólo rescata el ejercicio de un dere cho que quedó en suspenso pero no eliminado. De ahí que las ruinas suelan suscitar un sentimiento trágico -que no de tristeza-, pues la destrucción que reflejan no es algo absurdo llegado de fuera sino la manifestación de una tendencia inscrita en lo más profundo del ser de lo des truido. De ahí que cuando decimos de alguien que es una "ruina de persona" no suscitemos una impresión estética que lo relacione con lo trágico o con la secreta justicia de la destrucción, pues aunque demos a entender que los rasgos anímicos que llamamos naturales en sentido estricto -los impulsos o inhibiciones ligados al cuerpo, las inercias, los accidentes, los signos anunciadores de la muerte- se apoderan de los específicamente humanos y valiosos desde el punto de vista de la razón, y los domi nan, nuestros sentimientos no perciben precisamente en ello que se haya cumplido un derecho implícito en aque llas tendencias. No existe, de hecho, tal derecho. 45
Consideramos -con razón o no- que tales desarrollos contrarios al espíritu humano no son inherentes a la natu raleza humana. Por eso la idea del hombre como ruina es a menudo más triste que trágica y no transmite ese sosie go metafísico que sí desprende la decadencia de una obra material en virtud de un a priori que le es inherente. El mencionado "regreso al hogar" es una manera de referirse a la sensación de paz que sugiere el tono espiri tual (Stimmung) que rodea a las ruinas y que se debe tam bién al hecho de que las dos potencias universales -la ascendente y la descendente- se conjugan en ellas para configurar una imagen tranquilizante semejante a las que proporciona la naturaleza. En expresión de esta paz, la ruina forma con el paisaje circundante un todo unitario, como el árbol y la piedra, mientras que el palacio, la villa e incluso la casa de campo, aún cuando mejor se armoni cen con la Stimmung del paisaje, proceden siempre de un orden de cosas distinto y se compaginan con el de la natu raleza sólo como un a posteriori. Así, en los edificios muy antiguos situados en pleno campo, y más aún en las rui nas, se observa con frecuencia una singular homogenei dad cromática con los tonos del terreno circundante. La causa debe ser probablemente análoga a lo que constituye también el encanto de las viejas telas, cuyos colores, por heterogéneos que hubiesen podido ser en un principio, tras pasar por largos usos, sequedad y humedad, calor y frío, roces y desgastes, han acabado compartiendo una tonalidad uniforme, una reducción al mismo común 46
denominador cromático que ninguna tela nueva puede imitar. De manera similar, los efectos de la lluvia y el sol, de la vegetación, del calor y el frío, acaban dando a los edificios abandonados un tono de color semejante al del paisaje circundante, con el que comparte el mismo desti no. Estos efectos van limando los contrastes originales hasta fundirlos en una serena unidad. Las ruinas desprenden esa sensación de paz también por otro motivo. El señalado conflicto entre fuerzas con trapuestas tiene sus formas o símbolos externos, como en el perfil de la montaña moldeada por las fuerzas cons tructivas y destructoras, pero también se manifiesta den tro del alma humana, entre su dimensión natural y su dimensión espiritual. En nuestra alma operan unas fuer zas -que sólo podemos designar con la metáfora espacial del impulso hacia arriba- que permanentemente son con trarrestadas -interrumpidas, suspendidas, desviadas, derrotadas- por otras tendencias que cabe caracterizar como oscuras, apáticas, como "meramente naturales", en el peor sentido de la palabra. La forma de nuestra alma es en cada momento el resultado del modo y proporción en que estas dos clases de fuerzas se van mezclando. Pero nunca, ya sea por la victoria absoluta de una de las partes o por el compromiso permanente entre ambas, alcanzan un estado definitivo. Pues no sólo la inquieta dinámica del alma no lo consiente, sino que, sobre todo, sucede que tras cada hecho singular, tras cada impulso individual en una u otra dirección, siempre hay algo que sigue con vida, 47
unas exigencias que la decisión momentánea no consigue aquietar. De ahí que el antagonismo entre ambos princi pios tenga un carácter insoluble, informe, ajeno a todo marco estable. En esta interminabilidad del proceso ético, en esta profunda carencia de una configuración completa y definitiva transida de sosiego plástico, estriba tal vez el motivo formal último de la animosidad de los caracteres estéticos hacia los éticos. Cuando miramos con una mira da estética, exigimos que las fuerzas contrapuestas de la existencia hayan alcanzado un equilibrio, el que sea, que la lucha entre lo alto y lo bajo haya cesado. Pero el proce so espiritual ético, con su incesante fluctuación, con sus fronteras siempre movedizas, con la inagotabilidad de las fuerzas que se enfrentan en su seno, se opone a esta forma que sólo permite contemplar. La profunda paz que como un círculo mágico rodea a las ruinas responde a la siguiente constelación: el oscuro antagonismo que condi ciona la forma de toda existencia -ya sea entre fuerzas puramente naturales, dentro de la vida del alma o, como en las ruinas, entre la naturaleza y la materia-, aunque tampoco aquí se resuelve en un equilibrio, sí ofrece una imagen de perfiles estables y serenos en su persistencia. El valor estético de las ruinas conjuga el desequilibrio, el eterno fluir del alma en pugna consigo misma, con el sosiego formal, con la sólida delimitación de la obra de arte. Por eso el encanto metafísico-estético de las ruinas se esfuma cuando ya no queda de ellas lo suficiente como para poder percibir la tendencia que empuja hacia lo alto. 48
Así, los fragmentos de columnas esparcidos por el foro romano son simplemente feos, mientras que una colum na truncada pero en pie puede tener todo el encanto. Sin duda, cabe atribuir esa sensación de paz a otro motivo: el que sean pasado. Las ruinas son un escenario de la vida de donde la vida se ha ido -y esto no entraña nada de simplemente negativo ni se reduce a un constructo de la mente, como en el caso de las innumerables cosas que antes fluían en la corriente de la vida y que un azar ha depositado al margen de ésta pero que por su pro pia naturaleza bien podrían reintegrarse de nuevo a dicha corriente. En las ruinas se siente con la inmediatez de lo presente que la vida, con toda su riqueza y variabilidad, habitó ahí alguna vez. Las ruinas crean la forma presente de una vida pretérita, no restituyendo sus contenidos o sus restos, sino mostrando el pasado como tal. En esto estriba también el encanto de las antigüedades, de las que sólo una mente obtusa puede pretender que una imita ción perfecta puede igualarlas en valor estético. Teniendo entre manos un objeto antiguo dominamos espiritual mente todo su curso temporal desde su misma creación: el pasado con todos sus destinos y mutaciones se concen tra en un punto del presente intuible estéticamente. En el objeto antiguo, como en la ruina, donde se intensifica al máximo y se realiza la forma presente del pasado, entran en juego energías tan profundas y globales de nuestra alma que la separación tajante entre percepción y pensa miento deja de tener sentido. Entonces, opera en efecto 49
una totalidad espiritual que, de la misma manera que su objeto funde en una única forma el contraste entre pasa do y presente, aprehende toda la extensión de la visión física y de la visión espiritual en una unidad de goce esté tico, que siempre hunde sus raíces en una unidad más profunda que la unidad estética. Así, intención y azar, naturaleza y espíritu, pasado y presente, resuelven en este punto la tensión de sus anta gonismos o, mejor, aún manteniendo esa tensión, generan una unidad en la imagen exterior y en el efecto interior. Es como si un fragmento de la existencia debiera convertirse en ruina para poder exponerse, sin resistencia, a todas las corrientes y fuerzas que provienen de todos los rincones de la realidad. Tal vez en esto consista el encanto de las ruinas, y de la decadencia en general; un en-canto que está más allá de lo meramente negativo y degradante. La cultura rica y diversa, la ilimitada capacidad de impresio narse y una mente abierta a todo -rasgos típicos de las épocas de decadencia-, significan precisamente esa con fluencia de todas las tendencias contrapuestas. Una justi cia compensadora parece vincular esa totalidad de fuerzas heterogéneas y antagónicas con la decadencia de aquellos hombres y aquellas obras humanas que ya sólo pueden ceder, que ya no pueden crear y conservar con sus propias fuerzas sus propias formas. "Die Ruine. Ein asthetischer Versuch", artículo publicado en la revista Der Tag, febrero 1907. 50
L O S ALPES
La extendida idea de que la impresión estética depende de la forma del objeto contemplado oculta demasiado a menudo la importancia de otro factor: la escala en que dicho objeto se ofrece. No somos en absoluto capaces de apreciar una forma pura, es decir, una mera relación de líneas, superficies y colores, pues nuestra condición inte lectual y sensible nos permite apreciar tan sólo una canti dad limitada de formas. Esa cantidad puede variar, pero oscila entre un máximo -susceptible a menudo de medi ción- en el que la forma, permaneciendo como tal inalte rada, pierde su valor estético y un mínimo en el que sobreviene idéntica pérdida. Mucho más profunda y extensamente de lo que pensamos, forma y escala consti tuyen una unidad inseparable de la impresión estética; y una forma revela su esencia estética por la manera en que, cambiando su escala, cambia su significación. Esto resul ta evidente, sobre todo, en la transposición de las formas naturales en las obras de arte, pues se crea entonces una jerarquía de formas que abarca desde aquéllas que con servan su valor estético sea cual sea su tamaño hasta 51
aquéllas cuyo valor depende exclusivamente de un deter minado tamaño. En un extremo estaría la figura humana. Cuando, por participar de su misma existencia, el artista comprende desde dentro el significado de una figura, puede, con relativa facilidad, introducirle modificaciones, acentuaciones o difuminaciones sin que el cambio de tamaño altere la significación y unidad de su forma; de ahí que el hombre -y sólo él, pues no conocemos tan pro fundamente a ningún otro ser-, pueda fácilmente repre sentarse artísticamente tanto en escala colosal como en miniatura. En el polo opuesto de esta jerarquía estarían los Alpes. Aunque no se exige de la obra de arte que reproduzca de manera naturalista la impresión causada por el objeto real, sí es necesario que lo esencial de éste, sean cuales sean las modificaciones introducidas, subsis ta en la forma artística de modo que ésta se refiera a ese objeto y no a cualquier otro. Parece, sin embargo, que los Alpes no permiten establecer esa referencia: ninguna de las imágenes pictóricas que los representan consigue, en efecto, causar la impresión de aplastante masa que provo can los propios Alpes; y los mejores pintores alpinos, Segantini y Hodler, con sus delicadas estilizaciones, sus desplazamientos de matices y sus efectos cromáticos, parecen tratar de esquivar este problema en lugar de resolverlo. Es evidente, por tanto, que en este caso las for mas no poseen un valor estético propio que resista la modificación de su escala, sino que dicho valor está liga do al tamaño real. Aunque en ningún objeto el efecto que 52
produce la forma es indiferente a la medida, el caso de los Alpes, en el que el efecto simplemente desaparece en ausencia de un determinado orden de magnitud, eviden cia que ambos factores constituyen una unidad inmedia ta de impresión; sólo el análisis posterior divide esta uni dad en una dualidad. La especial significación de lo masivo se debe a la sin gular configuración de los Alpes; una configuración que, por lo general, tiene algo de inquieto, de accidental, que le impide tener una verdadera unidad formal; de ahí que a muchos pintores, acostumbrados a mirar la naturaleza únicamente por su calidad formal, los Alpes les resulten difícilmente soportables. Pero esta irritación provocada por la forma se halla, sin embargo, en cierto modo, domi nada y mitigada, hasta hacerla disfrutable, por lo masivo, por la enorme dimensión de la cantidad material. Cuando se conjugan en un mismo significado, las formas se apo yan mutuamente, encuentran unas en otras respuestas, preludios, ecos, y constituyen de ese modo una unidad que se asienta en sí misma y no necesita de ningún sopor te ajeno a sus propios elementos constitutivos. Pero cuan do las formas se yuxtaponen de manera tan accidental y sin que una línea de conjunto las unifique y confiera sen tido, como sucede en los Alpes, entresacar una forma, aislándola de su lugar en el conjunto, resultará muy difí cil salvo que se represente el carácter masivo de la mate ria cuya homogeneidad se extiende bajo los picos, confi riendo así a cada forma, en sí misma carente de sentido, 53
un cuerpo unificado. Para que el caos de cumbres indife rentes entre sí encuentre, por así decir, un punto de apoyo y de unión, la materia informe debe imponerse en la impresión de manera aplastante. De este modo, el desaso siego que producen las formas y la aplastante materiali dad de sus masas propician, con su tensión y equilibrio, una impresión en la que irritación y placidez parecen fun dirse de modo singular. La cuestión de la forma remite la impresión que causan los Alpes a las categorías espirituales más elevadas. Se trata de una impresión cuyos elementos se sitúan tanto más acá como más allá de la forma estética. Por un lado, los Alpes sugieren el caos, una masa informe que sólo accidentalmente ha adquirido un perfil que, no obstante, carece de sentido. Las montañas, en general, y los Alpes, en particular, parecen esconder su propio misterio mejor que ningún otro paisaje: lo telúrico se nos muestra en estado puro, en su tremenda violencia, muy alejado aún de la vida y significación específica de la forma. Pero, por otro lado, están las rocas enormes, las pendientes de hielo reluciente y transparente, la nieve de las cumbres, tan dis tantes de las llanuras de la tierra: todo esto son símbolos de lo trascendente que invitan al alma a mirar hacia arri ba, hacia regiones a las que no se accede sólo con fuerza de voluntad. De ahí que cuando las nubes tapan las cum bres desaparezca no sólo la impresión estética, también la espiritual; porque entonces las cumbres rebajadas, aplas tadas hacia la tierra, quedan atrapadas junto al resto de lo 54
terrenal. Pero cuando el cielo está despejado, esas cum bres parecen apuntar indefinidamente a lo supraterrenal y situarse en un orden distinto al de la tierra. Si hay un paisaje que quepa calificar como trascendente, es el de las cumbres nevadas, sin rastro de vegetación o de vida. Y si lo trascendente y lo absoluto, sugeridos por el tono espi ritual (Stimmung) de semejante paisaje se encuentran más allá de toda palabra, también cabe decir, salvo que quera mos humanizarlo infantilmente, que se encuentran más allá de cualquier forma. Pues todo lo que tiene forma tiene, por definición, límites, ya se trate del objeto fabri cado o del ser orgánico que determina su forma con sus propias fuerzas internas, y que por la limitación de dichas fuerzas sólo puede desarrollarse en una figura limitada. Lo trascendente, por el contrario, no tiente forma y lo absoluto, no teniendo límites, no puede ser conformado. Lo informe, la no-forma, se encuentra por tanto más acá y más allá de toda forma. La alta montaña, con la sorda violencia de su masa puramente material y el simultáneo empuje supraterrenal de sus regiones nevadas situadas más allá de la vida, nos sugiere al mismo tiempo ambas informidades. Esa ausencia de significación propia y genuina de su forma hace que en ella encuentren asiento común el sentimiento y el símbolo de las grandes poten cias de la existencia: de aquello que es menos que cual quier forma y de aquello que es más que todas las formas. En este alejamiento de la vida estriba, quizá, el secreto último de la impresión que producen las cumbres alpinas. 55
El contraste con el mar ayuda a explicarlo. El mar se suele tener como un símbolo de la vida: su movimiento en permanente variación de formas, lo insondable de sus profundidades, el alternarse calma y tempestad, su mane ra de perderse en el horizonte o el juego sin objeto de su ritmo -todo esto permite al alma transponer al mar su propio sentimiento de la vida. A esta impresión se accede sólo a través de una comparación formal de carácter simbólico. Al reflejar el mar la forma de la vida en un esquematismo estilizado, supraindividual, su contempla ción proporciona esa liberación que produce en todo momento la realidad vista a través de la imagen formal de su sentido más puro y profundo, más real, por así decir. El mar nos libera de la realidad inmediata y de la mera can tidad relativa de la vida gracias a la dinámica arrolladora con que, con sus propias formas, trasciende la vida. En la alta montaña, esa liberación de la vida como accidente y opresión, como aislamiento y mezquindad, se logra en un sentido opuesto: ya no desde la plenitud estilizada de la pasión vital, sino desde el alejamiento de ésta. Aquí la vida se halla como entretejida y atrapada en algo que es más sereno y estable, más puro y más elevado de lo que jamás podrá ser la vida. Siguiendo las expresiones acuña das por Worringer para caracterizar los distintos efectos del arte, diríamos que, respecto a la vida, el mar actúa por em patia y los Alpes por abstracción de ella. Y este efecto aumenta progresivamente a medida que se pasa del pai saje rocoso al nevado. En las rocas advertimos aún la pre56
senda de fuerzas contrapuestas: las constructivas, que han levantado la tierra, y las corrosivas, destructoras, demoledoras; en nuestra visión esas rocas han alcanzado un equilibrio momentáneo en la contraposición y con junción de fuerzas, pero para nuestra alma esa contrapo sición sigue operando, la revivimos. El paisaje nevado, por su parte, ya no deja vislumbrar el juego de los facto res dinámicos: todo lo telúrico está totalmente cubierto por la nieve y el hielo. El largo proceso de formación de la forma mediante nevadas, deshielos, glaciares, ya no se puede ver ni sentir. Como ya no se sienten interiormente los efectos de las fuerzas, ni el alma las revive, estas for mas quedan suspendidas en la intemporalidad, ajenas al fluir de las cosas. Así, los Alpes, además de simbolizar esa doble informidad antes mencionada, también carecen, por así decir, de forma en el tiempo; no son imagen de la negación de la vida -pues ésta presupone la vida-, sino imagen de lo "otro", de lo que, a diferencia de la vida, no se ve afectado por el paso del tiempo. Las zonas nevadas son, por así decir, el paisaje absolutamente "ahistórico"; ni el verano ni el invierno las alteran, quedando así exclui das de toda asociación con las subidas y bajadas de los destinos humanos, que en mayor o menor medida sí per miten establecer todos los demás paisajes. La imagen espiritual de nuestro entorno se tiñe siempre de la forma de nuestra existencia espiritual; sólo en la atemporalidad del paisaje nevado, no resulta posible esta proyección de la vida. Y así, el contraste absoluto con el mar, símbolo de 57
la eterna agitación, adquiere también una dimensión histórica en el sentido de que el mar está unido en lo más íntimo a los avatares y progresos de nuestra especie; ofre ciéndose como lazo de unión entre los países, antes que erigiéndose en muro. En cambio, las montañas han teni do en la historia humana un efecto esencialmente negati vo, proporcional a su tamaño, aislando unas existencias de otras, impidiendo su recíproco contacto, mientras el mar lo propiciaba. Una vez más, la impresión que producen los Alpes niega el principio de la vida, que se basa en la diversidad de sus elementos. Somos hijos de la medida; todo fenó meno que pasa por nuestra consciencia posee una cuali dad, que se define por un más o un menos de esa cuali dad. Las cantidades sólo se definen en función unas de otras; existe lo grande porque existe lo pequeño y vice versa; lo elevado porque existe lo profundo, lo frecuente porque existe lo raro, y así sucesivamente. Cada cosa se mide en función de otra, que es su contraria; cada una es polo de su contrapolo; de ahí que la realidad sólo pueda provocar en nosotros una impresión si es relativa, esto es, si contrasta con algo que se le opone en el mismo orden del ser. Resulta evidente lo mucho que el paisaje de mon taña está caracterizado en este sentido y hasta qué punto debe su unidad a esa impresión de relatividad: la cumbre sólo es posible en virtud del valle y éste, en virtud de aquélla, de modo que se condicionan mucho más que los elementos propios de los paisajes llanos. En virtud de esta 58
relatividad, las partes del paisaje de montaña realizan la unidad de una imagen estética que recuerda a las formas orgánicas, en la interacción vital de sus componentes. Ahora bien, la cosa más maravillosa es que la majestuosi dad y el carácter sublime de los Alpes sólo es perceptible, precisamente, en sus paisajes nevados, cuando todos los valles, la vegetación y las construcciones del hombre han desaparecido de la vista, cuando deja de ser visible lo bajo, ese bajo que condicionó inicialmente la impresión de alti tud. Todos esos elementos que la nieve hace desaparecer tienden en sí mismos hacia lo bajo, sobre todo la vegeta ción, que siempre nos hace pensar en las raíces que pene tran en las profundidades de la tierra. Aquí, en cambio, el paisaje se presenta como completamente "cerrado", ajeno a todo lo demás, a toda posibilidad de ser matizado y con trastado por elementos antagonistas, a todo perfecciona miento: se impone con toda la insoslayable fuerza de su mera existencia. Esto, junto con las otras razones antes mencionadas, puede explicar el motivo último por el que el paisaje alpino resulta menos propicio a su representa ción pictórica que otros paisajes. Pero, sólo en el paisaje nevado parece que lo bajo pierde sus derechos sobre las cosas. Al desaparecer el valle, se impone la pura presencia de lo alto: lo alto ya no es relativo sino absoluto, no es un alto con respecto a un bajo determinado. La mística majestuosidad de la impresión que producen estas alturas tiene por ello poco que ver con los denominados "bellos paisajes alpinos", donde las cumbres nevadas sólo son 59
coronación de un paisaje más bajo y accesible, amable, de bosques y prados, valles y cabañas. Al desaparecer todo esto, se accede a una novedad radical, metafísica: a una altura absoluta sin profundidad correspondiente; uno solo de los polos de una correlación, que normalmente no puede existir sin el otro, se afirma visualmente como autónomo. En esto radica la paradoja de la alta montaña: aquí la impresión de altura no sólo se presenta incondicionada, no sólo no necesita de lo bajo, sino que, por el contrario, alcanza toda su grandeza al desaparecer toda visión de lo bajo. De ahí el sentimiento de liberación que, en momentos solemnes, trasmite el paisaje nevado: la sensación de estar más allá de la vida. Pues la vida es ince sante relatividad de oposiciones, permanente condiciona miento recíproco de los contrarios, fluida movilidad en la que todo ser sólo existe como ser condicionado. La alta montaña produce una impresión de la que se derivan tanto la intuición como el símbolo de que la vida puede elevarse hasta liberarse de la forma, hasta trascender y contraponerse a la forma.
"Zur Asthetik der Alpen", 1911.
60

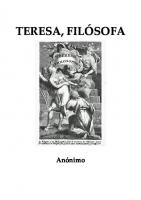








![Filosofía del paisaje [2 ed.]
9788415715122, 8415715129](https://dokumen.pub/img/200x200/filosofia-del-paisaje-2nbsped-9788415715122-8415715129.jpg)