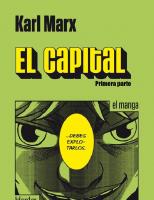El Mercurio Peruano, 1790-1795: Vol. I: Estudio 9783964563897
Amplio estudio sobre este periódico, fundado en 1790 por la sociedad académica Amantes del País, portavoz privilegiado d
137 35 23MB
Spanish; Castilian Pages 308 [312] Year 2019
Polecaj historie
Table of contents :
Índice
Agradecimientos
Abreviaturas
Introducción
Primera Parte: Descripción del Mercurio Peruano
Capítulo I: La Sociedad Académica de Amantes del País de Lima, editora del Mercurio Peruano
Capítulo II: Aspectos materiales del Mercurio Peruano
Capítulo III: Lectores y suscriptores
Capítulo IV: Superfìcie impresa y contenido
Segunda Parte: Ideario del Mercurio Peruano
Capítulo V: Ciencias y Luces
Capítulo VI: Fe y Religión
Capítulo VII: La sociedad peruana
Capítulo VIII: La economía
Capítulo IX: Patriotismo e idea de nación
Epílogo
Bibliografía
Índice Onomástico
Citation preview
Jean-Pierre Clément El Mercurio Peruano, 1790 -1795 Vol. I: Estudio
teci Textos y estudios coloniales y de la Independencia Editores: Karl Kohut (Universidad Católica de Eichstätt) Sonia V. Rose (Universidad de París IV - Sorbona) Vol. 2
Jean-Pierre Clément
El Mercurio Peruano, 1790
-1795
Vol. I: Estudio
Vervuert - Frankfurt • Iberoamericana - Madrid 1997
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Clément, Jean-Pierre: El Mercurio Peruano : 1790 - 1795 / Jean-Pierre Clément. - Frankfurt am Main : Vervuert ; Madrid : Iberoamericana Vol. 1. Estudio. - 1997 (Textos y estudios coloniales y de la independencia ; Vol. 2) ISBN 3-89354-332-5 (Vervuert) ISBN 84-88906-52-8 (Iberoamericana) © Vervuert Verlag, Frankfurt am Main 1997 © Iberoamericana, Madrid 1997 Diseño de la portada: Fernando de la Jara Reservados todos los derechos Este libro está impreso íntegramente en papel ecológico blanqueado sin cloro. Impreso en Alemania
A Annick, sin la cual este largo trabajo no hubiera sido posible.
índice Páginas
Agradecimientos
11
Abreviaturas
12
Introducción
13
Primera Parte: Descripción del Mercurio Peruano
19
Capítulo I: La Sociedad Académica de Amantes del País de Lima
21
I. Historia de la Sociedad Académica
21
II. Estructura y fines de la Sociedad Académica 1. Luces y Patria 24 — 2. Organización de la Sociedad Académica 26 — 3. Sociedad Académica y Sociedades económicas 27
24
III. Los autores del Mercurio Peruano 1. Los cuadros directivos 31 — 2. Los redactores 34
31
Capítulo II: Aspectos materiales del Mercurio Peruano I. El Mercurio Peruano, producto comercial 1. El aspecto exterior 37 — 2. La fabricación 39: a) La 39; b) La tipografía 40; c) El grabado 42 — 3. El comercial 43: a) La tirada 44; b) El precio de coste 46; rifas 47 — 4. Las dificultades financieras de la Académica 49
yj 37 imprenta producto c) Las taSociedad
II. Las enseñanzas del título 1. Mercurio Peruano 53: a) "Mercurio" 53; b) "Peruano" 55 — 2. Los complementos del título 57: a) de Historia 57; b) de Literatura 57; c) de Noticias públicas 58 Capítulo III: Lectores y suscriptores
52
61
I. Un periódico muy leído 1. Ventas al menudeo y suscripciones 61 — 2. Los lectores 63 — 3. Los suscriptores 65: a) Las listas 65; b) El número de suscriptores 67 ; c) Variaciones en el número de suscriptores 68
61
II. Origen de los suscriptores 1. Origen geográfico 70 — 2. Origen estamental 72 — 3. Origen profesional 75: a) Los empleos 76; b) Breve análisis 78; c) Evolución de la suscripción 82 — 4. Esbozo de un estudio sociológico 82: a) Fortunas e ingresos 83; b) Lazos familiares 84; c) Otros vínculos: el ejemplo vasco; el criollismo 85; d) Una dominación burguesa 87
79
8
EL MERCURIO
PERUANO
Capítulo IV: Superficie impresa y contenido I.
Método de cálculo e instrumentos de medida
91 92
II. Recensión de los artículos
94
III. Estudio de la superficie 1. La repartición por temas 95 — 2. La repartición por asuntos 9 7 — 3. Evolución de la superficie 99
94
Segunda Parte: Ideario del Mercurio Peruano
105
Capítulo V: Ciencias y Luces
107
I.
El método científico 1. Contra la falsa ciencia imperante 109 — 2. La observación 111 — 3. La experiencia 113
109
II. Las ciencias en el Mercurio Peruano 1. La Física 1 1 4 — 2. La Historia Natural 115: a) El entusiasmo por la Historia Natural 116; b) El conocimiento de la naturaleza 116; c) Los monstruos y las curiosidades naturales 118 — 3. L a Medicina 120: a) El retraso médico 120; b) Importancia de l a Anatomía 121; c) Por una medicina moderna 122 — 4. L a Historia 124: a) El rechazo de la autoridad 124; b) El interés p o r los documentos y los testimonios 125
114
III. Ciencia y técnica 1. El concepto de utilidad 127 — 2. La utilidad de las Ciencias 128
127
Capítulo VI: Fe y Religión I.
131
¿Caridad, humanidad o beneficencia? 1. U n vocabulario nuevo 132 — 2. La caridad cuestionada 133 — 3. La caridad, un deber cristiano 135: a) La oposición al concepto de humanidad 135; b) La caridad es amor a Dios 136
132
II. La Fe de los mercuristas 1. La tibieza religiosa del siglo XVIII 139 — 2. El c a t o l i c i s m o ilustrado 140 — 3. La Fe en el Mercurio Peruano 141 — 4. Una F e rigurosa 144: a) El rigor moral 144; b) El rechazo del l i b e r t i n a j e 145; c) La oposición a los "filósofos" europeos 147
138
III. Fe y política: la lucha contra la Revolución Francesa
148
Capítulo VII: La sociedad peruana I.
Las relaciones entre castas 1. Los indios 154: a) Un pasado glorioso 154; b) Un retrato tradicional: el indio y sus vicios 155; c) Las cualidades del indio 157; d) Crítica de la explotación del indio 158; e) ¿Hacia una nueva actitud? 159 — 2. Los negros 160: a) El negro, un ser plagado de vicios 161; b) La defensa del negro, o la abolición de la esclavitud 163 — 3. Cada uno donde le corresponde 164
153 154
ÍNDICE
II. Una concepción burguesa de la sociedad 1. Las mujeres 167: a) La cuestión del lujo 168; b) La limeña es gastadora 169; c) El lujo condenado 171; d) Hacia una nueva concepción de la mujer 173 — 2. La juventud y la educaciónl75: a) Una educación familiar 176; b) Una educación ilustrada 178; c) Una educación útil 179 — 3. Pobres y marginados 180: a) Una actitud comprensiva 181; b) Pobres fingidos y pobres auténticos 183; c) La policía de Lima 184; d) Los hospicios 186
167
III. El trabajo
188
Capítulo VIII: La economía
195
I. Las minas, un sector en crisis 1. El triste estado de la minería peruana en el siglo XVIII 197 — 2. Los problemas financieros 199: a) Habilitadores y rescatadores 200; b) La solución: los bancos de rescate 201 — 3. Las dificultades técnicas 203: a) Los métodos de depuración 203; b) La misión Nordenflycht 204; c) Un balance controvertido 205 — 4. La esperanza 206
196
II. El renacer del comercio 1. El comercio y los problemas financieros 210: a) El desprestigio del dinero 210; b) Inversión y tipos de interés 211 — 2. La balanza comercial negativa del Perú 212: a) Las causas materiales 212; b) El Tribunal del Consulado 213; c) El contrabando 214 — 3. La liberación del comercio marítimo 216: a) La situación anterior 216; b) Las medidas de reactivación 217 — 4. El pro y el contra de la reforma 218
209
III. La agricultura y sus dificultades 1. Las minas y la agricultura 221 — 2. La riqueza potencial del suelo peruano 222 — 3. Debilidad de la agricultura peruana 223
221
Capítulo IX: Patriotismo e idea de nación
227
I. Las enseñanzas del vocabulario 1. Nación 228: a) Las primeras acepciones de la palabra "nación" 228; b) Las acepciones modernas de "nación" 230; c) ¿Es el Perú una nación? 231; d) Alrededor de "nación" 232 — 2. Patria 233: a) Los valores de la palabra "patria" 233; b) En torno a la "patria" 236
228
II. El conocimiento del pasado 1. La herencia española 239: a) La violencia de los conquistadores 239; b) Se quita hierro al asunto 240; c) Justificación de la violencia conquistadora 241; d) Los criollos buscan su identidad 242 — 2. Reivindicación del pasado indígena 244
239
EL MERCURIO PERUANO
10
III. El sentido de un espacio nacional 1. La oposición a los detractores europeos 246: a) La teoría del clima 246; b) De Pauw y la crítica antiamericana 248; c) El Mercurio en defensa de los peruanos 249 — 2. La exaltación del territorio peruano 252: a) Alabanzas del Perú 252; b) El conocimiento del territorio peruano 253 — 3. Misiones y fronteras territoriales 254: a) Las misiones franciscanas 254; b) La política antiportuguesa en la Amazonia 255; c) Interés económico de las misiones 256 IV. ¿Americanidad o Nación peruana?
Epílogo
246
257 261
1. El final del Mercurio Peruano 261: a) Algunas razones de la cesación del Mercurio 262; b) La Ilustración en el Mercurio Peruano 263 — 2. Las dificultades con las autoridades 264: a) Secuestros y colaboradores sospechosos 264; b) El caso Baquíjano y sus consecuencias 265; c) La muerte del Mercurio Peruano 266 — 3. Posteridad del Mercurio Peruano 268: a) La herencia inglesa 268; b) El Mercurio Peruano en Weimar 269
Bibliografía
271
I. Fuentes 271 — II. Estudios 281
índice onomástico
295
Agradecimientos
Es para mí una grata obligación agradecer a cuantos participaron en esta aventura y permitieron su realización: a René Andioc, primero, que, entre otras muchas cosas, me enseñó a saborear los textos de la Ilustración e hizo de mí un dieciochista empedernido; luego a François López, quien supo confirmar esta vocación naciente por las Luces y guiar con calurosa atención mis primeros pasos de investigador; a André Saint-Lu, finalmente, que me permitió beneficiar de su ciencia rigurosa y humana al aceptar dirigir la tesis, origen del presente libro. Quiero asimismo expresar mi gratitud a don Estuardo Núñez, entonces Director de la Biblioteca Nacional del Perú, que propició con paternal apoyo la publicación de mi primer trabajo sobre el Mercurio Peruano. Mis agradecimientos van también a mis amigos Karl Kohut y Sonia Rose, que hicieron posible y vigilaron con sumo cuidado la presente publicación, así como a Raúl Rodríguez Nozalpor ¡a amabilidad con que aceptó el papel ingrato de lector. No quiero cerrar este capítulo de agradecimientos sin recordar la amistosa y permanente ayuda que recibí de Marie-Cécile Bénassy, Jeanne Chenu, Jean-Paul Duviols, Thomas Gómez, Alain Milhou, Enric Miret, Monique Mustapha, André Pons, Paul Roche y demás valiosos americanistas del C.I.A.E.C. (Centro Interuniversitario sobre América Colonial de París). Mis gracias van finalmente dirigidas al equipo del Centro de Investigaciones Latinoamericanas de Poitiers (URA 2007 del C.N.R.S.) al que pertenezco, en particular a Alain Sicard y Fernando Moreno, cuya amistad nunca se desmintió, y a todos mis colegas y amigos del Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos de la misma universidad.
12
EL MERCURIO PERUANO
Abreviaturas
A.G.I.: Archivo General de Indias (Sevilla) B.A.E.: Biblioteca de Autores Españoles (col. de la Editorial Atlas, Madrid) B . N . M . : Biblioteca Nacional de Madrid B.N.P.: Biblioteca Nacional del Perú (Lima) C.E.R.P.A.: Centre d'Études et de Recherches sur le Pérou et les Pays Andins (Universidad de Grenoble III) C.N.R.S.: Centre National de la Recherche Scientifique (Francia) C.S.I.C.: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) E.E.H.A.: Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla) I.C.I.: Instituto de Cooperación Iberoamericana M.P.I.: Maison des Pays Ibériques (Burdeos) R.A.H.: Real Academia de la Historia (Madrid)
Introducción ERCED a su modo de elaboración, la prensa periódica de antaño, que, como la de hoy, se escribe a menudo de un día para otro, ofrece al estudioso interesado por la llamada "historia de las mentalidades" textos más sugestivos que los propiamente literarios, por ser menos trabajados, más espontáneos. Tales documentos constituyen preciosos testimonios para este tipo de investigación. Buen ejemplo de ello es el Mercurio Peruano, portavoz de los criollos limeños de fines del siglo XVIII y periódico cuyo tono y contenido se distinguen por su originalidad en la larga serie de los órganos de prensa hispanoamericanos. La historia de ésta es la de todas las prensas; de las hojas sueltas ocasionales se pasó a las gacetas de periodicidad más o menos fija, y luego a los periódicos regulares. Pero todo esto con cierto retraso respecto a Europa; retraso lógico si se tiene en cuenta el alejamiento de la Metrópoli y sus consecuencias: relaciones marítimas difíciles, tecnología balbuciente, falta de caudales, carencia de posibles lectores, etc. Las primeras hojas volanderas americanas llevaron los nombres de Noticia, Relación o Suceso; florecieron, efímeras, a lo largo del siglo XVII, presentando al público informaciones recogidas por los noticieros en los mismos muelles donde los navios procedentes del Viejo Mundo arribaban, profusamente cargados con los frutos de la industria europea y con todos los ruidos y chismorreos de la Corte (Tarín 1972, 23-28). Luego aparecieron publicaciones cada vez más regulares, de las cuales la primera podría ser la Gaceta de México y Noticias de Nueva España que, bajo éste u otros títulos, se editó de 1722 a 1742. A partir de aquellos años, salieron a luz la Gaceta de Guatemala (1729 y 1731-1814), la Bandera de la Homeopatía de La Habana (1756-1758), la Gaceta de La Habana (1764 y 1782-1783) y, nuevamente, la Gaceta de México (1784-1821). Todos estos periódicos, y algunos más, daban noticias de Europa y también, aunque en grado mucho menor, de los reinos en los que se editaban ; sin em-
14
EL MERCURIO PERUANO
bargo, hay que insistir en que eran esencialmente imitaciones, cuando no simples copias, de sus precursores de la Metrópoli. Fue preciso esperar el último decenio del siglo XVIII para ver nacer una prensa diferente, que llevase —o tratase de llevar— a los lectores las Luces del tiempo; se titulaban Gaceta de Literatura de México (1789-1792), Papel Periódico de La Habana (1790-1810), Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá (1791-1797), o, más curiosamente, Primicias de la Cultura de Quito (1792). Eran generalmente los órganos de las Sociedades Patrióticas o Económicas de Amigos del País y, por ello, obras de reflexión más que de mera información. Más tarde, a partir de 1810, América entró en una fase de intensa actividad política, y la prensa se comprometió participando en la lucha emancipadora con un sinnúmero de periódicos, de vida más o menos efímera, que cubrieron el continente hispano de declaraciones tan ardientes como contradictorias 1 . *
*
*
La prensa peruana tuvo, por supuesto, una evolución parecida a la de la prensa americana en general. En 1620 apareció la Relación de cosas notables del Perú, que un historiador contemporáneo ha calificado de «primer antecedente de periódico» (Cruz Hermosilla 1967). A fines del mismo siglo, José de Contreras publicó en Lima sus Noticias de España y Noticias generales de Europa, que, como indicaban claramente 1. Entre los numerosísimos títulos que se publicaron en la época, se pueden mencionar algunos tan expresivos como El Voto de la Nación Española (1809-1810), la Gaceta de Buenos Aires (1810-1821), la Gaceta de Gobierno de México (1810-1822), El Argos Americano de Cartagena (1811), El Aristarco de México (1811), El Mentor Mexicano (1811), el Semanario Patriótico Americano de Oaxaca (1812-1813), la Gaceta de Cartagena de Indias (1813), el Mentor de la Nueva Galicia en la grande época de la Constitución Española de Guadalajara (1813), el Semanario Republicano de Chile (1813-1814), los Clamores de la Fidelidad Americana contra la Opresión de Mérida de Yucatán (1814), la Gaceta de Gobierno de Chile. Viva el Rey (1814-1817), el Patriota Americano de La Habana (1816), el Redactor del Congreso Nacional de Buenos Aires (1816-1820), el Sol de Chile (1818-1819), el Correo del Orinoco de Angostura (1819-20), la Mosca y el Mosquito de La Habana (1820), el Redactor Poblano y su continuación el Prontuario de la Constitución de Puebla (1820), la Abeja Poblana (1820-1821), el Yucatero de Mérida (1821), etc.
INTRODUCCIÓN
15
los títulos, no llevaban más que informaciones referentes al Viejo Continente. Semejante característica se nota también en la Gaceta reimpresa en Lima, de 1715, que no era otra cosa que una reimpresión
de las Gacetas de Madrid.
La primera auténticamente peruana fue la Gaceta de Lima que, pese a numerosas vicisitudes, se editó hasta la Independencia. El núm. 1 salió de las prensas de la imprenta de la calle de San Ildefonso el I o de diciembre de 1743, esto es 21 y 14 años después de sus homologas mexicana y guatemalteca. Era bimestral y tenía de 8 a 16 páginas por entrega. Esta primera versión duró hasta 1767. Luego cambiaron editores, impresores y periodicidad, pero no los principios, que se fijaron desde los comienzos: la publicación de noticias del extranjero y, bajo el estrecho control de las autoridades, la información política, así como los textos legales. Al igual que su predecesora peninsular, la Gaceta de Madrid, era el órgano oficial del gobierno. Lo fueron a su vez sus sucesoras en el virreinato: la Gaceta de
Lima político-literaria semanal (1792), la Gaceta de Lima (1793 y 1795), la Minerva Peruana (1805-1810) y la Gaceta de Gobierno del Perú. Viva Fernando VII (1810-1821),2
En la última década del siglo XVIII aparecieron una serie de publicaciones, nuevas en muchos aspectos. Primero, no eran órganos oficiales, tampoco daban sistemáticamente noticias del exterior, sino preferentemente del Perú, y, finalmente, tenían una concepción ya casi profesional. Fueron los primeros verdaderos periódicos de la colonia. Quiero hablar del Diario de Lima de Jaime Bausate y Mesa (1790-
1793), del Mercurio Peruano de la Sociedad Académica de Amantes
del País (1790-1795) y del Semanario
Crítico del Padre Olavarrieta
(1791) (Temple 1943; Gil Novales 1979; Clément 1983, 151-165). El Diario fue, además, el primer cotidiano regularmente publicado en el imperio hispano, puesto que sus equivalentes de otras colonias no 2. La mayor parte de estas gacetas se conservan en colecciones más o menos completas, principalmente en la Biblioteca Nacional del Perú (Lima) y en el Archivo General de Indias (Sevilla). Sus descripciones se pueden leer en Medina (19641967) y en Temple (1965). El primer número de la Gaceta de Gobierno de Lima Independiente fue publicado el 16 de julio de 1821. Retirado en Huancayo, el ejér-
cito real publicó en su Imprenta Volante una Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú, de la que Antonio Palau y Dulcet (1948) vio un ejemplar núm. 9 de 5 de noviembre de aquel año.
16
EL MERCURIO
PERUANO
salieron a la luz hasta principios del siglo XIX : en 1805 el Diario de México, en 1807 el Diario Mercantil de Veracruz y en 1811 el Diario de La Habana. Los otros dos —Mercurio y Semanario— fueron casi únicamente obras de reflexión y no de "noticias", lo que era una prodigiosa novedad. Más tarde, por los años 1810-1815, se editaron un conjunto de publicaciones marcadas por la lucha ideológica que se estaba desarrollando en el continente americano. Se llamaron el Peruano, la Abeja Española, el Satélite del Peruano, el Semi-Público, el Casi-Público, el Cometa, el Argos Constitucional, el Anti-Argos, el Verdadero Peruano, el Aprendiz, el Ramalazo, el Anti-Ramalazo, el Diálogo entre dos Demanderos, el Disfrazado Imparcial, el Peruano Liberal, el Investigador, el Moderno Antiguo, el Semanario y el Pensador del Perú. La mayor parte de estas obras tenían como fin la defensa de la Constitución d e 1812, de la libertad de prensa y del liberalismo; unos pocos, como el Semi-Público y el Casi Público, trataron de oponerse a este amplio e irreversible movimiento (Martínez Riaza 1984, y 1985). El último grupo de periódicos de la época colonial estuvo constituido por los que tomaron parte en la empresa emancipadora de los años 1820-1821, como el Triunfo de la Nación, El Americano, Los Andes Libres, la Biblioteca Columbiana, el Censor, el Censor Económico, el Consolador, la Correspondencia Turca, el Duende, la Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú, el Depositario, el Nuevo Depositario, el Protector de la Libertad y el Correo Mercantil. Mientras tanto, y durante casi todo el siglo XVIII, se publicaron también revistas anuales: los almanaques y las guías. El de mayor antigüedad fue El Conocimiento de los Tiempos, editado cada año entre 1733 y 1798 por varios autores; el gran Pedro de Peralta y Barnuevo lo lanzó (1733-1743) y le sucedieron en la dirección José de Mosquera y Villarroel (1744-1749), el P.Juan Rer (1750-1756) y finalmente el matemático Cosme Bueno (1757-1798). Se trataba esencialmente de un almanaque que ofrecía indicaciones meteorológicas y astronómicas y que contenía también preciosas descripciones de las provincias peruanas. Otra publicación anual merece que se le preste atención, la Guía política, eclesiástica y militar del virreinato del Perú, redactada y editada por el médico José Hipólito Unanue d e 1793 a 1797. Es obra de sumo interés, entre otras razones, por la descripción minuciosa y completa que ofrece del país; cada volumen
INTRODUCCIÓN
17
encerraba, en unas 250 páginas, cuanto era necesario saber sobre geografía, historia, recursos naturales, comercio, instituciones, etc. de la colonia. A estas dos revistas les sucedió, hasta la Independencia, una obra anual que trató de reunir en sí misma las cualidades de sus dos
mayores: el Almanaque peruano y Guía de forasteros,
sucesivamente
escrito por Gabriel Moreno (1799-1809), José Gregorio Paredes (1810-1811 y 1815-1821) y Francisco Romero (1812-1814). Este rápido bosquejo de la prensa peruana antigua (Miró Quesada 1957; Porras Barrenechea 1970) permite comprobar la existencia de cuatro oleadas periodísticas, cada una con sus características propias:
• la de las Gacetas oficiales; • la de los periódicos de reflexión de los años 1790-1795; • la de la prensa constitucional y liberal (1810-1812); • y la de las publicaciones independentistas y patrióticas de la época de la Emancipación (1820-1821). La más interesante para el historiador de las ideas es la segunda, y especialmente el Mercurio Peruano, por haber sido el primer periódico —en el sentido moderno de la palabra— del virreinato y, probablemente, de la América española: tiene autores múltiples, artículos variados, secciones regulares, informaciones prácticas, periodicidad fija y respetada, etc. Otros méritos de éste son su apego a las Luces y la relevancia de sus colaboradores (Unanue, Mutis, Baquíjano, Rodríguez de Mendoza, etc.), personajes muy representativos de la apertura del Perú a la modernidad.
18
EL MERCURIO
PERUANO
Viñeta publicada en la ultima página del primer volumen del Mercurio Peruano
Primera Parte
Descripción del Mercurio Peruano
Capítulo I
La Sociedad Académica de Amantes del País de Lima, editora del Mercurio Peruano E G Ú N práctica de la época, los periódicos eran obra de uno o dos autores, tanto en el caso de la prensa nacional (José Clavijo y El Pensador ; Cristóbal Cladera y El Espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa; Luis Cañuelo y Luis Pereira y El Censor, etc.) como en la prensa extranjera ( The Spectator de Addison y Steele, The Craftsman y The Gazetteer de Charles Green Say, Le Courrier Général de TEurope de Brissot de Warville, etc.). La originalidad del Mercurio Peruano consiste precisamente en ser fruto del trabajo colectivo de un verdadero equipo redaccional, la Sociedad Académica de Amantes del País de Lima, cuya existencia acaba por confundirse con la de su órgano.
I. Historia de la Sociedad Académica El conocimiento del periódico ha de pasar, por consiguiente, por el de esta asociación, cuya influencia fue de gran importancia en la vida de la colonia. Su creación correspondía a algo muy de moda en el Antiguo Régimen, las reuniones literarias que, nacidas en Francia en pleno siglo XVII (los "salones" de Mme de Rambouillet, Ninon de Léñelos o Mme de la Sablière), llegaron a su auge en las épocas posteriores en ese mismo país (con Mme du Deffand, Mme Geoffrin o Mlle de Lespinasse) y en Inglaterra (con Mrs. Montagu o Lord Holland). En los territorios hispanos esta forma nueva de sociabilidad también acabó por triunfar sobre las tertulias tradicionales. Es interesante resaltar, a este respecto, que uno de los primeros casos españoles de este nuevo tipo de veladas es el famoso círculo de amigos que reunía en su casa de Sevilla el limeño Pablo de Olavide,
22
EL MERCURIO PERUANO
Intendente de Andalucía, con su parienta Doña Gracia (Défourneaux 1959 y 1971). Tales reuniones tuvieron a veces formas más estructuradas y a finales del siglo XVII, aparecieron la Academia del Presidente Lamoignon (1667) y la del abate d'Aubignac, llamada también de Monseñor el Delfín o de Bellas Letras (1663-1671). En España se crearon las Academias de los Nocturnos, de los Montañeses del Parnaso, Imitativa, del Conde de Saldaña, de los Ociosos; posteriormente, el siglo XVIII vio florecer otras como la famosa Academia del Buen Gusto (1749-1751). Fue a principios de aquel siglo cuando se formaron, en el Perú, las primeras asambleas a imitación de éstas. El marqués de Castell-dos-Rius (1707-1710), ex embajador de Su Majestad Católica en Versalles, reunía en el palacio virreinal a eruditos y poetas: aristócratas, altos funcionarios, sacerdotes e intelectuales1, eran todos personajes de alto vuelo en el virreinato. Existía un comienzo de organización fija: sesiones regulares (cada lunes), sede (el Palacio), cooptación de los individuos y hasta se puede considerar que el virrey, como organizador, era el "presidente" y que Diego Rodríguez de Guzmán, llamado "custodio" en las Actas, es decir archivero, era, de hecho, el "secretario". Todo esto perfilaba ya la estructura de la Sociedad Académica. Más tarde, en tiempos del virrey Jáuregui (1780-1784), se constituyó una asociación del mismo tipo, la Academia de la Juventud Limana, cuya voluntad proclamada era servir a la «Patria» peruana, como así rezaba en un discurso pronunciado por uno de sus socios el 21 de abril de 1783. El Mercurio Peruano, que publicó este texto (M. .P., V, 202-211), concluía así su nota de presentación: «Aun no dudamos añadir que el amor de la ilustración y de la Patria, que comenzó a fermentar en los corazones de aquellos jóvenes, no influyó poco en la continuación de las tareas del Mercurio.» (Ibid, 211) Es, pues, muy probable que fuera de esta "academia" de donde surgiera la Sociedad Académica que nos interesa aquí. En efecto, en 1. «Se ve poco a poco, a lo largo del siglo XVIII, a gentes, que practican oficios intelectuales, tomar conciencia de una responsabilidad individual y colectiva para con su país en particular y la humanidad en general. Se los ve agruparse en asociaciones diversas para confrontar sus vistas y, robustecidos con su saber confortado por la discusión, afirmarse, más allá de los problemas de su profesión, como consejeros de los gobiernos y guías de sus hermanos humanos» (Regaldo 1974, 194).
LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE AMANTES DEL PAÍS DE LIMA
23
1787, José Rossi y Rubí (alias Hesperiófilo)2 trabó amistad con in grupo de jóvenes de su edad —acababa de cumplir los 25 años—, que tenían por nombres José María Egaña (alias Hermágoras), Demetrio Guasque (alias Homótimo) y Mindírido (cuya identidad desconocemos); hacía algunos años que Hermágoras organizaba en su casa «una buena tertulia» que, según la "Historia de la Sociedad Académica..." (M.P., I, 49), ofrece claros indicios de ser la referida Academia de la Juventud Limana, de la que sabemos que ya se reunía unos cinco o seis años antes. En la nueva asamblea participaban también Agelasto (del que no sabemos nada) y José Hipólito Unanue, alias Aristio. Este grupo invitó a Rossi y Rubí a unirse a ellos. Éste dio entonces al grupo el impulso necesario para levantar vuelo. Decidieron estos jóvenes constituirse en una Academia Filarmónica, con un reglamento preciso (reunión todas las noches de las 20 a las 23 horas, prohibición de las conversaciones fútiles, del juego, etc.) y con una mesa directiva (presidente: Egaña; secretario: Unanue). Conviene señalar, además, que otorgaron el título de miembros de mérito a tres mujeres, de las cuales no nos quedan más que los dulces seudónimos de Dorálice, Floridia y Egeria. El proyecto parecía encaminarse hacia un futuro prometedor, cuando de repente, en abril o mayo de 1788, todo se hundió: Demetrio Guasque tuvo que volver a Madrid por motivos profesionales, José Rossi y Rubí enviudó y se retiró a llorar a la sierra, Unanue cayó enfermo y Mindírido se casó. La Academia Filarmónica desapareció, por ausencia de participantes. Veintidós meses más tarde (o sea en el primer trimestre de 1790), D. Guasque era otra vez destinado a Lima y J. Rossi y Rubí abandonaba sus consoladores Andes. Volvieron a reunirse con J. H. Unanue, ya restablecido, y con J. M. Egaña. Mindírido, muy ocupado por su joven esposa y Agelasto, demasiado atareado con sus negocios, renunciaron a emprender otra vez el camino de la casa de Hermágoras-Egiña.. Sin embargo, los cuatro amigos restantes decidieron proseguir sus tareas y dieron a su reunión el nombre de Sociedad Académica de Amantes del País de Lima. Cuando, en agosto de 1790, Jaime Bausate y Mesa publicó su proyecto de Diario de Lima (bajo el título de Análisis), los miembros 2. Se presenta a este personaje y a los demás individuos principales de la Sociedad Académica en la tercera parte de este mismo capítulo.
24
EL MERCURIO PERUANO
de la Sociedad se dieron cuenta de que sus propias reflexiones podían también ser expresadas a través de la prensa. Pero no entraban en el marco de lo que este último autor se proponía imprimir, como lo confiesan en la "Historia de la Sociedad Académica...": «Vimos que aquella obra dejaba un hueco bastante para las materias que se agitaban en nuestros discursos académicos.» (M.P., I, 51). De ahí la idea de lanzar su propio periódico. Jacinto Calero y Moreira (alias Crisipo) ingresó a su vez en el grupo, al tiempo que acordaban publicar el Mercurio Peruano. Rápidamente se unieron a ellos algunos ilustrados de la capital virreinal: fray Tomás de Méndez y Lachica (alias Teagnes), fray Francisco González Laguna (alias Timeo), fray Francisco Romero (alias Hiparco), así como dos personajes que son, para nosotros, desconocidos y de los que ya no se hablará más en los textos posteriores: Basílides y Paladio. Sobre todo les prestaron su ayuda dos nuevos miembros de calidad: fray Diego Cisneros (alias Arquídamo) y José de Baquíjano y Carrillo (alias Cefalio). El éxito fue inmediato: de 220 en el primer mes (enero de 1791), las suscripciones alcanzaron la respetable cifra de 399 al cabo de cuatro meses.
II. Estructura y fines de la Sociedad Académica El objeto principal de las reuniones de tan dignos personajes eran las disputas filosóficas y la reflexión colectiva sobre el mundo —físico y moral, político, económico y social— que los rodeaba. Fruto de ellas fue el Mercurio Peruano. 1. Luces y patria En sus juntas observan, con un optimismo algo exagerado, que viven una época bendita, que rompe con el pasado: «la aurora de la Filosofía ha disipado ya las sombras que cubrían el [h]orizonte peruano » (M.P., II, 69), y concluyen: «Por felicidad nuestra estamos en el siglo de las Luces» (M.P., VIII, 142). Por eso, a lo largo de los 12 volúmenes del periódico no cesarán de ensalzar la Filosofía y la Ilustración. Lo que los autores desean por encima de todo es mejorar los conocimientos del público limeño y difundir en el Perú las Luces en el campo científico, y en particular en el área de la Historia
LA SOCIEDAD ACADÉMICA
DE AMANTES
DEL PAÍS DE LIMA
25
Natural y de la Medicina 3 . N o obstante, resulta muy claro al leer el Mercurio que su afán de ilustración no tiene límites: Para un verdadero filósofo —dicen— no hay objeto de absoluta pequeñez. Las cosas más triviales tienen su mérito y sus excelencias en el escrutinio de un observador ilustrado. (M. P, I, 108).
Esta voluntad de enriquecimiento intelectual tiene por origen el patriotismo de los mercuristas-. «Lo que únicamente nos inflama — afirman con soberbia y gloria— es el deseo de hacer todo lo posible para servir a la Patria y merecer algún lugar en su gratitud» ( M . P . , III, 46). Y efectivamente es inmensa la tarea, porque, si la miseria cultural reina entonces por el mundo entero —especialmente en Europa4 — , no puede ser diferente la situación peruana: er general —precisa R. Konetzke (1972, 314)—, el analfabetismo entre la población blanca de Hispanoamérica no era mayor que en la metrópoli. Los indios y mestizos que vivían lejos de las ciudades españolas, empero, no recibieron casi ninguna formación escolar.
N i siquiera los hijos de caciques — a pesar de gozar de privilegios— tienen una formación aceptable: «La ilustración que reciben — d i c e Ignacio de Castro, cura en el Cuzco (1978, 56)— se limita a los rudimentarios (sic) de la doctrina cristiana, leer y escribir.» Es obvio que la capital vive circunstancias parecidas, hasta entre la población socialmente más favorecida: Cuando empezamos a escribir para el Mercurio —señalan sus autores—, en Lima no estaba todavía bien formado el gusto a favor de los periódicos. (M.P, VII, 7).
La gente confunde generalmente la nueva publicación con una gaceta y lamenta que no se den en ella noticias de la actualidad política más reciente y anecdótica^. Oponiéndose a este modo de ver, los mercu3. «Bajo del punto de vista de ilustrar al Perú hemos comprendido a la naturaleza y al hombre en toda su extensión.» (M. P., III, 24). 4. Según Georges Gusdorf (1973, 110-111), habría un 63% de analfabetos en Francia en 1785. No era mejor la situación española (Sarrailh, 1964, 43-56). Para una apreciación más científica de la situación, ver Jacques Soubeyroux, "La alfabetización en la España del siglo XVIII", Historia de la Educación, revista de la Universidad de Salamanca, núms. XIV-XV (1995-1996), 199-233. 5. «Admirábanse algunos de que hubiese quien perdía su tiempo en leer unos impresos que no se dirigían a publicar los debates del Parlamento Inglés, a politi-
26
EL MERCURIO PERUANO
ristas se preocupan esencialmente por el Perú: «el bien general, el bien del Reino, el bien de la capital, ha sido el fundamento, el enlace y el objeto único de la Sociedad de Amantes del País.» (M.P., II, 76) 6
2. Organización de la Sociedad Académica Esta asociación existe desde los primeros meses del año 1790, pero no se constituye en cuerpo verdaderamente organizado hasta 17921793, época en que se presentan a las autoridades —que los aceptan— los estatutos que van a regirla: presentación el 1 ° de marzo, aprobación virreinal el 19 de octubre del mismo año 1792 y aprobación real el 11 de junio de 1793. Hace ya un par de años que la Sociedad existe realmente. Después de recordar el objetivo —«ilustrar la historia, la literatura y noticias públicas del Perú» (art. i), que es el mismo subtítulo del Mercurio—, estas «constituciones», como se llaman entonces los estatutos, fijan las condiciones de funcionamiento de la asociación. Y en particular las diferentes categorías de miembros : académicos —30, cuyo papel esencial consiste en escribir los textos publicados por el periódico (arts. III y IV)—, consultores—18 especialistas, repartidos en 4 secciones (Hacienda, Agricultura, Minería y Comercio), y encargados de aconsejar a los redactores (arts. VI y Vil)— y honorarios (art. VIII). La Sociedad es dirigida por una «Junta privada», cuyos individuos («los empleos») son elegidos por mayoría de votos; ésta se compone de un Presidente (arts. XII a XIV), un Vice-Presidente, dos Censores —encargados del control científico y moral de los textos propuestos para la publicación (art. XV)—, un Secretario, con un papel de animador de la Sociedad—propone los temas de reflexión, distribuye las memorias que están por escribir entre los redactores y pone al día los papeles de la asociación (art. XVI)—, un Secretario de Correspondencias —a la vez tesorero y archivero (art. XVII)— y ui Director de la Imprenta quien debe vigilar la impresión del periódico (art. XVIIl). Las sesiones se celebran en una sala de la biblioteca de la Universidad de San Marcos (Medina 1964-1967, III, 222), cada dos quear sobre las novedades de la Dieta de Varsovia o a darnos la importantísima noticia de que el Stathouder se trasladó de Amsterdam a La Haya.» (M.P., VII, 7). 6. Objetivo reafirmado en los estatutos de la Sociedad (arts. XXII y XXIII).
LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE AMANTES DEL PAÍS DE LIMA
27
semanas para la junta directiva y por decisión del Presidente para las asambleas generales. Lo esencial de estas reuniones, su objeto casi único, es la publicación del Mercurio Peruano. A mediados de cada cuatrimestre, el Secretario reparte entre los académicos los temas que han de tratar y fija la fecha en la que tienen que entregar el fruto de sus reflexiones (art. XIX). Tampoco se olvida del problema financiero, aconsejando los mayores ahorros posibles (art. XX) y pidiendo a cada uno sugerencias para mejorar los ingresos (art. XXI), puesto que, desde los primeros momentos, las suscripciones no parecen abonarse de manera satisfactoria. 3. Sociedad
académica
y sociedades económicas
La Sociedad Académica es un organismo privado, cuyo fin primordial es la difusión de las Luces. Se puede considerar, por consiguiente, que es una Sociedad Económica de Amigos del País, según el modelo existente en la metrópoli; la introducción de la palabra Amantes en el nombre, en vez del acostumbrado Amigos, no presenta mayor interés, aunque permite recalcar el énfasis propio del español hablado en América. Lo esencial es que este cuerpo corresponde en todo punto a sus homólogos peninsulares. La voluntad de ilustración aparece muy viva entre los colaboradores: Su único objeto —declaraba el conde de Campomanes (1744, CLII) a propósito de este tipo de agrupación— ha de ser enseñar demostrativamente al común los medios de promover la pública felicidad.
La propagación de las Luces se hace posible en España gracias a la multiplicación, por todo el país, de las Sociedades Económicas, y en el Perú merced a la existencia de corresponsales y de miembros foráneos de la Sociedad limeña. Como las sociedades españolas, la de Lima recibe el apoyo de las autoridades, que incitan a la creación de semejantes organismos; a este respecto, la aprobación, por Carta Orden del 8 de abril de 1765, de la Vascongada es ejemplar: y habiendo S. M. examinado las reglas con que dichos caballeros han determinado asociarse, halla que son adaptables al loable fin de su insti-
28
EL MERCURIO PERUANO tuto, y muy conformes a las máximas que S. M. procura introducir en sus reinos, para el adelantamiento de las Ciencias y las Artes, cuyo ejemplo quisiera S. M. que imitáran los caballeros de las demás provincias, fomentando, como lo hace la nobleza vascongada, unos establecimientos tan útiles para la gloria del Estado, (en Sempere 1785-1789, V, 136).
Por lo tanto, es lógico que los mercuristas reciban, a su vez, una Real Orden, despachada el 11 de junio de 1793, que les permitirá, por fin, lucir el nombre de Real Sociedad de Amantes del País Limano (M.P., X, 163-164). La composición de este cuerpo permanece muy próxima a la de las sociedades hermanas de la Metrópoli: nobles ilustrados (José de Baquíjano y Carrillo, José Antonio de Errea, etc.), eclesiásticos abiertos a las nuevas ideas (Fr. Diego Cisneros, Fr. Francisco González Laguna, etc.), intelectuales (José Hipólito Unanue, Cosme Bueno, etc.). Es que una sociedad económica —se entusiasmaba Campomanes (1774, CXLICXLII)— ha de ser compuesta, para que pueda ser útil, de la nobleza más instruida del país [...] ¡Qué felicidad, para un hombre de bien haber nacido con rentas y proporción que le den lugar a la más noble tarea del ciudadano [...]! Estas reflexiones tienen lugar con los individuos del Clero y las gentes acaudaladas.
Así como, según sus estatutos (Tít. I, art. V; Tít. II, art. VI; y passim), la Sociedad Económica Matritense estaba dividida, para optimizar 1 a eficacia y seriedad del trabajo, en tres clases de Agricultura, Industria y Artes (Sempere 1785-1789, V, 178-188), la limeña consta de cuatro secciones: Hacienda, Agricultura, Minería y Comercio. La organización es, por consiguiente, la misma y, si se observa alguna diferencia, se debe esencialmente a la peculiaridad de los recursos del Perú. Lo que nos permite entrever que, si bien la Sociedad Académica de Lima es una sociedad económica por tener, como se acaba de demostrar, todas las características constitucionales necesarias, tiene también su propia especificidad. Ésta se manifiesta por particularidades como la ausencia de mujeres, de la etiqueta —la rehúsan y, sin embargo, imponen reglas que la vuelven a instaurar bajo otra forma?—, o el fracaso en las tentativas para crear premios8. 7. «Unos y otros observarán entre sí el orden de su antigüedad en el cuerpo, o el que les inspirase la atención y política, procurando evitar toda etiqueta.» (Estatutos, art. XII ; M.P., X, 140). Pero en seguida añaden: «En todas las juntas se sentará junto
LA SOCIEDAD
ACADÉMICA
DE AMANTES DEL PAÍS D E L I M A
29
Sin embargo, lo más interesante quizá sea el calificativo de Académica ostentado por la Sociedad limeña, en vez del habitual Económica o del también bastante corriente Patriótica. Estas denominaciones suelen expresar la voluntad de quienes se reúnen bajo este lema, de obrar por el fomento económico del país, único medio, piensan, para servir a su patria. Es así como, en sus directivas para fundar una Sociedad Económica, utiliza Campomanes, fuera de los consejos que tocan a la economía (principalmente los artículos III, IV, VIII, IX, XI yXX), la p a l a b r a p a t r i a y también el adjetivo patriótico (arts. XII y XV) en vez del económico acostumbrado. Cuando, en 1776, la Sociedad Vascongada crea su propio establecimiento docente, en Vergara, le da muy naturalmente el nombre de Seminario Patriótico. Tal vacilación entre las dos voces se encuentra también en América. En 1797, por ejemplo, se funda una Sociedad Patriótica de Amigos del
País de Quito, y en 1794 se publican los estatutos de la
Sociedad
Económica de Amigos del País de Guatemala9. A veces, esta oscilación entre los dos adjetivos puede observarse para calificar una misma asociación, como en el caso de la cubana Sociedad Económica de
Amigos del País de La Habana, en otros textos llamada Patriótica de La Habana 10.
Sociedad
Los mercuristas, empero, han empleado el calificativo de Académica, que forma con el sustantivo al que se aplica una expresión al Presidente, el Vice-Presidente. A un lado un poco distante, habrá una mesa en que estén sentados los Secretarios, vuelta la cara al cuerpo de la Sociedad. Los socios académicos ocuparán la derecha, a quienes seguirán los honorarios. Los Consultores se sentarán a la izquierda.» ( IbiÁ , 139-140). Estamos algo alejados de los consejos de Campomanes, que recomendaba: «En el orden del asiento todos lo deberán tener según fuesen llegando indistintamente, a excepción de los oficiales de la sociedad» (1774, art. XIII, pág. CLIII). Este hábito, que procede de Francia será respetado por buen número de sociedades españolas, como la de Zaragoza, en la que —rezan los estatutos— «el orden de los asientos será según vayan llegando los socios» (Sarrailh 1964,225, n. 4). 8. Ver los artículos "Propuesta de unos premios para las disertaciones en que se proponga el método más económico, fácil y permanente para mejorar los caminos del Reino" (M. P., III, 41-46), y "Resultado de la propuesta de premios hecha en el Mercurio núm. 74" (M. P., IV, 283-284): ¡ha competido un solo trabajo! 9. R.A.H., col. "Mata Linares", t. CXIX, doc. 10 030, fols. 377r-378r. 10. Lo prueban documentos conservados o mencionados en R A H . , col. "Mata Linares", t CXVI, doc. 9 137, fols. 234r-237r; ver también Palau 1948, y A.G.I., Santo Domingo, leg. 1342.
30
EL MERCURIO
PERUANO
redundante, casi pleonàstica, puesto que academia significa «sociedad de personas literatas», según reza el Diccionario de la Real Academia Española (ed. 1803). Es cierto, sin embargo, que esta palabra conviene perfectamente a la asociación limeña, que fue anteriormente Academia en dos momentos de su historia, como ya dijimos. Además, corresponde plenamente a la voluntad didáctica de sus individuos que desean ilustrar a los habitantes del reino en que viven; porque académica recuerda también la Escuela de Platón en el monte Céfiso, es decir un lugar en el que hombres —jóvenes en su mayoría (y los mercuristas lo son)— se reunían para disputar, reflexionar, aprender juntos. Pero me parece que este adjetivo alude igualmente a las asociaciones encargadas de desarrollar los conocimientos científicos en los países extranjeros. Como lo señala el propio Mercurio : Indicó oportunamente [el fiscal al virrey] que nadie ignoraba la grande utilidad y adelantamiento que semejantes Sociedades o Academias habían dado siempre a la República de las Letras, y que, por las actas o historia de ellas que corren impresas, se conocía el golpe de luz que habían recibido las Matemáticas puras y mixtas, la Geografía, la Medicina, la Botánica y otras muchas (M. P., X, 145).
Es evidente que los mercuristas, más que a las sociedades económicas peninsulares, se refieren aquí a las sociedades científicas europeas, tales como la Royal Society de Londres, la Académie Royale des Sciences de París, o la Academia Eruditorum de Leipzig, que publicaban los resultados de sus trabajos en volúmenes anuales, bajo los nombres de Philosophical Transactions, Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences y Acta Eruditorum Lipsiae (la alusión a los dos últimos títulos es obvia). La Sociedad de Amantes del País de Lima tiene un objetivo más amplio que el de las Sociedades Económicas peninsulares —a las que, dicho sea de paso, casi no se alude a lo largo de los doce tomos del Mercurio11 —: quiere ser Académica, porque quiere ser una verdadera Academia para el Perú.
11. Hay únicamente tres escasas menciones: el elogio Orrantía por el marqués de Valdelirios, reproducido Sociedad Económica Matritense (M. P., II, 204-209), una Girón, sacada de la misma obra (M. P„ III, 301), y otra al los Extractos de las Actas de la Sociedad Vascongada {M. P.,
del oidor Domingo de de las Memorias de la alusión al conde de Casa algarrobo, procedente de III, 181).
LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE AMANTES DEL PAÍS DE LIMA
31
III. Los autores del Mercurio Peruano Tan ambicioso proyecto no podía ser llevado a cabo por un solo hombre. De ahí que la elaboración y escritura del periódico fuese obra de un verdadero equipo redaccional, en el sentido moderno de la concepción periodística, en la que cada redactor no abordara más asuntos que los que conociera.12 El producto resultó así de ingente calidad por la seriedad de la información y la profundidad de la reflexión que ofrecía al público.
1. Los cuadros directivos Encabezaba este equipo José Rossi y Rubí, consejero del Real Tribunal de Minería, al que la Sociedad concedió, el I o de marzo de 1792, el título de Fundador. Bajo su propio nombre o el sustituto de Hesperiófilo, firmó 58 artículos de amplitud variable, hasta mayo de 1793, fecha en la que abandonó Lima para volver a España por motivos profesionales. Es interesante observar que su seudónimo significa "amigo (philos, en griego) del Occidente (hesperos)"-, es decir que se afirmaba como el defensor de lo que se sitúa al oeste de Europa — América—, en el áspero combate ideológico lanzado unas décadas antes por el abate De Pauw y que se conoce bajo el nombre de "la disputa del Nuevo Mundo" (Gerbi 1960) 13 . Pero si Rossi y Rubí fue el "padre" del Mercurio (XI, 264), éste tuvo a sus verdaderos directores en las personas de los sucesivos presidentes de la Sociedad Académica. El primero de ellos fue José María Egafia (1790-1791), en cuya casa se reunía, con anterioridad a aquellos años, la tertulia donde se originó dicha Sociedad. Ocupó el cargo de Teniente de Policía de la capital virreinal, desde la creación de este empleo, en 1786, por el visitador general Jorge de Escobedo (V. cap. VIII, § II c). Bajo el seudónimo de Hermágoras—fue el nombre de un rétor griego—, publicó algunas informaciones (ocho), en su mayor parte demográficas. Como escritor parece no haber tenido ningún talento —no se le debe ningún artículo de fondo ni cualquier otra 12. Ver, supra, la repartición por el Secretario de los temas entre los académicos y el papel clave de los consultores. 13. V. cap. IX, § III, infra.
32
EL MERCURIO PERUANO
publicación—, pero su papel consistió en informar a la Sociedad y en congregar a sus miembros. Quien le sucedió fue uno de los personajes más interesantes del momento: José Javier de Baquíjano y Carrillo (1792-1793). Nacido en Lima en 1751, doctor in utroque a los trece años, fue sucesivamente secretario del obispo del Cuzco, luego abogado y catedrático de Derecho en la Universidad de San Marcos (hasta su jubilación en 1795), Alcalde del Crimen en la Audiencia de Lima (1802-1806) y, finalmente, Oidor (1807-1814). Heredó el título de conde de Vista Florida a la muerte de su hermano mayor, en 1809, y murió en Sevilla en 1817. Recibió la Orden de Carlos III y fue individuo de la Sociedad Económica Vascongada. De él nos dice el virrey Abascal, en 1808, que «tiene mucho talento, literatura e instrucción; es íntegro y recto y laborioso; pero apasionado al juego» (Lohmann Villena 1972, 84). Para el Mercurio Peruano redactó sobre todo artículos de reflexión, que firmaba con el nombre de Cefalio: introducciones a varios tomos —editoriales, diríamos hoy día— y excelentes historias (de la Audiencia de Lima, de Potosí, de la Universidad de San Marcos, del comercio del Perú). Entre el resto de sus obras, merece mención particular su Elogio del Excelentísimo Señor Don Agustín de Jáuregui, el cual le acarreó serias dificultades con las autoridades por mencionar en este discurso los nombres de Maquiavelo, Linguet y Raynal (V., infra, "Epílogo", § 2 b). Para terminar, cabe señalar que era rico y que estaba emparentado con personajes de la nobleza y del alto comercio de la Ciudad de los Reyes. El presidente que le sucedió fue Ambrosio Cerdán de Landa y Simón Pontero (1794) que, aunque no era criollo —había nacido en Barcelona—, era también noble, doctor en Derecho, condecorado con la Orden de Carlos III y miembro de una sociedad sabia (la Real Academia de la Historia); tuvo una carrera exclusivamente indiana: fiscal en la Audiencia de Santiago de Chile (1776), Alcalde del Crimen en Lima (1780), oidor en Santiago (1784) y luego en Lima (1785), y por fin regente en Guatemala (1795). Su publicación de más consistencia en el Mercurio fue su gran Tratado sobre las aguas de los valles de Lima, más tarde editado separadamente. A estos tres "directores" oficiales del periódico, se puede añadir un cuarto que, si bien nunca llevó el título de presidente, asumió de facto estas funciones. Nos referimos a fray Diego Cisneros, de la
LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE AMANTES DEL PAÍS DE LIMA
33
Orden de los Jerónimos del Escorial y administrador de los bienes de dicha congregación para el Perú: encomiendas y, sobre todo, monopolio de la venta de misales y breviarios, lo cual representaba una excelente fuente de ingresos (Felipe V 1713). A su llegada a Lima, en la época del virrey Guirior, abrió rápidamente una librería en la calle del Pozuelo; Mendiburu (1931-1938) piensa —y coincidimos con su opinión— que vendía ahí obras prohibidas. Gracias a la fortuna ganada en esta tienda, pudo pagar, en 1795, los gastos de la publicación del tomo XII del Mercurio Peruano, que reunía los textos del último cuatrimestre del año anterior. En realidad el P. Cisneros era el Secretario de la Sociedad Académica (para 1794). En los años precedentes (1790-1793), había ocupado sin interrupción este puesto José Hipólito Unanue (17551833), oriundo de Arica y ex secretario de la difunta Academia Filarmónica. Doctor en Medicina en 1786, había ganado la cátedra de Anatomía de la Universidad de San Marcos en 1788 y obtenido, gracias a su tesón, la creación del Anfiteatro Anatómico y de las Conferencias Clínicas (1792), que caracterizaron la renovación de la ciencia médica peruana (Clément, 1987; Mariátegui, 1994). Cosmógrafo Mayor del Reino en 1793, elaboró durante cinco años la Guía política, eclesiástica y militar del virreinato. Después de un corto eclipse en la metrópoli —fue diputado por Arequipa en las Cortes, en 1814, y médico ordinario de la Cámara del Rey, aunque no aceptó el título de marqués del Sol que le quiso otorgar el soberano (1815)—, volvió a su país en 1816. Nombrado por el virrey Pezuela secretario de las negociaciones de paz de Miraflores (septiembre de 1820), acabó por tomar abiertamente partido por la Independencia en 1821. Fue Ministro de Hacienda (1821-1822) y Presidente de la Junta de Gobierno (1824-1825) del Perú emancipado. Murió a los 78 años. (Arias-Schreiber 1971, 1-48 y 61-69). Fue un sabio tan estimado por sus compatriotas como por los extranjeros, que lo habían nombrado individuo de numerosas sociedades científicas: Real Academia Médica de Madrid, Academia de Ciencias de Baviera, Academia Linneana de París y Academias Filosóficas de Filadelfia y Nueva York. Su papel fue decisivo para el Mercurio-, además de su trabajo de secretario, es decir de animador del grupo, publicó en sus páginas 51 artículos, muchos de ellos apasionantes, sobre temas de medicina e higiene, geografía, física, botá-
34
EL MERCURIO
PERUANO
nica, etc. Su vocación por la pluma no cesó ahí; más tarde siguió escribiendo para periódicos (p. e., para el Verdadero Peruano, en 1813) y publicó libros (como sus célebres Observaciones sobre el clima de Lima, 1806). Unanue es, por su furioso activismo didáctico, perfectamente representativo de la Sociedad Académica. 2. Los redactores Si bien los personajes precedentes tuvieron un peso específico en la vida del Mercurio Peruano (escribieron la cuarta parte de las contribuciones), no fueron sus únicos "periodistas". En efecto, de las 655 "unidades redaccionales"14 publicadas en este periódico, 148 son anónimas, lo que significa que se conoce, con mayor o menor precisión, a los autores de un 75% de los textos, en gran parte individuos de la Sociedad Académica (el 65% de ellos). Sin embargo, se puede notar que, con el correr del tiempo, disminuye la proporción de autores mercuristas, hasta llegar a menos del 49% para el año 1793. El enderezamiento observado en el año siguiente no es suficiente para que desaparezca la impresión de desgana que se desprende y parece caracterizar la actitud de los académicos, lo cual viene a ser lastimoso para la publicación, porque el lector puede observar cómo los miembros de la Sociedad firman generalmente textos muy superiores en calidad a los demás. Merece también señalarse que, de cada 10 redactores, 4 son de Lima y 6 del virreinato, lo que puntualiza la peruanidad del Mercurio. En cuanto al origen socioprofesional de los autores, se conoce bastante bien, puesto que sólo hay un 25% de indeterminados: dominan ligeramente los "intelectuales" (con más de un 24%), después vienen los funcionarios (18%), los profesionales con actividades económicas (15%), el clero (más de un 14%) y cierran el desfile los militares (con menos del 4%). Se observa una preponderancia de las profesiones relacionadas con la salud (ocho médicos y dos cirujanos) y de las que tocan a la minería, ambos sectores que los mercuristas privilegian, por considerarlos importantes para el país, el uno porque es 14. Este término, más genérico que el de artículo, parece preferible, porque se aplica tanto a textos largos como a los que, en el lenguaje periodístico, se denominan los sueltos.
LA SOCIEDAD
ACADÉMICA
DE AMANTES
DEL PAÍS D E LIMA
35
la «ciencia conservadora de los pueblos» (M, P„ VII, 120) y el otro porque es el «único manantial de las riquezas del Perú» (M. P„ I, 4). Entre los autores más interesantes —todos individuos de la Sociedad Académica— hay que mencionar a fray Francisco Romero, filósofo y matemático, que firmó con el nombre de Hiparco unas 55 observaciones meteorológicas y tablas astronómicas; a Ignacio José de Lecuanda, que publicó 47 notas de información sobre el comercio marítimo, así como una descripción de la Intendencia de Trujillo y un apasionante "Discurso sobre el destino que debe darse á la gente Vaga que tiene Lima"; a Jacinto Calero y Moreira, alias Crisipo, oficialmente firmante del "Prospecto" del periódico —pero creo que su verdadero autor fue José Rossi y Rubí— ; a José Coquette y Fajardo, Director del Real Tribunal de Minería, lógicamente especialista del Mercurio para este sector; a fray Francisco González Laguna, gran botánico, colaborador en la expedición de Ruiz y Pavón (1777-1788) y cofundador del Jardín botánico de la capital del Perú en 1791. Entre los redactores no mercuristas, hemos de recordar —fuera de los que se pueden calificar de "redactores involuntarios" (como los poetas latinos Horacio y Virgilio, o los reyes de Francia Luis XVI y María Antonieta, y otros más)— los nombres de José Erasistrato Suadel, seudónimo de un médico limeño, autor de 4 cartas sobre higiene; de José Pastor de Larrinaga, que escribió 6 artículos médicos e históricos; de Ignacio de Castro (alias Acignio Sartoc), cura de S. Jerónimo del Cuzco, a quien se deben algunas disertaciones de moral social. Este brevísimo panorama no permite contemplar en toda su magnitud la inmensa fortuna humana e intelectual de la que gozó la Sociedad Académica de Amantes del País de Lima. Como dice, en e 1 sabroso estilo de la época, fray Francisco González Laguna: La felicidad de un Reino, más que en la opulencia y nativa riqueza, estriba en tener hombres en quienes resplandezca el amor a la Patria, 1 a sobriedad, candor, desinterés, probidad, espíritu, poder y generosidad con que difundirse a favor de sus semejantes. (M. P., I, 290).
Este extraordinario equipo existió, se apasionó por su país y manifestó su pasión y sus intereses en las páginas del Mercurio Peruano que, merced a todo esto, fue y sigue siendo de una lectura estimulante para todo curioso.
36
EL MERCURIO
PERUANO
fol. p5s-~_
«P'
Num. i .
i.
y
4
I o &
MERCURIO PERUANO DEL
DIA
2. DE
e & & © o & &
ENERO
DE
17JH-
& & & O - O O - © -O-O-O-fi»
Título del primer número del Mercurio Peruano
Capítulo II
Aspectos materiales del Mercurio Peruano S OBVIO decir que lo primordial en una publicación es el contenido. N o obstante, para un periódico aún más que para un libro, tiene también su interés la presentación exterior: título, tipografía, precio y otras indicaciones que puede fácilmente observar el lector potencial y le pueden incitar a la compra. T i e n e igual importancia para el estudioso, a quien ofrece informaciones preciosas para el conocimiento de la obra, cuya sustancia anuncia directa o indirectamente.
I. El Mercurio Peruano, producto comercial Aunque, en esa época, no es la apariencia de un periódico lo que más atrae al lector — n o existen grandes titulares ni fotografías llamativas—, el Mercurio Peruano tiene un aspecto externo que merece la pena examinar de cerca.
1. El aspecto exterior Este periódico se publicaba en L i m a dos veces a la semana: cada d o m i n g o y cada jueves. Esos días, se entregaba por portador especial — e l repartidor— en el domicilio de los suscriptores de la capital virreinal, a partir de las 8 de la mañana, o bien se depositaba en la oficina de Correos para los que residían fuera de ella (en las provincias peruanas o en otros reinos). Esta periodicidad no varió nunca, excepto para los 29 últimos números, que se distribuyeron en una sola entrega, formando juntos el tomo XII. Esto duró cuatro años. La aventura había comenzado en diciembre de 1 7 9 0 (probablemente el día 1) con la publicación, c o m o solía
38
EL MERCURIO
PERUANO
hacerse entonces, del Prospecto, cuyo fin era dar a conocer la publicación antes de editarla y tentarle el pulso al público; según las reacciones de éste, los autores se decidían o no a echarse al agua; actuaban así todos los periódicos de la época y lo iban a hacer los que se imprimiesen en lo sucesivo. Unos meses antes, en agosto de 1790, un ex redactor del Diario de Madrid recién llegado a Lima, Jaime Bausate y Mesa, había dado ejemplo con el prospecto de su papel cotidiano, publicado bajo el título de Análisis del Diario. Después del Prospecto, el núm. 1 del Mercurio salió de las prensas el domingo 1 2 de enero de 1791, y el último el domingo 31 de agosto de 1794. No cesó ahí, empero, su vida: al año siguiente, uno de sus autores, fray Diego Cisneros, editó a su costa los trabajos que habían sido reunidos —pero no impresos— para el último cuatrimestre de aquel año y que constituyen el tomo XII de la colección. Por otra parte, cabe señalar que el número asignado a la última entrega (el 611) no puede indicar la cantidad exacta de Mercurios publicados. Primero, porque existe un error mayúsculo en la numeración del tomo XII: donde dice "núms. 483 a 611", hay que leer "núms. 383 a 411"; y en segundo lugar, porque es necesario añadir algunas entregas más: el Prospecto —verdadero "núm 0", como se dice hoy—, el "Suplemento" al mes de enero de 1791 —¡con nada menos que 18 páginas!—, y los números repetidos por decisión de la autoridad (núms. 50 y 216) o por error (núm. 384). Por último, hay que descontar el núm. 402, que nunca fue atribuido. Es decir que la cifra real de entregas ascendió a 416. El lector tenía entre las manos un impreso generalmente constituido por un pliego, es decir que el formato era un en cuarto. Cada número solía llevar 8 páginas, cuyas dimensiones eran de 19,5 por 14 centímetros. Esta cifra de 4 hojas fue muy frecuentemente excedida; en efecto, si se pueden contar 314 entregas de esta amplitud, hubo también 48 números con 10 páginas, 24 con 12, 2 con 14, 7 con 16 y hasta 2 con 18. A éstos se pueden agregar 19 más con suplementos constituidos por una o varias hojas de gran tamaño (un mapa, recuadros con recensiones y grabados).
l . Y n o el jueves, como escribe Medina (1964-1967). Lo confirma el Diario de Lima del mismo día.
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO PERUANO
39
En resumen, se imprimieron 3 658 páginas para un total de 4 1 6 números, lo que da un promedio de 8,79 páginas por entrega y prueba que el número de 8, garantizado por la suscripción, fue regularmente rebasado. Esto implica que los gastos de fabricación fueron mayores de los que se preveían y podría explicar —en parte, por lo menos— las dificultades financieras de la Sociedad Académica y, consecuentemente, la muerte del Mercurio Peruano.
2. La fabricación Todos los ejemplares del Mercurio salieron de las mismas prensas, las de la Imprenta Real de los Niños Expósitos o Huérfanos.
a. La imprenta El Hospicio de los Niños Expósitos de Nuestra Señora de Atocha fue fundado a principios del siglo XVII por Luis Ocaña, hombre que, por su gran piedad, pasó a la posteridad con el nombre de "Luis Pecador". Destruido varias veces por los terremotos que asolaron la capital virreinal, en especial por los de 1687 y 1746, el establecimiento se recuperó definitivamente de sus daños en 1748 bajo el impulso de su nuevo mayordomo, Diego Ladrón de Guevara, rico comerciante de origen navarro. Éste, para aumentar los ingresos del establecimiento, decidió recobrar el privilegio real para la impresión de abecedarios y recordatorios, que el hospicio poseía y había cedido antaño a los impresores de Lima. Le compró entonces a José Gutiérrez Dávalos la imprenta que éste había establecido en 1737 en el barrio extramuros de Santa Catalina, y la trasladó al hospicio para que los huérfanos tuvieran una actividad lucrativa. Paralelamente a esto, renovó el material, comprando máquinas y tipos en Madrid, que instalaría el reconocido tipógrafo José Zubieta, el mismo que sirvió como maestro de los aprendices que deseaba formar la obra pía. Finalmente, las primeras realizaciones salieron de la «imprenta más aseada que tiene la ciudad» (M. P., IV, 165, n. 67) en mayo de 1758. Al año siguiente, Zubieta volvía a España, dejando las prensas en las manos de su mejor alumno, Paulino González (alias Paulino de Atocha), a quien sucedió, en 1762, Juan José González de Cosío. A la muerte de Ladrón de Guevara, en 1775, el hospicio pasó a estar bajo la autoridad de la Corona. La dirección de la Imprenta Real de Niños Expósitos fue encomendada entonces a Juan de Dios Correa
40
EL MERCURIO
PERUANO
(1788) y luego a Bernardino Ruiz. Éste último aparece también en las listas de la Sociedad Académica como «Director de la Imprenta del Mercurio»; le reemplazó en el empleo, en 1794, su ayudante José María Negrón y Torre. La Imprenta de los Niños Expósitos conoció más tarde (a partir de 1811) otros directores: Pedro de Oyagüe, Martín Valdivielso, Martín Saldafia, Pedro Mortúa y Guillermo del Río; y publicó la mayor parte de los periódicos peruanos de aquellos tiempos revoltosos, hasta su cesación definitiva en 1824 2 . b. La tipografía El estado de la imprenta limeña, en aquel final del siglo XVIII, era particularmente catastrófico. He aquí la descripción que de ella ofrece el mejor conocedor de la prensa americana, J. T. Medina: Apenas necesitamos decir que los libros impresos en Lima no descuellan por su hermosura tipográfica; lejos de eso, su inmensa mayoría se nos presenta con caracteres de un arte verdaderamente primitivo: hecho que no puede parecer extraño cuando se considera el escaso y pobre material con que trabajaban: mala tinta, fabricada de ordinario en el país, viñetas toscas, prensas ordinarias y tipos gastados hasta lo increíble. Basta el examen de las mismas portadas, para darse cuenta de que aún para una página tan importante como ésa en un libro, se veían muy de ordinario los impresores obligados a emplear tipos de distintos cuerpos o mezclar en consorcio detestable las letras cursivas en medio de vocablos compuestos con redondas. (1964-1967,1, LDC).
Habrá que esperar los tardíos años de 1813 a 1816 para ver a Tadeo López fundir, por primera vez en Lima, sus propias letras para su imprenta de la calle de los Judíos ( I b i d I , LXV). Mientras tanto, la Imprenta Real de los Niños Expósitos vive como puede; parece que tiene los caracteres y el material de mejor calidad de Lima; es, como lo cacarea el Mercurio, «la mejor y más bien servida de toda la ciudad» (M. P., II, 307-308) 3 . Esto explica 2. Sobre el Hospicio y la Imprenta de los Niños Huérfanos, ver la "Noticia de la Real Casa Hospital de Niños Expósitos de Nuestra Señora de Atocha" (M. P., II, 294-308) y Medina (1964-1967,1, LVII-LIX). 3. Medina (1964-1967, I, LIX) señala además: «un extranjero que visitó a Lima en los comienzos del siglo XIX declaraba que la prensa de los Huérfanos era sin comparación mejor que todas las otras de la capital», y precisa en nota de pie de página: «Skinner, Present State of Perú, pág. 187». En realidad, John Skinner ( T h e present state of Perú [...], Londres, Richard Philips, 1805, XIV-487 págs.) no hizo
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
41
el hecho de que el coste del periódico sea superior al de sus homólogos: «fueran sin duda menores [los gastos] —advierten los autores— si, desatendiendo al aseo de la edición y a la comodidad de los que leen nuestras obras, se dieran éstas al público bajo de otra prensa menos costosa [...]» (M. P., IV, 5-6). Y efectivamente, no se observan en una misma página del periódico esas horribles mezclas de letras que aparecen en otros y que lamenta J. T. Medina. No obstante, el tamaño de los caracteres varió en algunas ocasiones, pero sin cesar de conservar en cada entrega su uniformidad. En los comienzos se usaron pequeñas letras de 8 puntos, lo que permitía que entrara en cada página un texto lo más largo posible, condición debida a la carestía del papel a la que se alude con suma frecuencia en nuestro periódico^. A fines del año 1792 (desde el núm. 191 del 4 de noviembre hasta el núm. 208 del 30 de diciembre) se empiezan a utilizar caracteres de cuerpo 11. Se da la justificación de que la Imprenta de los Niños Expósitos debe imprimir la Guía política, eclesiástica y militar del Perú —ha de salir el I o de enero de 1793—, y no tiene bastantes letras de pequeño tamaño. Más tarde se utilizan de nuevo las de 8 puntos. No obstante, a partir del núm. 313 (2 de enero de 1794) y hasta el fin de la aventura (volúmenes X a XII), se vuelve al cuerpo 11, sin que se le presente al público explicación alguna. La desagradable impresión que se desprende de la lectura de los textos publicados durante aquellos últimos meses, confirmada por los propios autores del periódico, es que al Mercurio de entonces le faltan cruelmente contribuciones de calidad: «de elocuente, sublime, enérgico y ameno que era —observa con amargura Demetrio Guasque—, vino a dar en monótono, rampante, difícil y estéril» (M. P., XI, 264). El empleo de letras de un tamaño mayor, fuera del período de elaboración técnica de la Guía, hubiera servido, pues, para ocultar esa debilidad, inflando de este modo artificialmente la poca materia digna de ofrecerse al lector.
obra original, contentándose con realizar una mala traducción del Mercurio Peruano (Clément y Pons 1978, 113-133). Es decir que el testimonio presentado por el historiador chileno procede, en realidad, del propio Mercurio. 4. Los mercuristas mencionan, p. e., «el costo del papel» (M. P, VI, 225), o «el asombroso consumo del papel sacado al fiado» (M. P., XI, 265).
42
EL MERCURIO PERUANO
c. El grabado Las ilustraciones son escasas; exceptuando una viñeta, siempre repetida y que sirve para llenar algunos blancos a pie de página, y el filete que enmarca el título. En cuanto a los grabados, sólo se pueden apreciar tres. Esta reducida presencia gráfica se debe, por una parte, al coste elevado de este tipo de producción y, por otra, a la edad avanzada y gran lentitud del único grabador de Lima: Una de las causas que más retardan los progresos y bellezas del Mercurio, es la falta absoluta que tenemos de grabadores expertos. Oprimido de años, achaques y trabajo el único que hay en la ciudad necesita un espacio eterno para terminar la menor de sus obras. (M. P., VIII, 2).
Este artista, José Vásquez, había empezado su carrera en 1759, según J . T . M e d i n a (1964-1967, I, LXXTV), quien también precisa que sus trabajos más conocidos son retratos de Carlos III y de Bartolomé de Mesa, realizados en 1790. Es además autor de dos mapas interesantísimos: el de las cuencas de los ríos Huallaga y Ucayali, publicado en el Mercurio5, y el plano del virreinato establecido por Andrés Baleato en 1792 e impreso en la Guía del Perú de aquel año. La segunda lámina que aparece en nuestro periódico es una imagen del monumento erigido en las Filipinas en memoria del naturalista Antonio de Pineda, miembro de la expedición de Malaspina y muerto en aquellas islas en 1792 (M. P., IX, 29 [bis]); al pie de esta ilustración se lee la inscripción «Brambila f[ecit]», lo que indica que este artista fue autor del dibujo pero no del grabado, porque, en tal caso, se hubiera dicho "Brambila sculp." o "Brambila grab."; por otra parte, sabemos que Brambila era uno de los dibujantes de la expedición. Es, por consiguiente, muy probable que el grabador de esta imagen fuera el sucesor de Vásquez, Marcelo Cavello, a quien se debe también el tercer grabado publicado por el Mercurio, una rama de coca, con hojas, flores y fruto, ofrecido al lector para ilustrar in artículo de Unanue dedicado a esta planta (M. P., XI, 251 [bis])6. En total, como se puede apreciar, poca cosa; no puede manifestarse de modo más evidente la profunda miseria cultural del virrei5. Acompaña al relato de las misiones franciscanas de aquella zona (M,, P., III, 81, 120 [bis]). 6. Este grabado parece indicar que el artista empezó su carrera antes de 1796, contrariamente a lo que afirma Medina (1964-1967, I, LXXIV-LXXV).
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
43
nato. Lo que es de sentir es que los mercuristas tuviesen proyectos interesantes y dibujos listos para la publicación: Entretanto los disceños (sic) de las ruinas del antiguo Perú, los del reino vegetal y animal y de los nuevos proyectos gimen arrinconados en nuestro archivo, por falta de pulso que los anime. (M. P., VIII, 2).
¡Cuántas riquezas fueron perdidas para siempre! 3. El producto comercial Por el texto, más que por la imagen, el Mercurio Peruano es un producto cultural y, por consiguiente, político. Pero al mismo tiempo es un producto comercial; más aún, tiene que serlo para sobrevivir. Esto es posible entonces mediante los adelantos de la técnica y también gracias al incremento de los ingresos de algunas categorías sociales (Vicens Vives, 1972, 30-35). De ahí viene, como lo recuerda P.-J. Guinard (1973, 57), que «la prensa tenía la fama de proporcionar dinero. Boudet asevera que sus Ajfiches de Parts le han dado 100 000 libras en seis años; en España, un cuarto de siglo más tarde, Cladera se precia, no sin exagerar, de realizar más de 100 000 rs. de beneficio al año con su Espíritu de los mejores diarios», lo que era un excelente negocio. Otro ejemplo, el de la Gaceta de Madrid —con 380 000 reales de utilidades por un coste ligeramente superior a 176 000, o sea un provecho del 120%—, confirma este fenómeno. La multiplicación de las publicaciones periódicas en el Madrid de entonces son claro indicio de la existencia de un gran número de lectores potenciales. Pero pensamos que en Lima las cosas van por otro camino; el Mercurio, después de un lanzamiento prometedor, conoce en seguida una alternancia regular de altibajos: «Parece —apunta con amargura Unanue— que el destino de este Periódico es fluctuar de continuo entre la ruina y la esperanza.» (M. P„ X, 1). Y de hecho, padecerá de modo casi permanente de una severa falta de fondos. Es difícil saber de dónde viene este fracaso financiero, porque la prensa de antaño no ofrece, sobre estos problemas (tiradas, cuentas, suscripciones, etc.), las posibilidades informativas de la de hoy; sin embargo trataremos a continuación de aclarar in poco las cosas.
44
EL MERCURIO PERUANO
a. La tirada En efecto, los libros de cuentas de los periódicos antiguos no han llegado hasta nosotros, salvo en muy escasas ocasiones, como en los casos
de la Gaceta de Madrid y del Mercurio de España (Enciso 1957), pero
sólo son excepciones afortunadas... y engañosas, porque se trata de publicaciones oficiales que conocieron, por constituir una lectura obligada para gran número de funcionarios, una difusión bastante amplia. En cambio, para el Mercurio Peruano, como para otras muchas publicaciones, falta cruelmente la información sobre estas cuestiones. Una de las más útiles para el buen conocimiento de una obra periódica es la tirada, que permite, de una sola vez, determinar la importancia de la clientela y calcular la rentabilidad. El propio Mercurio no menciona la suya, lo que nos obliga a realizar una serie de conjeturas. Sabemos por ejemplo que, en la Península, el Espíritu de
los mejores diarios imprimía 1 390 ejemplares, las Cartas criticas periódicas 500, las Conversaciones de Perico y María 300, los Discursos
políticos 250 (Guinard 1973, 62). Se puede observar que era una producción más bien débil, aunque no tanto para el primer título citado. Es probable que, para la mayoría de aquellos periódicos, se vendiese la casi totalidad de la tirada, como lo explica P.-J. Guinard a propósito de los 500 ejemplares del Censor. Parece desprenderse de todos los estudios sobre la prensa que la tirada correspondía, más o menos, a la suma de las suscripciones y de las ventas al número, es decir, que los ejemplares no vendidos eran la excepción. Por consiguiente, son las dos cifras precedentes las que más nos interesan para poder apreciar la tirada del Mercurio Peruano. Sabemos con precisión que el número de suscripciones varió, según la época, entre 258 y 399 (V. cap. III, § I 3 c). Para las ventas al menudeo no tenemos la menor indicación; los periódicos europeos de aquellos tiempos no constituyen una gran ayuda, puesto que han existido, entre ellos, todos los casos posibles, desde el de la Gaceta de Madrid, vendida casi únicamente por suscripción (entre el 3,75 y el 7,5% de ventas al número, según los años), hasta el del Journal de Trévoux (con un 44% de ventas al ejemplar). No hubo, pues, una norma general que nos pudiese servir de pauta. En el caso del Mercurio Peruano parece que lo esencial del despacho se hizo a suscriptores y casi se puede decir que la publicación no tuvo otro tipo de venta. Es decir, que la tirada de nuestro periódico se
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
45
corresponde al número de suscripciones, aumentado en un reducido porcentaje por las ventas al número y por los ejemplares sobrantes. Podemos completar estas vagas indicaciones con un rápido cálculo; al hablar de la última etapa de la vida del periódico, Demetrio Guasque escribe que las cuentas tienen un déficit de 300 pesos al año (M. P., XI, 265). En aquella época, tenía el Mercurio una lista impresa de 258 suscripciones, pero en razón de los inevitables (pero escasos) olvidos, la cifra real podía alcanzar las 270 unidades; es muy probable que las ventas al menudeo, poco importantes, no pasaran de los 50 ejemplares. En consecuencia, los ingresos de la Sociedad Académica podrían ser los siguientes: Suscripciones: 270 X 14 rs./mes X 12 meses = 45 360 rs./año + Ventas al número: 50 X 2 ps. (o 16 rs.)/mes X 12 m = 9 600 rs./año esto es, un total de 54 960 rs./año Si a esta cantidad se añaden los 300 pesos de déficit anual anunciados, el coste total sería de: 54 960 rs. + 300 ps (o 2 400 rs.) = 57 360 rs./año. Como hemos calculado —ver injra— que el precio de coste de un ejemplar era de 1 real 10 maravedíes, o sea 134 rs./año, se puede pensar que la tirada ascendió a 57 360 rs. : 134 rs. = 428 ejemplares, cifra que, por tratarse sólo de una aproximación, podemos redondear en 400. Se repartirían así: • Suscripciones 270 • Ventas al número 50 • No vendidos y servicio 80 Total 400 Es decir que, en la fase final de la experiencia mercurista, los ejemplares no vendidos representarían un 20% de la tirada, cifra muy superior a la norma del tiempo, y que puede explicar, por lo menos parcialmente, el fracaso financiero de la empresa. En pleno apogeo, la proporción de sobrantes fue probablemente inferior a ésta y hubo de situarse entre el 5 y el 10%. Lo que quiere decir que, para 399 suscripciones oficiales —que debían de representar en realidad de 415 a 420 ejemplares—, había que contar un centenar de ejemplares vendidos al número y, a lo máximo, unos 50 no vendidos; lo que da una edición total de 550 a 575 ejemplares. La
46
EL MERCURIO
PERUANO
tirada del Mercurio Peruano fluctuó, pues, muy probablemente entre 400 y 575 ejemplares. b. El precio de coste En cuanto al coste de cada uno de estos ejemplares, es también difícil conocerlo por la falta de documentación al respecto. Pero el caso peninsular nos puede ayudar. P.-J. Guinard estima «el coste de la impresión de un pliego en octavo en unos 65 rs., hacia 1760, y 80 rs., hacia 1780, para 500 ejemplares. Los elementos del cálculo [...] se reparten así: composición y tirada: 30 a 40 rs. en 1760, 42 en 1780; papel: 21 rs. la resma (500 hojas) para la calidad inferior en 1760, 28 en 1780; plegado y diversos: 10 rs.» (Guinard 1973, 63 n.). Me parece que estas cifras se pueden más o menos aceptar para el Mercurio Peruano; en efecto, los precios americanos que conocemos por varios informadores, acreditan el cálculo7. Lo que significa que la impresión de cada ejemplar normal del periódico limeño (8 páginas) costaría 1/3 de real. Como, siempre según el mismo investigador, se puede estimar «el precio de coste al doble del precio de la impresión» ( I b i d 7 3 n.), cada número del Mercurio saldría a 2/3 de real. Probablemente algo más, porque Lima era una zona cara y porque los últimos precios con que hemos realizado los cálculos son de 1780, es decir, anteriores en un decenio a los que se aplicaron a la Sociedad. Académica. Otros cómputos —calculados a partir del proyecto mercurista de publicación de una hoja cotidiana de avisos para compensar la clausura del Diario de Lima, y a partir del coste de la Guía del Perú— confirman que el precio de coste del Mercurio debía de acercarse al real por pieza. Pero como, por una parte, nuestro periódico tuvo, por regla general, más de 8 páginas por número —8,79 de promedio—, y como, por otra parte, no vaciló en incluir páginas costosas —recuadros con columnas de cifras y enmarcados de composición delicada, páginas de gran tamaño, mapa y grabados— podemos considerar que el precio medio de un ejemplar del Mercurio Peruano podría alcanzar aproximadamente 1 real y 1/3. 7. Si tomamos el ejemplo del papel, observamos que el más ordinario, llamado papel blanco español, valía 3 pesos ó 24 reales (M. Hernández Sánchez-Barba 1972, 328), y 20 reales en tiempos de paz en Buenos Aires (R. Levene, cit. Ibid., 330).
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO PERUANO
47
c. Las tarifas Ya lo hemos dicho, el Mercurio se vende esencialmente por suscripción, sistema éste bastante nuevo en la época y novísimo en el Perú: Las Subscripciones traen su origen de Inglaterra y .no ha mucho tiempo que ellas se pusieron en uso en otros países. Las primeras Subscripciones fueron propuestas a mitad del último siglo, para la impresión de la Biblia políglota de [Brian] Walton, que es el primer libro que ha sido impreso por Subscripción. Ellas pasaron de Inglaterra a Holanda y comenzaron después a introducirse en Francia. (M. P., III, 254).
De ahí la moda pasó a España a mediados del siglo XVIII, pero es una técnica de venta de la que los lectores se fían poco; Nifo, por ejemplo, tiene dificultades para que se acepte la fórmula para su Cajón de Sastre (Guinard 1973, 64-66). Y el propio Mercurio Peruano tiene que presentarla al público limeño en un texto que reviste la forma de la carta de un lector —probablemente fingido—: "Carta escrita a la Sociedad, sobre el origen e inteligencia de la palabra Subscripción (M. P„ III, 253-254). Allí se explica que, pagando la publicación por adelantado, el lector obtiene generalmente una rebaja. El Mercurio propone una suscripción a 14 reales 8 , lo que constituye un ahorro de 2 reales, o sea del 12,5%, rebaja menos ventajosa que la que se otorga de ordinario. Si añadimos a esto que se necesitaban 3 pesos para encuadernar los números de cada cuatrimestre 9 , podemos concluir que el Mercurio Peruano era un periódico bastante caro. De ahí que el padre Olavarrieta, autor del Semanario Crítico, acusara a los mercuristas de estafar al público (núm. 5, 44). La confirmación de su carestía la tenemos al comparar este precio de 2 reales el número con los valores corrientes de los productos de primera necesidad. Con esta misma cantidad, el lector limeño podía adquirir algunos de estos productos: 3 kilos de carne —bastante barata en América, es verdad—, 8 kilos de pan, 1 kilo de azúcar, media libra de cera, o aun una vara de bayeta (de calidad inferior).
8. «Su Subscripción se fija a 14 reales mens[u]ales. Quien no subscriba, pagará a 2 reales cada pliego, lo que vendrá a salirle a dos pesos al mes.» ("Prospecto", M. P., I, [6]). 9. Información en "Justa repulsa contra las inicuas acusaciones [...] de la Rl.
Sociedad Académica [...]" del P. Juan Antonio Olavarrieta (Semanario Crítico, núm. 5 del 10 de julio [?] de 1791, pág. 44).
48
EL MERCURIO PERUANO
A esto habría que añadir, para los suscriptores residentes fuera de Lima, los gastos de porte que variaban, según el destino, de 6 pesos (para el interior del Perú) a 14 (para los reinos más alejados) 10 . Es decir que, para algunos lectores, el sobrecargo podía llegar a duplicar el precio normal de la suscripción. Era ésta una práctica corriente en la época 11 , y por eso hacían los suscriptores lo posible para obtener la publicación sin pasar por la vía de la suscripción directa: «Es posible que muchos lectores de fuera de la capital no recibieran los periódicos directamente, sino a través de alguna persona que viviese en Madrid», advierte R. Herr (1964, 162) a propósito de los de la Península; y añade en nota que el 1 1 % de los suscriptores al Memorial Literario estaban clasificados en la categoría de "Madrid para provincias". El hecho está confirmado por José de Baquíjano —entonces ex Presidente de la Sociedad Académica—; cuando se encuentra en Cádiz, escribe, el 2 7 de diciembre de 1799, a Miguel de Nájera, su apoderado en la Corte: He de estimar a Ud. que me haga suscribir a la Gaceta, bajo el nombre de Dn. Antonio Portuondo y Elespuru, vecino de Lima, pues desde principio del año [1800] tendrán cuidado en la imprenta de dirigirla y se excusa así la mitad del costo que tienen en Lima por lo subido de sus partes [sic, por "portes"] (Pacheco Vélez, 576).12. El propio Mercurio Peruano recomienda el sistema a sus lectores: «Como la mayor parte de los caballeros empleados o domiciliados 10. La tarifa completa de las suscripciones era la siguiente (incluyendo el porte): • 14 ps. para Lima y la periferia. • 20 ps. para Trujillo, El Cuzco, Huancayo, Huamanga, lea, Tarma, Jauja y Huánuco. • 22 ps. para Quito, Guayaquil, La Paz, Potosí y Chuquisaca, Arequipa y Moquegua, Chile. • 24 ps. para Bogotá y Buenos Aires. • 28 ps. para México y La Habana. 11. Guinard (1973, 65) observa que el sobrecargo nunca es inferior al 75 % del precio básico. Pero la duplicación de éste para los suscriptores externos es el caso más frecuente, como todavía se puede ver para el Peruano Liberal, en 1813, que anuncia: «[...] las suscripciones [...] deberán hacerse por espacio de cuatro meses, a razón de doce pesos al año para los de la capital, y para cualquiera de las carreras [de correos] de fuera, el doble atendiendo los gastos de porte y otros agregados.» ("Prospecto", El Peruano Liberal, en Medina 1964-1967, IV, 119). 12. En carta del 5 de enero de 1802, pedirá de nuevo este mismo servicio a su corresponsal para el año que está empezando (Ibid., 593).
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
49
fuera de Lima, tienen aquí sus apoderados, les es más fácil el conseguir [lo] por este medio y por el mismo hacer sufragar su importe.» ("Prospecto", M. P., I, [5]). Es muy probable que la carestía de la suscripción sea la causa principal de la rápida disminución del número de suscriptores y de la falta casi permanente de fondos de la que se quejan los mercuristas. 4. Las dificultadesfinancierasde la Sociedad
Académica
Y efectivamente, no cesan las lamentaciones de los autores del Mercurio ante el triste estado de las finanzas de la empresa. Ya desde el segundo de los doce tomos, el 25 de agosto de 1791, exponen a los lectores que las suscripciones no bastan para cubrir todos los gastos (M. P., II, 308); en enero del año siguiente abordan, una vez más, la cuestión de los costes elevados que se deben absorber (M. P., IV, 6); el 31 de diciembre de 1793 es, para ellos, una «época fatal», en la que se va a ver el fin del periódico: Sin fondos para los gastos de la prensa y sin papeles (artículos) que poder publicar, aun los más ardientes sólo deseaban verse libres de unas tareas que hicieron en otro tiempo sus más gratas delicias. (M. P., X, 3).
En agosto de 1794, el mismo personaje confiesa que ni siquiera se pueden encontrar en el local del periódico cinco manos de papel para imprimir las últimas palabras de éste (M. P., XI, 268). Habiéndose negado el virrey a otorgar una ayuda de 400 pesos que había solicitado la Sociedad Académica, son necesarios los esfuerzos financieros, y la buena voluntad del último secretario, Fr. Diego Cisneros, para que el postrer volumen de 1794 se publicase en el año 1795. Si bien es cara la suscripción y el Padre Olavarrieta habla de estafa, un estudio cerrado del periódico limeño demuestra claramente que éste fue una empresa financieramente poco lograda. La primera explicación, material, la constituyen «los crecidos costos de la impresión», a la que los mercuristas aluden repetidas veces (M. P., II, 5; también IV, 6). Hay que precisar que este participio, "crecido", no se ha de tomar únicamente en el sentido adjetival de "alto, elevado", sino también en el sentido activo de "que está aumentando, que sube". En efecto, si hay que admitir que los gastos de impresión son bastante elevados en Lima, ya que es necesario im-
50
EL MERCURIO
PERUANO
portarlo todo de la Península (papel, material técnico, caracteres, etc.) (Medina 1964-1967, I, LXXX), tampoco se puede olvidar que uno de los principales obstáculos que estorban la marcha de la Sociedad Académica es el alza de los precios que perturba sus previsiones: A la verdad contábamos en los principios con los ingresos de la subscripción, no sólo para costear la obra, sino también para promover otras empresas de pública utilidad. {M. P., VII, 8).
Parece efectivamente que, en los primeros tiempos, los mercuristas sacaron algunas utilidades del periódico; lo confiesan cuando, para contestar a los ataques del P. Olavarrieta, exclaman: «¿Sólo, pues, al Mercurio será delito lo que en cualquiera otra profesión es justo, honroso y permitido?» (M. P., III, 321 [en cabeza de vol.]). Lo que ratifica su concepción moderna, profesional, de la prensa. Sus cálculos van a fracasar, porque se han hecho en una época de relativa tranquilidad; después de 1783, en efecto, los disturbios indios han sido apagados por la fuerza, y ha acabado la guerra contra Inglaterra por la Independencia de los Estados Unidos. El Mercurio se concibe y se lanza en aquel momento en que los precios —del papel, por ejemplo— quedan bastante moderados y estables13. Pero, cuando España entra, en 1792, en lo que se llamará más tarde la Primera Coalición y cuando se reanudan las relaciones bélicas a consecuencia de la muerte de Luis XVI a principios de 1793, los precios empiezan a dispararse, conociendo un alza que puede variar del 50 al 100%, según cálculos de M. Hernández Sánchez-Barba (1972, 322) l4 . El Mercurio Peruano fue víctima de esa coyuntura de crisis económica causada por la generalización de la guerra. Además —y es otro motivo de queja de los mercuristas— los ingresos no son los que eran de esperar: «han sido demasiado precarios y falaces», confiesan (M. P., VII, 8). Y esto desde el principio; ya en marzo de 1791, buscan el sistema más eficaz para que los que se han comprometido abonen su cuota; el I o de mayo del mismo año, escri13. Después de estudiar los casos de Chile entre 1765 y 1810, y luego de Argentina, Venezuela y Guatemala, Ruggiero Romano (1963) ha mostrado que la América española entera parece vivir entonces «bajo el signo monótono del estancamiento fundamental de los precios». 14. Ibid. (326-328), se dan numerosos ejemplos de este fenómeno; así la resma de papel blanco español podfa pasar de 3 a 6 ps. según las circunstancias y la de papel superior de 4 a 8 ps. (pág. 328).
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
51
ben: «La misma indiferencia hemos sufrido en el recaudo de las subscripciones» y solicitan «mayor puntualidad en las entregas» (M. P., II, 5). Parece que este fenómeno duró tanto como el periódico, y que esta negación a pagar no era fruto de ningún descuido; el 24 de agosto de 1794, Demetrio Guasque acusa: No puedo explayarme en este artículo de subscripción y sus trampas todo lo que yo debiera. El decoro de ciertas personas y el peligro de la verdad mantienen asido un velo cada uno de su extremo, que oculta mil personajes, cuya prosopopeya y caranvobis [sic, por coramvobis] se darían por ofendidos altamente, si se declarase que ellos se han soplado años enteros de subscripción. (M. P., XI, 265).
Un agravante para las finanzas de la Sociedad Académica, es que se ofrece regularmente a los lectores del Mercurio más de las 8 páginas prometidas, puesto que, como ya hemos visto, los cálculos nos dan in promedio de 8,79 páginas por número. A esto hay que agregar las numerosas hojas fuera de texto y de gran tamaño, con cuadros, in mapa y láminas, que gravan fuertemente el presupuesto. Es cierto que hubieran podido ahorrarse estos gastos extraordinarios, sin embargo eligieron dar al lector un producto más acabado {M. P., IV, 5-6): No es preciso analizar aquí los crecidos gastos de la Sociedad. Ellos fueran sin duda menores si desatentiendo al aseo de la edición y a la comodidad de los que leen nuestras obras, se dieran éstas al público bajo de otra prensa menos costosa, si satisfechos con las noticias que se vierten, no se hubieran añadido los planes que las demuestran, y si contentos con la descripción de la Pampa del Sacramento, de los ríos Huallaga y Ucayali y última navegación hecha en ellos por los RR. PP. Sobrevida y Girbal, no se hubiera tirado a grandes expensas el mapa que con la puntualidad más exacta ha publicado la Sociedad, dedicándolo al Soberano.
Pero los esfuerzos de los autores han ido todavía más lejos, y aunque afirmaban con fuerza que su asociación «no se cree obligada a unos continuos sacrificios para sostener» al periódico (M. P., II, 309), en realidad contribuyeron con sus fondos personales para que sobreviviera. En 1793, por ejemplo, se quejan de lo que han experimentado: la subsistencia del Mercurio estaba vinculada privativamente al sacrificio voluntario de nuestro propio dinero. La mayor parte de sus gastos cargaban sobre nosotros directamente, y en ellos hemos invertido los sueldos y demás proventos que ganamos con el sudor de nuestras frentes en los respectivos destinos en que la Providencia nos ha constituido. (M. P., VII, 8).
52
EL MERCURIO
PERUANO
Hay que confesar que estas participaciones financieras eran algo muy soportable para los mercuristas más destacados, que eran generalmente gente rica o, al menos, acomodada. Éstas eran, además, algo habitual, puesto que, contrariamente a las Sociedades Económicas peninsulares, la de Lima no exigía de sus miembros ninguna cuota anual 1 5. Y , efectivamente, han pagado para «ser útiles a la Patria» (M. P., III, 43), para «la pública complacencia» (M. P., IV, 5). Pero se llegó a ui punto tal de desequilibrio, que ya no pudieron ni quisieron seguir pagando: el 5 de febrero de 1796, el virrey Gil de Taboada responde a Godoy, que no le puede mandar los ejemplares que éste le ha pedido del Mercurio Peruano «por haber cesado su impresión a causa
de que sus autores no sacaban para los gastos que en ello
impendían.»
(Lohmann Villena 1972, 84). A pesar de haberse pronunciado la frase con anterioridad, dejemos la conclusión a los propios mercuristas-. Sin pérdidas y sin utilidades efectivas, nos consolamos ahora con el testimonio de nuestras conciencias y la esperanza en el juicio de la imparcial posteridad. (M. P„ VII, 8).
II. Las enseñanzas del título A través de todas estas cuentas, resulta evidente, pues, el ahinco manifestado por los mercuristas para mantener viva su obra a toda costa. Es decir, que lo material —los gastos y las pérdidas que aceptaron durante años— es revelador de la profundidad de sus ideas, de su voluntad de ilustrar al Perú. Otro aspecto material merece ahora nuestra atención, porque aclara también el pensamiento político-filosófico de la gente de la Sociedad Académica-, el título eligido para su órgano. En los primeros tiempos de la prensa periódica americana, era muy frecuente que los autores atribuyesen a sus publicaciones títulos que expusiesen sus intenciones fundamentales a los potenciales lectores. Entre los muchos ejemplos posibles, mencionaremos los casos del Mercurio volante de Juan Ignacio Bartolache (México, 177215. El art. V de los Estatutos de la Matritense, p. e., rezaba: «Cada uno de ellos [sus individuos] contribuyrá anualmente con dos doblones de a sesenta reales, que se han de invertir en impresiones de la Sociedad y en los premios que se distribuirán a beneficio de la Agricultura, Industria y Artes.» (Sempere 1785-1789, V, 180-181).
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO PERUANO
53
1773), que viene impreso con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de Física y Medicina y el Diario de Lima de Jaime Bausate y Mesa (Lima, 1790-1793), autocalificado de curioso, erudito, económico y comercial. Más tarde se editan títulos tanto o más complicados, como el Telégrafo mercantil, rural, político-económico e historiográfico del Río de la Plata de Francisco Antonio Cabello y Mesa (Buenos Aires, 1801-1802), o el Mentor Mexicano. Papel periódico semanario sobre la ilustración popular en las ciencias económicas, literatura y artes de Juan Wenceslao Barquera (México, 1811). A veces los complementos del título son más comprometidos, como ocurre con El Satélite del Peruano, o Redacción política, liberal e instructiva por una Sociedad Filantrópica (Lima, 1812) o con la Gaceta de Gobierno de Lima. Viva Fernando VIIpot Bernardino Ruiz (Lima, 1810-1821). No puede sorprendernos, por consiguiente, que los autores del Mercurio Peruano se porten como sus colegas y expresen su voluntad a través del título de su periódico. Este nombre —completo, es decir, Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias públicas— es, como podremos ver, rico en elementos que merecen analizarse. 1. Mercurio
Peruano
Llaman la atención las dos primeras palabras, que suelen servir para denominar habitualmente el periódico. a. "Mercurio" Primero, la elección del nombre de Mercurio no es nada original; siendo Mercurio el mensajero de los dioses en la mitología grecorromana, los noticieros utilizaron su nombre, desde los albores de la prensa periódica, para designar simbólicamente sus publicaciones, por llevar ellas también las noticias al universo entero (o por lo menos así lo esperan). Son muy conocidos, por ejemplo, el Mercure Français (fundado en 1613) y el Mercure Galant (lanzado en 1672), más tarde bautizado Nouveau Mercure y luego Mercure de France (hasta su cesación en 1832). En realidad, un recuento exacto muestra que se publicaron más de treinta periódicos en francés —pero no todos en Francia— con este título: Mercure Allemand (1631-1632), Mercure Anglais (1644-1648), Mercure Danois (1753-1759), Mercure de Berlin
54
EL MERCURIO
PERUANO
(1741), Mercure de Russie (1786), etc. (Centre d'Études des Sensibilités 1978, 20-21). Este mismo fenómeno se observa en España, donde este nombre llega a ser voz común, sinónima de la palabra "periódico" 16 ; dos ejemplos son el Mercurio literario de Antonio María Herrero y José Lorenzo de Arenas17 y el Mercurio histórico y político de Salvador José Mañer, más tarde Mercurio de España bajo la dirección de José Clavijo y Fajardo18. Los mercuristas limeños —lo dicen en su "Prospecto"— leían este último periódico. La publicación había cambiado recientemente de orientación —probablemente bajo el impulso de Tomás de Iriarte, opina P.-J. Guinard—: ya no se contentan sus redactores con traducir, como lo habían hecho hasta entonces, las noticias de Europa publicadas por su modelo de Holanda; ahora se dedican a dar también noticias de España y, sobre todo, a publicar artículos sobre las provincias españolas, las academias y sociedades económicas, las ciencias, etc. (Guinard 1973, 223). Es, pues, muy posible que, al bautizar así a su órgano, la Sociedad Académica desease recordar al público peruano este periódico, que conocían y cuya orientación periodística probablemente apreciaban. Es una actitud corriente en la época, la que consiste en imitar a otra publicación y en pregonarlo; el Mercurio histórico y político confiesa, en el propio título, ser traducido del francés al castellano del "Mercurio de La Haya"por M. le Margne, y cuando lanzan su Diario de los Literatos de España, los autores revelan que van guiados por gran número de periódicos existentes como las Mémoires de Trévoux, en el Perú, Bausate y Mesa (1790, 3-4) explica en el prospecto de su Diario de Lima que sus fines y métodos son los mismos que los del Diario de Madrid. Es, por lo tanto, evidente que no hay ninguna originalidad en la decisión de los mercuristas, y Demetrio Guasque no tiene ninguna 16. Campomanes atribuye a un jesuíta las palabras siguientes: «mucha gente de ésta, que por su carácter pudiera ser literata, es opuesta a nosotros, y para éstos es de mayor peso la noticia de cualquier mercurio que cuantas apologías podían formar a favor nuestro todos los obispos del mundo.» (1977, 119). 17. Agosto de 1739-marzo de 1740 (Guinard 1973, 121-122). 18. El título exacto fue: Mercurio histórico y político, en que se contiene el estado presente de la Europa, traducido del francés al castellano del "Mercurio de La Haya " por M. le Margne. Mensual, sucesivamente dirigido por S. J. Mañer ["M. 1 e Margne"] (1737-72), T. de Iriarte (1772-73) y J. Clavijo y Fajardo (1773-1807). Fue en 1784 cuando adoptó el nombre de Mercurio de España.
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO PERUANO
55
razón para vanagloriarse, como lo hace, por haber bautizado así al órgano de la Sociedad Académica a fines de 1 7 9 0 (M. P., XI, 262): Tratábase —dice— en ese tiempo de ponerle nombre al niño; y yo tuve el inefable gozo de acertar a ponerle el de Mercurio Peruano, que mereció la aprobación de toda la familia [la Sociedad Académica^, con preferencia a otros nombres quizá no tan adecuados y significantes como éste, porque, siendo Mercurio el mensajero de los dioses, y nuestro papel el que había de llevar las noticias por el Universo, pareció convenirle este nombre bajo el cual lo habéis conocido.
b. "Peruano" Mucho más interesante es la elección del calificativo de Peruano atribuido al Mercurio. Hasta entonces, los pocos periódicos existentes en Lima — l a Gaceta y el muy reciente Diario— se denominaban de Lima. así como sus homólogos americanos se habían llamado antes
Gaceta de México. Gaceta de Guatemala. Gaceta de La Habana o Gaceta de Buenos Aires o se iban a nombrar posteriormente Diario de México y Diario de la Habana. La decisión de la Sociedad Académica revela sus intenciones y esta palabra tan corriente, Mercurio, adquiere mayor resonancia, merced al adjetivo que se le adjunta. En efecto, expresiones como Mercurio del Perú o de Lima no hubieran signifi-
cado más que Mercure de La Haye o Mercure de France o Mercurio
de
España, sino un lugar de imprenta diferente. En cambio, el adjetivo epíteto Peruano conlleva más intimidad que el genitivo 19 , implica el deseo de ganar una audiencia más amplia y revela un interés más profundo. Primero, los autores se niegan a preocuparse sólo por la capital del virreinato : La escasez de noticias que tenemos del país mismo que habitamos y del interno, y los ningunos vehículos que se proporcionan para hacer cundir en el orbe literario nuestras nociones [sic, por naciones], son las causas de donde nace que un reino como el peruano, tan favorecido de la naturaleza en la benignidad del clima y en la opulencia del suelo, apenas ocupe un 19. En su Grammaire du français (París: Hachette, 1989, 147), los lingüistas R. L. Wagner y J. Pinchón, p. e., explican que «desde el punto de vista del sentido, el adjetivo epíteto evoca una cualidad concebida como consubstancial a la persona o a la cosa designada por el substantivo.» Esta advertencia, relativa al francés, me parece perfectamente válida para el castellano.
56
EL MERCURIO
PERUANO
lugar muy reducido en el cuadro del Universo que nos trazan los Historiadores. ("Prospecto", M. P„ I, [3]).
Es decir, que los mercuristas adoptan una postura voluntariamente criollista, que se traduce en una defensa e ilustración de América, y más frecuentemente del Perú. Al mismo tiempo, este calificativo revela una concepción nueva de la prensa periódica. Hasta entonces, los periódicos, mayoritariamente oficiales o controlados por las autoridades, sólo ofrecían noticias del extranjero. En Lima, la Gaceta es perfectamente representativa de esa actitud informativa, como lo demuestran los ejemplos siguientes: de las 9 páginas del núm. 3 (26 de abril-6 de junio de 1757), 6 van dedicadas al extranjero (sobre todo a Polonia y a la Europa Central); en el núm. 3 (8 de marzo-28 de abril de 1759), son 6 páginas, de las 8 que cuenta la entrega, las que tratan de Europa, y 2 de Lima y el Perú; en el núm. 11 (14 de marzo-14 de mayo de 1764), las informaciones europeas ocupan todavía 5 páginas y media y las del virreinato 2 y media; y, finalmente, en el núm. del 27 de octubre al 16 de diciembre de 1776, la mitad de las páginas siguen informando sobre el Viejo Continente (Temple 1965, Apéndice). A las noticias así divulgadas acerca del Canadá (Gaceta de Lima, núm. del 27 de octubre al 16 de diciembre de 1776, 3), de Constantinopla, Viena, Londres, de los «Moscovitas y Prusianos» (Ibid., núm. del 8 de marzo al 28 de abril de 1759, 3), responde el eco contrario del Mercurio Peruano-, «más nos interesa el saber lo que pasa en nuestra Nación, que lo que ocupa al canad[i]ense, al lapón o al musulmano (sic)» ("Prospecto", M. P., I, [5]). Todo esto hace pensar que el lector entendía a primera vista que tenía entre las manos un periódico que no sentía hostilidad hacia el poder central: el Mercurio de España (cuyo título evoca) era en efecto un órgano oficial y el referirse a este nombre traduce, por lo menos, una aceptación de la tutela de las autoridades y un respeto al orden establecido. Pero, por otro lado, el adjetivo adjunto al título indica al mismo tiempo una clara preocupación regionalista, es decir, no sólo capitalina y limeña, sino globalmente peruana: los autores se interesan por el conjunto del virreinato y no dejan de lado ninguna provincia interna, ninguna actividad humana, ningún tema que lo afecte.
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
57
2. Los complementos del título
El aspecto enciclopédico viene nítidamente expuesto en la fórmula que complementa el título: de Historia, Literatura y Noticias públicas, expresiones éstas que merecen algunos esclarecimientos. a. de Historia
La primera mención, de Historia, es la única que queda todavía clara hoy en día. He aquí como la explica el propio periódico al anunciar el contenido del tomo X: Una introducción a las relaciones de los señores virreyes, a esos preciosos depósitos de nuestra Historia civil que van a ministrar un tesoro inagotable al Mercurio, el elogio pòstumo de un peruano respetable, la historia de un establecimiento piadoso, el complemento al de la del famoso mineral de Huancavelica, publicada en el tomo I o del Mercurio, pág. 65, y la descripción geográfica de una fecunda provincia ilustrarán a la primera [la Historia] (M. P., X, 4).
A fin de cuentas, historia es, para este periódico, la historia civil y eclesiástica, la biografía, etc.; pero es, sobre todo, la historia peruana-. los autores quieren presentar a los habitantes del virreinato una visión retrospectiva de su país, lo que revela un sentimiento de pasado propio y la voluntad de estudiarlo. b. de Literatura
El término siguiente, de Literatura, es más difícil de explicar, puesto que ya no tiene, en el día de hoy, el sentido que se le daba entonces y que le atribuyen los mercuristas. En aquella época, admitía Voltaire (1826-1827, VI, 371) que «esta palabra es uno de estos términos vagos tan frecuentes en todas las lenguas». Este vocablo encubre primero la idea de "Bellas Letras", pero tiene en realidad un campo semántico mucho más amplio. En el siglo XVIII, suele también designar la "Ciencia"; así, cuando Juan Sempere habla de la expedición científica franco-española al Perú para medir el meridiano terrestre, la califica de "literaria" (Sempere 1785-1789, III, 149)20. El Diccionario de la Real Academia Española 20. El mismo autor explica después (pág. 155) que Jorge Juan «formó en su casa una Academia de ciencias intitulada Asamblea amistosa literaria», que reunía a sabios que leían sus memorias sobre «cualquier ciencia o arte».
58
EL MERCURIO
PERUANO
define entonces la Literatura como: «El conocimiento de las letras o ciencias» (ed. de 1803); en efecto, hay que recordar que, en aquellos momentos, la definición tradicional de Letras, como sinónimo de Derecho, está cambiando, y la palabra viene adquiriendo matices y significados nuevos: el léxico traduce la realidad del saber, que cada día es menos jurídico y teológico, y al mismo tiempo siempre más científico 21 . Sin embargo, como advierte Voltaire (1826-1827, VI, 373), «se puede tener literatura sin ser lo que se llama un sabio.» El Mercurio se fija como objetivo la ilustración de los peruanos mediante la presentación de las principales ciencias. Pero hay más: tampoco deja de lado las actividades humanas que se conocen bajo el nombre de Artes, ni aquellas que llevan al conocimiento de lo bello. Literatura, pues, significa a la vez Letras, Bellas Artes, Ciencias humanas, naturales y exactas, Economía, Política, Religión y Moral. Es decir que, si la Historia se interesa por el pasado del Perú, la Literatura se dedica a su presente y a las perspectivas que se le ofrecen para el futuro. c. de Noticias públicas Uno de los autores, Ambrosio Cerdán, define así el último complemento del título: Las noticias públicas comprenden la tercera parte del Mercurio. En ésta pueden publicarse las que ocurriesen de suma importancia con los papeles de mayor mérito que vengan de Europa con el debido discernimiento, y las Reales Órdenes y Cédulas que se confíen por el Superior Gobierno para este efecto. {"M. R, X, 160).
En realidad, si bien es cierto que el Mercurio publicó textos oficiales, impuestos por la autoridad (reales cédulas, decretos y bandos virreinales, etc.), casi nunca se hizo eco de las noticias de Europa a las que se alude aquí, a excepción, a partir de 1792-1793, de artículos, sacados de la prensa peninsular, que no son más que diatribas contra la Revolución Francesa pero en ningún caso noticias recientes de acontecimientos. Como rezaba el "Prospecto", «sobre todo, merecerán in lugar de predilección las noticias de este Reino», es decir, del Perú; y 21. Sobre el sentido jurídico de la palabra Letras y su evolución, y los de su derivado letrado, ver el magnífico libro de J.-M. Pelorson {Les "letrados" juristes castillans sous Philippe III. Poitiers, 1980) en particular el "Preámbulo", págs. 15-17.
ASPECTOS MATERIALES DEL MERCURIO
PERUANO
59
el periódico da los ejemplos siguientes: la construcción de un puente, la apertura de un nuevo camino o el descubrimiento de una mina ("Prospecto", M. R, I, [5]). Todas las informaciones que se publiquen en el Mercurio Peruano, cualquiera que sea el sector a que pertenezcan, no tienen otro fin sino el de servir al Perú: la Historia, la Literatura y las Noticias públicas se referirán casi únicamente al virreinato; y cuando se den a conocer cosas exteriores al país, será porque se trata de noticias que pueden serle útiles, como, por ejemplo, la nomenclatura química, que puede ser provechosa para el beneficio de los minerales, o como la crítica de lo ocurrido en Francia, que es útil para preservar el orden social en la colonia. Lo que desean fervientemente los mercuristas es la felicidad del Perú: el bien general, el bien del Reino, el bien de la capital, ha sido el fundamento, el enlace y el objeto único de la Sociedad de Amantes del País. (M. P., II, 76).
^í. T '*
¿I'< ' •>
*'•>
Capítulo III
Lectores y suscriptores IN LECTORES ningún periódico tiene motivos para existir ni posibilidades para sobrevivir, porque ellos son su razón de ser y además le han de facilitar los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que ocasiona su elaboración. Es preciso, pues, determinar el número, clase (suscriptores o no) y origen de la clientela. De su composición nacerá la fisonomía general de la publicación, cuyas características redaccionales, ideológicas, filosóficas, etc., dependerán de quienes la lean, reconfortándola con sus subsidios. Habiendo ya publicado la lista de los suscriptores del Mercurio Peruano (Clément 1979, 94-132), remitimos ahí al que esté interesado por el tema, contentándome ahora con resaltar las líneas directrices que revela el análisis de esta recensión general.
I. Un periódico muy leído Pese a su interés múltiple —ofrece informaciones cuantitativas y cualitativas de gran valor— esta lista presenta el defecto de ser incompleta, por no abarcar más nombres que los de los suscriptores, es decir, que no nos indica nada acerca de los compradores ocasionales. 1. Ventas al menudeo y suscripciones Dos posibilidades existían, en efecto, para los clientes potenciales del Mercurio Peruano: ora comprarlo al número, ora suscribirse. Como ya vimos en el capítulo anterior, el sistema de suscripción —quizá por la rebaja que ofrecía— fue el mayoritariamente adoptado en el caso de nuestro periódico. Se vendía en un único lugar de Lima, donde el suscriptor había de abonar su cuota; el despacho del Mercurio estuvo siempre instalado en
62
EL MERCURIO
PERUANO
una librería, la de Lino Cabrera, en la calle de los Bodegones y, algunos días antes de su cesación, en la de José Calvo, situada en la misma vía. Ésa era la costumbre; así, más tarde, en 1813, se venderá el Peruano Liberal en la tienda de su editor, el librero Tadeo López, en la calle de los Judíos, y el Moderno Antiguo, en 1814, en la librería de José Grande, calle de los Mercaderes (Medina 1964-1967, IV, 119, y 152). Estamos lejos de la difusión callejera de la que disfrutó, por ejemplo, el Diario de México en 1805, vendido «a medio real en veintiún puestos esparcidos por la ciudad, la mayoría estratégicamente colocados en tiendas de cigarros» (Wold 1970, 15), procedimiento, este último, mucho más llamativo que el del punto de venta único adoptado en Lima. Sin embargo, lo esencial es que el Mercurio Peruano, como muchos de sus semejantes, elige —por razones obviamente financieras— la suscripción, sistema que le ofrece con anticipación un flujo regular de dinero. La duración es de 4, 6 ó 12 meses, excepto en los primeros tiempos, en que los responsables se niegan, por honradez, a admitir a suscriptores por un año, explicaba José Rossi y Rubí: «No quiero vincular a nadie, a que si el Mercurio le disgustare, tenga luego que leerlo por fuerza.» ("Prospecto", M. P., I, [6]). Fuera de aquellos momentos iniciales, la Sociedad Académica hará todo lo posible para incitar a los lectores a que adopten el sistema de la suscripción, proporcionándoles facilidades materiales: entrega del periódico en casa a las 8 de la mañana los días de publicación (jueves y domingo), cobro del importe en el mismo domicilio (si lo desean), tarifa reducida (14 reales al mes en vez de 16), suplementos gratuitos; para los del exterior, se nombran corresponsales destinados a hacerles más cómoda la gestión (p. e.: M. P., VI, 64). Los había en El Cuzco, Chuquisaca, La Paz, Quito, Santa Fe de Bogotá y México. A estas ventajas concretas se puede agregar la utilidad social que representa la publicación por el periódico de las listas de los suscriptores, fuerte incentivo éste, porque daba a muchos la oportunidad de mezclar su oscuro nombre con los de las familias más ilustres y respetadas de la colonia; el periódico insiste en este aspecto: Hacer colocar su nombre en la lista de los subscritores de un papel, no sólo es proporcionarse un conducto para hacerse conocido, sino que esto (lo que es más apreciable) arguye gusto y patriotismo [...] ( M . P., III, 254).
LECTORES Y SUSCRIPTORES
63
Como resultado de esta campaña el número de compradores del Mercurio excedería muy poco el de los suscriptores, en razón de la flaqueza de las ventas al menudeo. Como ya hemos dicho, el total debió de fluctuar entre 320 y 575 clientes. 2. Los lectores Pero comprar y leer son dos cosas diferentes; entonces, aún más que hoy en día, el periódico era un producto en permanente circulación, del que cada ejemplar era leído por numerosas personas. Sobre todo, se leía en voz alta y se comentaba en las tertulias: «El Diario Pinciano del 23 de febrero de 1788 —relata P.-J. Guinard (1973, 70 n.)— publica una carta [...] de un estudiante pasado a soldado, que cuenta que lee este periódico a sus compañeros, los cuales le escuchan "con la boca abierta".» Era éste un procedimiento corriente en la época, no sólo cuando parte del público era analfabeta (como es muy probable en el ejemplo precedente), sino también en otras muchas circunstancias; lo que, dicho sea de paso, tuvo consecuencias sobre el estilo, cuya cualidad primordial había de ser la elocuencia 1 . Como en otras partes, en Lima las cosas funcionaban así; los periódicos iban siendo sometidos a la lectura y a la discusión en estos establecimientos de reciente creación que eran los cafés 2 : Los cafés no han servido en Lima más que para almorzar y ocupar la siesta; las discusiones literarias empiezan a tener lugar en ellos. El Diario Erudito y el Mercurio subministran bastante pábulo al criterio del público. (M. P„ I, 29).
Pero, ¿cuántas personas tenían por este conducto acceso al Mercurio? 1. Lo explica muy bien Nigel Glendinning (1973, 47): «el procedimiento de leer las obras en voz alta supuso que los libros no siempre tuviesen la unidad que nosotros esperamos de ellos hoy día.». Y prosigue: «El hábito de leer en voz alta llevó, además, a los poetas a preferir las formas de reducidas proporciones y aquellas otras estructuras que, aunque más amplias, eran fácilmente susceptibles de fragmentación, y fomentó, sin duda, la utilización de los efectos acústicos, tanto en prosa como en verso. El término "prosa", en efecto, viene a ser en este período sinónimo de elocuencia [...]» ( I b i d 4 8 ) . 2. El primer establecimiento de este tipo había sido abierto en Lima en 1771 por Francisco Serio; en 1788 ya coexistían 6 en la capital del virreinato. (Clément 1992, 23).
64
EL MERCURIO
PERUANO
Es difícil determinarlo, porque estas reuniones de lectura podían agrupar a un puñado de amigos o bien ir más allá de una docena de
individuos. En una carta dirigida al Papel Periódico
de Santa Fe, un
lector escribe, a propósito de las tertulias de Bogotá, en las que se leían tanto esta misma publicación como el Mercurio Peruano : Se acordará Um. que en la segunda [carta] mía le dije como andaba su periódico siendo el favorito de las tertulias no sólo seculares sino religiosas, sin excluir las monjas, porque me consta que hasta las legas se olvidan de lo que son, teniendo sus buenos ratos de periodicantes-, pero el dolor es que un solo ejemplar le suele servir a más de cien personas, si acaso no es a una tercera parte de la ciudad. (Lic. Camilo Cantueso, de Cartagena de Indias, 3 de junio de 1791, M. P., III, 174).
Es obvio que se trata de un caso extremo y que el autor de la carta exagera mucho; no obstante, queda claro que gran parte de los ejemplares del Mercurio Peruano eran leídos por grupos más o menos importantes de personas. Lo difícil es lograr determinar un coeficiente multiplicador medio que permita obtener, a partir del número de los compradores, el de los lectores. Para la prensa m a d r i l e ñ a , P.-J. Guinard (1973, 70) estima que el «de lectores por ejemplar era débil — 1 a 5— para las publicaciones eruditas — D i a r i o de los
Literatos, Aduana Crítica, Semanario Erudito— pero bastante impor-
tante — 1 0 a 15— para los periódicos de información — G a c e t a ,
Mercurio, Memorial Literario— y las imitaciones del Spectator.»
Si se considera el hecho de que el Mercurio Peruano es el único periódico verdadero de Lima —el Semanario Crítico cierra rápidamente—, y si se considera, por otro lado, que no es fácil de leer ni de entender, salvo para la parte europea de la población — y esto con reservas—, la cifra media de 10 a 12 lectores por ejemplar vendido parece correcta. Esto daría un número de lectores comprendido, según la época, entre 3 500 y 7 000. Pero este resultado se ha de matizar en consideración a la realidad americana. En efecto, esta cifra es homeopática con respecto a la población total del imperio colonial hispano. El porcentaje de lectores es menos ridículo si sólo se hace referencia al Perú, donde residía la casi totalidad de ellos: este reino tuvo 374 suscriptores, lo que corresponde a un número probable (V. cap. II, § I 3 a) de 450 ejemplares vendidos y, por consiguiente, a un número de lectores situado entre 4 500 y 5 400, y esto para una población blanca de unas 130 000 personas, entre las que sólo la mitad eran
LECTORES Y SUSCRIPTORES
65
hombres 3 . Pero en realidad, el Mercurio se leyó mucho menos en las provincias e infinitamente más en Lima; sabemos que sólo en la capital hubo 278 suscriptores, lo que da un número probable de 350 ejemplares vendidos y permite inferir que debió de tener cerca de 4 000 lectores para una población europea de 17 215 personas, de las que 8 335 eran hombres. Lo que significa que, en Lima, casi ui blanco de cada dos leía el Mercurio. Sin duda un enorme éxito, que permite apreciar el impacto que tuvieron el periódico y la Sociedad Académica sobre la sociedad limeña en general. 3. Los suscriptores A diferencia del libro, para el que no se pueden obtener más que indicaciones parciales —catálogos de bibliotecas privadas, inventarios post mortem, citas o alusiones en los escritos de los autores—, los lectores de la prensa periódica de antaño no eran anónimos. Como otros órganos de la época, el Mercurio Peruano publicaba regularmente la lista de sus suscriptores. Se conocen las de 7 períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre de 1791; enero-abril y septiembre-diciembre de 1792; enero-abril y mayo-agosto de 1793. Es decir que, quitando la omisión del segundo cuatrimestre de 1792, se sabe cuántos y quiénes fueron los suscriptores durante el período más interesante, por ser el más activo, de la existencia del Mercurio
Peruano.
a. Las listas Estas recensiones corresponden a una moda de la época, que anima a suscribirse. P.-J. Guinard (1973, 85) comenta: «el rey, los miembros de la familia real que figuran en cabeza de las listas de suscriptores que conocemos en aquella época llevan la voz cantante; es ciertamente de buen ver y de buen gusto el haber suscrito a periódicos.». De ahí que todos quieran aparecer en ellas: Se hubiera tenido por un drope —apunta irónicamente el Mercurio al referirse a sus primeros momentos— el pulpero que no hubiese deseado ver su nombre escrito con letras de molde en la lista de señores subscriptores. ( M P„ XI, 265). 3. Según el censo del virrey Gil de Taboada, el Perú tenía, en 1790, 1 076 122 habitantes, de los cuales un 1 2 % eran europeos. (Roel 1970, 336-337).
66
EL MERCURIO PERUANO
Salir en esas listas se consideraba como honroso, como signo de promoción social. Por eso ponía la Sociedad Académica sumo cuidado en su elaboración: primero venía el rey y el virrey, después el regente, los oidores y demás magistrados de la Audiencia, luego el arzobispo de Lima y otros prelados y, finalmente, los demás suscriptores en orden cronológico de suscripción, sin consideración de estamento ni de fortuna: La rigurosa etiqueta, que en otras ocasiones es justa para la correspondiente distinción de clases y cumplimientos de preeminencias, en la presente sería en cierto modo ofensiva al carácter despreocupado de toda 1 a Nobleza y Estado civil, que componen esta capital. N o dudo que agradará este temperamento, como que conozco el espíritu filosófico de mis conciudadanos. ("Prospecto", M. P., I, [6]).
Este método cronológico de inscripción tiene gran aprecio entre los suscriptores burgueses que pueden así encontrarse colocados delante de personajes que, según los hábitos sociales del tiempo, solían considerarse como de rango superior. Antes de proseguir, cabe mencionar un fallo en estas recensiones, a saber, la ausencia de algunos suscriptores, aunque éstas sean probablemente muy pocas. La prueba la tenemos en el mismo Mercurio que publica, los 26 y 29 de abril de 1792, una "Disertación formada por un subscriptor al Mercurio Peruano [...] sobre mejorar los caminos del Reino [...]" (M. P., IV, 285-293), firmada por un tal Gregorio de Zúñiga, nombre que no viene en ninguna de las listas. Por otro lado, no puede dejar de sorprender la ausencia de personajes importantes que, tanto por su categoría social como por su situación en la Sociedad Académica de la que eran individuos honorarios, forzosamente habrían tenido que suscribirse4. Sin embargo, hay que confesar que tales fallos son muy excepcionales, y que las listas, si bien no son perfectas, son lo bastante ricas 4. Se pueden mencionar otras ausencias, también reveladas por el propio periódico. Así dice: «El húngaro, el alemán, el sajón, que apenas tenían una idea del Perú por las relaciones geográficas de Busching, leen ahora con gusto nuestro Mercurio [...]» (M. P., VII, 16). Estos lectores lejanos no podían lógicamente comprar el periódico al menudeo, sólo les quedaba la solución de la suscripción; pero las listas no mencionan más que un solo suscriptor en Europa central, el barón de LawAnspach en Alemania. Se ve claramente que no era el único y, no obstante, es el único mencionado.
LECTORES Y SUSCRIPTORES
67
como para ser consideradas de gran validez en vista de un estudio serio de la clientela del periódico que nos interesa aquí. b. £1 número de suscriptores La recensión general de los suscriptores del Mercurio Peruano (Clément 1979, 94-132) abarca 517 nombres diferentes. Es ésta una cifra muy respetable para la época, sobre todo si tenemos en cuenta que un periódico de tanto prestigio como el Journal de Trévoux sólo contó 330 suscriptores (Guinard 1973, 64 n.), de que el Correo de Madrid fluctuó entre 265 y 305 (Herr 1964, 161) y de que el historiador chileno Vicuña Mackenna (1971, 105) considera como "prodigioso" el número de 500 alcanzado por la Minerva Peruana en 1805- En efecto, los clientes posibles eran poco numerosos en América, lo que hizo la vida muy difícil a la prensa periódica de entonces; así, en 1801, el Correo Curioso de Bogotá tuvo que cesar su publicación porque no reunió 40 suscriptores (Palau 1948); algunos años después, la misma desventura le ocurrió al Semanario del Nuevo Reino de Granada que, a pesar de su gran riqueza científica, no pasó de los 45 suscriptores (marzo de 1809); y en 1814, el Padre Cea no logró vender, entre suscriptores y no suscriptores, más que 9 ejemplares de su Moderno Antiguo5. En tales condiciones, el Mercurio Peruano constituye sin duda alguna un auténtico éxito. Por otra parte, cabe señalar que los 517 suscriptores registrados adquirieron 531 suscripciones, lo que significa que hubo entre ellos suscriptores múltiples. ¿Por qué? Para sostener al periódico en el caso del rey. Para presentar al exterior —a amigos, por ejemplo— la realidad peruana, científica (caso de Alejandro Malaspina) o económica: Fernando del Mazo, miembro del alto comercio de Lima y representante de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, se suscribe por 4 ejemplares que manda a sus colegas de la Metrópoli. El conocimiento que ofrece del país el Mercurio puede considerarse como interesante y útil para el comercio y el saber en general; este periódico desempeña perfectamente el papel que se había fijado y, lógicamente, no le faltan suscriptores ilustrados ni protagonistas de la economía. 5. El Investigador dice de este periódico: «Han salido hasta el día 4 números y se han vendido cinco ejemplares, sin contar los de los suscriptores, que son los siguientes: el Lic. Manuel Barrera, D. Domingo Ascue, D. Antonio Boza y D. Manuel Villar.» (Medina 1 9 6 4 - 1 9 6 7 , IV, 152).
EL MERCURIO PERUANO
68
c. Variaciones en el número de suscriptores La cifra de 517 puede resultar engañosa, porque incluye tanto a los suscriptores de un solo cuatrimestre como a los que se mantuvieron fieles al periódico desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, es necesario evitar las generalizaciones abusivas y conviene examinar la evolución del número de suscriptores según los distintos períodos. Suscripciones
250-
200 I 0
•
91/1
I
91/2
•
91/3
1
92/1
•
92/2
1
92/3
l
93/1
i
93/2
•
i
Cuatrimestres
El Mercurio Peruano conoce muy rápidamente un gran éxito entre el público limeño; se suscriben 220 ejemplares durante el primer mes (enero de 1791) y se llega a 399 en abril; se mantienen las suscripciones a este nivel (391) durante los 4 meses siguientes y se acaba el tercer período del año con un ligero descenso (339), que se prolonga a comienzos del año 1792 donde se alcanza la cifra de 306. Después del segundo cuatrimestre, del que ya hemos comentado que no disponemos de datos, se estabilizan las suscripciones a 258 ejemplares. Creemos que no hay que preocuparse por esta lenta hemorragia, puesto que el resultado final muestra que en sus peores momentos, el Mercurio lograba todavía vender, contando el menudeo, unos 320 ejemplares. Seguía, pues, perfectamente equilibrada la balanza de la empresa.
LECTORES Y SUSCRIPTORES
69
A esto hay que añadir la notable fidelidad de la clientela. Es cierto que, en los primeros momentos, suscribirse no fue para muchos sino una moda, un fenómeno tan fuerte como transitorio: «El grande, el chico, el blanco, el negro, el sabio, el ignorante, el noble y el plebeyo, todos aspiraban a la subscripción», se mofa Demetrio Guasque (M. P., XI, 265). Fueron esos clientes los que abandonaron con más precipitación el periódico; con el tiempo los fueron sustituyendo parcialmente otros, más sinceros y más interesados por el contenido del Mercurio; eran además suscriptores cada vez más alejados de Lima e incluso del propio Perú. Pese a estos altibajos, una característica esencial fue que, de los 250 suscriptores regulares (con 2 5 8 ejemplares suscritos) del año 1793, 153 (o sea el 6 1 % de ellos) lo eran desde los comienzos de la aventura mercurista, lo que quiere decir que habían encontrado en el periódico lo que esperaban al comprarlo por primera vez; aún más que hoy en día, suscripción no podía rimar con decepción. Pero, por muy valiosas que fueran las informaciones ofrecidas por el Mercurio, muchos de sus suscriptores no se contentaron con ellas y completaron su sed de conocimientos suscribiéndose al mismo tiempo al Diario de Lima, así lo hicieron 130 de ellos, o sea el 2 5 % del total. Más aún, es necesario reducir este cálculo sólo a los suscriptores limeños del Mercurio, porque, siendo cotidiano el Diario, se leía esencialmente en la capital del virreinato; pues bien, de los 285 suscriptores limeños del Mercurio Peruano, 106 lo eran también del Diario de Lima, esto es el 37%. A la inversa, se observa, al repasar las listas del cotidiano, que estaban casi exclusivamente constituidas por nombres de suscriptores mercuristas. Podemos concluir, por consiguiente, que el órgano de la Sociedad Académica tuvo suscriptores relativamente numerosos —por lo menos si se adopta una pauta americana—, fieles en su compromiso con el periódico e interesados por su país.
II. Origen de los suscriptores Merced a la recensión general, a los documentos del tiempo conservados en los archivos y a los trabajos de los historiadores contemporáneos, es posible establecer quiénes eran los suscriptores y de dónde venían geográfica, social y profesionalmente, lo que da al estudio del
70
EL MERCURIO PERUANO
periódico una dimensión cualitativa muy superior al mero aspecto cuantitativo examinado hasta ahora. 1. Origen geográfico Lo más fácil de conocer, porque aparece generalmente en las listas, es la procedencia geográfica de los suscriptores: Origen de las suscripciones •
Lima, capital
• Virreinato del Perú: Intendencias de El Cuzco: 20; Lima: 19; Tarma: 14; Trujillo: 11; Huamanga: 7; Huancavelica: 4; y Capitanía General de Chile: 8 • Otros virreinatos: Rio de la Plata: 26; Nueva Granada: 14; Nueva España: 7
Número
%
289
55,8
98
19,0
•
España y extranjero: España: 11; y Extranjero: 3
47 14
9,1 2,7
•
Indeterminados
69
13,4
Total
517
Se puede observar primero que los "indeterminados" eran pocos: in 13%. Lo más probable es que fueran limeños o, al menos, peruanos, porque cuando se trataba de suscriptores "foráneos" o "extranjeros", las listas no se olvidaban nunca de señalarlos: eran símbolos de difusión lograda, casi podríamos decir que de "internacionalización". Lo que se desprende en segundo lugar de este recuento —y lo contrario hubiera sido sorprendente—, es el peso preponderante de Lima. Además de la cercanía, las razones son múltiples: gran concentración de europeos capaces de leer y con empleos que los incitaban a ensanchar sus conocimientos, suscripción no gravada por gastos de porte y con servicio rápido, mientras que para el exterior los plazos podían ser muy largos, como lo prueban los casos que se pueden calcular a partir de las indicaciones del propio Mercurio: 4 meses para llegar a Cartagena de Indias y 7 para Madrid 6 . 6. En el Papel Periódico de Santa Fe, un lector explica en carta del 3 de junio de 1791, que «acaba de leerse [en Cartagena] el núm. 4 del Mercurio Peruano»; éste se
71
LECTORES Y SUSCRIPTORES
O ES • • •
Lima Perú Virreinatos España Indeterminados
Gráfico núm. 2 Origen geográfico de los suscriptores
A esto hay que agregar el hecho de que el 75% de los suscriptores residían en el virreinato, lo que confirma la peruanidad, deseada, del Mercurio-, sobre todo que a este porcentaje se le puede sumar un 13% de indeterminados, cuya procedencia es muy probablemente peruana, cuando no limeña. Esta tendencia está confirmada por la presencia, en las listas, de suscriptores oriundos de todas las intendencias del Perú y también de la capitanía general de Chile. En cuanto a los suscriptores residentes en los demás territorios del imperio, su número era inversamente proporcional a la distancia que los separaba de Lima; lo que daba gran peso a los representantes del Río de la Plata (26), con una dominación aplastante, entre estos últimos, de habitantes del Alto Perú (22): no debe ser extraño a esto el que abundasen en el Mercurio artículos sobre la minería, actividad principal de dicha zona. Tampoco se puede olvidar que aquellas regiones aún dependían de la Ciudad de los Reyes en 1776; los enlaces tejidos a lo largo de dos grandes siglos de preponderancia limeña no se lograron cortar por una simple decisión político-administrativa. había publicado el 13 de enero y había salido de Lima por el correo de los Valles la noche del 23 del mismo mes (M. P„ III, 88, pág. 174; Unanue 1795, 33). Por parte, el joven peruano José de Santiago Concha recibía en Madrid a fines noviembre de 1791 el vol I del Mercurio Peruano que su padre le había enviado Lima y había sido transportado por un navio que había dejado El Callao el 9 mayo (M. P„ V, 173).
en su de de de
72
EL MERCURIO
PERUANO
Los de España y del extranjero son suscriptores interesantes no por su número —bastante reducido— sino por sus personalidades. Tenían relaciones familiares o amistosas con peruanos (el general Cagigal, por ejemplo, era el cuñado de otros dos suscriptores residentes en Lima, los hermanos Benito y Francisco de Paula de la Mata Linares); sentían curiosidad por la situación en el país (como el duque de Almodóvar, traductor de la Historia filosófica del abate Raynal); residían en él por motivos científicos (Alejandro Malaspina y algunos miembros de su expedición alrededor del mundo). Los extranjeros —menos estos últimos y los individuos de la Comisión Mineralógica del barón de Nordenflycht— eran muy poco numerosos: el barón de Law-Anspach en Alemania, Giuseppe di Pellegrini, gobernador de Como en Lombardía, el conde Greppi, cónsul del Santo Imperio en Cádiz, y José Ravara, cónsul de Nápoles y Génova en Filadelfia. Cuando se examina, para cada zona geográfica, la evolución de las suscripciones con los años —no en número, sino en porcentaje— se observan los fenómenos siguientes: Primero, acabaron por desaparecer totalmente los llamados "indeterminados"; esto se debe a que las listas fueron cada vez más precisas, gracias a la desaparición progresiva de los suscriptores cultural y financieramente más frágiles. Segundo, la parte que le tocaba a Lima disminuyó medianamente, pasando del 64,3 al 55,2%. Tercero, esta pérdida de importancia se realizó en beneficio de todas las otras zonas: el Perú aumentó su representatividad del 14,1 al 22,8%, los demás virreinatos del 3,1 al 16,8% y Europa del 1,3 al 5,2%. Es evidente que, con el tiempo, se conocería mejor el Mercurio Peruano fuera de Lima, y sobre todo en el propio virreinato.
2. Origen estamental Al hablar de la prensa española, P.-J. Guinard (1973, 71) escribe: La composición de estas listas [de suscriptores] no dan probablemente una imagen fiel del conjunto de los lectores de un periódico. Sólo dan a conocer a los lectores acomodados, a los que pueden pagar una suscripción, menos de la mitad del total, salvo excepción.
73
LECTORES Y SUSCRIPTORES
Sabemos que, en el caso del Mercurio Peruano, los suscriptores representan la inmensa mayoría, la casi totalidad podríamos decir, de los compradores. Por otra parte, cabe recordar que, siendo en gran proporción residentes en Lima, resulta relativamente fácil conocerlos en una ciudad en la que la población europea —casi la única que nos interesa aquí— es poco numerosa. Sería, es verdad, mucho más problemático realizar esta misma investigación para el Madrid de la época. No obstante, se plantean problemas de clasificación; el profesor Guinard (1973, 82) señala atinadamente que «las categorías determinadas —nobles, eclesiásticos, funcionarios, oficiales— no responden ni a una clasificación por estamentos, ni a una clasificación por oficios.» Además, las indicaciones suelen limitarse al nombre y apellido del suscriptor; pero, gracias a los historiadores contemporáneos, se han podido reducir las dudas y establecer dos recensiones distintas. La repartición por estados es la más delicada, porque se corre el riesgo de colocar indebidamente a nobles en el estado llano o a la inversa, si, por ejemplo, se cae en el error de no considerar más que la partícula "de", que, en realidad, no es, en el mundo hispano, señal segura de pertenencia a la nobleza. Con todo, y tomando cuantas precauciones posibles, se puede proponer la clasificación siguiente:
Origen de las suscripciones •
Estado eclesiástico
•
Estado noble: - Nobleza española - Títulos de Castilla - Nobles extranjeros
•
Estado llano
•
Indeterminados
Total
Número
145 31 i 181
%
84
16,3
181
35,1
239
46,3
12
2,3
5167
7. Hemos excluido, evidentemente, a la Sociedad patriótica de Amigos del País de Quito, puesto que no se trata de una persona.
74
EL MERCURIO PERUANO
Se constata primero que, contrariamente a los periódicos de la metrópoli, donde el clero forma generalmente el grupo principal con más de una tercera parte de los suscriptores (Guinard 1973, 87), entre los del Mercurio Peruano, sólo aparece en tercera posición, con menos de una sexta parte del total.
En cambio, la nobleza ocupa el mismo puesto que en los periódicos peninsulares, es decir, el segundo. Desempeña un papel motor, atrayendo a buena parte de los lectores, encantados de codearse con marqueses, condes y otros aristócratas. Es cierto que la mayor parte son hidalgos, oriundos de las provincias del Norte de España; sin embargo, hay que señalar que casi el 20% de ellos tienen rango importante (títulos de Castilla o extranjeros). Por otro lado, merece señalarse que, de 31 títulos españoles mencionados, 25 son de creación reciente (fines del siglo XVII para los más antiguos y menos de diez años para los más recientes). Si se añade a esto el que, de 176 nobles españoles, 57 (o sea el 33%) han sido o serán condecorados con una orden militar, se percibe mejor el hecho de que son gente a la que el poder real quiso favorecer... o que tuvieron los recursos suficientes para comprarse un título nobiliario, ya que las ejecutorias se vendían desde fines del siglo anterior (Roel 1970, 319-321). Cualquiera que sea el origen de estas distinciones, favor o compra, son clara señal de
LECTORES Y SUSCRIPTORES
75
que se trata de personajes de campanillas en la colonia. Igualmente importantes son los que forman parte de lo que se suele llamar el estado llano, a pesar de ser término ambiguo, puesto que puede servir para designar casos muy diferentes: un pequeño funcionario, un tendero, un miembro del alto comercio, un hacendado rico, etc. Aún menos que en la metrópoli cuenta la diferenciación entre nobles y pecheros; máxime porque existe el concepto social indiano de "sujeto distinguido", que permite asimilar a la nobleza al que es capaz, por su fortuna, de mostrarse digno de dicho estado, según la Real Cédula del 17 de agosto de 1780 (cit. por V. Roel 1970, 339). En realidad, en América, lo esencial es pertenecer a la casta de los europeos. Lo que explica que el 4 de agosto de 1790, el fiscal del Consejo de Indias escribiera: «Es indubitable que se reputa en aquellos reinos por noble a cualquier español que pasa a ellos siempre que no se dedica a ningún oficio indecoroso y adquiere algunos fondos.» (cit. por Hernández Sánchez-Barba 1972, 338). El dinero, pues, desempeñaba en el Nuevo Mundo un papel distintivo mucho más evidente que en la Península. Y no es casualidad que fuera primero en América donde se permitiera a los nobles la práctica de actividades comerciales, tenidas por viles en la Metrópoli; ya a fines del siglo XVII, el prior del Consulado de Lima era el marqués del Castillo y, un siglo más tarde, este cargo seguía ocupado (cinco veces entre 1785 y 1799) por otro noble, el conde de San Isidro (suscriptor, dicho sea de paso, del Mercurio Peruano). Cuanto se ha dicho hasta aquí queda confirmado y complementado por la Real Cédula del 4 de marzo de 1805 "sobre la declaración en América de las artes y oficios mecánicos como ocupaciones honrosas y nobles" (Carlos IV 1805).
3. Origen profesional Esta evolución no es más que la consecuencia lógica de la concepción de la sociedad en las Indias: cuando se otorga o, caso frecuente también, cuando se vende un título nobiliario a un comerciante o a un minero, como hace la Corona, es ya imposible seguir considerando como vil o despreciable la actividad económica que practican dichos personajes. La distinción habitual entre nobleza y estado llano ya no
76
EL MERCURIO
PERUANO
tiene porqué existir. Lo que va a contar, a partir de entonces, será la actividad de las personas; de ahí la necesidad de realizar una clasificación rigurosa de los suscriptores del Mercurio Peruano según el sector profesional en el que obran. a. Los empleos He dicho "rigurosa", porque es preciso considerar las listas publicadas con suma atención, por ser frecuentemente insuficientes las informaciones que ofrecen. Por ejemplo, es frecuente que no se señale la ocupación más profesional del suscriptor sino lo que pueda tener más prestigio: su título más honorífico —como conde o marqués de ... pero no minero; mayordomo de cofradía pero no comerciante, etc.—, el que, por ser socialmente más llamativo, puede atraer más eficazmente a los lectores hacia la suscripción. Además, cuando se llegan a precisar las diversas caras de los personajes —los subdelegados de los partidos, que son frecuentemente militares, los comerciantes milicianos, los eclesiásticos profesores, etc.—, es necesario elegir; en esta recensión se ha hecho siempre a favor de la actividad que parecía más esencial en la vida del personaje y la que implicaba mayor ocupación profesional. Pero hay que confesar que a veces fue difícil, por ser algunos suscriptores polifacéticos, como lo muestra el ejemplo de Antonio Hermenegildo de Querejazu, que era a la vez oidor influyente y comerciante de categoría (Amat 1762 b), según un esquema social muy corriente en la época. A pesar de estas dificultades de clasificación y contando con los posibles errores, resulta muy interesante la repartición:
Actividad • Administración política: - Alta administración (rey, ministros, virreyes, etc.) - Administración virreinal (asesoría general, secretaría y escribanía de gobierno) Admin. provincial (intendentes, asesores, subdelegados) - Audiencia (oidores, fiscales, escribanos, etc.) - Administración municipal (alcaldes, regidores, etc.)
Núm.
Total
12 12 31 37 12 104
104
LECTORES Y SUSCRIPTORES •
•
•
•
•
•
Administración financiera: - Reales Cajas - Tribunal de Cuentas - Casa de Moneda - Renta de Tabaco -Aduana - Correos - Tributos - Censos - Temporalidades - Otros (Alcabala, Cruzada, etc.) Actividades económicas:. - Comercio - Industria y artesanado - Minería - Agricultura Iglesia: - Clero secular (incluidos 33 curas de parroquias) - Clero regular - Inquisición
77
8 16 10 5 8 5 6 3 4 _á 70
70
29 4 10 3. 46
46
55 12 _4 71
71
Intelectuales-, - Abogados - Cuerpo docente - Científicos - Salud (médicos y cirujanos) - Periodistas - Mujeres ilustradas - Sociedades de Amigos del País (o representantes)
13 32 9 4 3 7
Militares: - Reales Ejércitos - Milicias
24
Indeterminados: - de residencia conocida - de residencia desconocida Total
72
41 53 63 113
72
41
113 517
78
EL MERCURIO PERUANO
b. Breve análisis Esta clasificación merece algunos breves comentarios; el primero es que se conoce la ocupación profesional del 7 8 % de los suscriptores, lo que no es nada desdeñable y ofrece una base sólida para el estudio. En segundo lugar, cabe subrayar la preponderancia de los funcionarios, una tercera parte del total, que constituyen los dos primeros grupos profesionales mencionados. Se puede apreciar el enorme peso de la Audiencia, lo que corresponde perfectamente a su papel político, esencial en la vida del virreinato y se traduce en la presencia de todos los ministros que la integran, reparo todavía más interesante desde los trabajos de Guillermo Lohmann Villena (1974), que muestran la fuerte criollización de dicho cuerpo en Lima. Otro grupo importante es el que forman las autoridades provinciales instaladas por el nuevo sistema de intendentes; más que personajes políticos —que lo fueron siempre y lo siguen siendo—, fueron nombrados en sus empleos para dinamizar la economía; encontraban en el Mercurio artículos sobre el comercio, estudios sobre la minería, investigaciones sobre la flora peruana, etc., que los ayudaban a fomentar el desarrollo comercial, industrial y agrícola de la provincia que se les había encomendado (Navarro-García 1959, 79-80). Pero no eran los únicos funcionarios; todas las entidades administrativas estaban representadas, todos los grados de la jerarquía también, excepto los más modestos, cuyos recursos no les permitían abonar la suscripción. Y si hay pocos individuos de la administración municipal, esto es debido a que la mayor parte de ellos no ocuparon en ella sino cargos provisionales; lógicamente se los ha clasificado en el sector profesional que les correspondía (siendo éste el caso de los alcaldes y regidores, que, en la vida de todos los días, eran muy a menudo comerciantes). En cuanto a los que se dedicaban a actividades económicas, eran poco numerosos: menos del 9%, cifra muy baja que nos obliga a considerarla con suma prudencia. Por ejemplo, el número de 3 suscriptores con actividades agrícolas es ridículo, tanto más cuanto que se trata de un continente en el que la dominación del país se ha traducido en un acaparamiento general del suelo. Lo que sucede es que gran parte de los terratenientes son, al mismo tiempo, funcionarios (muchas veces oidores, por ejemplo) o realizan cualquier otra actividad, por lo que han sido clasificados en esa otra categoría. De hecho,
79
LECTORES Y SUSCRIPTORES
el Mercurio ha provocado en todos los sectores de la economía una curiosidad muy superior a lo que parece por las cifras. También están subrepresentados el pequeño comercio y el artesanado. Las razones son probablemente múltiples: en primer lugar, las tarifas elevadas de la suscripción no estaban al alcance de los ingresos limitados de los tenderos y menestrales; además, en el caso de haberse suscrito, formaban parte de los suscriptores de quienes el Mercurio no especificaba nada, porque su rango social relativamente modesto no "honraba" bastante al periódico —la mayor parte de los artesanos eran mulatos libres—; en efecto, cuando el personaje era de coturno, se precisaban siempre sus títulos o empleos. En conclusión, se puede afirmar que la parte de los suscriptores que tenía una actividad económica aparece aquí más reducida de lo que era en realidad.
O • 0
Adm. política Adm. financiera Activ. económ.
• Q Q
Iglesia Intelectuales Militares
•
Indeterminados
13,54%
7,93%
Grfíiconúm. 4
Origen profesional de los suscriptores
13.73% Los miembros del clero no nos interesan en cuanto tales —esto concierne a la clasificación por estados—, sino como personas con actividad eclesiástica. Lo mismo que para los periódicos peninsulares (Guinard 1973, 87), es preponderante el peso del clero secular — cuyos conocimientos y fortuna son generalmente superiores— frente al regular, puesto que aquél representa el 7 8 % de ellos en el caso del Mercurio Peruano. Predominan los curas de las parroquias —aunque
80
EL MERCURIO
PERUANO
hay pocos doctrineros—: desempeñaban un papel importante en la difusión de las Luces, sirviendo de intermediarios entre las fuentes de la cultura y sus parroquianos, a menudo analfabetos o demasiado pobres para comprar libros o periódicos. Este fenómeno explica, por ejemplo, el lanzamiento en la Península del famoso Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808). El cristianismo reviste, en aquel fin del siglo XVIII, particularmente en los territorios del imperio hispano, un aspecto nuevo que aclara muy bien el filósofo G. Gusdorf (1972, 33): Sensibles a los valores de humanidad, de filantropía, [los eclesiásticos] descubren que el servicio de Dios anda a la par del servicio de los hombres; el lugar privilegiado del sacerdote en la comunidad le permite ser el agente eficaz de una transformación del modo de vida. De ahí la aparición de un cristianismo encarnado, utilitario, y a veces técnico, cuyos representantes característicos podrían ser los sacerdotes españoles que participaron en los esfuerzos de las Sociedades de Amigos del País, institución significativa de las Luces ibéricas, en beneficio de poblaciones atrasadas.
Era también a una tarea educacional a la que se dedicaba la categoría siguiente, la de los intelectuales 8 , cuya composición muy variada es perfectamente representativa de la sociedad peruana de entonces. Es cierto que tiene especial relevancia el grupo de los abogados (18%), por ser éstos muy numerosos en Lima, aunque es el cuerpo docente e 1 que ocupa el primer puesto con 32 suscriptores y el 44%; preponderancia lógica en teoría —se puede esperar de un profesor cierto gusto por los conocimientos nuevos—, pero cifra, con todo, muy notable por no tener todos los catedráticos de la Universidad y de los colegios un espíritu abierto a las Luces. En fin, merece subrayarse la presencia, en la lista, de 7 mujeres, o sea 1 suscriptor de cada 10 en este grupo; es verdad que es una proporción más bien modesta, pero resulta interesante. N o se puede olvidar que en el Perú la mujer tenía fama de ser muy emancipada, como se observa en algunas Tradiciones peruanas de Ricardo Palma ("El divor-
8. Es verdad que éste no es un concepto del siglo XVIII, sino más reciente; no obstante, no se puede negar que dicha categoría existía, que comprendía actividades profesionales que merecen calificarse así, y que, en definitiva, era una realidad socio-cultural de esa época, como lo ha demostrado magníficamente para Francia D.Roche (1988).
LECTORES Y SUSCRIPTORES
81
ció de la condesita" y otras más); este interés de la mujer por las ideas nuevas y las disputas filosóficas —cuando la Sociedad Académica se llamaba Filarmónica ya tuvo socias— no es sino el preludio a su actuación durante la lucha emancipadora; como recuerda Benjamín Vicuña Mackenna (1971, 48), «la saya y el manto, con su misteriosa impunidad y su secreto halago, se hicieron entonces en Lima los cómplices más útiles en todos los complots [...]», motivo por el cual San Martín condecoró a 200 mujeres patriotas con la Orden del Sol9. Hay poco que decir a propósito de los militares, sino que buena parte de los mencionados ocuparían más tarde empleos políticos, como los de subdelegados de partidos. En cuanto a los milicianos, algunos eran oficiales de los Reales Ejércitos, pero muchos eran personajes que tenían otra actividad profesional principal... que no fue posible dilucidar, lo que confirma, si fuera necesario, la imperfección y relativismo del presente estudio. Más interesantes son los "indeterminados"; se trata de personas de las que no se conocen más que el nombre y, a veces, la residencia. Cuando se empezó este trabajo los desconocidos eran mucho más numerosos para nosotros; a medida que se levantaban velos, se veía que todos los personajes recién identificados eran peruanos y, en especial, limeños. Por tanto, parece que se puede, si bien con prudencia, suponer que esto valdría también para gran parte de los que han quedado indeterminados hasta la fecha. Se trata probablemente, en su mayoría, de gente con un nivel social más bien modesto: tenderos, pequeños funcionarios, etc.; ya hemos visto (supra, pág. 66) que Demetrio Guasque hablaba con cierto desprecio del pulpero que quería «ver su nombre escrito con letras de molde en la lista de señores subscriptores.» (M. P., XI, 265). En efecto, estas categorías sociales son las primeras en desaparecer de las listas, pasado el momento de entusiasmo inicial. Por otro lado, se puede observar que cada vez que un suscriptor podía lucir un título cualquiera, el periódico se apresuraba a mencionarlo, porque realzaba el nivel general de la suscripción y permitía que la lista desempeñara su papel propagandístico, incitando a muchos lectores a suscribirse; es evidente que todo esto ya no contaba cuando la persona tenía un origen social demasiado modesto. Es pro9. Desempeñaron un papel discreto pero eficaz en la preparación de la Independencia las tertulias de Da Isabel de Orbea, Da Josefa Portocarrero y Da Mariana de Querejazu Concha, entre otras (Prieto de Zegarra 1980, II, 9-10).
82
EL MERCURIO
PERUANO
bablemcnte el caso de buen número de nuestros desconocidos; representan, pienso, la zona media del estado llano, el pequeño pueblo de las ciudades, capaz de leer y de interesarse por las ideas nuevas; será quien constituya, algunos años más tarde, el contingente principal de las tropas emancipadoras. c. La evolución de la suscripción Con el tiempo las cosas se mueven, aparecen nuevos suscriptores, mientras otros abandonan el periódico. Ya hemos señalado que los "indeterminados" vienen a ser cada cuatrimestre menos numerosos; desaparecen los primeros, por ser económicamente más frágiles. Globalmente se puede observar una reducción constante de los sectores de la administración financiera, de las actividades económicas y de los militares; ésta es bastante limitada y lógica, porque los suscriptores que componían los grupos primero y tercero, eran funcionarios modestos: oficiales segundos o terceros de los diversos organismos estatales u oficiales subalternos de los Reales Ejércitos 10 ; en cuanto al ramo económico, ya hemos dicho que los que lo constituían en la realidad de cada día participaban en otros sectores, de modo que no es muy significativa la aparente disminución que se observa. A la inversa, los suscriptores de la administración política, los intelectuales y la gente del clero aparecen en proporción cada vez más importante. Son indiscutiblemente los más interesados por la aportación cultural del periódico y los que tienen la capacidad financiera necesaria. Por su fortuna, muchas veces invertida en la tierra o el gran comercio, no son tampoco, ni mucho menos, extraños a la realidad económica, lo que explica —porque muchos de ellos son individuos de la Sociedad Académica— el mismo contenido del Mercurio Peruano. 4. Esbozo de un estudio sociológico Cuanto acabamos de decir nos incita a tratar de precisar el retrato social de los suscriptores. Es obvio decir que este trabajo no puede ser sino un bosquejo, que merecería un estudio más detenido y un amplio desarrollo. 10. Los oficiales subalternos (tenientes y capitanes) representan un 58% de los militares (28 de 41).
LECTORES Y SUSCRIPTORES
83
a. Fortunas e ingresos Se puede suponer que los suscriptores eran, al menos, de clase acomodada, por el mero hecho de poder pagarse una suscripción de la que sabemos que era más cara que la de los demás órganos de prensa del momento; tanto más cuanto que algunos de estos personajes —un 2 5 % del total, y un 37% de los limeños— eran capaces de abonar, al mismo tiempo, una suscripción al Diario de Lima. Si se compara el precio del Mercurio con los sueldos de la época, se confirma la carestía del periódico (y la consecuente limitación social de sus ventas), puesto que si la cuota anual, contando los gastos para la encuademación de los volúmenes, o sea un total de 30 pesos, sólo representaba el 0,4% del sueldo de un intendente o el 0,6% del de un oidor, y el 1,6% y el 2% de lo que ganaban respectivamente un coronel de infantería y un asesor de intendencia, se tragaba el 6% de lo que cobraba in profesor de medicina o un cirujano; y no hablemos de otras categorías sociales, con ingresos aún más limitados, como los curas doctrineros, para quienes la suscripción anual representaba la cuarta parte de los ingresos. Lo que existió a menudo fue el caso de un personaje con buen sueldo, que paralelamente gozaba de otros recursos. Así, José de Baquíjano y Carrillo, catedrático de Derecho en la Universidad de San Marcos, poseía dos vastos latifundios en el valle de Cañete y otras fincas rústicas en los alrededores de Lima (Lohmann Villena 1974, LXXIX); el oidor Antonio Boza y Garcés era propietario de la hacienda "Quípico", valorada en 280 000 pesos (Vidaurre 1972, 23). Sabemos que, según palabras del virrey Amat (1762 b), algunos oidores —más tarde suscriptores del Mercurio Peruano— se situaban entre «los mayores comerciantes del reino». Podríamos multiplicar los ejemplos en los que los funcionarios, a pesar de no ser siempre propietarios, se revelaban no obstante ricos, como Manuel María del Valle y Póstigo, asesor del virreinato, del que el virrey Abascal decía, en 1805, que atendía tres haciendas cerca de la capital, «dos en arriendo y otra comprada en enfiteusis» (cit. por Lohmann Villena 1972, 83). Otros sacaban sus rentas de otras actividades. El vizcaíno Juan Miguel de Castañeda y Amuzquíbar, «rico propietario, comerciante y naviero de gran crédito en Lima», según Mendiburu (1931-1938), poseía además de sus navios, una fábrica de pólvora que sería nacionalizada por el Estado peruano después de la Independencia. El médico
84
EL MERCURIO PERUANO
Agustín de Landáburu era dueño de la plaza de toros de la capital virreinal en el barrio de Acho. Existieron casos todavía más curiosos, en los que funcionarios de categoría no vacilaban en "ensuciarse las manos" en simples comercios, aunque probablemente jugosos. El fiscal José Pareja y Cortés, por ejemplo, además de gobernar una hacienda por cuenta del propietario que residía en la metrópoli, poseía una "casa-mantequería", según nos informa Abascal (Lohmann Villena, 1972, 83). Otra situación controvertida era la del alcalde de corte Domingo Arnáiz de las Revillas que, después de abandonar a su esposa y a sus seis hijos, se había ido a vivir con otra mujer a quien había regalado una panadería en la que vivía aparentemente feliz, ¡olvidándose, en algunas ocasiones, de presentarse a las sesiones de la Audiencia! (Ibid.). A estos personajes, cuya fortuna podríamos más o menos calcular, hay que agregar los que conocemos por indirectas, es decir, gracias a las posesiones familiares. Daremos un solo ejemplo, pero muy representativo del caso, el del oidor José de Santiago Concha; tenía este hombre dos hijos (Francisco, dignidad de la catedral de Lima, y Melchor, oidor), un yerno (Antonio Hermenegildo de Querejazu) y cuatro nietos (José de Santiago Concha y Traslaviña, José Miguel y Manuel de Villalta, y José de Querejazu), los siete suscritos al Mercurio Peruano. Pues bien, no conocemos nada de los recursos de estos personajes, pero sabemos que, fuera de los ingresos correspondientes a sus empleos, se repartieron la herencia de su padre o abuelo, uno de los personajes más ricos del virreinato, por poseer 4 estancias con un total de 80 0 0 0 cabezas de ganado y valoradas en 111 4 7 5 pesos (Lohmann 1974, LXXX). Todos estos suscriptores se beneficiaron también de las dotes y herencias de sus respectivas esposas.
b. Lazos familiares Estas rápidas indicaciones tocantes al nivel de fortuna de algunos suscriptores nos permiten contemplar cuan importantes fueron también entre ellos las relaciones familiares. El ejemplo, ya mencionado, de los parientes de José de Santiago Concha es muy característico de in fenómeno bastante notable, que se manifiesta con la presencia frecuente de varios miembros de una misma familia entre los suscriptores. Encontramos así todos los tipos posibles de vínculos, desde los
1 Angela ROIDÂN BÁVHA ySOLÓRZANO
Inés deERRAZQUIN elIZARBB
de SANTIAGO CONCHA 1 e r marques de CASA CONCHA
JL
Teresa
Dr. Pedro
TRASLAVIÑA YOYAGÜE I
de SANTIAGO CONCHA YROLDÁN
José d e SANTIAGO CONCHA TRAS1AVIÑA, 2° m a r q u é s d e CASA CONCHA
r
Juan Francisco M1CHEO yllSTARIZ
Josefa JIMÉNEZ deLOBATÓN y SALAZAR
X
Dr. Francisco d e SANTIAGO CONCHA y ERRAZQUIN
1 Juana Rosa de SANTIAGO CONCHAY LUIN
Dr. J o s é Miguel deVELALTA y CONCHA
José Antonio deVÜLALTA yNÚÑEZ
[ Manuel d e VILIALTA y CONCHA
Josefa
Antonio
Melchor
de Santiago CONCHA y ERRAZQUIN
Hermenegildo d e QUERQAZU |
d e SANTIAGO CONCHA y ERRAZQUIN
José d e QUERIJAZU y SANTIAGO CONCHA, conde de SAN PASCUAL BAILÓN
Francisco ARIAS de SAAVEDRA
| Narcisa de SANTA CRUZ yCENTENO
Constanza MICHEO JIMÉNEZ deLOBATÓN
Diego de SANTA CRUZ y CENTENO
José REZABA! yUGARTE 1
Juana de QUBREJAZU y SANTIAGO CONCHA
Juana MICHEO JIMÉNEZ I I
r
Manuel d e ARREDONIX yPELEGRÍN
Micaela de QUEREfAZU y SANTIAGO CONCHA
r
Lorena delaPUí y CASTI 5 o marq deVUAFI |
Dr. Francisco ARIAS d e SAAVEDRA, conde de CASA SAAVEDRA
Petronila ARIAS
Manuel de la PUENTE yQUERJ-JAZU, 6 o marqués deVIUAFUERTE
Lores d e la PU yQUHRI
Manuel Antonio JIMÉNEZ deLOBATÓN ySALAZAR
Rosa ZABAIA VÁZQUEZ deVELASCO
Ejemplo de una galaxia familiar José de Santiago Concha y sus descendientes [Los nombres d e los que habían suscrito a\ Mercurio
Nicolás d e ARREDONDO y PelegrÍn
50 NTE
10, ués JERTE
ENI!
3AZU
Constanza d e la PUENTE y CASTRO, marquesa d e CORPA
Peruano
van e n negrita.)
Juan Nicolás d e LOBATÓN, marqués de RocAFunrra
JuanJosé delaPUENtB ibAñez, marqués consorte d e CORPA
Francisco MOREIRA y MATUTB
Francisca d e QUEREJAZU y SANTIAGO CONCHA
María d e AVELLAFUERTES y QUEREJAZU
José MOREIRA y AVELLAFUERTES
Juan J o s é de AVELLAFUERTES SIERRA NAVIA
Pedro deTAGLE y BRACHO
P e d r o Matías deTAGLE e ISÁSAGA, 3W marqués de TORRE TAGLE
Hija primogénita
Dr. J o s é deTAGLE y BRACHO
Lorenza de TAGLE y VICUÑA
Sebastiana VICUÑA
Javier María d e AGUIRRE
Tadeo deTAGLE y BRACHO, 2 o marqués d e TORRE TAGLE
José Berna rdo d e TAGLE y PORTOCARRERO, 4" marqués d e TORRE TAGLE
Manuel GARCÍA d e la PLATA
Benita ORBANEJA y Lallemand
J u a n a Rosa GRACÎA d e la PIATA
LECTORES Y SUSCRIPTORES
85
más sencillos —dos o tres hermanos 11 , abuelo y nieto 12 , cuñados 13 , tío y sobrino 1 4 , etc.— hasta los más intrincados, que permiten contar entre aliados y gente de la misma alcurnia 4 1 5 , 5 1 6 , 6 1 7 e incluso 16 1 8 suscriptores. Es notable, pues, la importancia numérica y financiera de estos enmarañados lazos entre familias — d e los que no hemos mencionado más que algunos pocos ejemplos—, que hacen de sus miembros, si se les añade el peso político y administrativo otorgado por las funciones y empleos que desempeñan, un potentísimo "grupo de presión" para emplear una terminología moderna, sí, pero adaptada a la realidad de la época.
c. Otros vínculos : el ejemplo vasco ; el criollismo Es muy probable que existieran otros lazos, entre los que habría que destacar las relaciones de amor y amistad, de cariño y odio, de simpatía y rechazo 19 ; pero, salvo en contadas ocasiones, han sido difíciles 11. Por ejemplo, los hermanos Abarca y Cosío: Francisco, Inquisidor de Lima, Joaquín Antonio, comerciante, e Isidro, 3 " conde de San Isidro, también comerciante. 12. Es el caso de José Antonio de Lavalle y Cortés, conde de Premio Real, comerciante, y su nieto Simón Antonio de Lavalle y Cabero, capitán de Milicias. 13. Por ejemplo, Juan Manuel Quint y Fernández, 2 o marqués de San Felipe el Real, contador mayor en el Tribunal de Cuentas de Lima, y el hermano de su esposa, Joaquín Bouso Varela, catedrático en la Universidad de San Marcos y ex rector de 1 a misma. 14. Mons. Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de Trujillo y luego arzobispo de Bogotá, y el hijo de su hermana, José Ignacio de Lecuanda, contador mayor en Trujillo y después en la Aduana de Lima. 15. De la familia Manrique de Lara, se encuentran los suscriptores siguientes: Nicolás, 3 " marqués de Lara, contador mayor en el Tribunal de Cuentas de Lima; su cuñado (cada uno se había casado con la hermana del otro) Mariano de Carvajal y Brun, conde de Castillejo y conde del Puerto; y sus dos yernos: Pedro de Zárate Navia Bolaños, marqués de Montemira, coronel, y Gaspar Antonio Ramírez de Laredo y Encalada, 3 " conde de San Javier y Casa Laredo, futuro oidor. 16. Es el caso de las familias de Torre Tagle, y de Baquijano y Carrillo. 17. La familia Unanue, por ejemplo. Ver Árias-Schreiber , 1971, 92-96. 18. La familia de Santiago Concha merecería llamarse "constelación f a m i l i a r " . Ver el cuadro genealógico adjunto. 19. Se prolongaron, por ejemplo, las violentas enemistades que oponían a unas órdenes religiosas con otras, desde el siglo XVI y aún más en el siguiente, tan bien descritas por B. Lavallé (1982).
86
EL MERCURIO PERUANO
de observar en los documentos consultados. No obstante, existe otro tipo de vinculación que ha sido posible medir, aunque de forma aproximada, la pertenencia a ciertos grupos, como por ejemplo a la "nación vasca": Vascos suscriptores del Mercurio Peruano Residencia • Lima • Perú • Otros virreinatos • Indeterminados
Número y % de vascos relativos al total de suscriptores 66 / 289, 30/97, 7 / 47, 7/49
i. e. el 22,8% ¿ í . el 31,0% i. e. el 14,9% i- e. el 10,1%
% de suscriptores vascos relativo al total de vascos 60,0% 27,2% 6,4% 6,4%
El 23% de los suscriptores limeños era vasco, con gran influencia, esencialmente económica: si el 60% de estos lectores vascos residían en Lima, era porque una de sus actividades principales era el comercio. Pero su potencia se debía también a la estrecha unión que existía entre los miembros de esta comunidad y que se traducía en actos concretos de solidaridad, como lo prueba un artículo publicado en el Mercurio Peruano, en el que se cuenta lo que aconteció en la "Junta general de caballeros vizcaínos de la ciudad de Lima, celebrada [...] el 12 de enero de 1794, [...] en casa del señor conde de San Juan de Lurigancho, exhortándolos al socorro pedido por el Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya para las urgencias de la presente guerra con la Francia" (M. P., X, 94-1 OI)20. Otro vínculo es el de la americanidad. Sería necesario, para llegar a una justa apreciación, conocer con precisión el origen exacto de cada familia. No es así. Sin embargo, tenemos bastantes informaciones para poder dar una estimación interesante. Si sólo consideramos, como parece lógico, a los vasallos del rey de España, observamos que conocemos con cierta exactitud el origen de 148 suscriptores de 509, es decir algo más del 29%. Es una cifra muy modesta, pero que tiene el mérito de existir; esto significa que, si 20. «Lima, que entre el ilustre vecindario que la ennoblece, cuenta muchas familias originarias de aquel nobilísimo solar, tiene en Vizcaya monumentos eternos de amor a aquella Patria.» ( M.P. , X, 99).
87
LECTORES Y SUSCRIPTORES
bien hemos de considerar los resultados con prudencia, éstos presentan el interés de abrir pistas a la reflexión. •
Criollos: - peruanos (53 limeños + 21 de las provincias + 6 chilenos) - americanos (de otros virreinatos) - asimilados^
80 7 121
•
Peninsulares
Total
121 27 148
Según estos cálculos —discutibles, lo repito, a causa de su limitación—, el 82% de los suscriptores serían criollos. Forman parte del grupo dominante: la colonia está entre las manos de un conjunto de hombres y mujeres, en su gran mayoría oriundos de ella, sobre la que reinan económica y financieramente, pero también cultural y políticamente; merced a la fuerza que representan, han captado e integrado en su grupo a cuantos, procedentes de la metrópoli, podían, por su posición de mando, empleo o situación social, serles útiles y servir sus intereses. Como ha puesto de manifiesto G. Lohmann Villena, en su libro sobre Los ministros de la Audiencia de Lima, «la Corona fracasó —al menos en el Perú— en su propósito de aislar a la alta judicatura de todo contacto con la aristocracia de la tierra o la oligarquía del dinero, es decir con la población económicamente activa.» (1974, LXl).
d. Una dominación burguesa Lo más importante de cuanto hemos podido observar es la naturaleza económico-social del grupo dominante en la colonia... y en el 2 1 . Consideramos como criollos no sólo a la gente nacida en América (criollos propiamente dichos), sino también a los que viven en América desde hace más de 1 0 años (asimilados). Es que, como recuerda G. Lohmann Villena, según la tradición española (Partidas, Ley II del Libro IV del Título XXIV) «al cabo de diez años se adquiría la naturaleza del reino [donde se vivía], aunque no se hubiese visto la l u z en él» (1974, XXVII). Se puede agregar que, de los 3 4 suscriptores peninsulares "asimilados" a criollos en la lista, 20 (o sea el 58,8% de ellos) han acabado sus días en las Indias después de pasar allí prácticamente toda la vida.
88
EL MERCURIO PERUANO
Mercurio Peruano, grupo al que se puede aplicar, pensamos, el calificativo de burgués. Es cierto que esta población, a pesar de tener actividades "burguesas" (el comercio, por ejemplo), manifiesta con gran frecuencia tendencias aristocráticas como la compra de títulos nobiliarios o una aspiración vehemente a las condecoraciones y a los hábitos de órdenes de caballería. Pero es éste un rasgo que caracteriza a todas las burguesías nacionales de fines del siglo XVIII, como señalan, a propósito de Francia, algunos estudiosos de este país: Muchos burgueses —escriben— tienen privilegios fiscales. Muchos son oficiales integrados en el aparato del Estado. En fin, por mimetismo social, la burguesía compra señoríos, y se integra parcialmente en el orden feudal. (Casanova, Mazauric y Robin, 1972, 28).
Tampoco podemos olvidar que, en las Indias, nobleza y alto rango social no son incompatibles con una jugosa actividad económica: La aristocracia colonial del siglo XVIII —señala con razón Virgilio Roel (1970, 3 3 8 ) — se sustenta en una doble base: el dinero y los altos cargos burocráticos. [...] en el decurso de los 50 primeros años coloniales, los descendientes de los conquistadores y primeros ocupantes, fueron desplazados de la cúspide social por los grandes comerciantes monopolistas, ¡os grandes mineros, los hacendados y obrajeros. Estos advenedizos eran capitalistas ricos, que debían gran parte de su prosperidad a privilegios y mercedes reales.
Ejemplo muy ilustrativo es el de los cuatro priores que se sucedieron, entre 1788 y 1794, a la cabeza del Consulado de Lima, símbolo innegable de la potencia burguesa; todos eran suscripto res del Mercurio Peruano. Estos cuatro dirigentes económicos eran, además de altos comerciantes, nobles y condecorados con órdenes militares22. Gran parte de los que aparecen en nuestras listas, son gentes que consideran que la tierra ya no representa la única fuente de riqueza, aunque posean o exploten fincas rústicas: «Desde luego —escribe el funcionario y terrateniente José de Baquíjano en un artículo en el que ensalza el comercio— inculcamos la preferencia que debe llevar en nuestra atención el laboreo de las Minas, porque son los manantiales de nuestra riqueza» (M. P., I, 289). Serán declaraciones de este tipo las que atraerán, en 1807, cuando se conozca el Mercurio en Gran 22. Se trata de: el conde de Premio Real (orden de Santiago), el conde de San Isidro (Santiago), Antonio de Elizalde (Santiago) y Domingo Ramírez de Arellano (Calatrava).
LECTORES Y SUSCRIPTORES
89
Bretaña, la atención de los capitalistas londinenses y los incitarán a invertir pronto en el Perú (Clément y Pons 1978, 125-127). Esta actitud, que se traduce en un cambio profundo en las concepciones económico-políticas del grupo dominante de la colonia, corresponde a un movimiento general de las mentalidades. La presenta así, por ejemplo, el revolucionario francés Antoine Barnave (1971, 37): El reino de la aristocracia dura mientras sigue el pueblo agrícola ignorando o desatendiendo las artes, y sigue siendo la propiedad de la tierra su única riqueza [...] Como quiera que sea, en cuanto llegan las artes y e 1 comercio a penetrar en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en auxilio de la clase trabajadora, se prepara una revolución en las leyes políticas, una nueva distribución del poder.
Este fenómeno es el que se puede captar a través de las listas de suscriptores del Mercurio Peruano, del que han hecho sus lectores-autores el órgano por el que expresan su voluntad económico-política.
Capítulo IV
Superfìcie impresa y contenido L MERCURIO PERUANO ofrece a sus lectores abundancia y variedad; a lo largo de sus 3 568 páginas, 416 números y 586 artículos, abarca casi todos los temas posibles, desde la caridad hasta la técnica minera, pasando por la botánica, las descripciones de provincias peruanas, la medicina o los «maricones» (sic). Es obvio decir que esta materia impresa no es, ni mucho menos, fruto del azar. Recordemos solamente lo dicho en el primer capítulo de este libro, que la Sociedad Académica, asociación editora del periódico, poseía una estructura firme y que la elección de los temas tratados en las páginas de su órgano respondía a reglas precisas: los proponía el Secretario, quien distribuía las memorias por redactar entre los académicos, según los conocimientos e intereses manifestados por cada uno (Estatutos, art. XVI) ; además existían consultores en los principales ramos, para aconsejar a los diferentes redactores (arts. VI y Vil), y censores que estaban encargados de velar por la corrección científica y moral de los textos (art. XV). Todo esto quiere decir que la materia impresa no podía sino concordar con los deseos de los mercuristas. Aún más si se tiene presente el aspecto económico de la cuestión: costaba muy caro el papel, los gastos de impresión eran crecidos y la Sociedad Académica soportaba, con cierta dificultad, un déficit casi permanente (Véase el cap. II). Es decir que, cuando el pleno de la Junta aceptaba publicar tal artículo en vez de tal otro, esta elección respondía forzosamente a una postura ideológica de los hombres que habían tomado dicha decisión. De ahí el interés del examen de la superficie impresa, que permite acercarse al contenido del periódico, apreciando globalmente las intenciones del grupo editor, antes de distinguir su esencia profunda merced al estudio detenido de las ideas de que ella es portadora. Para que se entiendan bien los resultados obtenidos, es necesario
92
EL MERCURIO
exponer brevemente el m é t o d o gracias a los trabajos del Institut
PERUANO
que hemos utilizado, Français
en particular
de la Presse de Paris 1 .
I. Método de cálculo e instrumentos de medida C u a n d o Jacques Kayser ( 1 9 6 3 b, 7 7 - 1 2 7 ) , destacado investigador d e dicho centro, estudia la estructura de un periódico, lo hace a partir d e una obra del siglo X X ; pero, a pesar del desfase existente entre lo que él observa y la realidad de una publicación dieciochesca, su técnica analítica es válida si logra ser adaptada. E n resumen, se puede d e c i r que la estructura de un periódico c o m o el Mercurio Peruano se l i m i t a al conjunto de las unidades redaccionales — e x p r e s i ó n preferible a l a palabra artículos, por poder aplicarse también a escritos c o r t o s — , cada una compuesta del texto propiamente dicho, del título que l o encabeza y, en algunos casos, de la ilustración que lo a c o m p a ñ a 2 . A partir de ahí, es necesario estudiar con gran rigor la m a t e r i a que constituye la obra; entre las diez condiciones enunciadas por J . Kayser ( 1 9 6 3 b, 1 3 1 ) , dos m e parecen esenciales: 1° la descomposición de un periódico en numerosas categorías ha de ir acompañada por una reunión en grandes masas. 2° No hay sistema milagroso que pueda indiferentemente aplicarse a todos los casos. Cada tipo de estudio exige la elaboración de una clasificación peculiar, cuyos elementos han de ir adaptados al tema tratado.
1. Ver Jacques Kayser 1962 a, 1962 b, 1963 a y 1963 b; Albert 1968, y Bellanger, Godechot, Guiral y Terrou 1969-1972. — Algunos años más tarde, el grupo de investigadores de PILAR 2 (Presse Ibérique Latino-Américaine Rennes 2) estudió 1 a prensa ibérica, publicando sus trabajos en las Prensas de dicha Universidad: Presse et société (1979), Presse et public (1982), Typologie de la presse hispanique (1984) y Le discours de la presse (1989); buena parte de ellos participaron en el excelente volumen colectivo Metodología de la historia de la prensa (Madrid: Siglo XXI, 1982). 2. Las diferencias son grandes entre la prensa periódica de antaño (la que nos interesa aquí) y la contemporánea (estudiada por J. Kayser). Antes no había publicidad; los titulares no servían como ahora para captar al lector potencial, sino que constituían simples anuncios del contenido de los artículos; no existía el sensacionalismo y el título formaba parte integrante del artículo; y las ilustraciones raras veces venían en complemento de los textos, siendo éstos generalmente acompañados de filetes o de viñetas destinados a llenar los huecos dejados en blanco.
SUPERFICIE IMPRESA Y C O N T E N I D O
93
No existe, pues, ningún modelo ideal de clasificación válido para cualquier tipo de periódico. Añadiremos que este trabajo de ordenamiento del contenido no puede realizarse sino después de un profundo análisis de la obra, es decir, después de una larga y asidua convivencia con ésta3. Entre las dificultades que se ofrecen, dos merecen destacarse: no hay que practicar generalizaciones excesivas ni desmenuzar la superficie en unidades demasiado reducidas, porque en ambos casos se deforma y altera la imagen del periódico (Kayser, 1963 b, 120). Tampoco hay que caer en la arbitrariedad, lo que significa que, cuando un texto aborde diferentes temas, es preciso clasificarlo en cada uno de ellos; así, por ejemplo, el artículo de Unanue sobre la coca ha de aparecer en la sección Botánica, claro, pero al mismo tiempo en la de Medicina, puesto que trata también —y abundantemente— de las virtudes curativas de dicha planta. Otro asunto importante para no caer en la confusión, es la precisión del vocabulario. En primer lugar, es conveniente distinguir los vocablos vecinos; así la palabra materia servirá para designar el contenido general del periódico y tema algo más preciso, para cada una de las categorías principales que, reunidas, forman la materia; a su vez, e 1 tema se dividirá en asuntos, visión más estrecha y precisa del mismo conjunto. Si tomamos el ejemplo de las Finanzas, podemos decir que constituirán un asunto (particular) del tema (más amplio) que es la Economía, parte importante de la materia o contenido del Mercurio. Para el cálculo de la superficie impresa, se utiliza el centímetrocolumna (cm./col.). Puesto que nuestro periódico está impreso a página completa —y no en columnas como los de ahora—, se ha considerado que era inútil calcular la superficie de cada artículo en centímetros cuadrados; siendo constante la anchura, basta medir la altura de cada texto para saber qué espacio ocupa en el periódico 4 . Finalmente, se llamará importancia a la proporción de cada tema o asunto en relación al total en que se incluye.
3. «La categorización no puede establecerse a priori.» (Kayser 1963 b, 131). 4. José López Soria (1972, 16-17 y 36) propone un cálculo por página insuficientemente preciso.
94
EL MERCURIO
PERUANO
II. Recensión de los artículos Las recensiones por temas y por asuntos tienen una significación restringida, debido a la desproporción de las unidades redaccionales, que tanto pueden ocupar algunas líneas como decenas de páginas. Una clasificación a partir de tales criterios tendría, pues, poco sentido. Más interesante es el examen de la evolución del número de las unidades redaccionales: con el tiempo, disminuye (pasando de 234 en el primer año a 112 en el último); pasa lo mismo con el de los asuntos estudiados (con una media de 18,33 por volumen en 1791 y de 10,66 en 1794), mientras aumenta correlativamente la superficie dedicada a cada artículo (68,12 cm./col. de promedio por tomo en el primer año y 137,40 cm./col. para el último). Parece que, en los primeros momentos de su aventura, los mercuristas quisieron alcanzar el mayor número posible de lectores: de ahí el que tratasen, en el primer cuatrimestre, 19 de los 24 asuntos abordados en total; más tarde, ya estabilizada la clientela, se profundizaron los estudios. Esto corresponde perfectamente a la seriedad de los redactores, pero puede muy bien tener su origen en una situación más desfavorable; pasado el segundo año, empezó a decaer el entusiasmo y los mercuristas se quejaron de que no se les ofrecieran bastantes textos de calidad para la publicación: A la verdad, por más esfuerzos que se habían hecho en los cuadrimestres anteriores, no se había podido conseguir (en especial desde el sexto) tener escritas con anticipación algunas de las materias que debían publicarse. Siempre ha sido preciso escribirlas de un día para otro. (M. P., X, 3-4).
Los autores —periodistas no profesionales, recordémoslo— no logran alimentar bastante al periódico; los responsables tienden entonces a favorecer la publicación de artículos largos, a veces verdaderos folletines (botánicos o geográficos, por ejemplo), que dan al equipo redaccional un respiro por 4 ó 5 entregas, es decir por dos semanas o más. Esto demuestra, si fuera necesario, que las contingencias materiales desempeñaron también un papel nada desdeñable en la elección de los temas, y que ésta no fue siempre filosófica o ideológica.
95
SUPERFICIE IMPRESA Y C O N T E N I D O
III. Estudio de la superficie Ya hemos comentado que el número de unidades redaccionales carecía de significado: un asunto como la Meteorología, por ejemplo, con sus 52 artículos, representa el 8,87% del total, pero la superficie que se le dedica es más bien reducida: 794 cm./col (el 1,49% de la superficie global); a la inversa, los 42 artículos —es decir menos— de Geografía (o sea el 7,16% del total) abarcan el 25,01% de la superficie impresa del Mercurio. Y se trata precisamente de superficie impresa, porque lo que cuenta es el espacio realmente ocupado por los textos, esto es, eliminando márgenes y blancos. Es, por consiguiente, lógico interesarse en ella, puesto que la preponderancia de uno u otro tema o asunto será significativa en la orientación u orientaciones del periódico. 1. La repartición por temas Temas • Conocimiento
cm/col.
% del tema
13 299 4 929 17 999
=
73,88 27,38 33,84%
=
64,39 21,27 10,45 9,90 25,51%
=
31,10 28,47 22,77 11,48 6,18 14,53%
del país-.
- Geografía - Historia Total, y % de la materia
• Ciencias:. - Medicina - Historia natural - Física - Química Total, y % de la materia
8 737 2 887 1 419 1344 13 568
• Economía: - Comercio - Minería - Economía política - Finanzas - Técnica Total, y % de la materia
2 404 2 201 759 888 478 7 730
EL MERCURIO
96 • Informaciones
de
servicié:
- Informaciones prácticas - Meteorología - Textos impuestos Total, y % de la materia • Conocimiento
PERUANO
4 378 794 599 5 771
=
75,86 13,76 10,38 10,85%
=
45,41 45,16 9,43 6,51%
2 285 360 259 112 2 925
=
78,08 12,30 8,85 3,82 5,50%
1912
=
3,59%
935
=
1,75%
922
=
1,73%
53 177
=
del hombre-.
- Educación - Costumbres - Sicología y moral Total, y % de la materia
1 574 1 565 327 3 466
• Bellas Letras y Arte. - Poesía - Música - Prosa - Teatro Total, y % de la materia • Actualidad
política-.
- Francia, y % de la materia • Religión: - Religión, y % de la materia • Derech-. - Derecho, y % de la materia Total
103,81%7
Se advierte inmediatamente que los tres principales temas, e l Conocimiento del país, las Ciencias y la Economía, cubren juntos l o esencial de la superficie (el 73,88%). Esta jerarquía corresponde per-
5. Son informaciones, cuya publicación viene impuesta por las autoridades (los textos legales, p.e.), o que el propio periódico se impone a sí mismo, porque pueden ser útiles al lector (como el boletín meteorológico). 6. Se clasifican aquí los textos jurídicos presentados voluntariamente por el Mercurio, y los artículos de reflexión sobre el Derecho. 7. En este recuadro, como en los siguientes, el porcentaje puede sobrepasar el 100 %, porque algún que otro texto se ha tenido que contar en varias secciones (Ver el ejemplo de artículo de Unanue sobre la coca, aludido supra).
SUPERFICIE IMPRESA Y CONTENIDO
97
fectamente a los deseos anunciados por los mercuristas en el "Prospecto": "más nos interesa el saber lo que pasa en nuestra Nación que lo que ocupa al canad[i]ense, al lapón o al musulmano (sicJT. ("Prospecto", M. P., I, [5]), y también en la primera frase del primer número: "El principal objeto de este papel periódico [...] es hacer más conocido el país que habitamos" (M. P., I, 1). Conocer el país significa, para ellos, saber cuáles son los recursos económicos (riquezas del suelo y del subsuelo, capacidades de los moradores, etc.) que ofrece el territorio al grupo social que lo dirige. De ahí, la importante contribución en materia de Economía y también de Ciencias, instrumentos necesarios para fomentar la explotación del virreinato. cmJcoL
2. La repartición por asuntos Esta aproximación global puede afinarse, mediante el estudio de la repartición de la superficie en función de los asuntos abordados:
98
EL MERCURIO PERUANO Asuntos • • • • * • • • • * • • • • • • • • • • • • • •
Superficie (en cm/col)
%
Geografía Medicina Historia Informaciones prácticas Historia natural Comercio Poesía Minería Francia Economía política Educación Costumbres Física Química Religión Derecho Finanzas Meteorología Textos impuestos Técnica Música Sicología y moral Prosa Teatro
13 299 8 737 4 929 4 378 2 887 2 404 2 285 2 201 1 912 1759 1 574 1 565 1 419 1 344 935 922 888 794 599 478 360 327 259 112
25,01 16,43 9,26 8,23 5,42 4,52 4,29 4,13 3,59 3,30 2,95 2,94 2,66 2,52 1,75 1,73 1,66 1,49 1,12 0,89 0,67 0,61 0,48 0,21
Total
53 177
105,86%
Lo dicho en el párrafo anterior sigue siendo válido. Salvo excepciones (Física, Química, Técnica), son los asuntos más directa y materialmente útiles los que encabezan la lista, a cuyo cabo final se encuentran los que no tienen más que un interés meramente cultural (Música, Teatro, etc.). Esto confirma la voluntad de los autores del periódico de ser útiles a su país y de hacer de su órgano un instrumento que sirviese para el fomento de la economía "nacional".
SUPERFICIE IMPRESA Y CONTENIDO
99
cmVcol. 20000-
Gráfico núm. 6 Los asuntos
17500 del
Mercurio
Peruano
15000 12500 10000 7500
A71
5000 2500
0-
¡irrmswsH I
I
Ì 1 2 »
i * "i * ' i » e 'S3 I6
" r '. i, 5 5 S «u. 'f§ g1
3. Evolución de la superfìcie Sin embargo, esta conclusión puede tener validez en un momento y no en otro; de ahí la necesidad de examinar la evolución de la repartición de la superficie impresa según los temas y los asuntos, en función de los tomos y de los años. Excepto el Derecho que se queda casi estable, los otros temas evolucionan en direcciones opuestas. Crece con el tiempo la importancia del Conocimiento del País, la de la Actualielad política y, aunque con cierta irregularidad, la de las Ciencias-, estos tres sectores corresponden a tres cuestiones que preocupan al grupo social que publica el Mercurio: el despertar de la nacionalidad peruana, la lucha contra el peligro revolucionario francés y el interés —tanto material como intelectual— por el saber, portador de progreso técnico. En cambio, se dedica cada vez menos espacio al resto de los temas, por no ser ellos tan inmediatamente necesarios al desarrollo del país; con una mayúscula excepción, por el momento inexplicable, la disminución del espacio dedicado a la Economía. Tal vez nos facilite una explicación el examen de la evolución por asuntos. En el tema del Conocimiento del País, se observa que, si bien progresa fuertemente la Geografia, disminuye la Historia, cuando
100
EL MERCURIO PERUANO
los dos tenían, en los primeros tiempos, igual importancia. Se puede explicar esto por el hecho de que el conocimiento de las riquezas naturales del territorio sigue presentando gran interés para los mercuristas, mientras que la reconstitución del pasado se percibe como algo secundario, aunque continúa teniendo cierta importancia; con el 5,69% de la superficie total en 1794 —su peor momento—, este asunto obtiene, por ejemplo, un porcentaje superior al mejor resultado de la Religión (el 5,14% en 1791) o de la Educación (el 5,45% en 1791); pero el esfuerzo se hará hacia lo que pudiera tener un impacto material: descubrimientos de yacimientos mineros, nuevos territorios que cultivar, nuevas plantas que introducir, caminos que abrir, etc. En el sector de las Ciencias, se nota una progresión de la Medicina y de la Historia natural, ambas aptas para las aplicaciones prácticas y, por consiguiente, útiles para el hombre a quien ofrecen salud y subsistencia. En cuanto a la Química y a la Física, se advierte una pérdida de interés progresiva y difícil de entender. En realidad no pienso que falte el interés de los mercuristas, puesto que, por ejemplo, publican, en cuanto la conocen, la nomenclatura química de Lavoisier, que va a revolucionar dicha ciencia y permitir su expansión universal. Quizás no fuesen del todo conscientes de lo que implicaba este descubrimiento, ni de las consecuencias que podría tener la Física sobre la vida de la gente, sobre el trabajo y la producción. Estamos en presencia de una burguesía balbuciente en cuanto clase social, todavía persuadida de que la riqueza esencial es la tierra —aunque, en el caso peruano, empieza a prevalecer el subsuelo— y con una idea elevada del dinero y del poder económico del capital; no se trata, ni mucho menos, de una burguesía industrial: entre las minas —que posee— y la transformación del metal, hay un paso de gigante, un gran salto, que el grupo social representado por la Sociedad Académica aún no es capaz de dar, por ser solamente una burguesía comerciante. De ahí el que los artículos de Física traten casi únicamente de fenómenos naturales (terremotos, bolas de fuego, rayos, inundaciones, etc.) y no de las leyes físicas propiamente dichas y de sus aplicaciones potenciales a la industria. La Economía plantea un problema parecido; menos para la Economía política —por tratarse de artículos generales— y las Finanzas —cuya proporción se mantendrá siempre en un nivel muy modesto—, los asuntos principales de este tema (Técnica, Minería y Comercio) ven
SUPERFICIE IMPRESA Y CONTENIDO
101
como se reduce progresivamente el espacio que se les dedica. La regresión de los textos dedicados al Comercio se explica por la evolución de la situación política y, por consiguiente, militar del mundo a partir de 1793: ejecutado Luis XVI, España entra en guerra contra Francia, lo que provoca una distensión, cuando no una interrupción completa, de las relaciones marítimas del Perú con la metrópoli, relaciones que constituyen la parte esencial de las informaciones en este sector. La evolución paralela de los artículos sobre Minería se examinará en la conclusión. Las Informaciones de servicio, que tocan a la Sociedad Académica, caen bruscamente al cabo del primer año, para estabilizarse luego, hasta el final, entre un 6 y un 7%; una vez enterado el público de cuánto tiene que saber sobre la vida y actividades de la asociación, es muy lógico que ya no fuese necesaria tanta información al respecto. La reducción de las noticias sobre la Meteorología revela, en cambio, la crisis del periódico para sobrevivir; el desaliento de sus autores se traduce en la irregularidad de los partes tecnológicos; hay menos seriedad, porque hay menos interés en lo que se hace. La progresión regular de los Textos impuestos tampoco significa nada positivo para el Mercurio, sino el simple hecho de que las autoridades han entendido la ventaja que representa, para una buena difusión, la publicación de los textos oficiales en la prensa regional. Todos los demás asuntos están en vía de disminución, sin que esto permita sacar conclusiones importantes. En cambio, parece interesante comparar entre sí las evoluciones de dos sectores: el de la Minería y el de Francia, de los que se puede decir que son, en cierto modo, complementarios, desapareciendo prácticamente el primero cuando aparece el segundo. En los primeros tiempos de la existencia del Mercurio, tal y como lo hemos visto, sus autores se interesaron por todo lo que era peruano. El estudio de las minas, recurso tan característico del país, servía para ensalzar su riqueza frente a los ataques procedentes del extranjero; al mismo tiempo, ellas constituían una preocupación económica importante para el grupo social del que era portavoz la Sociedad Académica. Pero cuando España entró en guerra contra la "barbarie" revolucionaria, cuando se divisó el peligro venido de Francia, al guillotinar a Luis XVI y parte de su familia, entonces los autores del Mercurio se reincorporaron a las filas de los defensores del
EL MERCURIO PERUANO
102
orden; a nivel individual se leen sus nombres en las listas de los que ofrecieron donativos para la guerra (y que publicó nuestro periódico); a nivel colectivo, fue un derroche de artículos en los que se atacaba a la Revolución Francesa, a través de una defensa a ultranza de la fe y el orden (V. cap. VI, § III). Era una actitud política normal por parte de gente que, cuando escribió sobre las minas, no se interesó por las condiciones de vida y trabajo de los mitayos indios —mientras que, en aquellos años, Jovellanos se preocupaba por la suerte de los campesinos castellanos—, sino por las dificultades financieras y técnicas que tenían los "mineros", es decir, según el sentido que se daba a la palabra en la época, los dueños, los empresarios de ellas. Obedecía a una muy lógica actitud de clase, que tendía a preservar los intereses creados. Condenaba, pues, cuanto pudiera alborotar el orden político y moral, cuanto le pareciera sedicioso. Minas
Francia
b de la superficie
% de la superficie • 12
10
\
.10 • •
Minas Francia
Gráfico núm. 7
Evolución comparada de los temas "Minas" y "Francia"
f' f • t • f •f 1791
1792
VI
VII
Vili 1793
IX
XI
XII
1794
La enseñanza esencial que se puede sacar de este análisis de la superficie impresa es la furiosa ansia de conocimiento de su país que animaba a los mercuristas. Esta postura "patriótica" pudo llevar a algunos de ellos a alejarse de la Metrópoli; pero cuando se manifestó una violenta sacudida política —como la de la Revolución Francesa y los peligros que ella implicaba—, todos se echaron para atrás. Como
SUPERFICIE IMPRESA Y CONTENIDO
103
habían hecho ya cuando la rebelión de Túpac Amaru, unos diez años antes; a partir de 1776, la burguesía criolla peruana —algunos de sus representantes más destacados de la época se encuentran en las listas de los suscriptores al Mercurio en 1 7 9 0 - 1 7 9 5 — se había opuesto a la Corona a propósito de las reformas fiscales, administrativas y políticas; habían vacilado algunos de sus miembros ante una alianza con los indios sublevados en 1780; pero, confrontados con los disturbios, con las exacciones, con las muertes, la gran mayoría de los criollos había vuelto a acogerse al regazo protector de España (Clément, 1981, 325-334). Este mismo fenómeno vuelve a producirse con la Revolución Francesa, lo que no impidió que algunos mercuristas sobrevivientes, veinte o treinta años más tarde (Unanue, el marqués de Torre Tagle, Rodríguez de Mendoza, etc.), participasen en la lucha emancipadora.
Segunda Parte
Ideario del Mercurio Peruano
Capítulo V
Ciencias y Luces
NZJ
L N O T A R la multiplicación de sabios y el inmenso avance científico que caracteriza a la Atenas de los tiempos antiguos, exclama el ilustrado francés Helvecio (1973, 366): Pues, ¿cómo no habrían echado las ciencias y las artes el mayor brillo en un país como Grecia, donde se les rendía un homenaje tan general y tan constante?
La advertencia bien podría aplicarse a la Europa de las Luces en la que, desde fines del siglo XVII, la ciencia se ha convertido en objeto universal de atención y conoce un desarrollo impresionante; algunas disciplinas alcanzan un nivel hasta entonces jamás igualado (la Botánica y la Agronomía, la Medicina también); otras abandonan sus misteriosos oropeles para vestirse de luz y llegar a la categoría de ciencias auténticas (ver la metamorfosis de la Alquimia en Química, y la de la Astrología en Astronomía); otras, finalmente, nacen casi de la nada (la Mineralogía, la Geología, la Metalurgia y las Ciencias Humanas). El fenómeno se traduce en una fuerte progresión del número de libros publicados. François López (1981, 37-38) ha mostrado que, si bien la producción salida de las prensas se cuadruplicó en España entre los períodos de 1721-1725 y 1784-1788, esto se debe esencialmente a la categoría de Ciencias y Técnicas, que llega a representar el 32,7% de la producción global, sobrepasando a las Bellas Letras (31,7%) y dejando muy atrás el sector, hasta entonces dominante, de la Teología y la Religión (19,5%). Otra característica de esta difusión del saber, además de su importancia cuantitativa, es que se dirige al mayor número posible de lectores, es decir que trata de ponerse al alcance de todos, esto es, del lector corriente, mediano. Muchos escritores participan en esta verdadera campaña —aunque no organizada, parece adecuada la palabra,
108
EL MERCURIO
PERUANO
por la amplitud y universalidad del movimiento— de divulgación de los conocimientos. En sus Entretiens sur la pluralité des mondes, el filósofo francés Fontenelle describe, durante unas bellas noches de estío, las maravillas de la astronomía copernicana a la marquesa de G***; explica en el Prefacio que ha querido «hacer la obra más susceptible de agrado y [...] alentar a las señoras con el ejemplo de una mujer que, sin salirse de los linderos de una persona que no tiene ningún tinte de ciencias, no deja de entender lo que se le dice» (1865, XI). Esta voluntad didáctica tratará de alcanzar a otros públicos, y por ejemplo, a la gente del pueblo. Existe el magnífico ejemplo de la Bibliothèque bleue de Troyes en Francia, constituida por libros baratos, vendidos a través de todo el territorio por buhoneros, y que incluyen no pocas libretas científicas —claro que generalmente de in nivel bastante modesto—, cuyo fin, explica R. Mandrou (1975, 7475), tendía «inmediatamente a proporcionar recetas, ensartadas, capaces de ayudar al lector. [...] es la ciencia aplicada a la felicidad de los Hombres». En otros casos es al público joven al que se desea atraer, como enseña claramente la profusión de obras científicas adaptadas para la juventud. En el apasionante libro que dedicó a la literatura juvenil, Paula de Demerson (1976) menciona, por ejemplo, las de Buffon, Dubroca, Euler, Filassier, Formey, Nieto, Pluche, etc., todas ellas muy reveladoras de tales intenciones. Otro medio adecuado para propagar este saber será la prensa periódica, línea en la que se sitúan los mercuristas-. El espíritu del siglo es propenso a la Ilustración, a la Humanidad y 1 a Filosofía. La América, que desde muchos tiempos se hallaba poseída de estas mismas ideas, se ha unido insensiblemente en adoptar un medio muy oportuno para transmitirlas: éste es el de los periódicos. (M. P., I, 308).
Como sus gloriosos antepasados del Viejo Mundo, el Mercurio Peruano desempeña este papel de difusor de la cultura; pero de forma más intensa que la mayor parte de los periódicos de la época, manifiesta una atención preferente por las Ciencias, a las que sus autores aceptaron dedicar más de la cuarta parte de la superficie impresa, lo que es bastante excepcional en un momento en el que de ordinario la prensa no está, salvo en muy contadas excepciones —como la Gaceta de Literatura de José Antonio de Alzate en México—, todavía muy especializada. Nuestro periódico participará plenamente en esta obra
CIENCIAS Y LUCES
109
de difusión del saber científico y abogará por el método que caracterizará la ciencia nueva. I. El método científico Poco a poco este método logra imponerse, porque ya no satisface ni el predominio de la autoridad ni el de la reflexión teórica; en adelante, se preferirá observar y experimentar. Una nueva etapa empieza para la humanidad o, como sugiere el padre Feijoo (1961, "De lo que sobra y falta en la enseñanza de la medicina", 472 a), un mundo nuevo se abre para el hombre: «Ya está descubierto el rumbo por donde se debe navegar a las Indias de tan noble facultad, que es el de la observación y experiencia.»
1. Contra la falsa ciencia imperante La renovación aparece en Inglaterra y, desde allí, invade el continente europeo (Francia y Holanda, primero). Bacon «fue quien enseñó a dudar, a examinar los hechos y a inquirir en ellos mismos la razón de su existencia y sus fenómenos. Así ató el espíritu a la observación y la experiencia», advierte Jovellanos (1970, 224). Empero, será lenta esta difusión: «Se conoce a Bacon en Francia ya a fines del siglo XVII — resume D. Mornet (1973, 92)—, con mayor precisión en la primera mitad del siglo XVIII. Pero es apenas hacia 1750 cuando su filosofía de la ciencia experimental es vulgarizada. » Es obvio que será todavía más paulatina la penetración de sus ideas en España, donde chocan, aún más que en Francia, con el conservadurismo de las instituciones docentes, en razón del peso del Santo Oficio. En el prólogo general a sus obras, escrito en 1738, Torres Villarroel (1978, 100) recuerda los estorbos con que toparon sus primeros pasos en la carrera universitaria: Las ciencias en que yo manifesté inclinación estaban aborrecidas y arrojadas de los estudios públicos y universidades de España. [...] En la matemática, filosofía y medicina moderna, poesía y retórica lidié yo solo con sus sistemas y dificultades, porque a los libros y los maestros de estas ciencias, los echaron a coces de las aulas y patios los jurisconsultos, los galenistas y los teólogos, como hombres de mayor pujanza [...].
110
EL MERCURIO
PERUANO
Es inútil precisar que en América la situación es todavía peor y, para demostrarlo, basta un caso conocido: hacia el año 1774, José Celestino Mutis enseñaba en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá la teoría de Copérnico, siendo denunciado a la Inquisición por sus estimados colegas dominicos de la Universidad, quienes enseñaban el sistema de Ptolomeo (Lewin 1967, 88-89). El caso no tuvo graves consecuencias, porque Mutis tenía importantes apoyos políticos y porque su enseñanza respondía a los deseos del soberano, pero la denuncia es perfectamente reveladora del clima que reinaba en aquellos años en el Imperio. Permite comprender los sentimientos de Mons. Pérez Calama, obispo de Quito, cuando confiesa (M. P., II, 130): «Cada día lloro más el tiempo que me consumió la educación bárbara que me franquearon los ergotistas hasta la edad de veinte y un años.» Pero la situación resultaba mucho más grave, puesto que, según él mismo afirma unas líneas después, «la epidemia era universal entonces [1761], y lo peor es que todavía [1791] sigue en España y en Indias». En tales circunstancias se entiende perfectamente la lucha promovida contra Aristóteles y la escolástica. Después de los reformadores ingleses, franceses y holandeses, y también de los novatores españoles de fines del siglo XVII (Mestre 1976, 11-15; López 1975, 3-18), Feijoo acusa a su vez, en "Argumentos de autoridad" (1952, 445a): «Es imponderable el daño que padeció la filosofía por estar tantos siglos oprimida debajo del yugo de la autoridad.» Por su parte, el Mercurio Peruano denuncia la vacuidad de esta doctrina que no es más que una «vana y locuaz filosofía», cuyos adeptos no saben sino disputar sobre cosas inútiles1 y cuya oscuridad es mentada por todos los científicos 2 ; y si admite que algunas de las obras del Peripatético pueden aceptarse (la Política, el Arte poética, la Retórica o la Lógica), en cambio considera que su Física es ridicula, su Metafísica oscura y teológicamente dudosa, con demasiados errores 1. «glosadores y maestros que, revistiéndose de aristotélicos han inventado nuevos y horrorosos monstruos de voces, para charlatanear y altercar días enteros de las más fútiles y ridiculas naderías.» ( M . P., III, 210) 2. A propósito de las obras de Aristóteles inscritas en el plan de estudios del Colegio de San Carlos (de Physico auditu, de Cáelo y de Generatione), Fr. Toribio Rodríguez de Mendoza habla de «la uniformidad del consentimiento de los sabios sobre la espesísima obscuridad de dichos libros» ( M . P., III, 201).
CIENCIAS Y LUCES
111
científicos; en pocas palabras, el periódico juzga esa filosofía como totalmente atrasada y estima necesaria una profunda revisión. No obstante, los responsables de la publicación quieren permanecer objetivos y anuncian: La Sociedad se contentará con publicar las reflexiones que se le remitieren por una y otra parte [en pro o en contra del sistema copernicano], y abandonará al tiempo el juicio sobre la preferencia. ( M . P., II, 111)
Por este motivo admiten que algunos justifiquen en sus páginas, en la línea del famoso abate Pluche, que explicaba que Dios había creado el verde de las plantas para descansar nuestra vista, el aspecto helado y asqueroso de las serpientes por la voluntad del Creador de hacernos huir ante el peligro que representan esos animales ( M . P., X, 51), como aceptan también que tomen la palabra adversarios de Newton y Copérnico, tal el Dr. Crespo 3 . Pero ésas no son sino excepciones; en realidad, a lo largo de los doce tomos del periódico limeño, se ensalza a los hombres que han permitido la existencia de la ciencia moderna: Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Bacon, Harvey, Huyghens, Boerhaave, Sydenham, Buffon, Linneo, etc. Muestra el Mercurio que estas ideas nuevas han ganado hasta las aulas austeras de la Universidad, puesto que los Agustinos y los Agonizantes enseñan ahora las teorías modernas (M. P., III, 205). El Perú no queda apartado de este vasto movimiento universal de renovación científica: La Europa, que trata las otras partes del mundo de bárbaras, mirará quizás con admiración que en este hemisferio se intenta tratar histórica y dogmáticamente los sublimes descubrimientos que recibimos de ella, y que vuestro periódico sea el medio de su propagación. (M. R , VI, 74[bis])
2. La observación La primera etapa del nuevo método —considerada como esencial por los teóricos— consiste en observar el fenómeno que se quiere explicar: «me parece que el verdadero método para conducir el espíritu en estas investigaciones, es recurriendo a las observaciones, reuniéndolas,
3. Ver su "Carta [...] proponiendo nuevas conjeturas sobre el flujo y reflujo del mar" (Af. P., II, 96-108), y sus "Cartas [...] contra el sistema copernicano [...]" (M. P., Di, 130-139 y 142-153).
112
EL MERCURIO
PERUANO
haciendo otras y bastante numerosas para asegurarnos de la verdad de los hechos principales» (Buffon 1954, 26b). El método se opone en esto al antiguo, porque recomienda que se valga de la observación para ir de los hechos particulares a las leyes generales, mientras que antes se establecían leyes generales que se intentaban aplicar a toda costa a todos los hechos: Este método [aristotélico] —explica Jovellanos (1970, 224)— era precisamente lo contrario de lo que debió ser, pues que trataba de establecer leyes generales para explicar los fenómenos naturales, cuando sólo de la observación de estos fenómenos podía resultar el descubrimiento de aquellas leyes.
La observación se ha de transcribir después, mediante un código muy preciso; de ahí el que, con Condillac, la ciencia desease hacerse lengua, y lo consiguiese a veces: por ejemplo, en la química, con la nomenclatura de Lavoisier y sus colegas, que G. Gusdorf (1972, 483485) califica, con razón, de «lengua bien hecha». El Mercurio explica a sus lectores el inmenso interés de tal precisión léxica: No hay ciencia sin conocimiento, ni conocimiento perfecto sin discernir el género y diferencia que como una sucinta difinición (sic) ministra e 1 nombre técnico de las cosas. (M. P., X, 27-28)
Por eso el periódico publica íntegramente, en 1793, la nomenclatura química, presentada seis años antes por Lavoisier, Guyton de Morveau y Fourcroy en la Academia de Ciencias de París, lo cual constituye un ejemplo perfecto del progreso epistemológico de aquel fin de siglo (AT. P., IX, 218-232, 234-241 y 243-264). De forma análoga sucede con las otras nomenclaturas científicas, como la botánica de Linneo, cuyo éxito fue inmenso (Clément 1987a, 504-506; Amaya 1992) y provocó el entusiasmo general, y en particular el del Mercurio que exclama: «Nació Lin[n]eo y brilló entonces la claridad del día en todo el vasto y admirable Imperio de los vegetables.» (M. P., II, 81).
Abundan en el periódico las descripciones minuciosas de plantas, enfermedades y fenómenos naturales; es evidente que los autores tienen clara conciencia de que, al describir cada especie o caso, lo sitúan en relación con los demás, lo que permite comprender la naturaleza en su
CIENCIAS Y LUCES
113
conjunto4. Pero esto no basta; observados y descritos los hechos, analizados por fin, hay que recurrir a la experiencia para poder, con la repetición, llegar a la ley general, la última e imprescindible fase del método científico moderno.
3. La experiencia La experiencia es, en efecto, el otro pilar donde se apoya el saber; Feijoo afirma (1961, "Lo que sobra y falta en la física", 454a): Creo que generalmente se puede decir que no hay conocimiento alguno en el hombre, el cual no sea mediata o inmediatamente deducido de 1 a experiencia.
En esto también se opone la época de las Luces a la anterior, dominada por Descartes, quien ante todo hacía obrar a la razón para explicar los fenómenos de la naturaleza, perdiendo así todo contacto con la realidad. En el siglo X V I I I se le reprochará el haber utilizado la imaginación y el haber fundado un sistema enteramente construido a priori 5 . En 1747, un médico valenciano, Andrés Piquer, codifica este nuevo método en su Lógica moderna 6 ; España recluta a sabios extranjeros 7 que lo aplican, como los franceses Louis-Joseph Proust — fundador, sucesivamente, de los laboratorios químicos de Segovia y Madrid— y François Chavaneau —profesor en la Real Escuela Mineralógica de Madrid. El Mercurio Peruano hará, a su vez, propaganda a favor de la experiencia y mostrará la necesidad de la repeti-
4. Esto lo resume así G. Gusdorf (1972, 256): «No es suficiente identificar las plantas y los animales, hay que clasificarlos, ordenarlos, situarlos unos con r e l a c i ó n a otros, y la visión de conjunto del reino vegetal o animal se refleja, por así d e c i r l o , en la misma descripción de cada individuo [...]». 5. «Colócase Cartesio entre los oyentes de Idearía, porque no menos, antes más que los peripatéticos, quiso reglar toda la física por imaginaciones e ideas.» (Feijoo, 1 9 6 1 , "El gran magisterio de la experiencia". 2 3 7 a ) . 6. Lógica moderna o Arte de hallar la verdad. Valencia, J. García, 1 7 4 7 . Ver el análisis de sus ideas en Sarrailh 1 9 6 4 , 4 2 2 - 4 3 3 . 7. Es de notar también el papel, muy activo, desempeñado por la Corona en 1 a difusión del saber científico. V e r Sellés, Peset y Lafuente 1 9 8 9 ; Clément 1 9 9 3 , 9 - 2 9 .
114
EL MERCURIO
PERUANO
ción y de la precisión 8 . Es que los autores del periódico han entendido que el ojo humano puede errar y por eso rectifican las falsas interpretaciones, sobrenaturales por lo general, que se hicieron antaño de fenómenos meramente naturales, como el de los antojos de las embarazadas (M. P., IX, 267-284). En su concepción de la ciencia, los mercuristas están en perfecta armonía con su siglo.
II. Las ciencias en el Mercurio Peruano No siendo el periódico que nos ocupa una obra únicamente científica, es lógico que, a pesar del interés que manifestó por este ramo del saber humano, las ciencias no estén todas representadas ni, cuando aparecen, tratadas de igual manera. Las Matemáticas, por ejemplo, casi no aparecen. Esto no significa un fallo de los autores; se ofrecen estas ciencias muy a menudo de modo indirecto, por ser consideradas como instrumentos y no como fines en sí mismas: «la Física experimental —dicen por ejemplo— se demuestra por principios y se prueba con axiomas matemáticos.» ( M . P., I, 124). 1. La Física Es por la Física por donde, parece, hemos de empezar, porque de ella arrancan los descubrimientos modernos, como el método experimental (aplicado después a las demás ciencias) y la ley de la gravitación universal que permite entender la globalidad del universo: Todo —escribe José Coquette— está eslabonado en la Naturaleza, y nada es más digno de las indagaciones y meditaciones del hombre que el conocimiento de esa cadena admirable e invisible, que imprime movimiento y vivifica el Universo. (M. P., IX, 111)
De ahí que, para los mercuristas, el gran hombre sea Newton, que prefieren, claro, a Aristóteles o Ptolomeo, pero también a Descartes. N o sólo glorifican su persona y obra 9 , sino que se las apropian: la teoría de la gravitación universal, explican, no ha podido pasar a ser reali8. Ver, p. e., cómo se habla de los específicos descubiertos para curar la disentería y los cotos: M. P., VI, 290, y VII, 203-206. 9. Hablan de «la Astronomía Física Newtoniana, que hace tanto honor a la Filosofía» (M. P., IX, 111).
CIENCIAS Y LUCES
115
dad sino gracias al Perú, porque fue allí donde la expedición de La Condamine y Bouguer pudo medir el meridiano terrestre, permitiendo comprobar las especulaciones del maestro inglés ( M . P., II, 109). Están orgullosos además de señalar que un joven estudiante, Agustín de Landáburu, acaba de defender, en la Universidad de San Marcos, una tesis doctoral sobre el tema 1 0 ; y se aprovechan de cualquier circunstancia para ensalzar la física newtoniana. Los lectores participan en este movimiento informando a los responsables de la publicación de los fenómenos que han podido observar, y tratan de explicarlos o piden explicaciones; describen así temblores acaecidos en Pasco y en Huancavelica, un arco iris de sombras visto en Cañete, una bola de fuego que cruzó el cielo de Lima, una marea gigantesca que asoló las orillas del Río de la Plata 11 . A veces estos mismos lectores manifiestan el deseo de ver mejorar el periódico, como esas diez personas que escriben para obtener la publicación de un calendario solar preciso y de una disertación sobre los cometas ( M . P., II, 117-119). Todo esto prueba la existencia en el país de una elite —quizá reducida, pero real—, adicta a las ideas científicas modernas. 2. La Historia Natural La Física general de la época comprendía dos ramos principales: la «ciencia de la naturaleza matemática», con las Matemáticas y demás ciencias propiamente físicas (Mecánica, Dinámica y Estática, Astronomía, Cosmografía, Óptica) y la Geografía, y la «Física particular», con la Historia Natural, la Medicina, la Química, etc., explica G. Gusdorf (1972, 247), quien precisa que «Buffbn, considerado hoy día como un naturalista, pasa en el siglo XVIII por un físico». Uno de los rasgos característicos de las Luces es que todos estos ramos de la "Física" suscitan el interés o la pasión. 10. "Leges Newtoni, quibus Planetas se se attrahi Physica evincit coelestis, pari certitudine demonstrant Telluris montium attactiones. Chimborazo nempe ex observatione Bougueri in Quito, Schehallien ex observatione Maskelini in Scotia, attrahunt in ratione directa massae et quadrati distantiarum reciproca." (M P., II, 109 n.). 11. Respectivamente en M. P., Ill, 239-240; V, 266-267; I, 226-228; V, 15; VI, 1516.
116
EL MERCURIO
PERUANO
a. El entusiasmo por la Historia Natural Las imágenes de un Jean-Jacques Rousseau o de un Jovellanos herborizando son perfectamente representativas del entusiasmo manifestado entonces por la Botánica y la Historia Natural en general: en decenas de ciudades europeas se abren jardines botánicos (72 sólo en Francia), Linneo publica sus nomenclaturas (botánica y zoológica), etc. Por su parte, la Corona española tampoco se desentiende de la cuestión: compra el rico gabinete de Historia Natural que el quiteño Pedro Franco Dávila había instalado en París y lo expone al público madrileño a partir de 1776 (Calatayud 1988); en 1781, se abre un nuevo y mayor jardín botánico en Madrid —el del Prado, que sustituye al de Migas Calientes— y otros muchos en el Nuevo Mundo —en México (1788) y Manila (1792), por ejemplo—, así como un gabinete de Historia Natural en Guatemala (1788) y un observatorio astronómico en Bogotá (1792). En Lima, a instancias de las autoridades, Fr. Francisco González Laguna y Juan Tafalla —ambos suscriptores del Mercurio Peruano— instalan, en 1791, el Jardín Botánico de la capital virreinal. La gente de aquella época quiere saberlo todo sobre la naturaleza, nada le es indiferente. Esta sed de saber revela un deseo de apropiación del territorio, muy claro a través del órgano de la Sociedad Académica-. glorificación de las plantas propiamente peruanas (coca, quina, tabaco, etc.), tentativas para adaptar al país plantas foráneas (como los cedros) o presentación de nuevos cultivos (Clément 1979, 78-79); en las descripciones de las provincias internas y en los relatos de las misiones lanzadas hacia el interior, los autores se detienen en precisar los recursos botánicos, zoológicos y geológicos del territorio (Ibid., 50-52). La imagen de G. Gusdorf (1972, 300), según el cual la ojeada que los naturalistas del siglo XVIII dan al universo «tiene algo de la inspección del propietario», nos parece poder aplicarse perfectamente a la mirada que echan los peruanos a las riquezas naturales de su país. b. El conocimiento de la naturaleza Los mercuristas, como toda la gente de la época, son fixistas — Darwin y el evolucionismo vendrán más tarde— y opinan que Dios ha creado el mundo de una vez por todas:
CIENCIAS Y LUCES
117
Colocados en medio del gran teatro del Universo, admiramos la uniformidad e invariables leyes con que la Naturaleza mantiene en continua armonía la incomprensible multitud de las partes que lo componen, se maravilla Unanue {M. P„ IV, 52).
Y José Coquette asesta con fuerza en el volumen siguiente: «Desde el princ[ip]io del mundo no ha parecido ninguna especie nueva, además de las que fueron criadas.» (M. P., V, 129). Este carácter acabado permite redactar el catálogo completo de la naturaleza. Lo emprende el Mercurio con la descripción sistemática de las provincias peruanas en las que se resaltan las plantas, los animales, la geología y los moradores 12 . Los lectores, como en el caso de la Física, colaboran señalando algunos casos extraordinarios que les fue dado observar, como un pez desconocido o una azucena maravillosa (M. P., I, 48; IX, 213-214), lo que confirma el entusiasmo general por la ciencia, muy propio de aquellos tiempos. Símbolo de aquel ímpetu son las numerosas expediciones científicas mandadas por el poder central al Nuevo Mundo (Arias Divito 1967; Pino Díaz 1987; Ateneo de Madrid 1991), como las de La Condamine y Bouguer, acompañados por Jorge Juan y Antonio de Ulloa (medición del meridiano terrestre, 1735-1746) 13 , de Elhuyar (minas mexicanas, 1 7 7 6 - 1 7 8 3 ) d e Mutis o de Sessé, Cervantes y Mociño (botánicas, respectivamente Nueva Granada, 1783-1808 y Nueva España, 1787-1803) 15 . Permiten descubrir recursos naturales nuevos o confirmar los antiguos (a veces olvidados); en este ambiente que mezcla ilustración y dinamismo económico, no puede sorprender que los mercuristas hayan expresado su adhesión a estos viajes:
12. Hay numerosísimos artículos de este tipo en el periódico. Ver, p. e., la "Descripción geográfica de la ciudad y partido de Trujillo", por Lecuanda (M,. P., VIII, 36-71 y 76-97), en la que el autor describe, en tres entregas y 26 páginas, la fauna (mamíferos, pájaros y aves, reptiles y peces) y la flora de la provincia; y aunque nos parece abundante la información, él precisa que esta región es menos rica que e 1 sur del país. 13. Ver Lafuente y Mazuecos 1987; Ramos 1987; Pelayo y Puig-Samper 1993, 6784. 14. Preston Whitaker 1952, 121-153; Peset 1987 (2 a parte, 141-267). 15. Sobre la expedición de Mutis, ver Frías 1994, y sobre la mexicana: Arias Divito 1968; Lozoya, 1984; Maldonado Polo, 1991.
118
EL MERCURIO PERUANO las expediciones científicas deben borrar las tristes memorias de las expediciones de sangre. Ellas conducen a los pueblos remotos la cultura, la policía, las artes y un sinnúmero de bienes. {M. P., IX, 25)
Habiendo abordado muchas de ellas al Perú —la de Ruiz y Pavón (1777-1788)16 y la de Malaspina (1789-1795)17, por ejemplo—, la Sociedad Académica se siente implicada en este vasto movimiento y trata de participar en él. c. Los monstruos y las curiosidades naturales Otro sector sobre el que dirigieron una mirada científica los autores de nuestro periódico es el de la Teratología. Ya en el primer número, presentan el caso de un niño hermafrodita, nacido sin cerebro ("Descripción anatómica de un monstruo", M. P., I, 7-8). Más tarde, otros artículos ofrecen descripciones de fenómenos extraordinarios en los que se ha roto el orden natural: casos de gigantismo18, extrema longevidad 19 o anomalías en el sentido más general del término20. En esto los autores del Mercurio no hacen más que ir a la zaga de un movimiento general: Voltaire dedica a este tema un artículo (verb. "Monstres") de su Dictionnaire philosophique (1826-1827, 136-139) y Feijoo lo estudia en varias páginas de su obra21. La Academia de 16. Ver Steele, 1982; González Bueno 1988; y González Bueno, González Alonso, Sánchez y Rodríguez Nozal 1991, 183-204. 17. Ver Galera Gómez 1988; Pino Díaz 1982; Monge-Martínez 1987; Vericat 1987, 559-615; Galera Gómez 1991, 257-264; González Montero de Espinosa 1991, 265-276; Pimentel Igea 1991, 277-283. 18. Ver las descripciones de una raya gigantesca {M. P., I, 48), de hombres gigantes (M. P„ IV, 274, y IV, 293-297), de "una azucena prodigiosa" {M. P., IX, 213-214). 19. "Ancianidad notable" (M. P., I, 115), "Noticia curiosa [...]" (M P., V, 85-87) y "Carta [...] sobre la longevidad de algunos peruanos [...]" (M. P., V, 164-171). 20. Descripciones de una niña con el cuerpo completamente deforme (M P, II, 196-198), de un "ternero bicípite" (M. P, IV, 183-192), de un feto nacido por el canal de la uretra (M. P, 65-84), de un transexual (M. P., V, 230-243) y de "la niña de Cotabambas" que plantea el problema de los antojos de las preñadas {M. P., IX, 267284). 21. Ver, p. e., en el Teatro Crítico...: "Transformaciones y transfiguraciones mágicas" (Feijoo 1961, 77-84), "Maravillas de la naturaleza" {Ibid, 333-348), "Sátiros, tritones y nereidas" {Ibid., 349-357), "Color etiópico" {Ibid., 391-405); y en las Cartas eruditas:: "Influjo de la imaginación materna respecto al feto" (Feijoo 1952, 472-476), "Respuesta a una consulta sobre un monstruo infante bicípite de Medina-Sidonia [...]" {Ibid, 479-486), etc.
CIENCIAS Y LUCES
119
Ciencias de París publica no menos de 218 contribuciones referentes a las monstruosidades (Tort 1980, 245-260), y sabios como Linneo estudian con suma atención las plantas híbridas. El primer artículo del periódico limeño dedicado a estos problemas permite, una vez más, colocar a Descartes entre las glorias pasadas. En efecto, a propósito del niño hermafrodita nacido sin cerebro, el P. González Laguna interroga con ironía: Dígannos los sectarios de Cartesio y demás filósofos que suponen el celebro seno del alma ¿dónde residió ésta desde el instante en que se animó aquel feto? (M. P, I, 8) 2 2
Sin embargo, la Teratología no les sirvió a los mercuristas para preocuparse por problemas metafísicos o teológicos; quedaron fuera de las ardientes discusiones que opusieron, en esa época, a ovistas y mecanicistas (Tort 1980, 16-26 y 37-62). Mucho más pragmáticos, se interesaron por la explicación científica de estos fenómenos anormales. Sobre todo, los monstruos permiten conocer mejor el cuerpo humano, sus diferentes partes constitutivas, su funcionamiento, como se lee en 1761 en la Histoire de la Academia de Ciencias de París: «hasta los errores de la naturaleza son a menudo instructivos y pueden servir para aclarar una infinidad de puntos interesantes, que continuarían siendo enigmas en su estado natural» (cit. por P. Tort 1980, 239). Queda claro, a través de los casos descritos en el Mercurio, que sus autores comparten plenamente esta opinión, como lo prueba el artículo dedicado a la niña de cuerpo disforme (M. P., II, 196-198). La Teratología ha llegado a ser un complemento obligado de la Anatomía, ciencia cuya expansión es muy reveladora de los inmensos progresos realizados por la Medicina —particularmente en el Perú—, de la que conviene tratar ahora.
22. Ya era ésta la opinión de Voltaire (1764), para quien «los errores de Descartes son: [...] haber imaginado [... núm.] 25°, que el alma reside en la glándula pineal del cerebro [...]» (1826-1827, III, 86).
120
E L MERCURIO
PERUANO
3. La Medicina 23 En efecto, como advierte Voltaire (1826-1827, I, 334), «la anatomía antigua es a la moderna lo que eran los mapas geográficos groseros del siglo XVI, que no representaban más que los lugares principales, y aun mal dibujados, en comparación con los mapas topográficos de nuestros días en los que se encuentra hasta la menor mata puesta en su sitio.» Este progreso se debe a la aparición —en Leyden, a partir de la mitad del siglo X V I I , con de la Boé y luego Boerhaave— de la enseñanza clínica, y a su desarrollo posterior en otras universidades europeas: en Edinburgo con William Cullen y John Brown, en Halle con Hoffmann y Stahl, en Goettinga con Haller y en Montpellier con Boissier de Sauvages, Bordeu y Barthez. a. El retraso médico Hay que admitir, empero, con G. Gusdorf (1972, 432), que Montpellier es una excepción en Francia, país en el que «el cuerpo docente, casi en todas partes, es mediocre y dominado por el espíritu de lucro, que interviene hasta en la colación de los grados y la atribución de las cátedras»; se sigue enseñando según los autores antiguos (Hipócrates, Galeno, Celso, etc.) y no se practica la disección anatómica sino muy de cuando en cuando. No puede ser diferente la situación española: «se encuentra ahí — confirma un viajero de la época, el conde de Laborde (1808, V, 172)— a los médicos más atrasados, más codiciosos y menos estimados quizás de toda Europa.» Y este observador explica que, cuando se enseña el método de Boerhaave, es mezclándolo con otros anteriores, lo que provoca lamentables confusiones en la mente de los futuros médicos; de todos modos, concluye, en la fecha Boerhaave ya está superado en el resto del continente ( I b i d 1 7 2 - 1 8 4 ) . Y el caso de Valencia, en cuya universidad se obliga al profesor de Anatomía a practicar un mínimo de 25 disecciones públicas al año, so pena de no cobrar su sueldo, no es sino una hábil excepción (Sarrailh 1964, 423). En el Perú, según testimonio de Louis Godin (1776, 70 r°-v°), la Medicina está en un estado tanto o más deplorable: 23. Sobre este tema, ver Arias-Schreiber 1971; Clément 1987 b, 217-238; y Mariâtegui 1994. Sobre el estado de la medicina europea en el siglo X V I I I ver G u s d o r f 1972, 4 2 5 - 5 2 5 , y para la espanola Granjel 1979, y Riera 1981.
CIENCIAS Y LUCES
121
se halla ejercida por médicos graduados los más por el interés, que viven de su ignorancia a costa de los pacientes, q n e s sujetos a la tirana ley de sus desaciertos perecen infinitos a manos de su impericia.
La primera razón de tal atraso reside en que el país no había hecho, hasta entonces, gran caso de la Medicina: de las dos cátedras creadas en la Universidad de San Marcos en el siglo XVI, sólo una tuvo una vez un profesor y ninguna permitía cobrar pensión: Faltando por estas razones la enseñanza pública de la Medicina [...] no se han hecho en esta facultad los progresos que se debían, con gran detrimento de la salud pública. (M. P., VII, 99 n.)
b. Importancia de la Anatomía La otra razón del atraso médico peruano es la inexistencia de los estudios anatómicos. Según el gran médico Unanue, los facultativos preferían «explicar y ordenar por el hombre quimérico, que se habían figurado en la mente, las leyes reales del cuerpo físico» ( M . P., VII, 100). Y esto pese a la presencia, desde 1752, de un catedrático de Anatomía en la Universidad de Lima. Todo va a cambiar con su reemplazo por el mismo José Hipólito Unanue en 1788. Muy rápidamente entiende éste el interés de la disección ( M . P., VII, 120): Casi no hay año en que el cuchillo anatómico no haya presentado un nuevo descubrimiento o alguna observación importante, para rectificar la teórica y práctica de las dos facultades [Medicina y Cirugía].
Lucha con tesón por lo que cree necesario, y consigue, el 21 de noviembre de 1792, la inauguración del Anfiteatro Anatómico de Lima 2 ^, que logra completar poco después con la creación de las Conferencias Clínicas, en las que el profesor da sus clases de Medicina o de Cirugía a partir de los casos prácticos, en presencia de los enfermos. Ahí también interviene el Mercurio, publicando la información ( M . P., XI, 195-204) sobre esta novedad que llevará a la creación, en 1808, del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando (Arias Schreiber, 1971, 16-22). 24. " Decadencia y restauración del Perú. Oración inaugural, que para la estrena y abertura (sic) del Anfiteatro Anatómico, dijo en la Real Universidad de San Marcos el día 21 de Noviembre de 1792, el Doctor Don José Hipólito Unanue, Catedrático de Anatomía, y Secretario de la Sociedad' (M. P., VII, 82-127).
122
EL MERCURIO PERUANO
E s el resultado de un largo c o m b a t e que, a través del d e s a r r o l l o de la A n a t o m í a , p e r m i t e dar a la C i r u g í a t o d a la i m p o r t a n c i a que merece, considerándola c o m o Medicina aplicada. La Sociedad Académica hace cuanto puede para promover esta ciencia y m e j o r a r e l status social de sus representantes, sea exaltando la m e m o r i a de l o s grandes cirujanos del pasado, sea o b r a n d o para desarrollar r a m o s anejos c o m o la Obstetricia, que está también, a pesar de su i m p o r t a n c i a vital para la población, en un estado deplorable, p o r q u e «unas m u j e r e s incapaces y p o r lo regular de esfera humilde, se apoderaron de l a delicada parte de la C i r u g í a q u e cuida del exordio de la h u m a n i d a d : el arte de partear [ . . . ] » (M. P., V I I , 107). Y por consiguiente no vacila en publicar, en su periódico, un artículo a favor de l a " O p e r a c i ó n cesárea" ( M . P., X I I , 1 1 1 - 1 1 2 ) , adelantando las recom e n d a c i o n e s de las autoridades (Carlos I V 1 8 0 4 ) .
c. Por una medicina moderna H a c e cuanto p u e d e para promover la ciencia m é d i c a bajo t o d o s sus aspectos, g l o r i f i c a n d o a los grandes nombres, p u b l i c a n d o numerosos artículos sobre e n f e r m e d a d e s (principalmente peruanas), o f r e c i e n d o c o m p o s i c i o n e s de medicinas, describiendo plantas indígenas con virtudes curativas (coca, quina, etc.), d a n d o consejos de higiene y d i e t é tica, etc. ( C l é m e n t 1 9 7 9 , 7 9 - 8 3 ) . En total se evocan, a veces m u y detenidamente, 2 6 8 n o m b r e s de médicos. L o s m á s numerosos son los franceses (con el 1 8 , 3 % del t o t a l ) , seguidos de los peruanos (el 1 4 , 6 % ) y de los italianos (el 1 4 , 2 % ) . Estas cifras c o n f i r m a n que el Perú está en el centro de las preocupaciones de los mercuristas y que consideran éstos que su país no está tan atrasado c o m o en ocasiones se dice, puesto que su deseo de ilustración no es obstáculo para que se apoyen sobre m é d i c o s nativos. Las fechas son también interesantes; en efecto, el 5 7 , 7 % de los personajes mentados son del siglo XVIII, y el 3 1 , 8 % del total son de la segunda m i tad de aquel m i s m o siglo. Si bien el Mercurio no desdeña la f o r m a ción clásica — l a A n t i g ü e d a d grecorromana, la E d a d M e d i a árabe, e l siglo XVI italiano, el siglo XVII británico ocupan un lugar nada d e s preciable—, se sirve esencialmente de la m e d i c i n a m o d e r n a francesa, también de la a l e m a n a y holandesa, . . . y de la peruana: de l o s 3 9 m é d i c o s del virreinato que aparecen, 31 (o sea el 8 0 % de e l l o s ) son de la época de las Luces.
CIENCIAS Y LUCES
123
A través de las fuentes médicas del periódico se puede observar que sus autores están enterados de las novedades aparecidas en Europa. No hay en esto nada extraño, porque tenían estrechas relaciones culturales y científicas con el Viejo Mundo: algunos de ellos pertenecían, por ejemplo, a la Real Academia Médica de Madrid (José Hipólito Unanue, Cosme Bueno, José Manuel Valdés, Gabriel Moreno) o a la Academia de Medicina de París (José Manuel Dávalos) y a otras entidades españolas y extranjeras. El último personaje mencionado acababa precisamente de volver de Francia, donde se había graduado de doctor en Medicina, en 1788, en la Universidad de Montpellier; al llegar a Lima, se le confió la cátedra de Química, y es probable que ayudase a la difusión de las ideas y descubrimientos nuevos entre sus colegas y amigos mercuristas. La verdad es que este progreso intelectual no alcanza más que a una minoría selecta, urbana y acomodada. Este fenómeno no le es particular al Perú; pero la Sociedad Académica tiene afán por extender este enriquecimiento a otras capas sociales. De ahí los consejos que abundan en artículos como "Precauciones para conservar la salud en el presente otoño" o "Reglas que deben observar las mujeres en el tiempo de la preñez" (M. P., I, 275-280, y II, 87-95). De ahí también la publicación de algunas cifras hospitalarias (enfermos curados y / o muertos en el año) 25 , constituyendo con ellos un esbozo de estadística nacional y ofreciendo un cuadro científico para el examen de la situación sanitaria del país. Uno de los fines que se ha fijado esta minoría ilustrada es el de detener el catastrófico descenso demográfico que entonces conocía el virreinato 26 . Esta furiosa voluntad por proteger la vida humana (la economía nacional necesita cada día de más brazos aptos para el trabajo) explica que el Mercurio haya podido expresarse, hablando de las aguas termales de Putina en la provincia de Carabaya, en términos contundentes: «Nosotros tenemos por más ventajoso a la Humanidad el mineral de estas aguas que los de oro de toda la provincia.» (M. P., X, 252).
25. Existen las cifras de los años 1790 y 1791 (M P., I, 63-64, y IV, 298). 26. De 1650 a 1825, el Perú pasa de 1,6 millón de habitantes a 1,4, mientras México crece de 3,8 a 6,8 millones (Navarro García 1975, 6).
124
EL MERCURIO
PERUANO
4. La Historia Entre los artículos que tratan de las ciencias humanas, en pleno surgimiento entonces, merece particular atención la Historia, por su importancia cuantitativa y por el aspecto científico que reviste en las páginas del Mercurio. El interés del siglo XVIII por ella fue grande, porque se pensaba que permitía conocer mejor al hombre: ¿Dónde, pues —se interroga Jovellanos (1970, "Discurso de recepción a la Real Academia de la Historia", 74)—, se podrán estudiar los hombres mejor que en la historia?
Fue por esto por lo que todos los pensadores de la época de las Luces leyeron y escribieron gran cantidad de libros de Historia27. Más notables que los textos escritos y leídos en aquellos momentos son las obras reflexivas que se dedicaron a este tema; exceptuando el libro pionero de Giambattista Vico, la Scienza nuova (1725), se pueden mencionar los numerosos textos de Feijoo, las Reflexiones
sobre la Historia de Voltaire, el Discurso sobre el método de escribir y mejorar la Historia de España de Forner, la carta LIX de las Cartas Marruecas de Cadalso, titulada "Método de escribir la Historia" o la de Federico II de Prusia a Voltaire sobre el mismo asunto. La cuestión que se plantea entonces es la siguiente: en el momento en que se acaba de poner a punto un método científico nuevo y más satisfactorio, ¿se puede o no aplicar éste a la Historia? (Cassirer 1966, 209-237). a. El rechazo de la autoridad Hasta comienzos de siglo, la Historia es esencialmente literaria; el buen historiador es el que maneja con facilidad el arte del retrato (grandes personajes) o del relato (acontecimientos). Se aceptan entonces sin ningún asomo de crítica los textos de los historiadores de la Antigüedad (Tito Livio, Polibio, etc.). Feijoo (1952, "Reflexiones sobre la Historia", 179b) censurará tal postura intelectual: júzgase comúnmente, que para escribir una historia no se necesita de otra cosa que saber leer y escribir, y tener libros de donde trasladar las especies.
27. El caso de Jovellanos es ejemplar: además de escribir numerosos textos sobre temas históricos, les ha dedicado el 21,5% de sus lecturas (Clément 1980, 119-167 y 271). Pero se podrían dar otros muchos ejemplos, como los de Feijoo, Forner, Voltaire, Hume, Locke, etc.
125
CIENCIAS Y LUCES
Así emprenden esta ocupación hombres llenos de pasiones y pobres de talentos, cuyo estilo se reduce a copiar sin examen, sin juicio, sin estilo, sin método, cuanto lisonjea su fantasía o favorece su parcialidad.
Poco a poco, como se hacía en otros campos con el pensamiento aristotélico, se ponen en tela de juicio los relatos legados por el pasado: el abate Raynal duda de la realidad de los quipus incaicos (Porras Barrenechea, 1968, 161-162) y Jovellanos (1953-1954, III, 5/2/1795) trata al Inca Garcilaso de «valiente patrañero». Rechazando las fábulas antiguas o modernas, negando las leyendas sagradas y profanas, se tiende hacia una mayor certidumbre; ...como en otras ciencias. En esto consistió, por ejemplo, la verdadera influencia de la Física: la historia aspira a racionalizar las certezas del cálculo matemático y, en connexión con esto, de las leyes astronómicas y de las físicas de la gravitación. Galileo, Descartes, Newton tienen un peso sólo en este sentido, como tensiones hacia las certezas, en el cientificismo dieciochesco en historiografía. (E. Sestan 1970, 2 5 5 - 2 7 3 )
La «profesión de historiador» —Feijoo llega a emplear esta expresión 2 8 — necesita del que la ejerce cualidades nuevas: erudición y memoria, como antes, por supuesto, pero también un sentido crítico muy agudo y un conocimiento mejor de la realidad que está describiendo, «más atención —dice Voltaire— a los usos, a las leyes, a las costumbres, al comercio, a la finanza, a la agricultura, a la población» (1826-1827, VI, 30-31). Los temas abordados por el Mercurio Peruano responden plenamente a estas directrices del filósofo francés; así podemos leer la Historia de los incas y de los virreyes, claro, pero también la de los lugares públicos de la capital (Coliseo de gallos, Universidad, cafés, hospitales, etc.), la de las costumbres (el faldellín de las limeñas, los entierros en las iglesias, el tuteo de los padres por los hijos, etc.), la del comercio, la de las minas. Es decir, una Historia que estudia el pasado para entender el presente. b. El interés por los documentos y los testimonios El estudio histórico ya no se apoya sobre la autoridad de los maestros pasados; a partir de entonces un acontecimiento no existe si no se funda sobre documentos. Algunos historiadores españoles tienen este 28. Aboga también por el profesionalismo del historiador Chladenius en su Allgemeine Geschichtswissenschaft (1750).
el
alemán
126
EL MERCURIO
PERUANO
modo de pensar. Buen representante de ellos es Juan Bautista Muñoz quien, para preparar su Historia del Nuevo Mundo, recorre España, entre 1780 y 1785, yendo de archivo de familia en archivo colectivo (palacios, conventos, etc.), hasta reunir el mayor fondo documental sobre el tema del descubrimiento y conquista de América (Alcina Franch 1975, "Introducción"). Siguiendo este rumbo, los mercuristas tratan, siempre que pueden, de apoyarse en otras fuentes distintas de los libros de los cronistas e historiadores antiguos, es decir, que se interesan por los manuscritos conservados en los archivos públicos o en las bibliotecas privadas, como los Libros del Claustro de la Universidad de San Marcos o por los Libros del Cabildo de Lima; y compran cuantos documentos pueden con su propio dinero (M.. P., I, 33), como también hacían, durante esta época, los periódicos peninsulares29. El testimonio, como cualquier documento, necesita compararse con otros y responder a la ley de no contradicción (interna y externa) para poderse considerar como válido (Diderot, "Agnus scythicus", en la Encyclopédie)-, así opina la Sociedad Académica (M. P., VI, 221): hay historias verdaderas, como las hay falsas: las primeras necesitan calificarse con muchos testigos autorizados de experiencia y verdad, uniendo a estas calidades la de que todos caminen entre sí uniformes y concordantes.
El método científico aplicado a la Historia no es, como se puede ver, el mismo que el que se utiliza en la Física y demás ciencias exactas, porque en aquélla no hay leyes generales y constantes, siendo el material básico de ella el hombre, o sea un ser cuyas reacciones no son siempre previsibles. Pero los principios de observación y de análisis crítico se aplican en todos los casos, lo que es de suma importancia para la gente del Mercurio, que busca en el pasado las raíces de su nacionalidad, como veremos en el último capítulo de este trabajo.
29. «La tarea primordial de una de las revistas más importantes del último lustro de su reinado [de Carlos III], el Semanario erudito, de Valladares, era publicar fuentes poco conocidas y trabajos relativos a la historia de España, desde principios de la Edad Media hasta el siglo XVIII», advierte R. Herr (1964, 283), quien expone seguidamente los casos, muy parecidos, de La Espigadera (1790-91) y del Correo de Murcia (1792) {Ibid, 283-284).
CIENCIAS Y LUCES
127
III. Ciencia y técnica Pero la ciencia no queda, para los mercuristas, a nivel teórico: como son hombres comprometidos con la realidad económica, nunca pierden de vista el aspecto práctico de las cosas. Es decir, que consideran que la ciencia no tiene más interés que el de servir al hombre.
1. El concepto de utilidad El siglo se abre, se desarrolla y se cierra con invenciones, desde la del piano por el italiano Cristófori en 1711, hasta la de la pila eléctrica por el italiano Volta en 1800, pasando por una multitud de inventos, máquinas y procedimientos nuevos, como el telar de Vaucanson en 1745, la máquina de vapor de Watt en 1769, la homeopatía por Hahnemann en 1789, etc. El concepto de utilidad domina y marca de su cuño la época, aparece en cada página en las obras de los pensadores, vuelve sin cesar a la lectura de los textos dieciochescos como un leitmotiv obsesivo: «El bien es lo que es útil, el mal es lo que es dañino a los seres de la especie humana», sostiene d'Holbach en su Essai sur les préjugés de 1769 (1967, 92). Por su parte, Cadalso confiesa que no puede respetar a un anciano que se haya pasado la existencia sin haber sido útil a los hombres 30 , y El Censor (t. III, disc. LX) juzga así la utilidad: «Todo lo que es necesario o útil a la sociedad es justo: porque salus populi suprema lex est» (1989, 255b). Joaquín Casalduero (1970, 391) nota así que, cuando Jovellanos describe el campo, no habla, como se hacía en el siglo XVII, de la majestad del tiempo, de la calma de la naturaleza, etc., sino de los caminos que hay que abrir. Y Buffon explica con entusiasmo en la conclusión de sus Épocas de la naturaleza, cómo, gracias a su conocimiento y a su dominio de la naturaleza, fue capaz el hombre de convertir una yerba inútil, como el trigo, en una planta benéfica y casi imprescindible para su subsistencia. 30. «Cuando miro a un anciano que ha gastado su vida en alguna carrera útil a 1 a patria, lo miro sin duda con veneración ; pero cuando el tal no es más que un ente viejo que de nada ha servido, estoy muy lejos de venerar sus canas. » (Cadalso 1971, XL, 95).
128
EL MERCURIO
PERUANO
2. La utilidad de las Ciencias Todo les demuestra a los hombres del siglo XVIII que el progreso humano no hubiera sido posible sin el desarrollo del conocimiento científico. Es el punto de vista defendido por todos los pensadores de la Ilustración: mientras León de Arroyal (1971, 21) se burla de los profesores universitarios que opinan que las Matemáticas «sirven para poco» y prefieren la sublimidad de los silogismos, Cadalso (1971, 175) enumera en la carta marrueca LXXVIII cuánto debe la humanidad a dicha ciencia: La física, la navegación, la construcción de los navios, la fortificación de las plazas, la arquitectura civil, los acampamentos de los ejércitos, la fundición, manejo y suceso de la artillería, la formación de los caminos, el adelantamiento de todas las artes mecánicas y otras partes sublimes, son ramos de esta facultad, y vean ustedes si estos ramos son útiles en la vida humana.
Como hombres de su tiempo, los mercuristas comparten estas ideas: el conocimiento de las leyes naturales establecidas por el Creador permite prevenir «las consecuencias de aquéllas que se dirigen o al orden de la vida civil o de la cultura y fertilidad de los campos o a la conservación de la salud humana» ( M . P., III, 122). Observan que, para el bien de todos, se reduce la distancia entre teoría y práctica (M. P„ V, 34), lo que acarrea grandes avances en las aplicaciones: esta utilidad no había sido de puro aparato o adorno, sino que había servido mucho a los progresos de la navegación, la agricultura y el comercio (M. P„ X, 145).
A las ciencias abstractas van a preferir las ciencias aplicadas, directamente útiles para el Perú (M. P., IV, 2-3), como la Historia Natural: «Las Ciencias Naturales son de primera necesidad en el Perú, atendidos los frutos que él ofrece, y han sido las más olvidadas» (M. P., VII, 85 n.). En consecuencia dedican en su periódico un gran espacio a dicha ciencia, tan importante para ellos que llegan incluso a publicar sobre su utilidad un largo artículo que se extiende a lo largo de 4 números (M. P., X, 25-58). La Botánica lleva la preferencia a sus ojos, porque ofrece a la agricultura fuertes posibilidades de desarrollo, como lo exponen en una serie de textos destinados a fomentar el cultivo del tabaco, de la coca, de los cedros, etc.:
CIENCIAS Y LUCES
129
Por esta inducción —explica Unanue (M. P., II, 83)— se percibe muy bien cuantas utilidades pueden resultar a las Artes, a las Ciencias y al Perú, mediante las tareas de Don Juan Tafaya [sic, por "Tafalla"] y los desvelos de la Sociedad. La Agricultura podrá mejorarse con las luces que vamos a esparcir sobre ella, y salir del miserable abandono en que se halla.
En otra contribución, el P. González Laguna recuerda que Holanda se ha enriquecido con el comercio de las especias de sus colonias y de otros territorios, y que, por su parte, Inglaterra no ha vacilado en invertir en la construcción de navios destinados al transporte exclusivo de plantones exóticos (M. P., XI, 364). Para mejorar el conocimiento de esta ciencia útil, los ilustrados cuentan con la ayuda de los curas, de los que Jovellanos ("Informe sobre la ley agraria", 1952, 126a) quiere que sean «los padres e institutores de sus pueblos» 31 . En esta misma línea, el Mercurio Peruano sugiere que se desarrolle la enseñanza de la Historia Natural en los colegios universitarios, particularmente para los estudiantes que se destinan a la carrera eclesiástica ( M . P., X, 31). Del mismo modo, el periódico dará preferencia a textos que presenten las mayores posibilidades de aplicación, particularmente en el Perú. De ahí, como ya hemos señalado, los artículos sobre Medicina y los ramos prácticos derivados de ella, como la Obstetricia, la Dietética o la Higiene. De ahí también, los artículos sobre Mineralogía y Química —ambas útiles para las minas—; o sobre Matemáticas, presentadas como necesarias para la Hidrología (M. P., VII, 227). Al cabo, se encuentra la técnica propiamente dicha, que no ha sido desdeñada por los mercuristas. El siglo de las Luces es también el de los inventos, el de las máquinas; es el que ve la aparición del título profesional de ingeniero 32 y el paso de la Física de entretenimiento y salones a la que se aplica útilmente, como lo expresa claramente el caso de Vaucanson en Francia 33 .
31. En Suiza, el médico S. Tissot espera también mucho de la colaboración del clero local, para difundir entre los campesinos los principios básicos de la medicina práctica (1770,1, 17-18). 32. En 1779, el rey de Francia nombra a Vaucanson "su ingeniero". 33. Pasa este fundador de la robótica de las muñecas autómatas a los telares mecánicos automatizados. Sobre este progreso técnico, ver Schul, 1970, 120 y 125.
130
EL MERCURIO PERUANO
Esto explica que el Mercurio no despreciase esta disciplina; los artículos que tratan de técnica, si bien suelen tener poca amplitud, revelan el interés múltiple de los responsables del periódico por los problemas más diversos: mecánica, navegación, tintas, etc. (Clément 1979, 73). La Sociedad Académica se vanagloria de demostrar que los peruanos han sido capaces de inventar nuevas máquinas o de mejorar las existentes: una para fabricar el chocolate, otra para moler la caña de azúcar, otra neumática, etc.; o de saber arreglar instrumentos complicados como los relojes de precisión de los astrónomos, cuando los españoles de la Península los tienen que mandar a París para ser revisados. Nunca se pierde de vista el aspecto económico de la cuestión; así, cuando se anuncia la invención, en Lima, de una nuera tinta china, de tan buena calidad como la auténtica, el periódico explica que esto permitirá evitar importaciones y, quizás, conseguir beneficios gracias a las subsecuentes exportaciones (M. P., I, 24). Parece claro que la burguesía peruana, que tiene entre sus manos las riendas del Mercurio y de la Sociedad Académica, manifiesta frente a la ciencia una actitud parecida a la que expresan sus hermanas europeas, las Sociedades Económicas de Amigos del País; interesadas por la acumulación del capital y la búsqueda del provecho, consideran que la ciencia y su corolario, la técnica, han de servir para este fin, ahorrando gastos en la producción (mejor conocimiento de las materias primas, del suelo, del subsuelo, progresos en las máquinas, etc.) y aumentando el número de trabajadores o productores (importancia creciente dada a la salud y a la higiene, colectiva e individual). La protección física del hombre será, pues, un objetivo prioritario de las burguesías nacionales, y en este sentido la peruana no es un caso particular. Cabe decir que la protección moral del hombre tampoco se juzgará accesoria o secundaria, y que ella será una de las preocupaciones esenciales de las capas dirigentes de la sociedad, porque éstas no ignoran las implicaciones sociales y políticas que podría acarrear un éxito o un fracaso en este sector.
Capítulo VI
Fe y Religión merced a la contemplación de la naturaleza que lleva implícita, ofrece al hombre del siglo XVIII mucho más que unas cuantas aplicaciones prácticas y una mejora en sus condiciones de vida; le permite también elevar su pensamiento, principalmente hacia Dios. A Feijoo, que dice en "El gran magisterio de la experiencia" (1961, 212a): A CIENCIA,
Es así que en la más humilde planta, en el más vil insecto, en el peñasco más rudo se ven los rasgos de una mano omnipotente y de una sabiduría infinita,
le responde el Mercurio Peruano (I, 108-109), como un eco, que todas las producciones de la Naturaleza son un abismo de prodigios, y [el hombre] reconoce en ellas la mano omnipotente que las ha combinado.
Todo no es más que admiración frente a lo que ha creado el «Ser Supremo» (M. P., IV, 53), el «Arquitecto divino» (M. P., V, 129). Se puede observar, a lo largo de la colección del periódico, un éxtasis muy pascaliano1, y los mercuristas hubieran podido clamar como Racine (Athalie, I, 4) frente a la grandeza de la obra divina: El día anuncia al día su gloria y su potencia, Está todo el universo lleno de su magnificencia.
Pero es el hombre quien es objeto de todas las fascinaciones. Sólo es alzándose de la contemplación de la naturaleza a la del hombre como se puede llegar hasta Dios (Jovellanos, "Oración para el estudio de las ciencias naturales", 1970, 241). Contemplación de la Creación y homenaje al Creador son indivisibles, y todas las acciones humanas 1. «Colocados en medio del gran teatro del Universo, admiramos la uniformidad é invariables leyes con que la Naturaleza mantiene en continua armonía la incomprensible multitud de las partes que lo componen.» (M. P., IV, 52)
132
EL MERCURIO
PERUANO
deben tener por fin principal el acercarse al Padre. Entonces la religión se hace más atenta a la realidad existencial; un prelado c o m o M o n s . Pérez C a l a m a puede declarar, al acabar su visita pastoral de Q u i t o , que quiere hacer todo lo posible por su diócesis, tanto a nivel espiritual como a nivel temporal y político ( M . P., I, 2 5 7 ) . E n tales condiciones, el papel de los sacerdotes es primordial para la felicidad, espiritual y material, de los parroquianos. Es por eso por lo que el Mercurio condena con la máxima severidad a los eclesiásticos que no se portan como deben, criticando con particular vehemencia a los que manifiestan interés por los bienes terrestres y el comercio ( M . P., I, 103; II, 3 0 1 ) . Mas, aunque no piensen, c o m o H u m e en sus Dialogues Concerning Natural Religión (1779), que «la religión, por corrompida que esté, vale mejor que la ausencia de religión» (cit. por G . G u s d o r f 1972, 31), los mercuristas utilizarán la tribuna a su disposición para mostrar que no es posible vivir sin Dios.
I. ¿Caridad, humanidad o beneficencia? Esta postura está claramente expuesta desde el segundo número del Mercurio (6 de enero de 1791), en un artículo titulado "Análisis de la humanidad contraída a la caridad cristiana, y exemplos prácticos de su ejercicio" (M. P., I, 13-16), en el que el autor se interroga sobre el origen de este sentimiento que impulsa al hombre a ayudar a su prójimo. Posteriormente, otros textos vendrán a completar y precisar las ideas de los redactores en este c a m p o de la reflexión, c o m o la "Disertación histórico-ética sobre el Real Hospicio general de Pobres de esta ciudad y la necesidad de sus socorros" (M. P., IV, 124-160 y 163-182) o el importante "Discurso sobre el destino que debe darse a la gente vaga que tiene Lima" (M. P., X , 103-108, 111-117, 1 1 9 - 1 2 5 y 127-132.).
1. Un vocabulario nuevo E n el siglo XVIII, la ciencia, de teológica que era antes, ha ido cobrando un tinte antropológico. Esto no significa que se abandone a Dios, sino que aparece un cambio en las relaciones hasta entonces establecidas: el hombre es ya un intermediario obligado para llegar al
FE Y RELIGIÓN
133
Creador. Aparece, pues, una «socialización de la existencia» (Gusdorf 1971, 362), rematada por el concepto de humanidad y las demás nociones que expresan el deseo de los hombres de socorrer a sus hermanos humanos en la necesidad. Tal mentalidad se traduce en el léxico con palabras nuevas (o que se ponen nuevamente en uso). Es así como la voz philanthropic, poco corriente en Francia hasta el siglo XVI y oficialmente registrada (filantropía) en castellano a partir de 1611, está puesta de nuevo al día por Fénelon a fines del siglo XVII y aparece —signo de un empleo bien admitido— en el Diccionario de la Academia francesa en 17622. Es así como el vocablo benevolence toma su vuelo en Inglaterra a principios del siglo XVIII (1713-1714). En cuanto al francés bienfaisance, es un término antiguo, ya que existe desde el siglo XIV — desde el siglo XV para la beneficencia española—, pero había caído en desuso; se vuelve a utilizar a partir de 1725; en aquella oportunidad, se observa que estas palabras se ponen otra vez de moda por la voluntad de algunos pensadores que se niegan a utilizar la voz caridad. El abate de Saint-Pierre, reintroductor del vocablo bienfaisance en Francia, explica así su elección en las Observations pour rendre les sermons utiles'. Desde que he visto que entre los cristianos se abusaba del término de caridad en las persecuciones que hacían de sus enemigos, y que los herejes dicen que practican la caridad cristiana persiguiendo a otros herejes o aun a los católicos, [...] he buscado un término que nos recordase precisamente la idea de hacer el bien a los demás, y no he encontrado ninguno más propio para hacerme entender que el término de beneficencia, (cit. por G. Gusdorf, 1971, 363-364)
2. La caridad cuestionada Otros se niegan a utilizar la palabra caridad, no por el abuso que se hace de ella, sino sencillamente por razones sociales, porque consideran que la limosna incita a la pereza, que fabrica pobres y mendigos. Es lo que opina José Ignacio de Lecuanda en el Mercurio Peruano en su "Discurso sobre la gente vaga...": 2. Aún no aparece en la edición de 1803 del Diccionario de la Real Academia Española.
134
EL MERCURIO
PERUANO
la caridad notoria y peculiar de las almas sensibles y distintivo honroso de esta capital, da margen para que se multiplique cada día el número de indigentes, que no tienen otro derecho para exigir de nosotros la piedad que la inercia al trabajo. (M. P., X, 111)
Los economistas peninsulares decían lo mismo; así Jerónimo de Ustáriz afirmaba con fuerza, en 1742, que es «cierto que hay millares de personas que, huyendo del trabajo, se abandonan a la mendicidad, fiados en la sopa de los conventos y en otras limosnas que usurpan a los que son legítimos acreedores de ellas.» (1968, 136). Y a mediados de siglo, Bernardo Ward encarecía estas críticas, con mayor vehemencia aún, en su célebre Proyecto económico (Pérez Estévez 1976, 314 n.). No se puede olvidar que un objetivo importante de la política de asistencia en el siglo de las Luces es el mantenimiento del orden social. Hay que ayudar al pobre, pero al verdadero pobre, al que no huye del trabajo (V. cap. VII, § II 3 b). En cuanto al fingido, que lo es por pura holgazanería, representa el mal y debe ser encerrado: «El pobre ocioso, vicioso, imagen del diablo, ha de excluirse» de la sociedad, resume J. Soubeyroux en la excelente tesis que dedicó al tema (1978, 253). Hay poco interés por conocer el origen de la pobreza; se suele atribuir a la Providencia divina o recurrir a la falta de suerte, la enfermedad, el accidente, etc. Pero no existe cuestionamiento del funcionamiento de la sociedad que genera la pobreza. En cualquier caso, la visión del pobre —incluso la del que se considera como legítimo— es siempre negativa; se le percibe más como un culpable —efectivo o potencial— que como una víctima del sistema socioeconómico existente. Y suena muy aislada y moderna la voz de d'Holbach, que se atreve a escribir, en Le Bon Sens (1786), que el papel de los gobernantes debería tender a evitar la aparición de la pobreza —suprimiendo el lujo, la guerra, la explotación del hombre, y ofreciendo un trabajo asegurado a todos—, en vez de tratar a posteriori de socorrer la miseria engendrada por la política practicada (1967, 170-171). No obstante, todos los pensadores son conscientes del peligro que representa la miseria: «¿A qué extremos no llevaría al necesitado el martirio de su indigencia, si el poderoso le negase su protección en el exceso de su angustia?», se interroga Fr. Jerónimo de Calatayud (M. P., IV, 139). Y otro autor explica que poco importa el motivo:
FE Y RELIGIÓN
135
la religión, la tradición, el instinto natural o el simple gusto de hacer el bien ( M . P., X, 95), lo esencial es obrar caritativamente. En efecto, cualquiera que sea el incentivo, la caridad es un deber social con el que el hombre ha de cumplir, en virtud del pacto natural tácito que lo une a sus hermanos humanos {M. P., IV, 139): Es infractor de este derecho [el contrato natural] el que niega el alivio al mendigo; es un usurpador que defrauda a la comunidad de aquellos bienes que harían la subsistencia de uno de los miembros que la componen; es un criminal que, rompiendo por su inclemencia un pacto solemnizado por la misma naturaleza, degenera con injuria de la nobleza de su ser en cierta especie de ferocidad incompatible con la vida civil.
Es decir que practicar la beneficencia es un deber de ciudadano: No es —explica el Mercurio (X, 95)—, ni merece el nombre de buen ciudadano y patricio, quien no se deja arrastrar dulcemente de tan heroico sentimiento, tan propio como digno de los corazones generosos y grandes.
3. La caridad, un deber cristiano La reflexión sobre la ruptura del pacto entre los hombres está inspirada en la obra del moralista cristiano Lactancio (s. IV d.C.), prueba de que, para los mercuristas, la caridad es también un deber cristiano: Por un sentimiento de la naturaleza y por un principio de religión todos saben que deben socorrer a los desvalidos con lo que sobra a su sustentación y a la sobria decencia de su clase (M. P., IV, 177).
Esta actitud parece común a la gente de la época; ya escribía el francés Fréminville en su Dictionnaire de Pólice. El precepto de la limosna es tan justo que es imprescindible para los que tienen bienes. Están obligados a ella por la ley natural, por la ley positiva y por la ley divina. (1769, verb. "Aumóne", 35)
Es decir que no se puede separar la asistencia a los menesterosos de la necesidad de acercarse a Dios: «la práctica de la religión consiste en la beneficencia», resume La Chalotais en su plan de educación de 1763 (cit. por G. Gusdorf 1971, 358). a. La oposición al concepto de
humanidad
Los mercuristas se sitúan en esta línea y ponen por encima de todo la caridad, en razón de las connotaciones religiosas de la palabra que
136
EL MERCURIO PERUANO
designa una de las virtudes teologales: «Pues, la fe, la esperanza y la caridad quedan las tres, pero la más grande entre ellas, es la caridad», decía San Pablo (I Corint., cap. 13, v. 13). 3 Disienten, por consiguiente, de «aquella caterva de filósofos que circunscriben la beneficencia y la compasión en los tortuosos senos del amor propio, o las miran como un resultado preciso de los sentimientos de la materia y del mecanismo» 4 . La gente de la Sociedad Académica no acepta el distanciamiento de la religión introducida por algunos ilustrados europeos, y les reprochan tener sólo una «compasión efímera y aparente». El retrato que se hace de ellos en el Mercurio es poco halagador: El ilustrado a la moda, contento con las falaces exterioridades de una humanidad acomodaticia, la pregona y la encomia en los estrados, en los cafés y en los paseos; pero no tiene virtud suficiente para practicarla en aquellos actos que requieren algún esfuerzo y repugnan a las delicadeces del amor propio. (M. P„ I, 14)
G. Gusdorf (1971, 363) señala que hubo, en efecto, en el siglo de las Luces, «un esnobismo de la humanidad» y cita a este respecto unos versos muy elocuentes de la comedia Les Philosophes (1760) de Charles Palissot, en la que el autor escribe que sospecha de los que hablan de humanidad «de amar al género humano y de no amar a nadie» (acto II, esc. 5). La Encyclopédie de Diderot y d'Alembert no dice otra cosa, y concluye así el artículo "Humanité": «He visto esta virtud, fuente de otras tantas, en muchas cabezas y en muy pocos corazones.» b. La caridad es amor a Dios Para los mercuristas, pues, sólo la caridad tiene algún valor moral y espiritual, porque sólo «las máximas del cristianismo pueden inspirar una verdadera humanidad» (M. P., I, 14); opinión confirmada por San Agustín, al que el periódico llama a su socorro con una referencia precisa, que escribe en la Ciudad de Dios (V, cap. 19): 3. En el v. 12, el mismo apóstol ya había dicho: «cuando tuviera la plenitud de la fe, una fe capaz de transportar las montañas, si no tengo la caridad, no soy nada.» 4. Y mencionan De l'Esprit de Helvecio, y Le Bon Sens y el Système de la Nature de d'Holbach, atribuyendo erradamente estas dos últimas obras respectivamente a Fréret y Diderot (M. P., II, 112).
FE Y RELIGIÓN
137
Pero todos los que son verdaderamente piadosos se acuerdan en afirmar que, sin la verdadera piedad, es decir sin el verdadero culto al verdadero Dios, nadie puede poseer la verdadera virtud.
La Biblia, sobre la que, lógicamente, se apoyan también los redactores del periódico limeño, facilita el entendimiento de lo que oculta la palabra caridad. El texto sagrado insiste, por boca de San Juan (I a Epístola, cap. 4, v. 19) en que el manantial de esta virtud es Dios, quien sacrificó a su Hijo para salvar a los hombres, dándoles así el ejemplo que habían de seguir: En cuanto a nosotros, amemos, puesto que Él nos ha amado primero.
Amar a Dios y amar al prójimo son, pues, según afirma (I a Epístola, cap. 4, v. 21) dos cosas inseparables: Sí, éste es el mandamiento que hemos recibido de Él, que el que ama a Dios ama también a su hermano.
Esta idea, el Mercurio (I, 13) la asesta repetidamente y con fuerza: La humanidad es un puro fantasma de virtud, si la concebimos independiente de la caridad, y separable de aquel espíritu de religión que consagra todas las acciones de los humanos en homenaje al Ser Supremo.
Algunos meses después, el presidente de la Sociedad Académica vuelve a insistir: Nuestra voluntad y nuestra razón, vinculadas por un mismo principio, han contemplado siempre a la humanidad como inseparable de la caridad evangélica y como que ella sola realiza la idea abstracta de la virtud.
{M.P., 112-113)
Y para que quede bien claro el propósito, cita en nota a Bernardin de Saint-Pierre, para quien «la virtud es un esfuerzo que el hombre hace sobre sí mismo para el bien de los hombres, con intención de agradar a Dios» (M. P., II, 113 n.). Pero esto no es suficiente; para que se realice plenamente esta virtud, es necesario poner mano a la obra: «que así respondan los actos [...] al ardor de la voluntad», decía San Pablo (II Corint., cap. 8, v. II) 5 . La virtud caritativa tiene que vestir una forma material, tiene
5. Racine se interroga en Athalier. «La fe que no obra, ¿será una fe sincera?» (I, esc. 1).
138
EL MERCURIO
PERUANO
que ser acción, opción que no nos puede extrañar en hombres, como los de la Sociedad Académica, profundamente metidos en la realidad económica y social de la colonia. Por eso dedican mucho espacio en su periódico a elogiar a los grandes bienhechores del virreinato, a relatar la historia de las instituciones y obras pías creadas en el Perú desde la ¿poca de la Conquista, a proponer soluciones al problema de los pobres y de los marginados6. Y todo esto porque los mercuristas tienen clara conciencia de que servir al prójimo, practicando la caridad o favoreciéndola, es servir a Dios. Pero van todavía más lejos en su búsqueda del Ser Supremo: «Desengañémonos —escriben—: no hay filosofía plausible sin religión» (M. P., I, 14). Queda bien claro que, para ellos, sin la presencia divina no hay ni sabiduría, ni filosofía, ni vida posible, sino vegetativa o animal. S e infiere de lo anterior que, contrariamente a lo que se dice a veces, los filósofos ateos y materialistas de la época —d'Holbach o La Mettrie, por ejemplo— no han tenido mucha influencia en España ni en su imperio, lo que es lógico cuando se piensa en el tradicionalismo de la sociedad, en la estrecha vigilancia política, en el control permanente de la Inquisición y de la Iglesia, etc., es decir, en todas las estructuras mentales y sociales creadas para prevenir cualquier desviación.
II. La Fe de los mercuristas Las autoridades civiles facilitan, por consiguiente, una ayuda firme y permanente a la religión. Así sucede en Francia, donde, por ejemplo, el soberano recuerda las obligaciones a sus vasallos, como la del bautismo de los recién nacidos bajo pena de severos castigos (Declaración real del 14 de mayo de 1724, en Fréminville 1769, 305). El fenómeno es general en Europa, donde, observa G. Gusdorf (1972, 35), «el orden religioso es un aspecto del orden público». En España los lazos son particularmente estrechos entre la Iglesia y el Estado desde la época visigoda, y es inútil insistir en ello. En los 6. Además de los textos ya mencionados, publicaron las historias del Hospital de la Caridad (Af. P, III, 214-216), del de los Niños Expósitos (Af. P., II, 294-308), del Recogimiento de las Amparadas de la Concepción (Af. P., IV, 231-238 y 241-266).
FE Y RELIGIÓN
139
territorios ultramarinos los virreyes, además de representantes políticos del rey, son vice-patronos de la Iglesia local e intervienen, a este título, para que se respete al clero y a la Fe católica; es para ellos un deber primordial: así, en el Perú, Manuel de Amat (1762a, 69 v°) empieza su Auto de buen gobierno de la ciudad de Lima, recordando que es obligatorio saludar y acompañar a todo sacerdote que lleve la extremaunción a un moribundo (art. i) y que está prohibido jurar y blasfemar (art. II). 1. La tibieza religiosa del siglo XVIII Muchos lamentan, junto con fray Rafael Vélez en su Apología del altar y del trono (1818), que reine en España «una inmoralidad, una corrupción, una peste de la que estamos contaminados por nuestro comercio con Francia y la lectura de sus libros» (cit. por Sarrailh 1964, 614). Son numerosos los testimonios que corroboran la falta o, por lo menos, la tibieza de fe de los franceses, y que notan un decaimiento regular a lo largo del siglo; si bien, en 1721, Montesquieu habla solamente de una falta de fervor religioso (Lettres persanes, 1971, 158159), unos sesenta años después La Reyniere denuncia, en sus Réflexions philosophiques sur le plaisir (1783), la «incredulidad» reinante y la vergüenza de algunos para portarse públicamente como cristianos (Nagy 1975, 24). Al sur de los Pirineos, algunos se quejan de la debilidad de la fe de un número cada vez mayor de españoles: Hay también en estos tiempos —escribe Gregorio Baca de Haro en sus Empresas morales (1703)— innumerables que gloriándose con el nombre de cristianos no lo dan a conocer con el vivir como cristianos. Tienen fe, pero sin caridad, (cit. por F. Puy Muñoz 1966, 143).
Tales actitudes vienen confirmadas por un especialista de las cuestiones religiosas de la época como Joél Saugnieux (1975, 19): En la España del siglo XVIII, se constata un desafecto creciente por la teología, una especie de disolución del sentimiento religioso, de lento deterioro de la fe.
Es verdad que matiza en seguida esta afirmación —volveremos a hablar de este asunto—, pero queda, al parecer, evidente que tal postura hacia la religión corresponde a la realidad.
140
E L MERCURIO
PERUANO
Desde fines del siglo XVI y sobre todo a partir de los grandes descubrimientos científicos del siguiente, Aristóteles y la escolástica han sido cuestionados violentamente. En su caída el filósofo griego, cuyas ideas habían sido adaptadas por Santo Tomás de Aquino a la doctrina de la Iglesia, arrastra consigo partes importantes del pensamiento cristiano. Por otra parte, se examina el cristianismo a la luz del nuevo método científico y de la razón; a fines del siglo XVII, ya había demostrado el erudito Pierre Simón que el Antiguo Testamento había sido escrito varias veces y que, por consiguiente, no podía ser la palabra de Dios revelada. Más tarde, otros prueban que es imposible que la Sagrada Escritura haya sido inspirada por el Espíritu Divino, porque está llena de crímenes —empezando por el de Caín— y de simplezas —ver el examen del Génesis por Voltaire (1826-1827, V, 272-296)—. En fin, la teología está en plena decadencia, si hemos de creer testimonios como el del obispo de Soissons en Francia, que afirma, en una carta a Montesquieu de 29 de septiembre de 1750 (cit. por G. Gusdorf 1972, 20): Habría que pensar seriamente en reanimar los estudios de teología que han decaído completamente, y tratar de formar a ministros de la religión que la conozcan y estén en estado de defenderla.
2. El catolicismo ilustrado Esta postura crítica frente a la religión parece ser «el rasgo más característico del siglo de las Luces», según E. Cassirer (1966, 15), quien observa, empero, que cuando el investigador se acerca a la realidad, las cosas no están tan claras, por lo menos en lo que se refiere al pensamiento inglés y al alemán. Agregaré que estas reservas se pueden aplicar muy bien al pensamiento español que no conoce, según J. Saugnieux (1975, 19), ni una «quiebra del cristianismo», ni una «desacralización general», sino una mutación de la conciencia religiosa. De todos modos, la crítica no puede implicar más que a una minoría de la sociedad, la que tiene las posibilidades culturales para reflexionar, porque «la masa de la nación que se entrega enteramente a sus sacerdotes y a sus monjes queda indiferente a este combate», explica J. Sarrailh (1964, 613). Por lo tanto, podemos considerar como perfectamente válida la opinión de G. Gusdorf (1971, 351), según la cual «el siglo XVIII no es un siglo irreligioso».
FE Y RELIGIÓN
141
En realidad, el mundo hispánico conoce lo que los especialistas prefieren denominar un «catolicismo ilustrado» 7 . Al analizar el de Alemania, S. Merkle (cit. por J. Saugnieux 1975, 22) lo define así: se ha caracterizado por la continuación en muchos sectores de la reforma tridentina (cultura bíblica, atención por la catequesis) y por rasgos nuevos resultantes de la evolución del siglo XVII al siglo XVIII: interés por la liturgia, desprecio a las formas populares de la devoción, sentido histórico, espíritu crítico, gusto por la historia de la Iglesia, oposición al escolasticismo, austeridad moral (rechazo del probabilismo), apego a las lenguas vulgares, crítica del estilo barroco en la predicación, actitud comprensiva, ecuménica, hacia los protestantes.
3. La Fe en el Mercurio
Peruano
A excepción de la liturgia de la que no se habla nunca, podemos seguir, a través del Mercurio, los diferentes elementos mencionados por Merkle, pero esparcidos por sus doce volúmenes, puesto que hay muy pocos textos enteramente dedicados a los problemas espirituales. En primer lugar, es muy notable la inmensa cultura bíblica de los mercuristas, muy propia de la Iglesia española desde la reforma del cardenal Cisneros y tan evidente en el gran Concilio de Trento. Hay pocos artículos en los que, aunque no traten de cuestiones religiosas, no se cite o mente algún texto sagrado o patrístico, como si los redactores quisiesen a toda costa encontrar ahí no sólo un apoyo sólido, históricamente indiscutible, sino también sus raíces, los cimientos mismos de su pensamiento. Manifiestamente, para ellos, la Biblia sigue siendo lo que Jovellanos llamaba en su Tratado teórico-práctico de enseñanza el «verdadero código del cristiano» (1951, 259 b). Esta permanente referencia al texto básico del cristianismo viene acompañada de un conocimiento profundo del pasado de la Iglesia, particularmente de la peruana; amén de la historia de algunos establecimientos píos de Lima (Hospitales de la Caridad y de los Niños Expósitos, Monasterio de las Trinitarias Descalzas, Casa de las Amparadas de la Concepción), se pueden leer en el Mercurio las cró7. J. Saugnieux emplea repetidamente la expresión. Por su parte, Maria Giovanna Tomsich prefiere «hablar de reforma religiosa, movimiento reformista y expresiones de este jaez, más bien que de jansenismo» ( 1 9 7 2 , 25).
142
EL MERCURIO
PERUANO
nicas de las misiones franciscanas a la Amazonia, de los religiosos que marcaron el pasado de la colonia y de los concilios del virreinato. Estos textos vienen tratados según el método científico moderno (confrontación de testimonios, crítica interna de los documentos, etc.). A través de estas historias los mercuristas intentan no sólo escribir la del Perú, sino asentar así su propia existencia en la fe de sus abuelos. Se puede también observar un claro desprecio a las formas populares de devoción y a las creencias del común. Por ejemplo, en el artículo intitulado "Ideas de las congregaciones públicas de los negros bozales" , el autor describe ampliamente los trajes vivamente coloreados y emplumados que llevan los esclavos negros con ocasión de la fiesta del Corpus, y se indigna: Esta decoración, que sería agradable en una mascarata de carnaval, parece indecente en una función eclesiástica, y más en una procesión en que el menor objeto impertinente profana la dignidad del acto sagrado y disipa la devoción de los concurrentes. (M. P., II, 117)
Espíritu crítico y oposición al escolasticismo son todo uno. Ya hemos visto en el capítulo V, que los mercuristas habían rechazado la teoría aristotélica en materia científica, juzgándola de mediocre, ridicula y errónea. Opinan lo mismo en cuanto a su aspecto religioso, reprochando al filósofo griego el haber mostrado a Dios sometido a las leyes de la Naturaleza, el haber dicho indirectamente que el alma era mortal y el no haber tenido fe en la Creación (M. P., III, 210). Aptos para cuestionar la autoridad del Peripatético, los mercuristas lo son también para negarse a aceptar —sin ir, empero, tan lejos como F e i j o o — los falsos milagros y, de un modo general, cuanto admite sin reflexión la credulidad popular. Critican como Buffon, ya lo dijimos, las creencias ingenuas relacionadas con los antojos de las preñadas (M. P., IX, 267-284) y tienen una actitud igualmente razonable frente a los seres anormales (M. P., IV, 187): Los monstruos, lejos de ser mirados en el siglo ilustrado en que vivimos como unos presagios sobrenaturales de los torbellinos que alteran la tranquilidad del globo terrestre, se reputan por unos juegos y caprichos con que la naturaleza sorprende al que la contempla.
En cuanto a los milagros propiamente dichos, les encuentran siempre una explicación natural. Puede ser histórica, como en el caso de la cruz de Tarija, de la que explican que fue erigida por una expedición
FE Y RELIGIÓN
143
española olvidada y no por intervención divina (creencia popular) o por Santo Tomás (afirmación de los jesuítas) ( M . P., II, 25-27). Puede ser natural, como en el caso de la invasión de insectos que asuela el pueblo de Lipes, recordando una de las calamidades de Egipto: «El manuscrito que habla de esta plaga —comentan— la atribuye a un castigo de Dios, enviado a aquellos villanos por haber muerto alevosamente a su párroco. De igual principio hace derivar la desgracia de Lipes, aunque tal vez fuesen efecto de causas muy naturales.» ( I b i d , 28 n.) Todas estas ideas no sirven más que si se pueden transmitir. De ahí la preocupación de los mercuristas por el problema de la lengua que se ha de emplear para hablar de la religión, su apego a las lenguas vulgares y su crítica del estilo barroco en la predicación. En una carta escrita al periódico, Mons. Pérez Calama, obispo de Quito, se muestra deseoso de que en sus artículos los redactores no «ingerten en manera alguna aquellas expresiones o frases que puedan agradar á los Españoles afrancesados y á otros latinizados» ( M . P., II, 131). El Mercurio obedece sin dificultad a estos amigables consejos. Pero ¿cómo no pensar, al leerlos, en los dos grandes males de la época en este ramo: los excesos de galicismos, tan magníficamente mofados por Cadalso en su Carta Marrueca núm. XXXV, y la alagarabía de un Fray Gerundio, inmortalizada por la pluma picante del padre Isla? El Perú, dice un lector, ha hecho grandes progresos en el arte de la oratoria, que es ahora de calidad, como así lo demuestran algunos ejemplos como los de José de Valdivielso y del P. Juan Sánchez (M. P., V, 200-201). Pareja de esta voluntad muy viva de presentar claramente la Palabra Divina a los fieles hispanohablantes, está la preocupación por hacerla entender a los indígenas, «porque la fe entra por la oreja» (M. P., IX, 189, y 192-197). Es por esto por lo que Francisco Requena, gobernador de los Mainas, recomienda a los misioneros, también desde las páginas del Mercurio, que evangelicen a los indios amazónicos en sus lenguas vernáculas, en vez de hacerlo, como hasta entonces, en quechua, idioma tan extraño y desconocido para ellos como el castellano (M. P., IX, 8). Se reconoce en esto la preocupación catequista, propia de la herencia tridentina del catolicismo ilustrado, de la que hablaba Merkle y a la que parecen también suscribirse los mercuristas:
144
EL MERCURIO
PERUANO
El famoso Concilio de Tremo —dicen— nos intima que partamos el pan de la palabra a los pequefiuelos puestos a nuestro cuidado, lo que no se puede ejecutar sino en su propia lengua. El Concilio Límense en mil quinientos ochenta y tres encarga mucho se envíen a los indios ministros expeditos en su idioma. El Derecho inhabilita a los doctrineros que no lo entienden. ( M. P„ IX, 193).
En cuanto a la actitud que conviene adoptar frente a los protestantes, no parece muy clara. Son numerosos los casos en los que el Mercurio condena la religión reformada, pero cabe subrayar que su postura no es sistemáticamente hostil, tal y como podemos ver con el ejemplo siguiente: hacia los años 1740, Luis de Flandes escribía a propósito de Bacon que un buen católico no tiene derecho a llamar «grande sin limitación» a un sabio hereje, «para evitar en todo tiempo lo que puede causar afición, inclinación y estima a la persona desacreditada en materia de fe y religión» (cit. por F. Puy Muñoz 1966, 187). Por su parte, los mercuristas reaccionan de modo totalmente opuesto, alabando «las bellísimas Reflexiones sobre la esclavitud de los negros de M. Schwartz», protestante suizo, de las que dicen que «no se puede[n] leer sin admiración y enternecimiento» ( M . P., II, 113 n.). Para concluir sobre este punto, daremos la palabra a Jean Sarrailh (1964, 708), quien escribía de los jansenistas: Quieren volver a una iglesia primitiva, humilde y pura, escuchar la ley del Evangelio no adulterada por comentadores interesados, dar al hombre una religión que no abatan prácticas supersticiosas y que ya no oponga sin cesar la razón a la fe. Desean un culto lleno de sinceridad, de fervor, animado por un ardiente espíritu de caridad y de fraternidad.
Se ha de admitir que todo esto parece aplicarse bastante bien a los redactores del Mercurio Peruano. 4. Una Fe rigurosa a. El rigor moral Queda un asunto, mencionado por Merkle, al que no nos hemos referido hasta ahora, el de la austeridad moral y el del rechazo del probabilismo. Esta última doctrina, nacida a mediados del siglo XVI, se expresó principalmente en los escritos del dominico Bartolomé de Medina; según él explicaba, si una opinión es probable, está permi-
FE Y RELIGIÓN
145
tido seguirla, aunque esté en competencia con otra que lo sea más. Este sistema de moral teológica se oponía, pues, al rigor del tutiorismo hasta entonces vigente, difundido, a lo largo del siglo X V I I , gracias a los jesuítas que lo adoptaron. Los jansenistas lo atacaron con vehemencia, sobre todo porque se puso a menudo en práctica bajo su forma extremada, el laxismo. En los dominios españoles, Carlos III, por Real Cédula del 12 de agosto de 1768, ordenó la supresión de las cátedras de Teología en las que se enseñaba el probabilismo, y el virrey Amat exigió, por un reglamento del 20 de febrero de 1769, la supresión de tal doctrina en las aulas de la Universidad de San Marcos (Barreda Laos 1964, 218-219). Se vuelve, pues, a un rigor más estricto, y J. Saugnieux puede afirmar que «el cristianismo del siglo X V I I I es una religión moral y moralizante» (1975, 21). Aquella época sustituye al ideal del discreto, propio del siglo anterior, el del hombre virtuoso o del hombre sensible (Nagy 1975, 32-33), tipo encomiado por Rousseau. Los testimonios de aquellos tiempos concuerdan en confirmar que, frente a la vida lujosa y a la dejadez moral de la aristocracia, la burguesía, la clase entonces en expansión, tiene un afán de decencia y de pureza 8 . Libertad de pensamiento y libertad de costumbres no son entonces más que dos grados distintos de una sola mentalidad, que no acepta la burguesía. En efecto, si en los comienzos el libertinismo, esencialmente espiritual, era cosa de artesanos y comerciantes, se convirtió poco a poco en libertinaje, es decir en «una especie de epicurismo mundano», muy característico de la aristocracia y de los grupos acomodados de la sociedad (Nagy 1975, 21-22). b. El rechazo del libertinaje Es por eso por lo que el Mercurio critica todo lo que huele a licencia y rechaza violentamente a los libertinos, «inútiles é inhábiles para todo bien», que no son más que «el oprobrio de la Religión y de la Sociedad» y que incluso «no debieran hallar asilo alguno sobre la tierra y que á pesar de todo hallan tantos apologistas y admiradores, aun en el centro mismo del Catolicismo. ¡Monstruos! ellos ponen en duda 8. Duelos dice en sus Mémoires secrets... [ 1 7 9 1 ] : «la burguesía, la única clase de la sociedad en la que la decencia de las costumbres subsiste o subsistía todavía» (1865, 112).
146
EL MERCURIO
PERUANO
las verdades más terribles de la Religión» (M. P., IX, 160). El periódico condena así el amor ilegítimo o excesivo, el concubinato y la homosexualidad. Pero el mal mayormente difundido parece ser el divorcio. Es ui fenómeno antiguo, excelentemente estudiado en su fase de finales del siglo XVII por B. Lavallé (1986), y que no ha cesado de amplificarse en el siguiente. En la Descripción de Lima de 1776, a la que ya nos hemos referido, L. Godin (1776, 60 v°-6l r°) denuncia la vida disoluta de los limeños y «el poco cuidado que hay en reprimirla, lo que evidentemente se demuestra con ver la multitud de mujeres q e . se mantienen viviendo solas, sin q e . haya quien les abrigue, cómo se conservan, con una más que regular ostentación, sin otros muebles raíces o dotes que los de la naturaleza.» El adulterio domina el paisaje de la Ciudad de los Reyes y lleva a la desidia moral más grave, cuyo desenlace es el divorcio, del que el mismo documento dice: Es increíble [...] a qué exceso ha llegado aquí este abuso, pues todos los días se ven divorciarse judicial y extrajudicialm te . los matrimonios, como si este sacramento no fuese más que un contrato civil, por simples quejas, tal vez de mala inteligencia, pr. leves disgustos, por poca salud y por otras frioleras (1776, 59 v°-60 r°).
Y recordaremos que los dos casos de divorcio que relata Ricardo Palma en su tradición titulada El divorcio de la Condesita se verifican respectivamente en 1755 (el de Marianita Belzunce) y en 1809 (el de la marquesa de Valdelirios), es decir durante el período que nos interesa. En resumen se puede decir, como El Censor (VI, CXXXl) a propósito de la metrópoli: «no se ve otra cosa que divorcios» (1989, 592 a), lo que demuestra que el fenómeno no era específico del Perú. En realidad, no se trata de un verdadero divorcio, puesto que el matrimonio no es civil sino religioso y un sacramento de la Iglesia; son meras separaciones, más o menos oficializadas por una autoridad jurídica (juez, escribano o notario) que se limita a dar constancia de la falta de acuerdo entre los esposos y de su voluntad mutua de vivir separados. Por eso truena Mons. Pérez Calama, en el Mercurio (III, 72), contra tales comportamientos: Bajo de este principio [la pureza de las costumbres] el Illmo. [Obispo] de Quito explica su celo contra los voluntarios divorcios: conmina a los que viven separados sin haber antecedido las formalidades establecidas por 1 a
FE Y RELIGIÓN
147
Iglesia, aunque haya intervenido causa justa y los excluye de la participación de los sacramentos.
Lo cual está perfectamente justificado por el hecho de que el hombre inmoral es un libertino, luego un enemigo de Dios y de la religión. Algunos años antes, C. M. Trigueros (Sempere, 1785-1789, VI, 77) prestaba al Libertinismo las palabras siguientes: Y la ley de la fuerza al placer dirigida Vendrá a ser sola por los más seguida : El más pequeño de ellos mirará como nada Al hombre, a Dios, la ley civil y la sagrada.
c. La oposición a los "filósofos" europeos La defensa de la religión justifica cualquier crítica; así el Mercurio no vacila en calificar, sin discernimiento, a los partidarios de las ideas nuevas de «libertinos», «ateos» o «ateístas», y «materialistas», sin que tales adjetivos sean empleados en su sentido preciso, sino como simples peyorativos. Con el nombre de filósofos designan a los que son, a sus ojos, los «enemigos de la religión» y por consiguiente del orden establecido, el defendido por los «verdaderos filósofos». Veamos cómo se define en el periódico limeño a estos pensadores europeos. Voltaire es un buen ejemplo; ese «Proteo de la impiedad», ese «Sumo Patriarca de la disolución y del sacrilegio» (M. P., XI, 46), se pinta como un hipócrita, enemigo de la sociedad y del Estado; es una «fiera horrible que parece había nacido sólo para desvastar el Universo» (M. P., IX, 160-161); es la Bestia del Apocalipsis. Los demás "filósofos" son igualmente abominables, «exceden en impiedad a los mismos paganos» (M. P., X, 98) y han desnaturalizado este nombre honrado que se les da y que no merecen: El sagrado y recomendable nombre de filósofo, que nuestro siglo ha profanado atribuyéndolo por un cierto delirio a libertinos y fanáticos, declarados enemigos de la verdad y de la razón —¡Notemos que la crítica invierte el argumento tradicional!—, sólo conviene propiamente a los que emplean sus luces en la felicidad común. (M. P., III, 164)
Muy pronto los mercuristas abren sus páginas a los compatriotas enemigos de los "filósofos", a los emigrados franceses; desencadenan su odio, hablando de ellos como de una secta «cuya audacia é impiedad
148
EL MERCURIO
PERUANO
es sin igual», «digna del horror de los hombres y de todas las venganzas del Cielo»; es (otra vez el Apocalipsis) la «Bestia monstruosa de quien habla San Juan, misterio de iniquidad, madre de todas las inmundicias y abominaciones de la tierra, que se embriaga con la sangre de los Santos y de los Mártires» (M. P., XI, 117-119). Es verdad que la mayor parte de estas diatribas se escriben en plena tormenta revolucionaria, lo que puede explicar estos excesos, pero lo interesante para nosotros es que la Sociedad Académica las deje expresarse en las páginas de su órgano, cuando en los primeros años de su existencia moderaba sus ataques contra los ilustrados europeos, contentándose, generalmente, con criticar, de acuerdo con la época y el lugar, a aquéllos que trataba de «filosofastros», aunque casi sin denunciar a los deístas. El cambio que registramos aquí parece muy revelador de la rápida evolución de la clase dirigente peruana al enterarse de los acontecimientos recientes de Francia, que provocan en ella in auténtico trauma psicológico, cuyas consecuencias políticas son proporcionales a la violencia de la sacudida.
III. Fe y política: la lucha contra la Revolución Francesa Hasta aquellos momentos, los mercuristas habían defendido con fuerza, pero también con cierta tranquilidad, la Fe cristiana. A m brosio Cerdán advertía el I o de enero de 1792: Venerar la Religión, respetar las leyes del Estado es nuestra primer [a] divisa, y con más satisfacción recordamos que la más enconada malicia no ha encontrado en el Mercurio rasgo alguno que desmienta la sinceridad de esta protesta. {M. P„ IV, 5)
Es notable aquí, como en otros textos del período, la moderación del léxico. Otro medio empleado entonces para defender la religión es la presentación de lo que se considera como la cara positiva del cristianismo, las misiones evangelizadoras a la Amazonia, lanzadas «para que se aumente el dichoso número de los católicos, para que triunfe y brille la fe en el siglo en que piensa opacar sus rayos el vano esfuerzo de tanto espíritu inquieto y atrevido.» (M. P., VII, 86) Las cosas cambian cuando se dan cuenta de que ha estallado una sublevación contra el orden instaurado por Dios:
F E Y RELIGIÓN
149
Puros ateístas y materialistas —truena José Gorbea y Vadillo ante los vascos de L i m a — están declarados contra el orden y gobierno que Dios ha puesto en el Cielo y en la Tierra. (M. P., X, 98)
Triunfan en Francia hombres que llevan «por estandarte la guillotina en lugar de la Cruz» (M. P., XII, 192); de ahí resulta una «multitud de atentados horrorosos e ináuditos con que han llevado al colmo su fiereza, irreligión, rebeldía y despecho los ilusos y frenéticos franceses.» (M. P., X, 60) Es, pues, ineluctable la guerra, para evitar un contagio que podría alcanzar las tierras hispanas. Y es una guerra justa —volvemos a encontrar este viejo concepto de los primeros momentos de la Conquista de América—, porque permitirá salvar al mundo de la barbarie y de la impiedad; será, opinan los mercuristas, «la más justa que hubo en tiempo alguno, y habrá después en adelante» ( M . P., X, 95-96). Esta guerra será, lógicamente, militar; el Mercurio publica, el 15 de agosto de 1793, una nota en la cual Unanue se muestra ufano con los generosos donativos ofrecidos al país, para las urgencias de la guerra, por los peruanos residentes en la Península, y concluye con énfasis: en cualquier circunstancia lo menos que ofrecería un peruano son sus bienes, porque considera que sólo la vida es tributo digno de la religión, del bien del género humano y de la bondad inexplicable del más piadoso de los monarcas. (M. P., VIII, 253-254 [y no 254-255])
El periódico proseguirá esta campaña patriótica publicando la lista de los donativos de los habitantes del virreinato y el monto — bastante alto en su totalidad— de sus contribuciones voluntarias (M. P., IX, 182-183, 190-191, 200-201, 208-209 y 216-217; X I , 272-275). Pero esta guerra es también política y la Sociedad Académica no puede callar. Publica propaganda antifrancesa, una propaganda con objetivos políticos —hay que evitar el contagio revolucionario—, pero esencialmente basada en argumentos humanos y religiosos. 9 Para arrancar las lágrimas a los lectores, se describe con detalles sugestivos la suerte de la familia real francesa en su prisión. Así como el relato —bastante fiel— de la ejecución del rey en la "Carta de in
9. Con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, este tema ha sido tratado en dos coloquios que tuvieron lugar en 1989, respectivamente en Burdeos y e n París; ver Hampe Martínez 1991, 297-312, y Clément 1990, 137-151.
150
EL MERCURIO
PERUANO
padre anciano, actualmente preso en una de las cárceles de París, a su hijo emigrante en España [...]" (M. P., IX, 159-167), relato demasiado logrado, literariamente hablando, para sólo ser el simple testimonio de un prisionero en espera de su comparecencia ante el terrible Tribunal Revolucionario. Dejan la misma impresión las seis odas que expresan los "Sentimientos de la Cristianísima Reina de Francia en su prisión del Temple después de la muerte de su Augusto Esposo LuisXVT' (M. P., XI, 63-66), sentimientos que no son los de una reina, sino los de una mujer desgraciada, como también en la "Copia de una Carta de la Reina de Francia a la Asamblea Nacional" (M. P., IX, 139-141), en la que María Antonieta no viene presentada como in personaje político, sino como una mujer y una madre, víctima de los agravios de sus carceleros. Lo mismo sucede con Luis XVI, cuyo testamento se ofrece al público limeño escasamente cinco meses después de su redacción. Los que publican este texto apelan a la piedad, a la sensibilidad y a la humanidad de los lectores hispanos: las palabras del ex soberano emocionan tanto más el corazón de los vasallos de Carlos IV cuanto que la miseria material y moral en la que se halla el rey francés le confiere una especie de inocencia humana —y por consiguiente política— que estaba lejos de poseer cuando reinaba (Soboul 1966, 251); inocencia confortada, robustecida por el constante llamamiento a Dios, que dignifica el alma de aquél al que los hombres están oprimiendo. Luis XVI, ¿rey injustamente oprimido? Sin decirlo, los mercuristas comparan su suerte con la persecución del Justo en la Biblia. En vísperas del pleito, exclamaba el revolucionario Saint-Just en un discurso pronunciado el 13 de noviembre de 1792 en la Convención: «Todo rey es un rebelde y un usurpador» (Soboul, 1972, I, 330). Pero los individuos de la Sociedad Académica están muy distantes de compartir semejante opinión; tienen gran respeto al rey —al de España como al de Francia—, en cuanto persona y, sobre todo, en cuanto institución. No pueden expresar otra opinión que la oficial, venida de Francia con los Borbones, y confortada por la palabra de San Pablo en la Biblia: Que cada uno se someta a las autoridades responsables, porque no hay autoridad que no proceda de Dios, y las que existen están constituidas por
FE Y RELIGIÓN
151
Dios. Así que quien resista a la autoridad se rebela contra el orden establecido por Dios. (Epístola a los Romanos, cap. 13, v. 1-2)
Esto explica que el Antiguo Régimen, acorralado por las ideas nuevas y los disturbios sociopolíticos, no haya tenido más remedio que el auxilio de la religión (Corona, 1962, 41-46). De ahí que los argumentos del Mercurio Peruano sean, por lo general, de orden religioso o espiritual. Apoyándose principalmente sobre las dignidades de la Iglesia de Francia emigradas a España —como Jean-Charles de Coucy, obispo de La Rochela, y Léon de Castellane, obispo de Tolón (Sierra, 1958)—, los redactores del periódico demuestran que el poder político procede de origen divino y que, por consiguiente, no puede ser responsable sino ante la misma divinidad (M. P., X, 63). Luego, atacar el orden establecido es cometer un sacrilegio: y el rebelarse contra ella [la sociedad] es levantarse contra el mismo D i o s que la estableció. (Mons. de Castellane, "Versión de una carta pastoral del Señor Obispo de Tolón...", M. P., X, 63).
No obstante, nos podemos interrogar sobre la sinceridad de los mercuristas, porque cuando presentan documentos antifranceses, insisten a menudo en su valor literario o estético. Así la carta de María Antonieta a la Asamblea Nacional, en la que la reina expresa el deseo de no sobrevivir a su esposo, viene acompañada de la nota siguiente: Insertamos la presente carta que se atribuye a S. M. la Reina de Francia, no como una noticia de gaceta —i. e política— sino como un rasgo delicado, digno de transmitirse a la posteridad ( M P., IX, 295, 141).
Así también el poema titulado "La Galiada o Francia revuelta , en el que se puede ver a Megera ofrecer a Mirabeau una serpiente, que éste pone en su seno. Después ella contamina a la plebe con su veneno, sembrando la desolación y desterrando a la Paz y a la Religión; este poema se ofrece al público —dice una nota adicional— para no «defraudarle el gusto que debe tener con su lectura» ( M . P., XI, 58). Tampoco faltan las presiones del poder político para que el Mercurio participe en la lucha antirrevolucionaria. De un modo general, sabemos que se imponen cada vez más publicaciones de textos jurídicos y oficiales, porque la Corona ha encontrado ahí un medio cómodo y económico para difundir los textos legales; nuestro periódico desempeña en la colonia el papel de la Gaceta de Madrid en la Metrópoli, y podemos notar que la gran mayoría de los documentos
152
EL MERCURIO
PERUANO-
dados a luz en Lima sobre estos asuntos se extraen de esta última publicación. Todo esto, empero, no quiere decir, ni mucho menos, que los se opusieran a esta campaña antifrancesa. Para ellos (M. P., X, 62), los revolucionarios —prosiguiendo la obra de los filósofos de aquella nación—, además de abatir la religión, han arruinado al país: «No contentos con destruir todos los principios religiosos, han emprendido aniquilar los del orden social, que no pueden tener otra base.» Los individuos de la Sociedad Académica —altos funcionarios, comerciantes, hacendados, mineros, gente acaudalada o, al menos, acomodada (V. cap. III) — no desean más que una cosa: que ningún trastorno profundo venga a causar disturbios en el orden establecido del que se aprovechan; tampoco se puede descartar el miedo provocado por las bastante recientes sublevaciones indígenas —-Juan Santos Atahuallpa, Túpac Amaru, Túpac Catari, etc.—, cuyo recuerdo sigue vivísimo entre ellos. No es necesario, por consiguiente, imponerles su participación en la campaña contra la Revolución, porque corresponde con su propia voluntad de no ver penetrar estas ideas en los dominios de la corona de España: mercuristas
Mientras en Vizcaya —explica Gorbea y Vadillo a los vascos de Lima— se mantenga venerada y obedecida la religión de nuestros mayores, mientras no tenga entrada la novedad sacrilega de otros dogmas que no oyeron nuestros padres, que no enseñaron los de la Iglesia y que no fortalecieron los concilios, será dichosísimo el estado de aquellas provincias, reinará la justicia, florecerá el comercio y se gozará una paz dulce, a cuya sombra crecerán sus fortunas, que hagan el fondo de nuestras delicias. (M. P, X, 98)
Capítulo VII
La sociedad peruana
calificar la obra de los mercuristas diciendo que constituye una larga y progresiva búsqueda del Hombre. Del Hombre físico, en su entorno natural, a través de la Ciencia. Del Hombre espiritual, a través de su religiosidad. Queda ahora por examinar al Hombre en cuanto «animal sociable» (M.P., IV, 138), es decir, en sus relaciones con sus semejantes, en algún momento denominadas como «las delicias de la sociedad» (M. P., X, 95). Estamos en los antípodas de un Rousseau, para quien «un ser verdaderamente feliz es un ser solitario» (1972, 259). El Mercurio Peruano defiende la idea de que la vida social no ofrece más que ventajas: solidaridad a nivel material y enriquecimiento a nivel intelectual; parece —¿sin saberlo?— hablar como d'Holbach que, en el Systime social (1967, 194), explica que «es para vivir feliz para lo que vive en sociedad el hombre». Pero las relaciones humanas no son tan fáciles. Ya vimos en el capítulo anterior que se pensaba entonces que el orden social y político estaba constituido por Dios y que era sacrilego el cuestionarlo. Además, se admitía que el hombre era primitivamente blanco1 y que se alteró o degeneró este color original, dando las variedades que formaron las otras "razas" humanas; las cuales, por consiguiente, son inferiores a la que supo conservarse intacta desde la Creación: la raza blanca. Así establecida —cree ella— su superioridad, nadie puede cuestionar su dominación. E PODRÍA
1. Michéle Duchet recuerda que Buffon hablaba del blanco como del «color primitivo de la naturaleza» y añade en nota que Maupertuis escribía, por su parte: «El blanco es el color de los primeros hombres» ( 1 9 7 1 , 2 7 0 y n.).
154
EL MERCURIO PERUANO
I. Las relaciones entre castas Las relaciones de los españoles (americanos o europeos) con las otras castas están determinadas por la historia: los indios son los descendientes de la raza vencida y los mestizos participan de esta inferioridad engendrada por la Conquista; en cuanto a los negros, importados como mercancías, son mayoritariamente esclavos, algo que ni siquiera pueden ser los indios. El aspecto cuantitativo tiene también cierta importancia. La población indígena, a pesar de una fuerte disminución desde los comienzos del período colonial, constituye, en el siglo XVIII, el grupo étnico más numeroso, con el 56,58% del total (según el censo de 1792), mientras que los blancos no representan más que un 12% de los habitantes del Perú2. Es, pues, lógico que se encuentren en el Mercurio textos o alusiones abundantes sobre ese importante grupo humano.
1. Los indios En realidad, no hay artículos dedicados a los indios de la Sierra, sino numerosas pero esparcidas observaciones, y también algunos estudios, sobre los de la Selva, lo que da al tratamiento de este tema un carácter más bien impresionista. A esto hay que añadir textos relativos a la época precolombina. a. Un pasado glorioso En efecto, los mercuristas se refieren a menudo a la magnitud de la civilización incaica, sobre todo en dos artículos titulados "Idea general de los monumentos del antiguo Perú e introducción a su estudio" por José Hipólito Unanue (M.P., I, 201-208) y "Carta sobre los monumentos antiguos de los peruanos" por Pedro Nolasco Crespo (M.P., V, 254-266). Claro que se aborda también este tema en otros textos, pero no de modo sistemático (Clément 1979, 50-51).
2. Según este censo, ordenado por el virrey Gil de Taboada, hay 608 902 indios por una población total de 1 0 7 6 122 habitantes (Roel 1970, 336-337).
LA S O C I E D A D P E R U A N A
155
La grandeza de la civilización incaica, dicen, es todavía visible en los monumentos que ha dejado: las casas, los palacios, los mausoleos, las lápidas, etc. Admiran el arte de la talla y de la construcción de estos artistas del pasado peruano; todo los seduce: la concepción militar de las fortalezas que permiten que un solo hombre resista a cien, las cañerías que traen el agua de allende las montañas circundantes, el arte de las minas, los objetos cotidianos, etc. También se maravillan de los conocimientos en Astronomía y en Medicina, del arte del gobierno, de la lengua quechua, de los cantos —hay tres artículos enteramente dedicados al famoso yaraví 3 — , etc. Los mercuristas quieren conocer todos los aspectos de aquella cultura, que los entusiasma por su carácter eminentemente moral: Los Indios ofrecen un ejemplar de h u m a n i d a d asombrosa para los que tienen la presunción de llamarlos bárbaros. Por orden del Inca se labraban a costa del c o m ú n las tierras de los huérfanos y viudas inmediatamente después de las del Sol. (M.P., II, 2 9 7 n.)
Su admiración es tal que llegan al extremo de reconocer cierta superioridad de aquella civilización desaparecida, en algunos sectores como los acueductos e hidrología, la agricultura de montaña, etc. Paralelamente, condenan el aspecto religioso de la misma que ha dejado, dicen, «a la posteridad los más claros monumentos, tanto de idolatría como de su opulencia» (M.P., VIII, 39). b. Un retrato tradicional: el indio y sus vicios El entusiasmo manifestado por el periódico a favor del pasado indígena se opone fuertemente a la visión que ofrece del indio contemporáneo. Observa que éste, desde la época de la Conquista, «odia por lo general cordialmente al español» ( M . P . , X, 277), cuyo desprecio lo agobia. El Mercurio Peruano sigue una línea tradicional al describir a la raza vencida: el menor detalle está ahí para inspirar repulsión o rechazo, y los adjetivos se eligen con cuidado para acentuar esta impresión. Júzguese con este retrato: 3. " R a s g o [...] sobre la Música en general y particularmente de los yaravíes" (M.P., III, 284-191), "Carta [...] contra el Mercurio número 100 [sicpor 101]" (M.P., IV, 33-34), y "Carta sobre la Música: en la que se hace ver el estado de sus conocimientos en Lima, y se critica el rasgo sobre los yaravíes impreso en el Mercurio núm. 101" (M.P., IV, 108-114 y 116-118).
156
EL MERCURIO
PERUANO
El cabello grueso, negro y lacio; la frente estrecha y calzada; los ojos pequeños, turbios y mohínos; la nariz ancha y aventada; la barba escasa y lampiña ( M . P . , X, 276).
Hasta aquí el autor sigue de cerca la descripción habitual, tradicional casi, del indio. Linneo, por ejemplo, escribía algunos años antes (1735) algo parecido en su Systema Naturae. «Cabellos negros, lacios, gruesos, narices anchas, barbilla casi lampiña» (cit. por Gusdorf 1972, 371). Mas el sabio sueco proseguía en tono neutro: «Es porfiado, contento con su suerte, amante de la libertad. Se pinta líneas rojas, variadamente enlazadas. Se gobierna por sus usos». El Mercurio continúa, por su parte, su retrato apasionado: el color pálido y cetrino, como ahumado; los hombros y espaldas cargadas; las piernas y rodillas gruesas y cortas; el sudor fétido, por cuyo olor son hallados de los podencos, como por el suyo los moros en la costa de Granada: todas estas y algunas más distinciones naturales [...] se dejan ver en todo indio de un modo o de otro (M.P., X, 276-277).
Merece la pena detenerse un instante en este antirretrato, donde todos los detalles son elocuentes; «ahumado»: la negrura y el humo evocan el fuego infernal y el indio huele siempre más o menos a azufre; «cargadas»: la inclinación hacia abajo implica el vencimiento, el abatimiento, la bajeza física y moral; «gruesas»: la delicadeza de las extremidades y de las articulaciones suele ser clara señal de nobleza; aquí sucede lo contrario; «moros»: la asimilación con los moriscos (los perros infieles de la Reconquista), rebaja al indio al rango de animal. El racismo de esta página viene acentuado por el empleo de la expresión «todo indio», en la que el singular colectivo generaliza a todos los indios los defectos aquí señalados. A nivel moral también se encuentran todos los tópicos existentes. El indio es, para los miembros de la Sociedad Académica, supersticioso, es decir, aún no sanado de su idolatría (M.P., VIII, 48), como lo prueban su actitud hacia los cementerios o sus creencias en la acción mágica de la coca, lo que atrae sobre sus cabezas la ira de Dios: Su antigua religión era la de adorar al Sol y dar culto al Diablo ; y esta noticia y esta costumbre heredada, los hace muy infelices. Así se han visto unas pestes que los han desolado, naturalmente permitidas por la Providencia para su castigo. (Ibid.)
¡Clara manifestación de europeocentrismo: la creencia de los indios es superstición y la de los españoles es fe respetable!
LA SOCIEDAD PERUANA
157
Otro defecto fuertemente criticado por el Mercurio Peruano es el gusto de los indígenas por la fiesta, compañero del placer de la bebida y de la danza. Manifestaciones reprensibles, porque transforman las fiestas religiosas en paganas, llenas de comilonas y borracheras, y porque les cuestan caro, tanto a los indios como a la nación; el consumo excesivo de carnes y las ingentes matanzas de toros con motivo de las corridas — ¡ 4 7 0 toros lidiados, por ejemplo, en un año solamente en el humilde partido de Castrovirreina!— debilitan las exportaciones de carne; y no hablemos de las violencias engendradas por el alcoholismo —«mata más indios en un año que las minas en cincuenta» (M.P., VII, 94 n.)—, ni tampoco de la sexualidad exacerbada que reina en tales ocasiones (M.P., VI, 2 7 5 - 2 7 7 ) .
c. Las cualidades del indio Pero la visión del indio que se desprende de la lectura del Mercurio Peruano no es tan sombría. En efecto, no faltan las observaciones o apuntes que dan otra cara al retrato precedente. Así, se admite que los indígenas tienen algunas cualidades morales, como la obediencia y la docilidad —útiles al grupo étnico dom i n a n t e — o la amabilidad ( M . P . , VIII, 4 8 - 4 9 ) ; también la humanidad, como lo demuestra el trato suave que las tribus amazónicas aplican a sus cautivos y el hecho de que se nieguen a utilizar armas envenenadas en sus combates (M.P., III, 87 n. y 90). Llegamos así a la sabiduría y prudencia de que hace muestra el indio en la vida diaria, en la cual se porta como un verdadero filósofo: «Contento con su maíz, sus papas y su chicha, mira la multiplicidad de manjares como una voluntaria ruina de la salud y de la vida.» (M.P., I, 6). Finalmente se puede observar, gracias a un examen más atento, que los mercuristas no siempre han juzgado con severidad a los indígenas. Si se toma el ejemplo, tan controvertido, del trabajo, se observa que, contrariamente a lo que se suele decir, no hablan de la pereza del indio; antes bien, explican que, si media algún interés para él, éste es buen trabajador (M.P., XII, 149). Los autores del Mercurio no se contentan con manifestar cierta simpatía o comprensión hacia los indios, incluso llegan a denunciar la explotación que sufren estos infelices.
158
E L MERCURIO
PERUANO
d. Crítica a la explotación del indio Con vistas a proteger a la población indígena, mano de obra que no es útil si no está en buenas condiciones, denuncian: El trabajo violento en las minas, la inmoderada introducción de los licores fuertes y el opresivo servicio de la mita [...] en las obscuras entrañas de la tierra, donde no ha de respirar sino vapores pestilenciales y homicidas, apresuraron su destrucción (M.P., I, 274).
Explican que las condiciones de trabajo son lamentables: horarios excesivos, en gran parte a la intemperie, con los pies desnudos, etc.: La inclemencia del cielo y del clima arruinan su salud. Ni es éste el único daño que experimentan, porque, introduciéndoseles en el continuo reposo las partes metálicas y en especial el azogue por los poros de la piel, les causan vaguidos, perlesías, parálisis, cólicos y otros m u c h o s males. (M.P., II, 31).
A esto hay que añadir los accidentes que «magullan y abren sus carnes, dislocan y rompen sus huesos, estropeándole toda su organización.» (M.P., VII, 105). Situación catastrófica por la debilidad, cuando no falta absoluta, de la asistencia médica (Ibid., 101 n.). Una tercera causa del descenso demográfico indígena es la explotación de los administradores: Muchos dicen que la opresión de los jueces y el desprecio con que los ha tratado la nación conquistadora, ha causado en su temperamento melancólico la impresión capaz de su ruina ( M . P . , VIII, 4 8 ) ^ .
Si se defiende discretamente la encomienda, se critican seriamente los repartimientos de mercancías de los corregidores, cuyas consecuencias son graves: miseria, claro, pero también éxodo de los indios que huyen de sus pueblos, lo que acarrea una baja de la producción global y dificultades en la cobranza del tributo ( M . P . , XII, 149150); por eso aprueba el periódico la supresión de esta desgraciada costumbre, resuelta en 1780-1781 (Moreno Cebrián 1977, 609-614). Desde aquella fecha, explica, han bajado los precios y se ha reactivado el comercio: «Lo mismo sucede con la ropa de la tierra —la que compra el indio—, si se atiende a que con el precio a que daban entonces una vara se compran al presente tres.» ( M.P. , XII, 151). Es 4. ¿Cómo no pensar en el abate Raynal (1792, VII, 2-4), para quien, por las mismas razones, «todos los resortes de su alma están rotos»?
LA SOCIEDAD PERUANA
159
decir que fabricantes, importadores y mercaderes han sacado ventaja de este nuevo sistema. La filantropía y humanidad de la gente de la Sociedad Académica va unida con los intereses económicos de la clase que representa. e. ¿ Hacia una nueva actitud ? Por razones semejantes, el gobernador de los Mainas recomienda a los misioneros franciscanos de la cuenca del Ucayali que no azoten a los neófitos que se hayan portado mal (M.P., IX, 2-3), porque, dice él, se obtendrá más de ellos por la persuasión y la suavidad que por la violencia y la coacción. Lo mismo aconsejaba, algunos años antes, Concolorcorvo (1973, 110): «Yo creo que no consiguen [los blancos que maltratan a los indígenas] otra cosa que el de ser peor servidos y exponerse a una sublevación.» Por su parte, el Mercurio insiste, explicando a los mineros que el buen trato a sus peones es el precio que han de pagar para tener trabajadores activos y eficaces (M.P., I, 71). Después de muchas vacilaciones y contradicciones, la Corona acaba por decidir imponer el uso del español (Carlos III 1760); decisión confirmada más tarde por otras como la supresión de la cátedra de quechua de la Universidad de Lima en 1784 (Rose 1993). A todas estas medidas responde el Mercurio con una interrogación: «Plan ciertamente plausible en la teórica, pero ¿será asequible en la práctica?» (M.P., IX, 181). Determina su actitud el que los mercuristas no sean —en su mayoría— gente que pasa unos pocos años en América, sino que reside de modo permanente en el Nuevo Mundo; son criollos o peninsulares criollizados, y están confrontados con la necesidad de comunicarse con los indígenas y de entender el quechua, «para el manejo religioso y político de los naturales del Perú» ( I b i d , 189). Como sugiere J.-R. Armogathe a propósito del francés, «la función social de la lengua se entiende como una función política, expresión [...] de una preocupación de clase» (1973, 18). En el fondo, no hay oposición entre la Metrópoli y los criollos; ambos campos opinan que es necesario un instrumento de dominación, ya no sólo religiosa sino también económica y política; ambos son del parecer que la lengua puede ser este instrumento. Donde disienten uno del otro es en la elección de la lengua; para el poder central y sus representantes, ha de ser el castellano, la lengua que ha logrado imponerse a los otros idiomas
160
EL MERCURIO
PERUANO
peninsulares —sobre todo desde la derrota catalana en la Guerra de Sucesión a principios de siglo—; para los segundos, se ha de utilizar el quechua, la lengua de los v e n c i d o s ^ , porque opinan que, para dominar a uno, hay que comprenderlo, y hemos observado que la comprensión del otro no está del todo ausente de los pensamientos de los criollos. 2. Los negros Después de los indios, habitantes naturales de América —el calificativo más frecuentemente empleado para designarlos—, el Mercurio Peruano se interesa por los negros, mucho más que por los mestizos, a pesar de ser éstos infinitamente más numerosos en la colonia. Nos parece que el motivo esencial de dicho interés por los negros viene de su gran importancia cuantitativa en la capital virreinal; en efecto, aunque esta casta no constituye más que un 4% de la población total del Perú, en Lima —donde vive la inmensa mayoría de los redactores y gran parte de los lectores del periódico—, representa el 17% de los moradores, es decir, un poco más que la suma de indios y mestizos6. Sobre este tema, el periódico informa a sus lectores de modo neutral, contentándose con enunciar los hechos o las cifras. Así, aprendemos que esta casta tiene un doble origen: los negros procedentes de África y los que han nacido en América (M.P., VIII, 50); que estos esclavos trabajan en las plantaciones de la costa o como criados; que se importa cada año a 500 de ellos en aplicación del Tratado de Utrecht y del derecho de asiento otorgado entonces a Inglaterra (M.P., I, 275); que estos esclavos les cuestan caro a sus dueños; y que los hacendados desearían tener licencia para importarlos directamente de Panamá, donde se venden más baratos (M.P., VIII, 97).
5. Podemos preguntarnos si tal actitud no viene dictada por el hecho de que, representando los vascos una proporción bastante importante entre la población blanca de Lima y, sobre todo, entre los mercuristas, podrían tener pocas ganas de favorecer una lengua que, en la metrópoli, suplantó la suya propia. 6. Según el censo del virrey Gil de Taboada (1790), había en Lima 8 960 negros, 3 912 indios y 4 631 mestizos (Roel 1970, 336-337). Los mulatos y asimilados eran también bastante numerosos: 8 574, y los zambos y chinos 4 504 (M.P., I, 90-97[bis]).
LA SOCIEDAD PERUANA
161
Se presenta también su organización en diez castas o tribus 7 , sus fiestas, religiosas o no, su alimentación (M.P., VIII, 250), sus costumbres8 y sus actividades; en Lima, son a menudo artesanos: sastres, zapateros, barberos, cigarreros, etc. ( M . P . , X, 115), o maestros de danza ( M . P . , II, 67). Es decir que se ofrece, a lo largo de los doce tomos del periódico, un panorama bastante completo de la vida y obras de los negros. Pero, al mismo tiempo, se da de ellos una imagen compleja y a veces discordante. a. El negro, un ser plagado de vicios En efecto, podemos encontrar también en el Mercurio Peruano una visión más crítica de la población negra del país. Por ejemplo, de los bailes africanos que se siguen practicando en América se dice que no tienen «nada agradable» y que hieren la delicadeza de las costumbres españolas (M.P., II, 122). En cuanto a la música que acompaña estas danzas, con sus tambores y flautas, se juzga «sumamente desapacible» : Sacan un ruido musical, golpeando una quijada de caballo o borrico, descarnada, seca, y con dentadura movible; lo mismo hacen frotando un palo liso con otro entrecortado en la superficie. El instrumento que tiene algún asomo de melodía es el que llaman marimba. (Ibid.).
Este extracto, directamente inspirado —aunque no se menciona— de Concolorcorvo9, acaba con la afirmación de la inferioridad absoluta de la raza negra: Por lo demás debemos confesar que en la música, en el baile y en otras muchísimas relaciones dependientes del talento y del gusto, muchísimo 7. Se trata de los Terranovas, Lucumás, Mandingas, Cambandas, Carabalíes, Cangaes, Chalas, Huarochiríes, Congos y Mirangas (M.P., II, 115). 8. Ver, por ejemplo, las descripciones de las veladas fúnebres, de la viudez, de las segundas nupcias (M.P., II, 123-124). 9. Alonso Carrió de Lavandera escribe, sobre el mismo asunto, unos veinte años antes: «Las diversiones de los negros bozales son las más bárbaras que se pueden imaginar. Su canto es un aúllo. De ver sólo los instrumentos de su música se inferirá lo desagradable de su sonido. La quijada de un asno, bien descarnada, con su dentadura floja, son las cuerdas de su principal instrumento, que rascan con un hueso de carnero, asta u otro palo duro con que hacen unos altos y tiples tan fastidiosos y desagradables que provocan a tapar los oídos o a correr a los burros», etc. (1973, 383-384). Es evidente el parentesco que une estos dos textos.
162
EL MERCURIO
PERUANO
más atrazados (sic) están los negros en comparación de los indios, que los indios respectivamente a los españoles. (M.P., II, 123) ^ ^
Está fijada así la jerarquía social, lo que incita a los negros a tratar de medrar, imitando a los blancos en los vestidos (M.P., X, 120) y en otros aspectos de la vida social como la honra 1 1 , actitudes que el periódico juzga perfectamente ridiculas. Pero hay cosas más graves para los mercuristas, como el lugar prominente que ocupan los esclavos negros en muchas familias europeas. Lo denuncian con bastante violencia en un artículo metafórico titulado "Apólogo histórico sobre la corrupción de las colonias romanas de África", en el cual Roma representa a España y las colonias africanas al Perú (M.P., I, 33-36). Se ve allí a colonos enervados, debilitados por el oro fácilmente ganado y por el hábito de señorear; las mujeres corren de fiesta en fiesta y engañan a sus maridos; las esclavas negras les sirven de confidentes y alcahuetas; no teniendo las madres bastante tiempo para atender a sus hijos, los hacen amamantar y educar por las siervas que van adquiriendo así, cada día, más poder (M. P., I, 35). Otra consecuencia de esta dominación de la familia criolla por los esclavos es que, en razón del afecto que les tienen sus amos, acaban, en la hora de la muerte, por libertarlos; caso tan frecuente que la práctica viene a ser muy viciosa, estima la Sociedad Académica (M.P., VIII, 49), porque no siempre es a buenos servidores a quienes se da así la libertad, sino a gente a la que se le tiene simpatía; esto da origen a una clase de sujetos peligrosos para la sociedad: aquéllos componen un gremio de díscolos, porque son pocos los que, logrando de la libertad, se dedican a útiles ejercicios. Ellos son por lo común autores de los asesinatos, de los robos y de los excesos más criminales (Ibid., 49).
En realidad, cabe decir que las prohibiciones que cargaban sobre ellos después de su liberación —limitaciones sociales (no podían vivir entre los indios, ni salir de noche, ni «andar a caballo»), limitaciones profesionales (no podían ser maestros ni taberneros), limitaciones 10. Decía también Concolorcorvo: «Los negros civilizados en sus reinos son infinitamente más groseros que los indios.» {Ibid., 383). Esta "superioridad" de los indios se concreta en el hecho de que pueden llegar a tener esclavos negros, cuando es imposible la inversa (Konetzke 1972, 73). 11. «Ocupar un palmo de terreno más arriba o más abajo decide de todas sus satisfacciones o desconsuelos.» (M.P., II, 49, 120)
LA SOCIEDAD PERUANA
163
intelectuales (les estaban cerradas las universidades)— pesaban tanto que, como venían después de años y años de sumisión y de trabajos forzados, remataban su marginación social (Hernández Sánchez-Barba 1972, 361-362), lo que explica que esta casta conociera una delincuencia muy superior a la de las demás (Aguirre y Walker 1990). b. La defensa del negro, o la abolición de la esclavitud Sin embargo, la visión de los individuos de la Sociedad Académica no es totalmente negativa; echan a veces sobre los negros una mirada si no simpática, por lo menos humana. En efecto, si bien es verdad que no vierten lágrimas sobre los castigos que se les infligen a estos infelices (M.P., II, 115-116), ni sobre la segregación racial que se les impone (Ibid., 301) y si bien encuentran igualmente natural que los negros queden en el sitio que se les ha asignado en la sociedad ( M . P . , I, 123), al mismo tiempo tienen compasión por los que trabajan duramente; y así como deseaban la implantación de algunas mejoras como la mecanización de las minas, para aliviar la pena de los indios, querrían, en las plantaciones, el uso generalizado de la nueva máquina para moler el cacao, por ser éste un trabajo muy penoso para los esclavos que lo tienen a su cargo (M.P., I, 123). En cuanto a la esclavitud, los mercuristas la juzgan tan negativamente que llegan incluso a glorificar al suizo Schwartz, a pesar de ser protestante, por haber escrito una obra antiesclavista, la cual admiran, sobre todo por razones espirituales; en ella se defiende la idea de que los negros son, en la Creación, iguales a los blancos y que, por consiguiente, es inadmisible tratarlos como objetos o animales ( M . P . , II, 113). De acuerdo con su Fe los redactores del periódico repiten el argumento ya presentado en Francia a mediados de siglo (1758) por el marqués de Mirabeau, el famoso Amigo de los hombres, según el cual: «No se puede conciliar la esclavitud con el cristianismo.» Por otra parte, la postura de la Sociedad Académica no es siempre tan magnánima como parece, llegando a preguntarse «si es más provechoso al bien del Perú la esclavitud o libertad de los negros» ( M . P . , X, 155). La cuestión se percibe, y esto queda claro aquí, como económica. La respuesta dependería, por consiguiente, no del interés moral o humano de los esclavos, sino de los intereses de clase (materiales) del grupo dominante. Su respuesta es la misma que la de
164
EL MERCURIO
PERUANO
los reformistas franceses, como el barón de Bessner que escribe hacia la misma época en unas Réflexions sur [...] la suppression de l'esclavage: Trabajadores libres, mejor alimentados y mejor tratados que esclavos serían más dispuestos, más vigorosos. Unirían a la fuerza mecánica la inteligencia y la buena voluntad de que carece la mayoría de los esclavos, (cit. por M. Duchet 1971, 155)
El Mercurio adopta una postura semejante, puesto que nota que ui esclavo es menos rentable que un obrero asalariado: «Lo cierto es que un esclavo de hacienda en Abancay es más costoso que un indio que gana dos reales diarios» (M. P., XII, 151). Esta actitud demuestra que hay, en aquellos momentos, adecuación entre el ideal religioso y la ideología política; no siendo ya la abolición de la esclavitud un obstáculo para la burguesía criolla, ésta empieza a aceptarla; aunque no tiene gran simpatía por la población negra, está dispuesta a ofrecerle una suerte mejor por razones tanto humanas como económicas. 3. Cada uno donde le corresponde Un análisis parecido, a propósito de mestizos, mulatos y otras castas, sólo presentaría un interés limitado. Primero, porque el Mercurio no les ha dedicado más que un espacio relativamente reducido, bajo forma de observaciones esparcidas. Después, porque, si se agrupan estos apuntes, se advierte que la mirada de los miembros de la Sociedad Académica hacia estos hombres es comparable a la que echan a los indios y a los negros: por una parte, examinan los defectos que se les atribuyen (orgullo de los mestizos, delincuencia e influencia nefasta de los mulatos sobre sus amos) y, por otra parte, se admite que tienen alguna que otra cualidad (los mulatos son fieles, y buenos artesanos; los mestizos son activos). Este doble movimiento —positivo y negativo— quiere ser una señal de la objetividad de los mercuristas, de su sentido del justo medio tan característico del siglo XVIII. Su pintura de la sociedad quiere dar una impresión de seriedad científica. En realidad, el lector del siglo XX observa que cuanto se escribe de las diversas castas, en nuestro periódico, aunque no se diga explícitamente, sirve para mostrar su inferioridad con referencia a los redactores, es decir a la raza blanca, la que domina en la colonia.
LA SOCIEDAD PERUANA
165
El Mercurio se interroga sobre el sistema social vigente; a través de la carta de un lector, se pregunta si no sería útil suprimir la organización en castas y cesar de tratar a los indios diferentemente de los demás moradores del Perú. Explica que las razones que, en tiempos de la Conquista y de la colonización, han hecho necesaria la promulgación de una legislación particular a favor de los indígenas ya no existen. Y agrega que sería bueno someter a todos los habitantes del virreinato al mismo trato, porque el régimen actual provoca disensiones entre las castas, reprochando cada una de ellas a los aborígenes las condiciones demasiado "favorables" que se les ha otorgado. No obstante, el periódico se opone a estas ideas, y si publica la carta es porque quizás no tenga más remedio que hacerlo; en efecto, el autor (que firma " D . F. D. P. D. L. M . L.") no puede ser sino Don Francisco de Paula de la Mata Linares, entonces general e intendente de la Concepción de Chile 1 2 , hermano del poderoso Benito de la Mata Linares, regente de la Audiencia de Buenos Aires, quien fue el brazo represor del visitador Areche en el Cuzco contra los sediciosos de 1780-1781 y se distinguió por su crueldad hacia Túpac Amaru. Se trata, pues, de un personaje bien introducido en los medios gubernamentales, sobre todo gracias a su cuñado —también suscriptor (en Madrid) del Mercurio Peruano— que era el teniente-general Juan Manuel Cagigal. Es obvio que el periódico no podía rehusar la publicación de dicha carta, si bien acompañó el texto con numerosas notas y un largo apéndice (M.P., X, 2 5 5 - 2 6 7 y 271-280). Por lo tanto, mientras Mata Linares — q u e es de la Península y acabará allí sus d í a s — propone reducir a los indios al régimen común, los individuos de la Sociedad Académica — q u e son criollos— se pronuncian por el statu quo. Para entender la diferencia entre ambas posturas, cabe recordar que el problema de la legislación protectora del indígena reside en que los intereses del poder central y los de los españoles americanos son opuestos. Para la metrópoli, el único resultado de peso es la explotación colonial, es decir, los provechos que
12. «La Sociedad ha convenido gustosa en la publicación de esta carta, y si la fuese permitido descubriría el nombre de su verdadero autor, quien se ha contentado por moderación loable con poner en la subscripción las iniciales de su nombre y apellidos... [...] todo esto da bien a entender ser el escritor de la carta un magistrado de graduación en el Ejército, un jefe principal de una provincia en estas partes vecinas
[...]»(M.P.,X, 346,274).
166
E L MERCURIO
PERUANO
ofrecen las colonias. Conviene, por consiguiente, que los diversos grupos de que consta la población americana no sientan entre sí antagonismos demasiado vivos, que no podrían sino acarrear disturbios y desórdenes sociales y políticos, . . . c o m o fue el caso, unos diez años antes, en toda el área andina. Para tener a raya a los indios es, pues, necesario reducirlos a la suerte común. N o es por casualidad que el que hace tal propuesta sea el hermano del verdugo de T ú p a c Amaru. Y disentimos de J . López Soria cuando comenta así este texto: «El autor de la carta, cuyo nombre desgraciadamente desconocemos, va exponiendo su crítica nerval al sistema colonial.» (1972, 82). N o hay aquí crítica al sistema colonial, sino divergencia en la m a n e r a de explotar con mejor eficacia a los indígenas. Por su parte, los mercuristas, portavoces de la clase d o m i n a n t e local, ven las cosas de otro m o d o . Para ellos, es preferible dividir para reinar. Y ¿qué puede ser más cómodo que esta división "natural" en castas movidas por profundas enemistades? «El indio, c o m o conquistado, odia por lo general cordialmente al español» ( M . P . , X , 2 7 6 ) . E n cuanto a los mestizos, «aman más a los españoles que a los indios, de quienes, segregándose, se declaran enemigos mortales» (M.P., VIII, 50), mientras «los indios detestan a los negros, éstos son mirados en menos por los mulatos, a quienes ven como inferiores los mestizos; y a todas estas razas trata como superior el español» ( M . P . , X , 280). Finalmente, la lección que saca el Mercurio de estos odios en serie es que no puede la política ir en contra de la naturaleza y del orden establecido por D i o s ( M . P . , X , 2 6 1 , n. 4). Sobre todo que, siguiendo el modelo del universo, la sociedad sólo funciona gracias al equilibrio de las fuerzas antagónicas que la componen: así c o m o de la oposición recíproca de los elementos resulta la a r m o n í a del universo, así también de la rivalidad de las castas [...] resulta el mutuo concurso de todos y cada una en la parte que puede a la felicidad del Estado ( M.P. , X, 261, n. 5).
El grupo dominante de los criollos no tiene, por consiguiente, ningún interés en modificar el equilibrio del edificio social existente.
LA SOCIEDAD PERUANA
167
II. Una concepción burguesa de la sociedad Pero este equilibrio puede ser abatido por otros grupos humanos que se encuentran, por motivos muy variados (edad, sexo, pobreza, etc.) en una situación de inferioridad. Siendo del interés de los mercuristas el evitar las tempestades, causas de trastornos sociales, no cesan de preocuparse por la suerte de aquellas personas y tratan de ejercer sobre ellas el control más estricto posible. Nos referimos a las mujeres, los niños y los pobres. 1. Las mujeres Es obvio que, cuando hablan de la «otra mitad del Universo» para designar a la compañera del hombre, hay que entender que aluden a las mujeres de su entorno social y no a las mujeres en general, porque las otras no los interesan como mujeres sino como trabajadoras (esclavas, criadas, vendedoras, etc.). Son efectivamente sus propias esposas las que, si hemos de creer los testimonios del tiempo, los preocupan. Hemos hablado ya de la frivolidad de las limeñas, de la vida disoluta que llevan y del problema del divorcio (cap. VII, § II 4 b). El botánico español Hipólito Ruiz, que estuvo en el Perú entre 1777 y 1788, lamenta que se haya perdido en Lima la virtud de antaño y critica la era presente en que el demasiado lujo y pobreza han depravado las costumbres ahuyentando en mucha parte la virtud en que esta ciudad siempre floreció, y dando entrada a los vicios. (1949, 263)
En su Descripción parejas limeñas:
de Lima, Louis Godin da fe de la desunión de las
no dan a entender otra cosa sino que recíprocam K marido y mujer desean desunirse, y lo que es más (quien lo creyera) tal vez poniendo los medios más indignos para conseguirlo, por vivir despóticamente con total independencia uno de otro, como de hecho sucede así. Es verdad que se dan tan bien mutuamente con mucha frecuencia un motivo suficientísimo para ejecutarlo judicialmente q e es el adulterio (1776, 59 V.-60 r.).
Por su parte, los mercuristas denuncian las consecuencias de tal actitud: «El esposo, mal satisfecho con la fría retribución de un tálamo dividido, busca en la esclava el compensativo.» (M.P., I, 35). Y agregan a
168
EL MERCURIO
PERUANO
la parcialidad de la crítica — podemos observar que, para ellos, la primera culpable es la mujer— la más severa condena moral: «El horror de su negro delito se confunde en la obscuridad de su cómplice.» (Ibid.). a. La cuestión del lujo En realidad, dicha decadencia moral no es propia de la Ciudad de los Reyes. Baste recordar lo que escribe, por ejemplo, Rousseau de la capital francesa: «Se diría que el casamiento no es en París de la misma naturaleza que en todas las otras partes. Es un sacramento, según pretenden, y este sacramento no tiene la fuerza del menor contrato civil.» (1967, 144). Esto demuestra que las costumbres del grupo dominante dependen más de la disposición social y económica de sus miembros que de su lugar de residencia, aunque puedan existir matices debidos a la situación geográfica. Carmen Martín Gaite da una prueba muy clara de ello en su magnífico estudio sobre los Usos amorosos del dieciocho en España (1972), en el cual explica que la liberación de las costumbres de la mujer viene acompañada, como en París, de un desarrollo muy fuerte del lujo y de las modas suntuarias. Esto es válido en Madrid como en cualquier otra gran ciudad. El lujo, en el siglo X V I I I , es propio de todas las clases dirigentes (de Europa y de América), y el blanco de los moralistas así como de los economistas.13 Abundan las obras sobre este tema, desde la seria y completa Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España (1788) de Juan Sempere y Guarinos (1973) hasta los apuntes de Montesquieu (1973, I, 105-120), de Rousseau (1971, 175; 1972, 425) o de Voltaire (1826-1827, VI, 448-453), pasando por obras menos conocidas pero cuyos títulos son muy evocadores, como la Conversación política sobre el lujo, daños que causa al Estado (1786) de Juan Isidro Cavaza o la Invectiva contra el lujo (1794) de Felipe de Rojo de Flores (Palau 1948). La misma abundancia de tales textos revela su ineficacia. Concluyamos con Voltaire (1826-1827, VI, 449): «Se ha declamado contra 13. En Alemania, la emulación entre burgueses y nobles provoca la ruina de muchas familias, lo que incita a las autoridades (José II, p. e.) a tomar medidas limitativas (Brunschwig 1 9 7 3 , 87-93).
LA SOCIEDAD PERUANA
169
el lujo desde hace mil años, en verso y en prosa, y siempre se lo ha querido.»
b. La limeña es gastadora Este movimiento general envuelve a las limeñas, que se pintan como presas fáciles del lujo, porque son coquetas, según expone un lector, probablemente fingido: cierto amigo mío, grande observador en estas materias, le tiene notados [a mi esposa] hasta 25 modos de reír y más de 40 de mirar. En prueba de su viveza jamás dice que la ha visto bostezar ni esperezarse, aunque no haya dormido en cuatro noches. Finalmente es una perla preciosa y el encanto de todas las tertulias. (M.P., I, 112).
Y hay que añadir que esta preciosidad no se contenta con sonreír para manifestar su coquetería: necesita además vestidos, adornos, joyas, fiestas, todo un entorno agradable. He aquí dos ejemplos que ofrece el Mercurio a la reflexión de sus lectores: el del faldellín y el del puchero de flores, a los cuales dedica sendos artículos. La primera prenda, especie de falda colocada por encima de una enagua acartonada, es descrita por Hipólito Ruiz (1949, 264): Casi hasta donde termina la media empieza el faldellín o brial que más propiamente debería llamarse tonelete, si por delante fuera cerrado y no abierto como lo llevan, con ser tan corto que no pasa del bajo vientre^ se emplean en él diez y seis varas — o sea más de 13 de nuestros metros— de tela y otras tantas de aforro, con su encartonado que pliega y ensancha como una campana [...], y las ponen tan monstruosas, que sólo están tolerables así mismas y a los ojos lascivos que de nada gustan más que la desenvoltura.
José Rossi y Rubí toma la defensa de esta prenda en unos versos ligeros e irónicos ("Descripción del faldellín de las limeñas", M.P., I, 173-175): Que si hay algún enemigo, Que se oponga a lo que digo
Del faldellín del Perú,
14. Exagera mucho el autor de esta descripción, porque llegaba debajo de 1 a rodilla, lo que ya era mucho para los peninsulares, poco acostumbrados a tales extremos.
170
EL MERCURIO
PERUANO
Que ciña su biricú^ Y venga a reñir conmigo.
Sin embargo, bajo esta defensa amable aparece una crítica velada del aspecto indecente de este vestido. Y sobre todo, el autor se complace en divulgar su precio (M.P., I, 174-175): Sus trescientos patacones, Y cincuenta para picos, U n faldellín de los ricos Vale siempre en Bodegones^.
Se toca aquí un p u n t o sensible: el lujo cuesta caro. C o m o lo confirma la descripción del otro ornamento del encanto mujeril limeño: el puchero o ramillete de flores. El autor explica que un modelo sencillo vale medio real, precio que crece muy rápidamente según el número y la preciosidad de las flores que manda añadir la mujer; el puchero puede así alcanzar los 6 ó 7, y hasta a veces los 25 pesos. 1 7 E n o r m e gasto para unas pocas horas de utilidad. Es verdad que éstos no son más que detalles, pero sumados representan cantidades impresionantes. En un artículo que recoge las quejas de un marido arruinado por su esposa, "Carta [...] sobre los gastos de una tapada" (M.P., I, 111-114), el autor recapitula el dinero así perdido por él. Y no nos equivoquemos: aunque el texto presenta algunos elementos pintorescos, de ninguna manera se puede calificar de costumbrista; sino que más bien es realista, y ningún encanto se desprende de las alusiones que se hacen a los miles de ornamentos de la señora. Se trata más bien de la presentación de un presupuesto familiar; con 2 000 pesos de ingresos, el marido dice tener los dispendios siguientes: 450 pesos de alquiler de la casa, 1 000 para la alimentación y los zapatos, y más de 600 para los gastos menores de la esposa, o sea un total de 2 050 pesos. Presupuesto que parece (casi) en equilibrio, pero sólo en apariencia, puesto que no tiene en cuenta los gastos de salud 15. El biricú es el cinturón de la espada. 16. La calle de Bodegones era una de las más comerciantes de Lima en aquel entonces, y se concentraba ahí el comercio de modas. En cuanto a los 350 patacones (o pesos), hay que precisar que era una cantidad ingente: con ella se podían comprar en la capital virreinal 350 kg de carne; un catedrático de Medicina en la Universidad cobraba 500 pesos al año. 17. H. Ruiz dice (1949, 265) que por un solo capullo de ariruma —especie de amarilis, según él, o de narciso, según el Mercurio— podían pagarse hasta 25 pesos.
LA SOCIEDAD PERUANA
171
—el médico viene cien veces al año a visitar a la madama cuando «tiene su pataleta»—, de moda —ella necesita, por lo menos, 4 faldellines en verano y 2 en invierno—, de platería, de lencería, de ropa, de muebles, etc. Conclusión: ¡El pobre marido está plagado de deudas! El caso es interesante, porque parece mediano y no exagerado. Por ejemplo, 180 pesos anuales para los zapatos — o sea un par cada dos días— parece un gasto moderado cuando Hipólito Ruiz habla de un par por día 18 . Sin contar con otros gastos, como los de las calesas y otros coches en los que las limeñas gustan de pasear (Ruiz 1949, 265), moda confirmada por Concolorcorvo, para quien había en Lima «doscientos cincuenta coches y más de mil calesas» (Carrió 1973, 442), y por el virrey Gil de Taboada que avanza, en su Memoria de Gobierno, la cifra de 1 400 carruajes (Hernández Alfonso 1930, 198). c. El lujo condenado Parece, pues, a través de estos y de otros testimonios, que el lujo estaba bastante difundido en la Ciudad de los Reyes, provocando un despilfarro enorme, que condenan tanto el Mercurio Peruano como el Diario de Lima (sus lectores son los mismos). Éste último reúne en un artículo lo esencial de lo que se reprocha al lujo. Permítasenos citarlo íntegramente (Diario, 9 de diciembre de 1790, 3): DEFINICIÓN DEL LUJO Es una vanidad tonta y costosa; es un gasto vicioso que la costumbre ha hecho casi preciso; y en otros términos más claros, es lacayo con camisola, dos relojes y hebillas de oro; una cosinera (sic) con saya de anafaya, medias de seda y manto entrisado (sic), un artesano o menestral con capa de grana, galones de oro, vestido de terciopelo, etc., etc. Pero aparte esto, y la disputa de si es o no perjudicial, aunque conosco (sic) que es la ruina de las familias, no puede menos de manifestar a Vm. porque lo he visto, que muchas personas especialmente mujeres se ven precisadas a sostener este enemigo común aunque sea contra toda la voluntad y fuerzas... De nada sirve como Vm. conoce buscar definiciones al lujo, lo que interesa mucho es el aniquilarlo de estos estados, pues como un torrente precipitado,
18. H. Ruiz (1949, 2 6 3 - 2 6 4 ) explica que las limeñas gastan cantidades enormes en estos calzados muy frágiles, hechos de badana: «necesita una mujer de media clase un par por día, que lo menos que vale son [...] un peso fuerte.»
172
EL MERCURIO PERUANO se lleva tras sí cuanto puede adquirir la industria del hombre, alterando todos los precios, como se manifiesta en la siguiente friolera. Si así como los Usías Y como los caballeros, Se peinan ya los cocheros, Con polvos todos los días; Si entran en estas folias Lacayo, paje y tru[h]hán Y todos gastando van En esta loca oficina Tantos puñados de [h]arina, Cómo ha de bajar el pan? VANITATI VANITATUM.
Lo que podemos apreciar, en primer lugar, es el aspecto social de la cuestión, y luego el económico. El lujo es, ante todo, una manifestatal práctica era, en los coción de la vanidad 1 9 . Para el Mercurio, mienzos, comprensible, porque se trataba de europeos que tenían la necesidad de distinguirse, por sus vestidos, de las demás castas (M.P., X, 120). Pasa a ser condenable cuando se vuelve competición entre blancos. Entonces, hay que descartarla (Ibid.). Políticamente también es criticable el lujo, porque afecta a todas las clases de la sociedad — ver, supra, el artículo del Diario—, hasta a los individuos que tienen las peores dificultades económicas (Sempere 1973, I, 9). Esto acarrea consecuencias moralmente graves, porque llegan a sacrificar a su propia familia para satisfacer sus deseos (H. Ruiz 1949, 265). El fenómeno agrava también la despoblación, ya que favorece la ociosidad y mueve a no desear hijos para ahorrarse los gastos de su educación y crianza. 20 Otros, a la inversa, han encontrado aspectos positivos al lujo. Voltaire, por ejemplo, piensa que fomenta la producción industrial y que ofrece trabajo a obreros y artesanos; Campomanes (1775, 10) es del mismo parecer 21 . 19. Explica Sempere (1973, I, 21-22) que el lujo «es el uso de las cosas no necesarias para la subsistencia, por vanidad o voluptuosidad>, que es malo y que «es un vicio detestable, como todos los demás». 20. Es lo que explica el médico suizo Tissot (1770, I, 6): «El lujo obliga al rico, que quiere aparentar, y al hombre de ingresos mediocres, pero que por lo menos lo iguala en todos los sectores y que quiere imitarlo, a temer una familia numerosa, cuya crianza consumiría ingresos dedicados a los gastos de ostentación». 21. En Francia, un tal Butel-Dumont publica una Théorie du luxe ou Traité dans
LA SOCIEDAD PERUANA
173
Nos encontramos aquí frente a la distinción establecida entre el buen lujo y el mal lujo por algunos pensadores, como Diderot que condena el lujo de la aristocracia (criados demasiado numerosos, mujerzuelas mantenidas, gusto por lo que relumbra, placer despilfarrador del juego, adornos inútiles, etc.) y le opone el lujo burgués (buenas reservas de ropa de casa y de alimentos, muebles, etc.), que fomenta el desarrollo económico (producción textil, artesanía, etc.) y la expansión comercial de un país. Lima vive el primer tipo de lujo, el cual es condenado por el Mercurio. d. Hacia una nueva concepción de la mujer De todo esto se concluye que la mujer ha de cambiar estos hábitos "perversos". Y antes que otras la mujer del pueblo, porque ella debe trabajar. En una época en la que se quiere ver aumentar el número de trabajadores, con la incorporación de los inactivos (mendigos, monjes, nobles), hubiera sido totalmente anormal que no se incluyera a las mujeres en este grupo. Ya han sido levantadas las objeciones filosóficas y morales que existían hasta entonces, como explica Jovellanos: Nosotros [los hombres] fuimos los que, contra el designio de l a Providencia, las hicimos débiles y delicadas. Acostumbrados a mirarlas como nacidas sólo para nuestro placer, las hemos separado con estudio de las profesiones activas, las hemos encerrado, las hemos hecho ociosas y, al cabo, hemos unido a la idea de su existencia una idea de debilidad y flaqueza que la educación y la costumbre han arraigado más y más cada día en nuestro espíritu, (cit. por Martín Gaite 1972, 216)
Poner a las mujeres al trabajo ya no presenta ningún obstáculo espiritual (Dios no lo prohibe en ningún texto) o físico (su flaqueza sólo es sicológica, irreal, por consiguiente). El Mercurio Peruano (X, 119) puede entonces proponer su entrada en masa a la vida activa:
lequel on entreprend d'établir que le luxe est un ressort non seulement utile mais même indispensablement nécessaire à la prospérité des États. S. 1., 1771. Por su parte, el economista español Francisco Martínez de la Mata defiende el argumento del mercado: «Cuando un particular hace una casa magnífica y en ella gasta mil o cien m i 1 ducados, toda la cantidad se distribuye en jornales entre la gente pobre, que es quien la fabrica, y todos se reducen al consumo de frutos, ropa, herramientas y casas de morada, y corriendo aquel dinero por la república dando provechos a todos, resulta e 1 alegre comercio y general consumo de frutos y ropa.» (en Sempere 1973, II, 211).
174
EL MERCURIO
PERUANO
Se nota con dolor que muchos de los ejercicios sedentarios, propios de las mujeres, están en manos de los hombres, privándose al Estado de los brazos robustos que pudieran ser ejercitados en otros con mayor utilidad, y que dándose a cada clase el destino correspondiente, cesaría en las mujeres la indigencia, origen del primer daño contrario a ellas propias y a 1 a población.
No obstante, como ya hemos dicho, no son las mujeres del pueblo las que más interesan a los individuos de la Sociedad Académica, sino las que son o serán sus esposas. De todos estos textos se desprende una definición nueva de la mujer, con un concepto muy diferente de su papel y un ideal femenino bastante cercano al de la Nouvelle Hélo'ise. No se ha de casar para pensar únicamente el uno en el otro, sino para cumplir juntamente los deberes de la vida civil, gobernar con prudencia la casa, criar bien a los hijos. (Rousseau 1967, 179)
Como recuerda C. Martín Gaite (1972, 219), para los hombres del siglo XVIII (Cabarrús, por ejemplo), los deberes de las mujeres eran la fidelidad al marido, la atención a los hijos y los cuidados del menaje. Este concepto de la vida matrimonial concordaba plenamente con la tradición cristiana española, magníficamente expresada por fray Luis de León en La perfecta casada (1583). En cuanto a los mercuristas, el "Apólogo de las colonias romanas de África" ofrece un buen ejemplo de cómo ven a las mujeres: La Matrona contenta en el retiro de una edad desengañada, aguardaba 1 a relación de las proezas militares de sus hijos. La casada no tenía más placer que el de ir criando los frutos de su ternura conyugal, y formar de ellos unos buenos ciudadanos. La doncella, llena de inocencia, no conocía al amor hasta el dulce momento en que el himeneo la revelaba sus misteriosos arcanos {M. P., I, 34 [y no 54]).
El autor denuncia también a las romano-peruanas que abandonan el amamantamiento y la crianza de sus hijos a nodrizas, generalmente negras (M. P., I, 35). Hipólito Ruiz (1949, 262) confirma que esta práctica es corriente entre las españolas (europeas o americanas) de Lima, que tienen «por cosa de menos valer criar a sus hijos». La postura del Mercurio Peruano no es nada original, y la literatura del momento abunda en textos en que moralistas, políticos, higienistas y médicos se declaran vivamente partidarios del amamantamiento materno. Rousseau es probablemente el más conocido de ellos, pero no es el único. Entre los españoles podemos mencionar los
LA SOCIEDAD PERUANA
175
nombres de Juan Esteban Colomer, en su obra Oír, ver y callar y el mayor monstruo del mundo, 1781 —«curioso libro, dice Palau (1948 y sigs.), contra las madres que no crían a sus hijos»—, y de Jaime Bonells, autor de unos Perjuicios que acarrean al género humano las ma-
dres que rehusan criar a sus hijos (1786).
Otra cualidad que parecen haber perdido las limeñas es la de buenas mujeres caseras: ya no se dignan utilizar la aguja, el huso o la plancha (M.. P., I, 35). En un "Sueño alegórico" se explica que una mujer con manos aparentemente bellas, las tiene en realidad feas, porque en ellas no se perciben aquellas honrosas señales que a veces dejan el uso de la aguja o de la rueca. Entre sus paisanas se reputa como una bajeza el saber coger un punto en una media, y no hay cuatro siquiera que sepan bordar un par de vuelos para su marido o para sus hijos. (M. P., I, 271-272)
Este antirretrato permite determinar qué tipo de compañera desean los miembros de la Sociedad Académica: es ya la mujer del siglo XIX, encerrada en su casa, abrumada de hijos, sometida al marido; una mujer útil a la sociedad burguesa que está despuntando, que rehusa tanto el libertinaje de los aristócratas como la dejadez de la plebe, y que quiere que los criados queden en su sitio, para que sea preservado el orden social; en su concepto, la familia está puesta por encima de todo, porque es el mejor garante contra las locuras y las sediciones; la economía doméstica y el trabajo son las únicas virtudes sociales, porque constituyen factores de paz interna. 2. La juventud y la educación Los ilustrados habían entendido que, para formar al hombre según los gustos y las necesidades de la sociedad, era primordial darle una educación apropiada: «Creo poder decir que nueve hombres de cada diez que conocemos son lo que son, buenos o malos, útiles o dañinos, por el efecto de su educación», escribe el filósofo inglés Locke (cit. por Gusdorf 1973, 103). Y todos saben la inmensa pasión que tenían Rousseau o Jovellanos por estos problemas. El Mercurio Peruano comparte esta opinión; demuestra, por ejemplo, que si algunos se vuelven homosexuales es por haber sido criados hasta muy tarde casi exclusivamente entre mujeres (madre, tías, primas, abuelas, etc.) que pasaron a constituir su único modelo (M. P., IV, 121).
176
EL MERCURIO
PERUANO
a. Una educación familiar No obstante, nuestro periódico se muestra partidario de entregar la educación de los niños pequeños a las madres, siguiendo al filósofo ginebrino, para quien «la primera educación es la que más importa, y esta primera educación pertenece incontestablemente a las mujeres» (Rousseau, 1972, 5 n.). Hay que decir que hasta aquel entonces dominaba la educación de tipo aristocrático, en la que los padres tenían unos contactos muy distanciados con sus hijos. El caso de Talleyrand es ejemplar: retoño de una de las más altas familias de la nobleza francesa y heredero del título de príncipe de Talleyrand-Périgord, como hijo mayor, fue entregado a una nodriza en cuanto acabó la ceremonia de su bautizo, el mismo día de su nacimiento (2 de febrero de 1754). «Cuatro años más tarde, cuenta su biógrafo, sus padres todavía no habían pedido noticias de él. Nadie fue enterado del accidente que lo dejó lisiado», y concretamente cojo, lo que le obligó a renunciar a su prestigiosa herencia (Orieux 1970, 75). Atender a sus hijos sería portarse como gente del pueblo, comenta con tono finamente irónico Montesquieu en sus Pensées (1991, 219): Cuanto tiene alguna relación con la educación de los hijos, con los sentimientos naturales, nos parece algo bajo y plebeyo. Nuestras costumbres son tales que un padre o una madre ya no crían a sus hijos, no los ven, no los conocen, no los alimentan, ya no nos enternecemos a su vista; [...] una mujer ya no sería de buen parecer si mostrara preocuparse por ellos.
El Mercurio Peruano comparte estas críticas y aboga por una educación familiar, es decir, asumida por la familia. Es verdad que no se encuentra en todo el periódico ningún artículo exclusivamente dedicado a este tema, pero al filo de la lectura se puede recoger buen número de indicaciones, ejemplos y observaciones, que constituyen in conjunto bastante completo de informaciones y opiniones, y dan una idea clara de las opciones educativas que defiende. Sus ideas sobre esta cuestión son inseparables de su concepto del papel de la mujer del que tratamos hace poco: ella ha de ser una madre de familia y atender a la educación de sus hijos. Si no se porta como debe, las consecuencias pueden ser terribles, como «ver a su hijo querer a otra mujer tanto y más que a ella misma», según palabras de
LA SOCIEDAD PERUANA
177
Rousseau (1972, 17), a las que hacen eco las quejas de este padre limeño que lamenta oír a su hija tratar de «mi mamá» a la esclava negra que le sirve de ama de leche (M. P., I, 60). Grave peligro éste en una época en la que se hace muy viva la sensibilidad, en la que el amor (materno y paterno) se revela, y en la que los hombres ya no se avergüenzan de expresar su cariño, como este padre que escribe, en una carta publicada por el Mercurio, que es muy duro dejar a la familia durante varios meses, y exclama (M. P., I, 36): «¡Dios sabe lo que sufrió mi corazón en una ausencia tan dilatada!» Otro inconveniente derivado de esta práctica es el dominio e influencia que ejercen los esclavos y criados sobre la familia. Sobre los padres, primero, o mejor sobre las madres; también sobre la juventud, y en particular sobre los niños (M. P., I, 60). Entre las "malas" costumbres que adquieren los jóvenes con los sirvientes, una en especial parece haber chocado profundamente a los mercuristas:. el tuteo de los padres por los hijos; sobre todo porque el fenómeno se ha extendido en Lima, como lamenta el periódico: la mayor parte de las madres, tías y abuelas, no sólo sigue esta baja práctica de hacerse tutear de los hijitos que las rodean, sino también la patrocina y la sostiene. (M. P., I, 37)
Actitud muy grave, porque trastrueca el orden social; en efecto, si ya no se respeta la jerarquía familiar, que garantiza la solidaridad y la fuerza del clan contra las agresiones exteriores, lo que desaparece es la célula básica de la organización de la sociedad. De ahí la interrogación angustiada de los mercuristas: ¿Por qué hemos de acostumbrar a los hijos a que hablen a su madre en e 1 mismo tono que a su esclava y á que no distingan a su padre de su calesero? ( M P, I, 37-38)
Finalmente, los buenos modales se revelan como un medio para mantener la estructura jerárquica de la sociedad, un código por el cual los individuos de un grupo dominante se reconocen entre sí. Esto explica que el Mercurio Peruano condene a las mujeres que comen con los dedos (M. P., I, 272): la actitud tanto en la mesa como en otros momentos de las relaciones sociales y la buena educación, permiten marcar la superioridad de una persona en la sociedad.
178
EL MERCURIO
PERUANO
b. Una educación ilustrada Otro punto sensible de la educación es su contenido. La Sociedad Académica se pronuncia contra la enseñanza tradicional, esto es, escolástica. Sin repetir lo que ya dijimos a este respecto en el capítulo anterior dedicado a las Ciencias, permítasenos recordar la pésima opinión que tenía Mons. Pérez Calama de la que había recibido: En el [Papel] Periódico de Santa Fé, he leído con particular gusto esta verdad: «Que las universidades y colegios en España y en Indias han sido (y lo peor es que continúan) el baluarte de la ignorancia)». [•••] Así se han criado todos en este siglo y en el pasado. (M. P., II, 131)
Todos los testimonios de la época confirman esta triste situación. El célebre Casanova, por ejemplo, relata así en sus Memorias (19661967,1, 80) su formación hacia el año 1734: N o siendo ilustrado en nada el bueno del doctor Gozzi, me hizo aprender la lógica de los peripatéticos y la cosmografía del antiguo sistema de Ptolomeo, de que yo me burlaba continuadamente [...] Según él, el diluvio había sido universal; los hombres, antes de esta desgracia, vivían mil años, y Dios conversaba con ellos; N o é había fabricado el arca en cien años, y la tierra, colgada en el aire, se mantenía firme en el centro del universo que Dios había creado de la nada.
En no pocos casos, las autoridades hacen lo que pueden para quitar e 1 polvo que cubre la estereotipada enseñanza tradicional. G. Gusdorf (1973, 112) recuerda que en Alemania las universidades modernas fueron creadas por un acto voluntario del poder: la de Halle en 1694 por el elector de Brandeburgo, y la de Gotinga en 1734 por el gobierno de Hánnover22. Por lo que toca a España, R. Herr (1964, 136-151) describe con precisión la larga lucha de las autoridades político-administrativas a favor de una modernización efectiva y eficaz de la enseñanza, y en contra de las dormidas universidades. Como denuncia el Mercurio Peruano, los que rehusan el cambio son los más viejos, los que han sido formados a la antigua: si sigue la epidemia y el mal gusto es porque subsisten muchos de los que estudiaron por el método antiguo y de aquéllos que quaecumque ignorant blasphemant, pero no porque el gobierno haya dexado de poner los me-
22. Observemos además que estos dos establecimientos recibían la mitad de los estudiantes universitarios de Alemania (Walch 1994, 330).
LA SOCIEDAD PERUANA
179
dios convenientes a adelantar y perfeccionar la ilustración y enseñanza pública. ( M P., II, 130 n.)
Y concluye el periódico diciendo que el deber de los responsables oficiales es salir adelante, sin preocuparse demasiado por los tradicionalistas: Siempre que la autoridad real, sin oír gritos de los preocupados, no aplique el hierro y el fuego, mandando que todos, todos sigan tal método ilustrado de estudios, nuestra España, europea y americana, continuarán en tinieblas. (M. R , II, 131)
Por esto se complacerá el Mercurio en publicar el informe de fray Toribio Rodríguez de Mendoza (de 29 de octubre de 1791), en el que éste propone, de modo indirecto, apartar a Aristóteles del programa del Colegio de San Carlos de Lima; informe luego defendido por el oidor Ambrosio Cerdán, "Protector" de dicho colegio y presidente de la Sociedad Académica, y aprobado por el virrey Gil de Tabeada (M. R, III, 196-214). El fondo de la cuestión es que hay que preferir «los estudios útiles» a «las arideces de la Escuela» (M. P., V, 206 n.). c. Una educación útil En efecto, el fin principal que se fija de ahí en adelante a la enseñanza, ya no consiste en formar a clérigos o a hombres bien educados sino a ciudadanos. Numerosos son los tratados que lo proclaman; pero el texto que quizás lo exprese de manera más nítida es la Encyclopédie de Diderot y d'Alembert, donde se puede leer la declaración siguiente (verb. "Éducation"): Los niños que salen a luz han de formar un día la sociedad en la que tendrán que vivir; su educación es, pues, el objeto más interesante: I o para ellos mismos, que la educación debe hacer tales que sean útiles a esta sociedad, que obtengan su aprecio y que encuentren en ella su bienestar; 2 o para sus familias, a las que deben mantener y adornar; 3 o para el mismo Estado, que ha de recoger los frutos de la buena educación que reciben los ciudadanos que la componen.
En esta misma línea se manifiestan los mercuristas. En el elogio fúnebre que rinden al marqués de Val delirios, alaban a sus padres que han logrado hacer de él «un ciudadano útil al Estado» (M. P., X, 12) y, en el apólogo de las "colonias romanas de África", exaltan a las mujeres
180
EL MERCURIO
PERUANO
que no tienen otro placer que el de hacer de sus hijos «buenos ciudadanos» (M. P., I, 34 [y no 54]). Pero ¿en qué consiste, para ellos, la cultura de lo que llaman in «buen ciudadano»? En adquirir «conocimientos útiles» a la colectividad, es decir, que tengan aplicaciones prácticas casi inmediatas. El periódico se regocija, por lo tanto, de la apertura en Lima de una escuela de navegación, porque ahí se enseñarán «la aritmética, geometría, trigonometría, cosmografía, dibujo, formación de planos y manejo de instrumentos» (M. P., IX, 105). En resumidas cuentas, se piensa entonces —y la gente del Mercurio Peruano es de este parecer— que una buena formación ha de tener un aspecto material, práctico, concreto, porque la sociedad en pleno desarrollo económico necesita trabajadores cada día mejor adiestrados en su oficio. El extraordinario arranque técnico del siglo ya no deja sitio para la transmisión familiar del buen hacer por medio del trabajo cotidiano. Esto explica porqué esta época verá nacer, junto a numerosas universidades y colegios nuevos, escuelas más técnicas (como el famoso Real Instituto Asturiano, creado en 1794 por Jovellanos en Gijón, o el Seminario de Vergara), que ofrecen una enseñanza especializada de la que tiene necesidad la burguesía para proseguir su avance económico.
3. Pobres y marginados La postura de los mercuristas hacia todos los marginados (voluntarios o no) se sitúa en la misma línea. Claro que esta cuestión está estrechamente relacionada con la de la caridad, de la que ya hemos hablado (cap. VI, § I), pero lo que nos interesa ahora, sin perder de vista el lado espiritual del problema, es esencialmente su aspecto social. Si examinamos las informaciones en nuestro poder, observamos que existen evidentes problemas de pobreza y marginalidad: en Lima tan sólo se contabilizan unas 19 000 personas activas para una población total de 52 000 habitantes (M. P., X, 120). Lo que significa que un 6 4 % de la población capitalina no es activa; y, aunque se descuente a los niños, a los ancianos y a los enfermos, queda no obstante evidente que la población inactiva, constituida por gente apta para trabajar, es muy importante. Se entiende, por lo tanto, por qué la Sociedad
LA SOCIEDAD PERUANA
181
Académica, cuyos miembros más eminentes tienen entre las manos las riendas económicas del Perú, se interesa en esta cuestión, publicando en su órgano 7 artículos, generalmente muy extensos23. Tales contribuciones responden a una voluntad colectiva del grupo mercurista, como manifiesta la confesión de Lecuanda, autor del texto sobre "la gente vaga", al reconocer que emprendió este trabajo por mandato de la Sociedad Académica (M. P., X, 103-104). El Mercurio no tiene aquí una postura diferente de sus homólogos peninsulares (Pérez Estévez 1976, 301), que participaron, en colaboración con las Sociedades Económicas de Amigos del País, en una verdadera campaña de prensa, destinada a poner sobre aviso a la opinión pública. a. Una actitud comprensiva La cuestión de los pobres, mendigos y vagos se plantea desde mucho antes del siglo XVIII. La reflexión moderna sobre ellos empieza en la Edad Media. En aquella época, se considera que la limosna es una necesidad absoluta; el gesto honra a Dios, porque el infeliz al que se ayuda simboliza a Cristo en sufrimiento; al mismo tiempo, constituye el medio más seguro para llegar al Paraíso (Cavillac, 1975, LXXV-LXXVl). Se mira, pues, a los marginados con cierta simpatía. Tal actitud —y su motivación— sigue válida en el siglo de las Luces. Es así como se presenta de manera muy humana el drama de los niños abandonados (o expósitos, como se decía en la época): «Habrá objetos más dignos de toda nuestra compasión y de todo nuestro patrocinio?» se interroga el Mercurio (II, 297), que recuerda con cierto orgullo que el hospital que les es destinado en Lima fue fundado en 1600, o sea 38 años antes que el de París. Este orfanato y el reservado a las niñas merecen cada uno un artículo en el periódico. Nos es forzoso precisar que el Mercurio Peruano no dice nada de los horrorosos dramas de los expósitos de entonces (Clément 1983b), porque la situación de los huérfanos blancos de Lima es muy dife23. Estos textos tratan del Hospital de la Caridad (I, 9-13), del Colegio de Niñas Expósitas (I, 169-173), del Hospital de Niños Expósitos (II, 294-308 y 317), de un caso de beneficiencia (111, 214-216), del Hospicio general de Pobres (IV, 124-160 y 163-182), de la Casa o Recogimiento de las Amparadas de la Concepción (IV, 231238 y 241-266) y de la "gente vaga que tiene Lima" (X, 103-108, 111-117, 119-125 y 127-132).
182
EL MERCURIO
PERUANO
rente: unos cincuenta casos por una población "española" de más de 17 000 personas no son difíciles de resolver. Mayor problema constituye la prostitución, que el periódico aborda también con mucha comprensión. Considera que las prostitutas no son responsables de la situación en la que se encuentran, porque, según explica, el carácter de las mujeres depende del clima, y el de Lima, templado, predispone a la mujer que vive bajo su influencia a ser "libre" (M. P., X, 116). Luego, afirma que los verdaderos culpables son los hombres, como lo prueban las expresiones empleadas: «son esclavas de la otra mitad del género humano» (M. P., IV, 232), «sus tiranos» (M. P., X, 114), o «si[fueran] menos licenciosos los del otro sexo o gobernados no por el interés sino por la religión» ( M . P., IV, 233), «las sacó la persuasión de algún perverso de la vida inocente a la licenciosa» (M. P., X, 116), etc. En su Memoria de gobierno, el virrey Gil de Taboada confirma que las mujeres «oprimidas de la necesidad toleran en bastante número la triste suerte de la persuasión del varón» (cit. por Hernández Alfonso 1930, 199-200). La razón es doble: por una parte, las españolas son más numerosas que los hombres de la misma casta — 6 277 solteras y viudas (muchas veces jóvenes) por 5 595 solteros y viudos (no siempre muy mozos)— y, por otra parte, el Perú está en plena crisis económica. El Mercurio afirma que las cosas serían diferentes si estas mujeres tuvieran un puesto de trabajo; en tal caso, «las dos tercias partes de mujeres criminales [...] no recurrirían al infame lucro de la iniquidad» (M. P., IV, 233). Y añade que si ellas se entregan «al infame comercio del placer» es porque la sociedad no es capaz de mantenerlas (Ibid.). Finalmente, no las ve como unas depravadas o unas perversas, sino como unas infelices que no han tenido suerte en la vida: vive la mayor parte con recato y sin escándalo, pues ésta es otra prerrogativa que distingue a esta gente, y verosímilmente proviene de aquellas primeras impresiones cristianas y buen ejemplo que heredaron de sus mayores mientras pudieron estar sostenidas del abrigo de familia. (M. P., X, 116)
Observamos que los mercuristas no hablan ni de predestinación social ni de delincuentes natos y otras nociones que prevalecerán en la criminología del siglo XIX y de comienzos del XX (con Lombroso, por ejemplo). Y tratan con benevolencia a los encarcelados:
LA SOCIEDAD PERUANA
183
Finalmente se deben proteger del modo más eficaz y generoso aquellos infelices que ocupan el lugar de delincuentes y míseros no por culpas propias, sino por una irremediable repercusión de las debilidades o pecados ajenos. (M. P., II, 296)
Hay que reconocer que la suerte de los que están recluidos en las cárceles de Lima no es muy envidiable, como lo prueban los testimonios de la época, que cuentan que los carceleros encierran, sin poderes ni motivos oficiales, a algunos desdichados, para obligarlos a mendigar entre las rejas y robarles después la mayor parte del dinero con el que se les ha obsequiado (Godin 1776, 39 v°-40 r°). De ahí que el Mercurio aplauda cuando las autoridades locales deciden mejorar la suerte de los presos; Manuel de Arredondo, Regente de la Audiencia, y Antonio Boza, oidor —ambos suscriptores del periódico—, «horrorizados de los desreglos que en ellas se cometían por la indistinción de sexos», mandan edificar nuevas celdas «que reúnen al mismo tiempo la seguridad, el orden y el aseo» (M. P., I, 14). Estamos aquí frente a una actitud obviamente religiosa —el texto habla de su «empeño cristiano»—, pero también de un nuevo concepto del hombre, que G. Gusdorf (1972, 519) analiza en estos términos: La filantropía del siglo XVIII es animada por la idea de que el más mísero de los hombres, el esclavo, el criminal, el loco debe ser considerado como un miembro de la familia humana, a pesar de la especie de enajenamiento que padece.
b. Pobres fingidos y pobres auténticos Existe, no obstante, un sector al que los mercuristas echan una mirada más aguda; nos referimos al pauperismo. En todos sus textos manifiestan cierta desconfianza hacia esta categoría social: «Debe discernirse entre el pobre verdadero y el fingido, entre la necesidad real y la afectada, entre la miseria que persigue y la que solicita.» ( M . P., IV, 146). Tal distinción no es nada nueva; ya en el siglo XVI los moralistas (como Alejo Venegas, Juan de Medina o Domingo de Soto) señalaban con el dedo a los falsos pobres, culpados de ser perezosos y de robar la limosna a los auténticos pobres. En la época de las Luces se los sigue diferenciando; el periódico madrileño El Censor (1989, 292b-293a) los define así:
184
EL MERCURIO
PERUANO
no se debe tener por pobre al que no tiene otra profesión u otro oficio que la misma mendiguez, y que siempre está pidiendo, sin aplicarse o sin buscar algún trabajo con que remediar su pobreza.
El Mercurio Peruano desarrolla estos mismos argumentos, empezando por ofrecer a sus lectores el retrato del falso pobre, que roba al auténtico necesitado: «Estos pordioseros holgazanes son unos ladrones públicos que, pudiendo sostener con la labor su vida, roban a los verdaderos pobres las limosnas que les pertenecen.» (M. P., IV, 150). De la ociosidad y de la mendicidad a la delincuencia no hay más que un paso que dan muy pronto los infelices que están sumidos en una profunda miseria. El filántropo conde Rumford (1796, 144) cuenta, por ejemplo, cómo se portan en Múnich los que piden por Dios: Enjambres de mendigos hormigueaban por todas las grandes ciudades y sobre todo en la capital; y no eran ancianos o lisiados: eran por la mayor parte hombres robustos y en la flor de su edad que, habiendo perdido todo sentimiento de vergüenza, abrazaban este oficio por elección y que, a menudo, añadían a su importunidad la insolencia y la amenaza, para obtener por el miedo lo que la compasión, que intentaban a veces excitar, no lograba producir.
Cuadro éste muy representativo de los demás documentos y testimonios del momento, en los que se ve muy claramente cómo la gente de entonces identificaba, con suma facilidad, miseria y delito. El Mercurio Peruano se manifiesta de modo parecido y denuncia a su vez: Frecuentemente se observa que al detestable ocio juntan la glotonería, 1 a embriaguez, la impureza y la irreligión: abortos horribles de la ociosidad (M. P., IV, 152-153).
c. La policía de Lima Tanto a través de los artículos publicados en nuestro periódico como en la mayor parte de los textos de la época, se siente una desconfianza rotunda hacia las clases más desfavorecidas, de las cuales se dice y repite que no quieren trabajar y que rechazan cualquier disciplina (M. P., IV, 124). Como representan un peligro para la sociedad, las autoridades y los grupos dominantes las van a mantener apartadas. Toda la legislación española afín del siglo XVIII da fe de tal postura: grandes levas de Felipe V, astilleros de Fernando VI y medidas de
LA SOCIEDAD PERUANA
185
encierro sistemático en el Hospicio de Madrid con Carlos III (Pérez Estévez 1976, 169-177 y 269-272). En la Ciudad de los Reyes se toman medidas del mismo tipo. Señalemos, entre otras, la fundación, en 1765, del Hospicio general de Pobres, cuya historia viene relatada en el Mercurio (IV, 124-160 y 163-182). En 1785, el visitador general Jorge de Escobedo reorganiza el control de la ciudad, dividiéndola en 4 cuarteles de 10 barrios —en realidad, el total no pasará de 35—, cada uno dirigido por un alcalde de barrio-, el conjunto está encabezado por un teniente de policía; el distinguido mercurista José María de Egafia será el primero en ocupar el cargo. Su papel (Escobedo 1785a, 280 r°-299 r°; y 1786, 342 r°356 v°) consiste en velar por la tranquilidad de la capital virreinal, tanto por la higiene colectiva (limpieza de las calles, basureros, etc.) como por la seguridad (prevención de los incendios, delincuencia, etc.). Las intenciones quedan muy claras: se trata de no permitir más la presencia de pobres fingidos en las calles de Lima. Consecuentemente, sólo se permitirá la mendicidad a los pobres legítimos, es decir, a los que hayan sido admitidos como tales por una cédula de mendigo y por una marca (una cruz de madera de unos veinte centímetros de largo colgada del cuello), procedimiento éste ya bastante corriente en Europa, particularmente en Francia. En cuanto a los niños, serán colocados como aprendices desde la edad de 5 años en el taller de algún maestro artesano (Escobedo 1785a, 296 r°-297 v°). Paralelamente, se elabora barrio por barrio la lista de todos los desocupados, mendigos o niños expósitos (Ibid., 295 v°) y se decide encarcelar a los ociosos, a los que se sorprenda vagando por las calles o sentados ante las tabernas durante las horas laborables {Ibid., 291 v°292 r°). Es obvio que lo que se pretende mediante estas medidas es conocer bien (identidad, situación de familia, domicilio, etc.) a la parte de la población que puede ser peligrosa; de esta forma será posible vigilarla mejor, controlarla, dominarla, impidiéndole malos comportamientos. Al mismo tiempo, esta reglamentación aspira a proteger al auténtico pobre; se considera como tal al que su edad o la enfermedad le impiden ganarse la vida: los verdaderos pobres —dice Mons. Bertrán, obispo de Salamanca, en 1783— son los que por su ancianidad, sus achaques u otro vicio o defecto
186
EL MERCURIO
PERUANO
corporal están inhábiles para trabajar, (cit. por J. Soubeyroux 1978, I, 245, y II, 844 n.)
Esta noción de pobreza legítima, así definida, existe desde el siglo XVI (Cristóbal Pérez de Herrera 1975, 24-39). Gracias al estudio de J. Soubeyroux (1978, 94-95) sabemos que en el Antiguo Régimen dichos necesitados se llamaban pobres de solemnidad y que se beneficiaban de ciertas ventajas como la exención de impuestos y la prioridad en la obtención de los socorros de la Iglesia o de las obras caritativas. La razón es que, cuando el pobre no finge y por consiguiente no engaña, el deber del cristiano y ciudadano que tiene los recursos suficientes es auxiliar al desdichado: «Los pobres impedidos de solemnidad —escribe Campomanes (1774, CXLVIl)— son una carga necesaria de los sanos.» d. Los hospicios En cuanto a los falsos pobres, no merecen ninguna ayuda y deben ser incorporados al mundo laboral. Es ésta una de las razones de la creación de los hospicios, casas que tienen el doble interés de transformar la marginalidad libre en marginalidad dominada, y al mismo tiempo de acrecentar la fuerza productiva del país. Tampoco es nuevo este tipo de establecimientos. Ya desde comienzos del siglo XVI, Luis Vives proponía su creación, deseando que la policía de los pobres estuviese a cargo del Estado; la medida esencial que imaginaba era el trabajo obligatorio en centros adaptados (Cavillac 1975, XCII-XCIV). Es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando este tipo de institución reaparece: en España es una Real Orden de 1777 la que reactiva los hospicios; por esa misma fecha, se publica una abundante literatura sobre el tema 24 . Los objetivos de este tipo de establecimientos vienen muy claramente expuestos en el Mercurio Peruano con motivo del relato de la fundación del Hospicio general de Pobres de Lima por Diego Ladrón de Guevara:
24. En su Ensayo de una biblioteca, Sempere (1785-1789), señala varios textos de Campomanes y Floridablanca (1769), de Mons. Climent (1775), de Tomás Anzano (1778), etc. Pero aún hay más; ver, por ejemplo, las contribuciones de los economistas españoles a esta cuestión en El problema de los vagos, de R. M. Pérez Estévez (1976).
LA SOCIEDAD PERUANA
187
El Cielo [...] le descubrió el más oportuno medio de exterminar la mendicidad incómoda, en la erección de un hospicio general donde, recogidos los inválidos, fuesen proveídos de habitación y sustento, ocupados en algún fácil trabajo mecánico para evitar el ocio, y asistidos con el pasto espiritual para alejar de ellos el vicio y exercitarlos en la virtud. ( M . P., IV, 169)
Sería demasiado largo analizar detalladamente el contenido de esta institución limeña y de cómo el Mercurio informa de ella a sus lectores; sin embargo, parece importante insistir en un punto que vuelve a menudo bajo la pluma de los autores del periódico peruano: el trabajo de los pobres. En efecto, durante el siglo XVIII tiene lugar un cambio en el concepto que se tenía entonces de la utilidad de este trabajo forzado. Hasta dicha época, no se trataba más que de aplicar a los excluidos de la sociedad un castigo, que recordaba al que Dios había impuesto a Adán al echarlo del Paraíso terrenal: «Ganarás tu pan con el sudor de tu frente.» Se trata primero de castigar al pecador, al culpable. En la época de las Luces, si bien no se pierde de vista el lado espiritual de la cuestión —el hospicio ha de ofrecer a la Iglesia la oportunidad de predicar en un entorno bastante hermético a la moral, cristiana o no—, acaba por llevarse la palma el aspecto económico y social. El trabajo permite, en efecto, distinguir entre pobres auténticos y fingidos, porque los primeros no tienen miedo al hospicio. El Mercurio cuenta que, cuando se produjo el primer encierro general en Lima, en 1771, la distinción se hizo con suma facilidad: Por uno de aquellos milagros que muchas veces ha hecho la admiración del público, repentinamente vieron los ciegos, caminaron los cojos, tuvieron uso de sus miembros los mancos y tullidos. Quitóse la máscara a la ficción y embuste, y los viles vagabundos, los holgazanes impostores, los fingidos enfermos sanaron al improviso y se convirtieron en útiles regnícolas trabajando en servicio del público para su sustento ( M . P., IV, 172).
Este último detalle no es anodino, puesto que el autor de este "Discurso sobre el destino que debe darse a la gente vaga que tiene Lima" sitúa su estudio en un contexto decididamente económico; el Perú, dice otro artículo de contenido parecido, está en plena decadencia económica y no les queda a sus habitantes más solución que la de «ser laboriosos» (M. P., X, 104). Para salir adelante, el virreinato tiene que producir más, y especialmente bienes "industriales" (Ibid.)\ esto significa que necesita un número crecido de trabajadores. Este
188
EL MERCURIO
PERUANO
ámbito permite entender por qué se quiere entonces hacer trabajar a los minusválidos y a otros lisiados, con la recomendación de darles tareas en conformidad con sus capacidades físicas ( I b i d , 122). Al mismo tiempo, una actividad manual le impide al pobre dejarse caer en malas costumbres, porque saben los moralistas de la época que, como decía el conde Rumford (1796, 146), «el paso de la mendicidad al robo es insensible»; piensan también que el trabajo es económica y moralmente útil, puesto que, mediante el fruto que da, ayuda al hombre a vivir mejor y, gracias a la ocupación que le proporciona, facilita el control de la población. Interesa entonces el orden, ese orden que reinará en el siglo XIX y que Flaubert define así en sus apuntes de trabajo (1988, cuadernillo 14): £1 orden es la calma por la calle, los coches en la calzada, los mendigos en sus buhardillas, los pobres en el hospital, es el comercio activo, el obrero trabajando para morir, el detallista arrollado por el mayorista, es el silencio impuesto al que gime, es la voz otorgada al que prospera, en una palabra, es la sociedad tal como es, tal como se quiere que sea siempre.
III. El trabajo A principios del siglo ilustrado, pensaba Montesquieu (1973, 277) que «un hombre no es pobre porque no tiene nada, sino porque no trabaja.» Tras él, todos los moralistas y economistas se aplicarán a probar que el trabajo es una actividad de la que el hombre no puede prescindir, porque encuentra con ella el medio, el único medio, de mejorar sus condiciones de vida. Y lo harán con un vigor, con una llama, con un exceso tal que un estudioso como Romero de Solís pudo hablar de «exaltación neurótica del trabajo» (cit. por Pérez Estévez 1976, 15 n.). A la utilidad material, el trabajo une, según ellos, provechos morales, y el Mercurio Peruano (IV, 173) recuerda que si, en tiempos de los Incas, se hacía trabajar a los minusválidos, era para que no cayeran en los peligros de la ociosidad y para mantener el orden social. Concluye entonces una sociedad económica inglesa (Sociedad de Manchester 1798, 485): el trabajo entra como parte esencial en la felicidad a la que aspira el hombre; y todos sus gozos se vuelven pronto sin sabor si no son el fruto de los esfuerzos y de la industria.
LA SOCIEDAD PERUANA
189
Vemos que se hace todo lo posible para incitar a la población a ponerse manos a la obra y a mantenerse en el trabajo. Esto explica que uno de los blancos preferidos de los economistas de aquellos tiempos sea el número, que juzgan excesivo, de días festivos: 93, contando los domingos, en la diócesis de Toledo, según un recuento de Campomanes (1774, XI n.-XV n.), es decir la cuarta parte del año. N o quedan insensibles a la cuestión las autoridades españolas; en 1789, reducen terminantemente el número de días feriados en América (fuera de los domingos) a 23 (Carlos IV 1789, 290 r°-v°). Paralelamente, se trata de hacer trabajar al mayor número posible de gente, como ya hemos visto a propósito de las mujeres y de los pobres. Es obvio que los indios no escapan a esta regla; un minero peruano opina sobre este tema: Yo deseo, por ejemplo, que los subdelegados no permitan indios ociosos y vagamundos en sus provincias; y a los que después de amonestados se encontrasen reincidentes en una vida inactiva, se aprehendiesen y remitiesen a los asientos de minas. (M. P., I, 71)
Esta voluntad de aumentar el número de brazos no deja de lado a ninguna categoría social, a ningún estamento. El clero, por ejemplo, —aunque el tono quede moderado en los territorios hispanos— es frecuentemente considerado como un grupo de inútiles, sobre todo los monjes (porque no fundan una familia; Voltaire escribe a este propósito (1826-1827, 111): «siempre he pensado que cada hombre debe un tributo a la sociedad, y que los monjes son avispas inútiles que se comen el trabajo de las abejas». Por su parte, Louis Godin (1776, 54 r°) denuncia la política de los abades y superiores —la nota vale también para los monasterios femeninos— que aceptan en sus conventos, «sin examen de vocación», a cuantos se presentan, cuando la mayor parte de ellos deberían «aplicarse más bien al arado y otros empleos de fatiga que al estado monástico, que no toman por otra cosa que por el descanso de la vida, lucro en los empleos que esperan y privilegios». Tampoco la nobleza se libra del frenesí de trabajo que invade a la sociedad durante esta época. Pero en América, en líneas generales, todos los criollos se creen — o se proclaman— descendientes de Cortés, de Pizarro o de alguno de sus compañeros (M. P., X, 264, n. 7). Hablando de los españoles de México, Montesquieu escribe:
190
EL MERCURIO
PERUANO
U n hombre de tal importancia, una creatura tan perfecta no trabajaría por todos los tesoros del mundo y no se resolvería nunca por una ruin y mecánica industria, a comprometer la honra y la dignidad de su piel. (1971, 165).
En realidad, Paul Verniére, el editor de este texto en nuestra época, pone de manifiesto que se trata de un trozo directamente inspirado —casi copiado— de la Relation du voyage de la Mer du Sud de Frézier (1716), que habla de la Lima anterior a la época del Mercurio; éste (M. P., I, 3) se expresa en términos similares: se reputaba en cierto modo infame aquel criado que no era o negro o mulato. Algunos políticos ilustrados opinan que sería más feliz el Reino y especialmente esta capital, si este prejuicio de desarraigase enteramente.
La negación a trabajar se aplica esencialmente a los trabajos manuales. Esto explica que se encuentren pocos blancos, aun entre los más pobres, que se metan a criados, para no ser confundidos con las otras castas. 2 ^. Y entre los que trabajan manualmente, se nota una clara voluntad de ver a sus hijos seguir otra vía que les parezca más noble: «el hijo de un Artesano no quiere seguir la carrera de su Padre, pero lo más es que éste observa la máxima de aquél y se la apoya» (M. P., X, 115). Este rasgo no es particular del Perú; Cadalso lo denuncia también para la Península en las Cartas marruecas (XXIV, 1971, 65): «Uno de los motivos de la decadencia de los artes de España es, sin duda, la repugnancia que tiene todo hijo a seguir la carrera de sus padres.» N o obstante, las autoridades hacen lo posible para que la población blanca no rechace el trabajo. Con este fin y a petición de la Sociedad Económica Matritense, Carlos III dicta, el 18 de marzo de 1783, una Real provisión en la que declara todos los oficios manuales «honrados y honestos», es decir, compatibles con la nobleza. Pero cabe confesar que, como demuestra un texto posterior que la repite (Carlos IV, 1805), esta medida es letra muerta en el Perú — y probablemente en otras partes del imperio español—, y esto a pesar de su excelente difusión. C o m o reza la sentencia popular: N o hay peor sordo que el que no quiere oír...
25. Escribe el Mercurio (X, 119) que «el servicio doméstico que en otras regiones sostiene a mucha gente pobre y honrada, en Lima es rehusado por la gente o clase española distinguida, en medio de su pobreza, por no parearse [sic, por "parearse"] con el negro y el mulato, que es la clase ínfima o reputada por más baja».
LA SOCIEDAD PERUANA
191
Los criollos ocupan, pues, muy a menudo empleos que no rebajen a una persona de buena cuna: Los Españoles se ejercitan comunmente en el comercio, en el estado eclesiástico y militar, en destinos políticos y de Real Hacienda, o ejercen los oficios de abogados, médicos y escribanos; se mantienen de las fincas rústicas y urbanas, según sucede en toda república o capital primaria. (M. P., X, 114).
Una actividad preferida entre las que se acaban de mencionar es el comercio. Hay que decir que, en la época, se trataba diferentemente de los demás "oficios mecánicos"; así, en 1664, Luis XIV ya había declarado en Francia que cualquier persona podía trabajar en las Compañías de las Indias Orientales y Occidentales sin perder la nobleza; en agosto de 1669 y en diciembre de 1701, otros reales edictos habían extendido la medida a todas las actividades comerciales (Fréminville 1769, 233). Esto permitió en la práctica la inclinación paulatina hacia otras profesiones manuales; en Lima, algunos blancos (probablemente criollos) se hacen artesanos; el Mercurio habla de sastres, zapateros, botoneros, cigarreros, joyeros, herreros, etc., todos españoles, nobles o pecheros (Ibid., 115). Sin embargo, al observar el gran vigor de la campaña emprendida por el periódico para fomentar el trabajo de los blancos, podemos legítimamente pensar que estos ejemplos no pasan de ser excepciones. Paralelamente a esta campaña, la Sociedad Académica se lanza en otra, relacionada con la primera, pero, esta vez, a favor del aumento de la población, que es otro medio para que crezca el número de trabajadores. Esta teoría, el poblacionismo, explica su preocupación constante por una mejor salud (V. cap. V, § II 3). Porque, si hace mucho tiempo que se opina que la población es la verdadera riqueza de un país (Luis Vives, por ejemplo), con el siglo de las Luces aparece una abierta voluntad política para proteger a la gente y favorecer el crecimiento demográfico. 26 Feijoo resumía muy bien la opinión general 26. Esta opinión es compartida por todos los pensadores europeos, quienes afirman, como Federico II de Prusia en su testamento político (1768), que «la verdadera fuerza de un Estado consiste en el número de sus vasallos" o como el conde de Hertzberg (1785) que «cuantos más individuos trabajan, por un concierto bien dirigido, en procurar la prosperidad de la sociedad en la que viven, cuanto más numerosa es una nación en proporción con la superficie que ocupa, más medios tiene
192
EL MERCURIO
PERUANO
al recordar que «convienen los políticos en que la mayor riqueza de cualquier estado consiste en una población copiosa» ("Población de España", 1952, 595a). Idea compartida por el Mercurio Peruano (II, 32): «La vida y salud del vasallo es el tesoro más rico de los reinos.» Y es que una población abundante representa, en el siglo ilustrado, una poderosa mano de obra —cuando anteriormente se veía preferentemente en ella una fuerza militar—; como explica José de Baquíjano, la tierra no lo hace todo, es también necesario tener hombres para cultivarla (M. P., I, 268). Los mercuristas se dan cuenta de que el Perú no tiene bastantes habitantes con relación a su vasta superficie, lo que explica el subdesarrollo económico del territorio: Faltando los brazos —insiste Unanue— que aren los campos, rompan las entrañas de la tierra y den impulso a las artes y al comercio, la miseria hará gemir sin recurso el país mismo donde la liberal Naturaleza ha derramado los tesoros de su inagotable fecundidad. (M. P., VII, 87)
La carta de un dueño de minas viene a reforzar, por su testimonio, este cuadro de un Perú que, contrariamente a México, está a medias abandonado por no tener bastantes moradores: «La primera, principal y más vitanda causa de la debilidad de la minería peruana es la falta de trabajadores» ( M . P., I, 69). La escasez del número de habitantes acarrea otra infeliz consecuencia, la debilidad del comercio, ocasionada por la estrechez del mercado. Una vez más, no se trata de una pura reflexión teórica, sino de lo que es, para los redactores del Mercurio, una triste realidad: Para conocer lo que un país debe consumir, no se ha de tomar el dato por las leguas que ocupa, sino por los habitantes que tiene y sus proporciones. La América Meridional cuenta muy cerca de 1 500 leguas de tierra desde Túmbez hasta Buenos Aires^?, pero en todo este inmenso terreno no hay ni aun dos millones de habitantes. (M. P., X, 273, n. 10).
Gran parte de los individuos de la Sociedad Académica tiene intereses en la agricultura, en las minas y sobre todo en el comercio. Se entiende, pues, fácilmente porque su órgano es el portavoz de sus de aumentar la masa de la felicidad común y, sobre todo, de defenderse contra las violencias y las empresas de los vecinos.» (cit. por H. Brunschwig 1973, 179-180). 27. Observemos, de paso, que la separación, en 1776, del virreinato del Río de la Plata no parece tener consecuencias en cuanto al comercio, y que los limeños parecen considerar que esta zona sigue abierta a sus intercambios.
LA SOCIEDAD PERUANA
193
ansiedades ante una situación, la del Perú, que les parece catastrófica (V. cap. VIIl). La sociedad está en plena mutación; el habitante del Perú —y esto es muy evidente en el Mercurio— se califica cada día menos de "vasallo" y cada vez más de "ciudadano", lo que revela un concepto diferente del lugar que se le atribuye; de ahí en adelante, él tendrá más responsabilidad, porque si el vasallo obedece, el ciudadano obra. La burguesía criolla tiene un peso creciente en la colonia y quiere reanimar la actividad casi moribunda del territorio en el que vive. Sus relaciones con los diferentes grupos sociales vendrán determinadas por esta actitud; pero lo más importante aquí es la voluntad de que absolutamente todos participen en las actividades laborales, porque, como observa Baquíjano, «faltando brazos para el trabajo y hombres que consuman, no hay fomento» ( M. P., I, 268). La importancia social de cada uno será, a partir de ahí, determinada por su peso económico, es decir por la contribución que ofrezca al país como productor y como comprador. A pesar de algunas declaraciones aparentemente favorables, las castas están bastante despreciadas por los criollos de la Sociedad Académica porque prácticamente no entran en el circuito así delineado; de dos millones de habitantes en la América meridional, «una tercera parte de indios que nada consumen rebájense; luego las gentes de castas y los pobres, y se verá cuán pocos consumidores quedan» ( M. P., X, 273). Los problemas raciales pierden, por lo tanto, algo de importancia y, en este esquema, los blancos pobres se rebajan paulatinamente al rango de las castas, llegando, ellos también, a ser excluidos del nuevo sistema social. Se acabó el concepto tradicional y aristocrático de la sociedad: de ahora en adelante, el individuo se percibe como un trabajador y como un consumidor.
'i*
Capítulo VIII
La economía L ANÁLISIS de las relaciones humanas, tales como las conciben los individuos de la Sociedad Académica, nos ha enseñado que la situación social de una persona está determinada por el lugar que ocupa en la producción y en el consumo. Aparece cada vez más nítidamente a lo largo del siglo, tanto en el Perú como en Europa, el hecho de que el desarrollo económico es inseparable de la búsqueda de la felicidad. En la mentalidad burguesa que se está instaurando prevalecen nociones materiales como la libertad, el interés, la propiedad o la utilidad. El hombre se considera menos como un descendiente de Adán, es decir, un condenado en sobreseimiento, que como un ser que Dios ha creado y puesto en la Tierra para que viva en ella, después de darle todo lo necesario para ser feliz: la naturaleza para sacar su mantenimiento y la inteligencia para ponerla en valor. La felicidad del hombre está, por consiguiente, en sus propias manos. Los mercuristas están convencidos de que el progreso material acarrea forzosamente el progreso social, intelectual y moral: Para tener idea cabal de un país —explica Baquíjano—, es preciso saber analíticamente cuáles son los recursos que pueden hacer su felicidad. La ilustración, la policía, las modas, el valor tal vez y el modo de pensar se elevan o se abaten en razón de los grados en que está la industria y la opulencia de las naciones. (M. P., I, 209).
Precisamente, hacia los años 1790, la situación económica del Perú es poco envidiable, y el periódico nota con tristeza la decadencia del virreinato ( M . P., X, 104). Establece la lista de todos los obstáculos que paralizan su actividad: insuficiente número de habitantes y enorme extensión del país, instrucción mediocre de la población, debilidad de capitales, malos enlaces interiores, zonas incultas demasiado extensas y numerosas, etc. ( M . P., X, 259, n. 2). En pocas palabras, los autores bosquejan un panorama de colores muy sombríos. A título de ejemplo, he aquí lo que escribe Unanue (M. P., VII, 87-89):
196
EL MERCURIO
PERUANO
Tal es hoy la suerte, tal la condición del Perú, de aquel Perú, hipérbole en otro tiempo de la feracidad y la opulencia. Consumidos sus moradores, sólo presenta cúmulos de ruinas, heredades desiertas, minas derrumbadas. ¿Dónde están aquellos pueblos de tan numeroso vecindario [...] ¿Dónde los verdes sembradíos que hermoseaban los llanos, las faldas y hasta las pendientes de los montes? ¿Adónde están los fecundos minerales, cuya fama conmovía a los cuatro ángulos del Globo y reunía sobre nuestras [h]eladas cordilleras las naciones todas del Orbe, sedientas de sus riquezas [?]
Esta toma de conciencia del estado real del Perú es la primera e indispensable etapa antes de la aplicación de medidas salvadoras. El papel del periódico consistirá en favorecerla en una mayoría de personas, y luego en popularizar los medios que permitan enderezar la situación. Es el mismo proceso que el que emprenden, en la Península, las Sociedades Económicas de Amigos del País.
I. Las minas, un sector en crisis El primer sector de la actividad económica que preocupa a los individuos de la Sociedad Académica es el de la minería, porque juzgan su restablecimiento primordial para la buena marcha de la economía peruana en general. Para ellos, en efecto, es el «verdadero y casi único manantial de las felicidades del Perú, como lo es la agricultura o la industria en otros países» (M. P., V, 247). Están persuadidos de este papel esencial de la minería, idea que vuelve a menudo bajo su pluma (M. P., I, 4; I, 24; I, 286, etc.) y que comparten con las autoridades (Hernández Sánchez-Barba 1972, 375). Aparentemente, seguidores de Colbert, para quien sólo «la abundancia de dinero en un Estado puede hacer la diferencia de su grandeza y de su potencia», (cit. por P. Deyon 1969, 100), los autores del Mercurio Peruano estiman que el dinero sostiene el comercio de las naciones, la política de los Estados, la potencia de los príncipes y ofrece a los hombres las comodidades de la vida ( M . P., IV, 195; VII, 28-29). Por consiguiente, se interesan por el subsuelo, cuya producción exportada a fines del siglo representa el doble de las exportaciones agrícolas — 8 millones de pesos contra 4 (Hernández Sánchez-Barba 1972, 389; Roel 1970, 1 9 8 ) — y constituye la principal fuente de ingresos de la colonia.
LA ECONOMÍA
197
1. El triste estado de la minería peruana en el siglo XVIII Si hemos de creer tanto a los autores de nuestro periódico como a sus contemporáneos, la minería del Perú está efectivamente en un triste estado (M. P., VII, 30). El famoso yacimiento de Potosí (que sigue considerado como peruano a pesar de la reforma territorial de 1778) conoce, en efecto, desde el siglo XVII una decadencia marcada, como prueba la debilidad cada vez mayor de las tasas cobradas por la Corona sobre el mineral extractado: 600 000 pesos en 1607, 400 000 en 1631, 1 8 0 0 0 0 en 1654, 3 0 0 0 0 0 en 1699 y 2 0 0 0 0 0 en 1700 {M. P., VII, 43); en 1790, la cifra sigue siendo bastante baja, puesto que no pasa de los 350 000 pesos (M. P., VII, 65[bis]). En el Perú propiamente dicho, no es mejor la situación. En este sentido la provincia de Cajatambo constituye un caso suficientemente representativo; allí numerosas minas están en ruina por haber sido explotadas de manera deficiente por sus dueños (M. P., V, 193-194). Se puede decir que hay una decadencia general: «Las minas conocidas en el Perú por sus abundantes y ricos metales están casi todas abandonadas.» (M. P., V, 34 n.). Si hay aquí alguna exageración por lo que toca al oro —de 69 minas, 29 han cesado de producir, esto es, el 3 0 % — , no podemos decir lo mismo de las de plata: en efecto, 588 de las 784 explotadas han cerrado, es decir, el 7 5 % de ellas. Cifra enorme que permite medir la amplitud del desastre económico que conoce entonces el virreinato (M. P., II, 145-146). Las causas de esta triste situación son numerosas y los mercuristas, muy afectados por este tema, no dejan ninguna de lado. La primera es el problema del agua que invade a menudo galerías y pozos, de modo que llega a interrumpir la explotación de la mina (p. e., M. P., I, 18). Las soluciones de la época son lentas, poco eficaces y caras; el malacate, especie de cabria destinada a levantar un enorme saco de cuero en el que se carga el mineral extraído del socavón permite evacuar el agua, pero como es movido por caballos o muías y por hombres es costoso en cebo, alimentos y sueldos. La segunda solución, que consiste en cavar una galería al pie de la montaña y por debajo de la veta, lo que facilita el desagüe natural de la inundación, se revela todavía más cara (Brading 1975, 186-187). Es entonces cuando aparecen las primeras bombas de mano; el periódico alude a la que poseía el
198
EL MERCURIO PERUANO
coronel José Maíz para secar la mina de la que era dueño en Lauricocha (M. P., I, 19); pero este procedimiento es también bastante costoso por su novedad y por la mano de obra que necesita. Otra causa de baja en la producción minera es que, si bien en los comienzos se abrieron las vetas más asequibles, a menudo situadas a flor de tierra —los pozos solían alcanzar de 30 a 50 varas de profundidad en el siglo XVI—, en la época de las Luces las galerías descienden frecuentemente a 300 ó 400 varas (Brading 1975, 183). Además, los instrumentos y modos de extracción tienen entonces grandes limitaciones, tanto el pico como el barreno, pesados y poco manejables en las angostas galerías de antaño (M. P., V, 193). Hacia 1730, en México se empiezan a emplear los explosivos (Brading 1975, 184), pero el procedimiento viene muchas veces mal adaptado a la mina y provoca derrumbes de importancia (Ibid). Todo esto está agravado por la ignorancia de gran parte de los que explotan las minas ( M P., III, 250). Finalmente, cabe señalar una última razón —last but not least—, que es la carencia permanente de mano de obra (M. P., V, 194). Una obra anónima inédita sobre el comercio peruano, probablemente de 1793, confirma este estado de cosas (Patrimonio del Perú, 13 r°). En el Mercurio abundan los relatos de estos casos en los que las minas están mal o nada explotadas por falta de obreros. Incluso un equipo numérica y oficialmente tan importante como el del mineralogista alemán Juan Daniel Weber, instalado en Potosí, sufre este mismo mal (M. P., II, 126). En una carta al periódico un lector se pregunta cómo evitar tal deserción: como los blancos y los negros no resisten a las durísimas condiciones del trabajo minero agravadas por la altura, él concluye que sólo los indios pueden y deben entregarse a dicha ocupación; y añade que es, por consiguiente, necesario mandar por fuerza a las cuencas mineras a cuantos indígenas se encuentren ociosos o vagabundos, pero tratándolos bien y pagándolos efectivamente (M. P., I, 68-72). El mayor problema sigue siendo la mita, este reclutamiento forzado de indios que proporciona a los yacimientos la inmensa mayoría de su mano de obra. Instituida, en su forma colonial, en tiempos del virrey Toledo (siglo XVI), pone cada vez menos operarios a disposi-
LA E C O N O M Í A
199
ción de los mineros 1 ; ya en el siglo XVII, indica el Mercurio, más de doscientos mil indígenas se escondían para escapar de ella (M. P., VII, 40). Los motivos de este rechazo son múltiples: estancia en la mina que sobrepasa casi siempre la duración prevista por los textos reglamentarios ( M . P., I, 82), clima muy riguroso, trabajo muy penoso, mala alimentación, etc.; pero, para él, la razón principal es la debilidad del salario (sólo 4 reales por día para los mineros y 3 1/2 para los demás empleados del mineral), y la irregularidad o irrealidad de su pago: Esta paga nunca ha sido efectiva, porque además de la coca y víveres, siempre los dueños les han dado en pago bayetas, paños, cintas y otras mercaderías a precios subidos. ( M . P., V, 199).
Tocamos aquí un punto importantísimo, el de la financiación de la empresa minera, que es necesario examinar ahora de cerca, porque el minero no es el único responsable del sistema vigente.
2. Los problemas
financieros
Todos los mineros se quejan de la falta de dinero y de las dificultades que tienen para obtenerlo. El Mercurio señala frecuentemente este problema, mencionando los numerosos casos de empresas mineras que han tenido que cerrar por falta de inversiones, como la mina de azogue del pueblo de Atún Conchucos (VIII, 146). Si hemos de creer lo que dice el periódico, tal situación es general y nueva en el virreinato: En los tiempos antiguos se beneficiaron con más utilidad otras muchas minas de plata de que abundan estas cordilleras, y ahora sólo vemos los vestigios de doce haciendas arruinadas que con ellas se mantuvieron. Muchas de estas minas pueden ponerse expéditas con algún costo, pero 1 a lástima es que ni aun las que están superficiales pueden trabajar los principiantes por el poco fomento con que emprenden el trabajo (M. P, V, 213 [y no 113]).
1. Minero es palabra ambigua; se aplicaba, no al que extraía el mineral en las galerías subterráneas con el sudor de su frente, sino al que, por concesión real, había obtenido licencia para explotar una mina o una veta. Aunque no hay propiedad o posesión, se empleaba también la voz dueño para designar al mismo personaje.
200
EL MERCURIO
PERUANO
a. Habilitadores y rescatadores Los primeros responsables de tan mala situación son los poseedores del capital, los mismos comerciantes, carentes de audacia; mientras que en México no vacilan en prestar cincuenta o cien mil pesos a ui minero que declara haber descubierto una veta interesante, en el Perú —acusa el Mercurio— pocos son los que se atreven a arriesgar diez o doce mil pesos (M. P., I, 21-22). La Descripción de Lima de L. Godin (1776, 84 v°) confirma que «será rarísimo el que se atreva a hacer por sí solo una negociación de cien mil pesos». Estos financieros se llaman habilitadores y su papel consiste en proporcionar a los mineros los fondos necesarios para explotar el yacimiento. La Sociedad Académica explica, repetidamente, cómo se verifican los trámites del empréstito y expone las quejas de los prestatarios. Generalmente, sólo una pequeña parte del dinero pedido se abona en efectivo al minero, y muchas veces por fracciones escalonadas en el tiempo. Pero lo más grave es que la mayor parte de la cantidad suele entregarse bajo forma de mercancías muy diversas (mantas, tejidos, etc.), además estimadas a un precio muy superior a su valor corriente. Por lo tanto, los dueños se ven obligados a pagar así a los obreros indígenas, lo que los incita a huir de este sector económico. Notemos de paso que este sistema es exactamente el mismo que prevalece con los corregidores, obligados también a pasar por las garras de los habilitadores. Todos ellos no tienen más solución que repartir a la fuerza estos objetos entre los indios. Por otra parte, los préstamos no suelen otorgarse por más de 3 ó 4 meses, 6 en los casos más favorables. Vencido el plazo, los mineros tienen que pagar su deuda en pina (plata en pasta, aún no fundida en barrotes); además cabe decir que los habilitadores cuentan esta plata a 6 pesos 4 reales, cuando no a 6 pesos 2 reales, y la venden, una vez convertida en barras, a 7 pesos 4 reales, lo que les deja una utilidad del 15 al 18%, yeso por un préstamo a muy corto plazo. Si, al cabo del plazo fijado, el deudor no ha devuelto lo que debe, el monto de su deuda, establecido como se acaba de explicar, sufre un recargo que lleva el interés del empréstito a un 30% (M. P., I, 22-23; I, 85; VIII, 6-7). Es obvio que tales condiciones no favorecen en nada el desarrollo de la actividad minera, y en particular de la producción de plata. Otro obstáculo que tiene que salvar el dueño de minas es el que representa el rescatador o rescatiri. Este personaje cumple un doble
LA ECONOMÍA
201
papel: por una parte lo abastece de azogue (imprescindible para beneficiar el mineral de plata y convertirlo en metal) y, por otra parte, — de ahí viene su nombre— le rescata (o compra), en ocasiones, la plata depurada. Normalmente, el minero cambia sus barras de plata por dinero en las Cajas Reales instaladas en los grandes centros y cerca de los yacimientos importantes. Pero ocurre con bastante frecuencia —a veces 6 meses por año, durante el invierno— que falte el dinero en efectivo; es lo que espera el rescatador: aprovechándose de las dificultades pasajeras del minero, le ofrece comprarle su producción... a un precio que fija, evidentemente, muy bajo, generalmente de 6 pesos y 5 ó 6 reales por marco de plata. El minero —concluye el Mercurio (VIII, 7)— con su pifia en la mano se parecía al Tántalo de la fábula: con ella no podía pagar el jornal a los operarios, ni hacer las demás provisiones indispensables para su giro. Veíase precisado a venderla, perdiendo de una mano a otra 6 ó 7 rs. en cada marco.
b. La solución: los bancos de rescate El remedio a esta deplorable explotación de la gente de minas por los poseedores del capital vendrá del mayor centro minero de entonces, Potosí (Tandeter 1992, 161-166). Allí, en 1747, los vendedores de azogue se agrupan para formar una compañía; cuatro años más tarde, ante la situación algo turbia que ésta conoce, el gobernador Santelices decide poner orden en ella, prohibiendo la compra de plata por los rescatadores y fijando el precio pagado por el banco a 7 pesos 4 reales; cuando deja Potosí, en 1762, la nueva sociedad que ha establecido para sustituir a la anterior posee 700 000 pesos de haberes. En 1779, Jorge de Escobedo "nacionaliza" dicha compañía que pasa a llamarse Banco de San Carlos y produce, desde entonces, in beneficio anual de 30 000 pesos (M. P., VIII, 43-44). Los mercuristas manifiestan vivamente cuánto sienten la ausencia de un establecimiento de este tipo en el Perú ( M . P., VII, 63). Por ello, aparecerá finalmente un organismo parecido, propio de la zona minera peruana, el banco de rescate, cuyo papel consiste en poseer siempre bastante moneda en la caja para poder comprar la plata que vienen a vender los mineros (C. Prieto 1969, 127-128). El Mercurio Peruano se hace apologista de esta solución que no presenta sino venta-
202
EL MERCURIO
PERUANO
jas: mantiene siempre dinero en circulación; las tarifas del rescate son las fijadas por los propios bancos, obligando a los rescatadores, cuando subsisten, a comprar la plata al mismo precio; el sistema facilita el transporte y la venta del azogue, a veces en pequeñas cantidades; permite un ahorro al Erario, al limitar los costosos transportes de moneda ( M . P., VIII, 7-10). Sin embargo, se siente, a lo largo del artículo titulado "Apología de los bancos de rescate" ( M . P., VIII, 212), la reserva, cuando no la hostilidad de los comerciantes hacia ellos 2 , lo que explica que estos organismos tuvieran una vida breve, como explica claramente M. Molina Martínez (1986, 300): «Todo un cúmulo de intereses de individuos que no ejercían la minería confluyeron para hacer abortar tales establecimientos.» Es necesario precisar que, si este discurso a favor de los bancos de rescate fue promovido por el periódico ( M . P., VIII, 12-13), esto fue debido a un minero y no a un comerciante de la Sociedad Académica. En cambio, parece que éstos últimos —mucho más numerosos— prefieren otra solución, expuesta también en el mismo órgano (V, 246253) y representada por el ejemplo de la "Sociedad Mineralógica de Arequipa"; se trata de una sociedad por acciones —500 de 100 pesos cada una—, fundada en Arequipa por algunos mercuristas que tienen fe en el renacimiento minero del país; su sector de actividad —es decir, de inversión— es exclusivamente el subsuelo del virreinato. Estamos frente a una empresa capitalista que no puede sino regocijar a los burgueses de la Sociedad Académica, en cualquier caso, mucho más que la solución corporativista de los bancos de rescate, en la cual la gente del comercio no encuentra su provecho. Y podemos imaginar que han ganado los pudientes, esto es, los que tenían la potencia económica que confiere el dinero; unos veinte años más tarde ya no existían los bancos de rescate, puesto que, en su Plan del Perú de 1810, Vidaurre (1971, 124-125) anhela la creación de tales establecimientos.
2. M. Molina Martínez, que ha estudiado los libros de cuenta del Tribunal de Minería, observa: «Los comerciantes no estaban dispuestos a que su dinero sirviera para elevar el nivel de los mineros. Su objetivo era mantener las condiciones que les permitiesen obtener beneficios en sus relaciones con aquéllos. Esto sólo se podría producir fortaleciendo la dependencia del gremio minero con respecto al grupo capitalista y manteniendo a aquél en su estado de miseria.» (1978, 607).
LA ECONOMÍA
203
3. Las dificultades técnicas Con todo, los problemas financieros no son los únicos que preocupan a los mineros, confrontados con obstáculos técnicos, difíciles de vencer mediante los conocimientos de la época. a. Los métodos de depuración El principal de estos obstáculos es el de la depuración del mineral de plata extraído del suelo, esto es, ¿cómo separar el metal precioso de los demás componentes íntimamente unidos a él en la roca? Durante siglos esto se resolvió por la fusión, pero este método, llamado copelación, era muy costoso en leña —con el agravante en el Perú de la gran altura de los yacimientos y la correspondiente escasez de bosques—, y además no extraía más que una limitada porción del metal contenido en el mineral. En 1555, Bartolomé de Medina descubría el método de amalgama, que Pedro Fernández de Velasco introdujo en el virreinato en 1572: el mineral, desmenuzado por trituración en m ingenio movido por agua o por muías, se mezclaba, en un patio reservado a este efecto, con otros productos: sal, pirita de cobre, cal y sobre todo azogue; en el Perú esta mezcla se hacía en recipientes llamados buitrones. Al cabo de un plazo que podía variar de dos semanas a dos meses, se lavaba la mezcla con agua corriente; sólo quedaban, amalgamados, la plata pura y el mercurio, que se separaban luego por fusión. Este procedimiento, llamado de patio, proporcionaba in rendimiento muy superior al anterior, pero tenía el inconveniente de perder definitivamente la cuarta parte del azogue empleado (Brading 1975, 190-191; C. Prieto 1969, 110-112; Tandeter 1992, 22). A partir de entonces, los especialistas trataron de encontrar una solución técnica que permitiera ahorrar el mercurio. A fines del siglo XVI (1590), Alonso Barba inventó el procedimiento llamado de cazo, en el que la mezcla se calentaba en grandes calderas de cobre (los cazos). Pero, si bien el rendimiento era algo superior al del método anterior, no se lograba sacar del mineral todo el metal que contenía y, además, una parte del cobre de los recipientes tendía a mezclarse en la plata (Brading 1975, 191-192; C. Prieto 1969, 112-113). A fines del siglo XVIII, se creyó haber encontrado la solución perfecta al problema, con el procedimiento de los barriles amalgatorios} 3. En realidad la verdadera revolución será la invención de la cianurización,
204
EL MERCURIO PERUANO
En 1786, en efecto, el austríaco Ignaz von Born publica los planos de una nueva máquina revolucionaria; en ella el mineral desmenuzado se mezcla con el azogue en barriles de madera que giran sobre ejes horizontales, provocando la aleación entre plata y mercurio; luego, basta calentar la amalgama obtenida, para destilarla y separar la plata pura del mercurio. Se anuncia que la operación permitiría recuperar casi todo el azogue introducido en la máquina, lo que incita a las autoridades españolas a entablar negociaciones; el I o de abril de 1788 se firma en Aranjuez una Real Cédula por la que se decide mandar a América un importante contingente de técnicos alemanes para beneficiar el mineral de plata según este procedimiento. El grupo va a dividirse en tres, dos van a ir a México y a Nueva Granada con los hermanos Elhuyar, y un tercero al Perú y Alto Perú. b. La misión Nordenflycht Este último, conocido bajo el nombre de "Comisión Mineralógica del Reino", está encabezado por el barón Thimoteus von Nordenflycht, alemán de origen sueco, consejero del rey de Polonia. Viene acompañado de doce técnicos mineros alemanes. En realidad, el proyecto de reforma de la minería americana era anterior a la noticia del descubrimiento de Born, puesto que, ya en julio de 1785, se anunciaba la llegada al Perú de una comisión científico-técnica destinada a tratar el problema (Escobedo 1785b). Finalmente, después de haber sido contratados en abril de 1788, los mineralogistas alemanes desembarcan en Buenos Aires; el viaje hacia Potosí, Pasco y Lima es tan lento que las autoridades, impacientes, los reprehenden en varias ocasiones para que aceleren el paso, como así lo manifiestan las diversas representaciones de los virreyes de Croix (1789b, 463 y 1789c, 22) y Gil de Taboada (1791b, 55). El Mercurio también espera mucho de esta empresa: La expedición que a este fin ha enviado S. M., dirigida por el Señor barón de Northenflicht (sic), hace esperar los mayores adelantamientos. Si llegan (como no se duda) a realizarse las lisonjeras expectativas de este público, no sólo podrá mejorar de condición el minero, sino que prosperará a un mismo tiempo el comercio y la agricultura. (M. P., I, 288-289)
procedimiento introducido en la industria hacia 1925.
LA E C O N O M Í A
205
En este asunto, el periódico se declara imparcial y extraño a cualquier favoritismo: Otras [razones] más elevadas nos impiden entrar en la controversia de si los barriles son útiles en Potosí y si su método en general es preferente al de buitrones. El tiempo y la experiencia irán exhibiendo datos y principios para ventilar este punto. En lo demás nosotros no somos tan temerarios que nos creamos autorizados lo bastante para hacer la apología del barril amalgamatorio. (M. P„ II, 268; también I, 2 2 0 y III, 2 5 0 - 2 5 2 )
c. Un balance controvertido No obstante, su objetividad es muy equívoca; observamos que tiende más bien a dar la palabra de manera muy complaciente a los partidarios del nuevo procedimiento o a defenderlo y a presentar con satisfacción sus cualidades (M. P., I, 218-219; II, 30-32; III, 317248 y 249-253; VII, 46-47). Habiendo dado su competidor, el Diario de Lima, la palabra a los partidarios del método de patio, a lo largo de siete números publicados en julio de 1791 y firmados "el Seudoserrano", el Mercurio contesta, cuatro meses más tarde, con una larga carta del jefe de la expedición en Potosí, J. D. Weber, cuya conclusión denuncia violentamente la ignorancia crasa de los adversarios del método de Born (M. P., III, 217-248). En este texto se muestran las múltiples ventajas de esta técnica nueva sobre la tradicional, explicando que alivia los esfuerzos de los obreros indios (la mezcla ya no se hace por pisoteo y a la intemperie, sino en los barriles y dentro de un galpón), ahorra mano de obra (se necesitan menos trabajadores), reduce de modo sensible las pérdidas de azogue (el 1 % como máximo en vez de un 25%), acorta el tiempo necesario para la operación y saca más metal del mineral tratado (M. P., III, 252253). A pesar de tantas aseveraciones, parece que no todos los mineros están convencidos de la superioridad del nuevo procedimiento. Para tratar de convencerlos, el Mercurio se ve obligado a presentar argumentos de más peso, mostrando que los resultados favorables obtenidos son serios (oficialmente controlados), dando el nombre de las empresas mineras que lo han adoptado y pueden servir de ejemplos (M. P., III, 252; VII, 67), publicando el expediente jurídico establecido en Potosí en mayo y junio de 1790 —cuyo balance se inclina a favor del nuevo método (M. P., VII, 66[bis]-81)— y utilizando
206
EL MERCURIO
PERUANO
finalmente el argumento de autoridad, escribiendo que el virrey, el arzobispo de Lima, e incluso el rey son partidarios del cambio (M. P., I, 218-219; II, 125; III, 252-253). Sin embargo, ni estos argumentos, ni el interés financiero — 30 pesos 5 reales de ahorro por 18 cajones tratados, afirma el Mercurio— bastan para que muden de propósito la mayor parte de los dueños de minas. La realidad es que no hay ninguna certidumbre en cuanto a la superioridad del nuevo sistema, como así lo indican investigadores actuales, como M. Helmer (1987, 123-144) y E. Tandeter (1992, 235-237), quienes explican las razones técnicas y humanas del fracaso; concluiremos con unas palabras de D. Brading (1975, 227): El método de Born resultó ser apenas una variación del antiguo procedimiento de cazo, o sea la amalgamación en caliente inventada por Alonso Barba en el siglo XVII. Costaba más y producía menos plata que el procedimiento acostumbrado de patio. En total la Corona gastó 145 371 pesos en una misión de la que el virrey Revillagigedo dijo que era un fracaso completo.
Documentos oficiales muestran que el Laboratorio de Química Metalúrgica, instalado por Nordenflycht en Lima en 1792, resulta efectivamente ser un fracaso dos años más tarde: las "representaciones" del virrey Gil de Taboada (1793, 196) del 23 de marzo de 1794, en las que «pr incidencia refiere lo mal que el Barón de Nordenflicht (sic) ha salido en sus experimentos» y del 8 de junio del mismo año en las que dice que los resultados «han sido en contra del Barón» (1794, 206) prueban esta afirmación. Pero lo importante para nosotros es que, aunque yerran, los mercuristas creen en esta novedad, en la posibilidad de los avances científicos y técnicos, y emprenden una campaña en este sentido; representan la burguesía dinámica, para la cual el progreso ha de traducirse en crecimiento económico, único medio de ofrecer la felicidad a todos. 4. La esperanza En aquel final del siglo XVIII, algunos —entre los que hemos de contar a los miembros de la Sociedad Académica— piensan que, gracias a las Luces, muchas cosas pueden cambiar y que, tras decenios de decadencia o, en el mejor de los casos, de estancamiento, el Perú va por fin a conocer una reactivación de su economía. Están inclinados a esto
LA ECONOMÍA
207
por cierto número de indicios favorables. Hay, primero, una mejora de las estructuras encargadas de la gestión, con la creación, en 1779 de la Academia y Escuela teórico-práctica de Metalurgia de Potosí, destinada a formar a los técnicos necesarios para la explotación del subsuelo suramericano (C. Prieto, 1969, 144), y el 31 de diciembre de 1786, con la fundación del Real Tribunal de Minería (Molina Martínez 1986) en aplicación de una Real Orden del 8 de agosto anterior (Unanue 1795, 45). A estas creaciones sigue la promulgación, en 1794, de las Ordenanzas de las minas del Perú y demás provincias del Río de la Plata, cuya redacción es obra de un suscriptor del Mercurio Peruano, Pedro Vicente Cañete, Asesor de la Intendencia de Potosí. Al mismo tiempo, la Corona toma medidas fiscales a favor de la actividad minera —se reduce la tasa de un quinto a un diezmo (Felipe V 1735, 96-98)— y políticas, al encomendar a las autoridades locales que dediquen a este sector sumo y benévolo cuidado (Carlos III 1776c; Carlos IV 1791a, y 1791b). En resumidas cuentas, nos encontramos frente a un conjunto de disposiciones que devuelven la esperanza a una profesión bastante abatida (M. P., II, 149). Pese a estos cambios favorables, otro obstáculo se opone al renacimiento de las minas peruanas: la dificultad para abstecerlas de azogue. En un primer momento, el precio de este metal alcanza cumbres inasequibles; a instancias de José de Gálvez, éste baja de más de 82 pesos el quintal en 1767 a poco más de 41 pesos en 1776 (Brading 1975, 195), pero en las dos últimas décadas del siglo, al disminuir la producción peruana, sube de nuevo fuertemente, pasando a 60 pesos en 1786, y a 73 pesos en 1790-1791 ( M P, I, 67). La razón de esta nueva alza de los precios está originada por la casi completa cesación de actividad de la importantísima mina de Huancavelica, provocada por un derrumbe debido a la larga incuria de las autoridades locales; la producción, que hasta entonces pasaba de los 4 500 quintales al año de promedio, según Humboldt (cit. por Núñez y Petersen 1971, 88; ver también M. P., I, 67), cae a unos 2 000 quintales en los años 1790-1793 (Ibid., 67 n.; Gil de Taboada 1791a, 45; Núñez y Petersen 1971, 90), es decir, la mitad de las cantidades anualmente necesarias. Es entonces cuando el virrey Gil de Taboada (1791a, 45) propone a la Corona un plan de salvación: en espera de que se levante de nuevo la mina derrumbada y se reactive la
208
EL MERCURIO
PERUANO
producción de Huancavelica, Madrid mandaría al Perú (de Almadén o comprados a Prusia) 5 000 quintales de mercurio por año, que se pagarían apenas entregados; en cuanto a la débil producción del virreinato, se almacenaría hasta obtener lo equivalente a un año de utilización, que se conservaría para los casos de emergencia, evitando así las frecuentes interrupciones que conocen las empresas peruanas con cada conflicto bélico. Esta voluntad del virrey da a la situación m cariz positivo; se reactiva la producción y en 1794 ésta ya alcanza de nuevo los 4 000 quintales, según testimonio de Humboldt (cit. por Núñez y Petersen 1971, 90). Una vez más los mineros empiezan a creer que el porvenir se ilumina para ellos. Esta ilusión se ve reforzada por el hecho de que las cantidades de plata depurada aumentan regularmente. Por ejemplo, la cuenca minera de Lauricocha, que no ha dado más que 122 000 marcos en 1789, produce el doble en cada uno de los cinco años siguientes, con una media de 243 386 marcos ( I b i d 7 9 ; M. P., I, 20). Las tasas cobradas por el Real Erario sobre este metal precioso confirman el progreso de fines del siglo; Potosí, por ejemplo, entrega a las cajas reales un promedio anual de 259 638 pesos durante la primera mitad del siglo XVIII y 359 496 pesos en 1780-1790 (M. P., VII, 65[bis]). Otra señal viene, finalmente, a confirmar estos adelantos, la de la plata acuñada en las casas de la moneda del virreinato, que pasa de 290 759 marcos 3 onzas (promedio anual para 1775-1780), a 371 733 marcos 1 onza para 1787-1790 (M. P., II, 148-149). Tal reactivación permite entender porqué los individuos de la Sociedad Académica están convencidos de que el subsuelo de su país sigue tan rico como antes y de que, si se observa una disminución en 1 a producción de plata, se debe a una mala explotación y no a un agotamiento de los yacimientos {M. P., V, 193-194; VIII, 144; X, 210). José Coquette, Director del Tribunal de Minería de Lima y mercurista, afirma con fuerza que «las minas de este Reyno están apenas empezadas» (M. P., V, 35 n.). El renacimiento será posible gracias a una gestión más moderna: transformación de los obreros indígenas en verdaderos "trabajadores", mejoras técnicas, mayor flexibilidad de las inversiones. Y finalmente, formación profesional; en este sector también muestra el periódico lo que conviene hacer: ofrece a los mineros "reciclaje", publicando artículos largos, precisos, obviamente destinados —en razón de su complejidad— a los profesionales y no a
LA ECONOMÍA
209
todos los lectores, y que tratan de geología y de la formación de las vetas metalíferas ("Disertación sobre las montañas y volcanes", M. P., V, 33-46 y 49-52) o de Química metalúrgica ("Disertación didáctica de Minería y otros rasgos de Quimia y Física", M. P., IV, 193-230). El Mercurio delinea así la vía que conduce al progreso. Muchas reformas sólo se realizarán después de su cesación, pero son hijas naturales de la campaña que emprendió hacia los años 1791-1794. A través de los numerosísimos artículos dedicados a las minas (Clément 1979, 71-73), se aprecia claramente que el periódico es el portavoz de una burguesía muy diferente de la que se conocía hasta entonces en España, con una mentalidad todavía muy aristocrática y que buscaba, mediante el dinero ganado en los negocios, privilegios y ennoblecimiento. De ahí en adelante, estamos frente a una burguesía moderna, que utiliza el capital acumulado para invertir y que ve, por consiguiente, con muy buen ojo cuanto pueda favorecer sus intereses. A l mismo tiempo, está convencida de que vive un momento excepcional para la historia de la humanidad, en la que el progreso del conocimiento es tan grande que permite resolver muchas de las dificultades contra las cuales chocó hasta ahora el hombre. Esto explica su optimismo y su fe en la felicidad.
II. El renacer del comercio Aunque la Sociedad Académica admite sin dificultad que las riquezas mineras constituyen una garantía para el porvenir del virreinato, y aunque se multiplica a favor de este ramo de la economía, lamenta igualmente la excesiva atención que les dedican los peruanos, en detrimento de otras riquezas, como la agricultura y el comercio (M. P., I, 209). Considera, en cambio, esta última actividad como capital para la buena marcha del país (M. P., I, 248), porque ella sola permite el desarrollo económico; en apoyo de esta afirmación, el Mercurio presenta el ejemplo de Holanda, enriquecida, «a pesar de la miseria local de su terreno infecundo y anegadizo» (M. P., I, 209), por el comercio, de donde viene, según explica, la civilización: Los países que carecen de comercio no disfrutan los progresos y riquezas que presta esta importante carrera. El mundo c i v i l se conoce desde que se
210
EL MERCURIO
PERUANO
extendió este tráfico y antes de él vivían los hombres entregados a la rusticidad y a la miseria. (M. P„ VIII, 95)
D e ahí que, en el siglo XVIII, se incite a la población a consumir y se legitime el provecho del comerciante ( M . P., I, 238).
1. El comercio y los problemas financieros a. El desprestigio del dinero El Mercurio Peruano se preocupa mucho por la cuestión de la moneda, cuyo tipo de interés considera como «el verdadero barómetro de la felicidad» ( M . P., I, 248); empleando una metáfora anatómica muy de moda en la época, la compara con la sangre que nutre el cuerpo d e la nación (M. P., V, 248). Esto no impide que sus redactores sean conscientes de la diferencia que existe entre la posesión del dinero y la verdadera riqueza, como prueba el ejemplo de Inglaterra que, en 1784, produjo más de 68 millones de libras, cuando sólo circulaban en el país 30 millones en oro y 7 en plata ( M . P., I, 249). Los metales preciosos se ven esencialmente como un medio de adquisición, pero no representan nada en sí mismos; son, como decía Montesquieu (1973, II, 62), «una riqueza de ficción o de signo». Lo que el Mercurio expresa así: Ella [la plata] no alimenta ni viste, pues si por un extraordinario prodigio cesase toda comunicación y comercio, el país que sólo abundase en oro y plata sufriría las extrecheces ( s i c ) de la miseria y necesidad (I, 238).
Los mercuristas tienen aquí una actitud fisiocrática. Ya hemos hablado de su admiración por la naturaleza y el orden creado por Dios; no podemos olvidar que la fisiocracia, que significa "gobierno según la naturaleza", se llamó un tiempo "doctrina agrícola". T o d o esto revela una postura crítica hacia el mercantilismo. El desprestigio del dinero participa de la misma visión de la economía. Finalmente, la Sociedad Académica sostiene ideas próximas a las de Hume, que teme más, para su país, el agotamiento de todas las fuentes y ríos que la salida de la riqueza metálica (Deyon 1969, 103), o de las de Say, para quien «se tiene mucho dinero porque se es rico» (cit. ibid., 105): Con la Agricultura, con las Artes y con el Comercio marítimo, se atraen los metales o monedas, sacándolos por química política de aquellos paí-
LA E C O N O M Í A
211
ses que los poseen, por medio de la permuta de los frutos que les faltan por el dinero que les sobra. Es verdad inconcusa que entre el dinero y las cosas que representa hay una recíproca atracción; pero con esta diferencia que es mayor la fuerza del representado que la del representante o signo, cual es la moneda. (M. P., IV, 70)
b. Inversión y tipos de interés Esta distinción entre riqueza real y riqueza aparente del dinero permite al periódico hacer hincapié en las inversiones que determinan el desarrollo o el estancamiento del país. Ya hemos visto, a propósito de las minas, como denuncia la excesiva timidez de los capitalistas y la dureza de los prestamistas. Por lo que toca al comercio, va aún más lejos. Enseña claramente la divergencia de intereses existente entre la gente del comercio y la de finanzas: Como el comerciante no se adeuda sino para lograr por su trabajo un provecho real y superior al que está obligado a devolver, ni el prestador franquea el dinero sino para apropiarse una parte de esa utilidad, es constante que el interés es una pensión impuesta por el rico pose[e]dor sobre el activo negociante (M. P., I, 248).
Esto parece probar que el periódico no representa únicamente los intereses del gran comercio marítimo monopolístico, sino también los de una burguesía negociante más modesta —sin llegar a mediocre—, directamente preocupada por la reactivación económica del virreinato. De ahí el que el Mercurio proteste contra los tipos de interés demasiado altos, porque congelan una masa monetaria importante, que se revela inútil por encontrarse fuera del circuito económico. Estima que el estado económico de un país depende, por consiguiente, del nivel de las tasas de intereses que se practican en él: Para saber si un país es rico o pobre, en qué proporción se halla uno y otro extremo de habilidad y adelantamientos en el Comercio, no hay que hacer otra pregunta que ésta: ¿A qué interés se encuentra la Plata?Si él es subido, el Comercio desmaya falto de fomento y actividad que lo sostenga; si é 1 baxa y disminuye, la circulación se anima y revive con el aumento del giro y repartición de fondos entre la parte más útil y laboriosa de 1 a nación. (M. />., I, 247)
Y se complace en exponer los ejemplos de Holanda e Inglaterra que, gracias a un interés que muchas veces no supera el 1%, están entre los
212
E L MERCURIO
PERUANO
países más adelantados en la actividad comercial ( Ibid .). Traducido en términos peruanos, esto significa que los miembros de la Sociedad Académica prefieren «el activo negociante» al «inactivo dueño de la plata» {Ibid., 248). 2. La balanza comercial negativa del Perú Los mercuristas son particularmente sensibles a esta cuestión porque buen número de ellos son negociantes que practican el comercio marítimo; ellos saben que la balanza peruana está en déficit y desean que vuelva al equilibrio ( M. P., I, 239 y 286). Las cifras publicadas confirman, en efecto, el saldo negativo en los intercambios del virreinato: entre 1785 y 1789, éste importó de la Metrópoli unos 42 millones de pesos en mercancías y exportó hacia la Península menos de 3 6 millones (M. P., X I I , 2 4 7 ; Patrimonio
del Perú 1793, 6 1 v ° - 6 2 r°).
Esto incita al Consulado de Lima a enviar al rey una "representación" en la que expone la decadencia del comercio del Perú (Croix 1788). a. Las causas materiales
Tal situación tiene múltiples causas. Las primeras son físicas: el relieve, muy áspero, y la altura, muy grande, de gran parte del territorio son serios obstáculos para el comercio interior; el número insuficiente de caminos y puentes, que dificulta el tránsito de las mercancías hasta los puertos exportadores, frena el comercio exterior ( M . P., I, 284). De ahí que, con una metáfora muy corriente en la época (Schlanger 1971), se compare el país con el cuerpo humano: las vías de comunicación son como las arterias, que transportan el flujo nutricial de las mercancías y de los productos locales. Cuando el cuerpo no está bastante irrigado por este flujo, muere ( M. P., I, 284) 4 . Existen otras razones materiales, entre otras, la debilidad de la flota mercante peruana —casi todos los navios que navegan bajo bandera española para el comercio del Pacífico pertenecen a dueños peruanos (M. P., I, 228[c])—: 4. En Europa, algunos juzgan tan vital el papel de la capital (provincial o nacional) a donde llegan las arterias, que un tal Rousseau, arquitecto, imaginó en 1760 rodear la ciudad francesa de Caen con bulevares en forma de corazón (Perrot 1975,1, 19).
LA E C O N O M Í A
213
La América (a lo menos la Meridional que es a la que en este punto me contraigo) para su comercio particular, que también abraza muchas leguas, debería tener muchos barcos y sólo tiene treinta y tres. En Europa la sola isla de Ibiza, pequeñísima, pobrísima y cuyo único renglón considerable de comercio es la leña, tiene más de sesenta y cuatro. (M.. P., X, 273). 5
A estas causas físicas, se ha de añadir lo que se debe a la responsabilidad de los hombres, como la lentitud de la Aduana de Lima y la impericia que allí reina, tardando los negocios generalmente 5 ó 6 meses para arreglarse (Godin 1776, 36 v°). Probablemente esto mismo fue lo que impugnaba, unos veinte años más tarde, Baquíjano en la 4 a p a r t e —nunca publicada— de su "Disertación [...] sobre el Comercio del Perú" 6 . Algunos textos acusan a determinados funcionarios, denunciando otros defectos del sistema comercial español: [H]ay en la América española una multitud de oficiales de contaduría y gente de la pluma que, a más de lograr crecidos sueldos, ayudan y fomentan el contrabando,
escribe Francisco Malhorti a Sebastián de Eslava (s. f., 61 r). Numerosos economistas peninsulares admiten que, de un modo general, España no obra mucho a favor del comercio americano (Bitar Letayf 1968), «sino para ponerle estorbos y para conocer más bien los medios de exprimirle el jugo y de debilitarlo» (Arteta 1783, 137).
b. El Tribunal del Consulado Pero los mismos peruanos tienen alguna responsabilidad en la situación del comercio virreinal, más concretamente los miembros d e l Tribunal del Consulado. Es, en efecto, difícil encontrar un grupo humano —cuyo interés general sea el m i s m o — en el que reine mayor
5. A fines del siglo, Malaspina advierte también, que «el comercio de Bordeaux (omitiendo otros puertos de Francia y los de Inglaterra u Holanda) emplea en e 1 giro con pocas islas mayor número de embarcaciones que el comercio de España con toda la América» (en Lucena Giraldo y Pimentel 1991, 188-189). 6. En un apéndice a esta larga disertación, la Sociedad Académica explica que renuncia a publicar la 4 a parte de esta "Disertación", alegando que el tema de l a aduana es demasiado áspero. El argumento nos parece poco válido, porque sabemos que, en otras ocasiones, los redactores del Mercurio no vacilaron en ofrecer a sus lectores textos muy difíciles y técnicos (como la nomenclatura química de Lavoisier). Los motivos de esta no publicación son claramente políticos.
214
EL MERCURIO
PERUANO
discordia. Ésta se observa particularmente en el momento de las elecciones para los cargos de prior y cónsules. El Archivo General de Indias, en Sevilla, conserva un expediente muy revelador del clima que existía en tales ocasiones; consta de un informe del virrey Gil de Taboada (de 14 páginas), seguido de 167 folios de testimonios, y trata del problema de las elecciones consulares de 1791, revelando los insultos, agravios y otras amabilidades que se echan a la cara los partidarios de los dos bandos opuestos en la circunstancia, esto es, el del conde de Premio Real y el de Antonio de Elizalde. En su conclusión el virrey apela de la situación ante el monarca: Como estas escenas se repiten con frecuencia, así por la emulación de las provincias como para quedar resentidos los ánimos de unas elecciones para otras, y transmitirse a las familias los agravios que tocan a los interesados, contemplo indispensable que se tome algún serio temperamento que precava estos inconvenientes que, por ser transcendencia, son dignos de evitarse con la mayor atención y vigilancia. (Gil de Taboada 1791c, 12) 7
Si el Mercurio no comenta estos incidentes, se debe probablemente a que 2 6 de los comerciantes implicados en ellos son suscriptores del periódico, repartiéndose además en dos mitades casi iguales entre ambos bandos (14 contra 12). Las condiciones no son favorables al desarrollo de la actividad comerciante del virreinato, porque cada facción tira de su lado sin preocuparse por la colectividad.8
c. El contrabando También se reprocha a los comerciantes limeños su falta de honradez: No son menos perjudiciales los cónsules y comisarios de comercio que [h]ay en la América española[...] En ninguna [nación] se ven tantos enre-
7. El episodio relatado aquí no es nada excepcional. Véase otro ejemplo en el informe del virrey de Croix Informando con testirrf del Exp" obrado á conseqüencia de las discordias y desensiones (sic) subscitadas entre el Comde de Premio Real y D" Juan Bautista Serrao, Prior y Cónsul cf fueron de este Tr"1 del Consulado en el año pasado de 788y expresa cuanto f el particular y sus incidencias le parece convenu manifestando cf el día se halla di"1 Tial con la Paz, quieto y sosiego cf corresponde. (Lima: 31 de mayo de 1789). En A.G.I., Lima, leg. 639, exp. 401. 8. Podemos notar que el problema no era probablemente particular al Perú, como lo prueba la Real Cédula del 22 de diciembre de 1742 que nos revela qué sucedía algo parecido en México entre montañeses y vascos (Felipe V 1742).
LA ECONOMÍA
215
dos y picardías como en la española; pues estos cónsules y comisarios todo lo enredan por sus particulares intereses, siendo los protectores de todos los fraudes y contrabandos (Malhorti s. f., 59 r°).
El Mercurio, que dista mucho de esta violencia verbal —ya dijimos que priores, cónsules e individuos del Consulado son suscriptores del periódico—, no disimula sin embargo este gran mal que padece el comercio americano; pero lo pinta como algo corriente, ordinario, cotidiano; así, una limeña escribe para quejarse de su marido, el cual quiere pegarla porque está furioso por haber sido sorprendido practicando «un pequeño contrabando» ( M . P., I, 162). Hasta el personal reclutado para luchar contra el comercio ilícito, los guardas de las costas americanas, se aprovechan de él, haciéndose «los agentes de los Contrabandistas», como lo atestigua F. Malhorti (s. f., 61 r°-v°) y como lo confirman Juan y Ulloa (1826, 207). De tales prácticas resultan pérdidas enormes para el Erario y un estancamiento del fomento industrial, porque, este sistema favorece el abastecimiento de América por el extranjero (principalmente por Inglaterra y Holanda), provocando pérdidas para el comercio nacional: mientras que, en el siglo XVII, toda la América del Sur consumía 15 000 toneladas de mercancías procedentes de la Península, en 1740, esta cifra desciende a sólo 2 000 ( M . P., I, 245); es decir, que las naciones extranjeras proveen por lo menos un 80% de lo que consume el subcontinente. Hemos de agregar que no es sólo la producción metropolitana la que padece de esta competencia ilícita; como lo demuestra el periódico, también la industria textil peruana está afectada por ella (M. P., I, 225). El poder central trata vanamente, a lo largo del siglo, de luchar contra esta plaga, ya sea prohibiendo comerciar con los navios de guerra aliados que fondean en los puertos americanos (Felipe V 1702, 1703 y 1723) o previniendo a las autoridades locales contra el comercio ilícito (Carlos III 1776b y 1786; Castellfuerte 1732 y 1734; Felipe V 1712, 1724, 1730a, 1734; Guirior 1779; Manso de Velasco 1754). La amplitud, obviamente no exhaustiva 9 , de esta lista es señal indiscutible de fracaso: no se logró defender al Perú del comercio ilegal.
9. A estas decisiones se les pueden añadir otras reales cédulas (Felipe V 1720, 1734; Carlos III, 1760 y 1786) y bandos virreinales (p.e., Castellfuerte 1735).
216
EL MERCURIO
PERUANO
Los autores de los fraudes se valen de todos los medios posibles para ahorrarse ciertos derechos, tomando a eclesiásticos como testaferros (Felipe V 1719 y 1730b), o para acercarse ilícitamente a las costas americanas bajo el pretexto de la pesca de la ballena (Gil de Taboada 1972a y b; Carlos III 1788; Carlos IV 1802). La Corona acabará por llamar a la Iglesia en su auxilio, pidiendo, en 1776, que se predique en las Indias que la práctica del contrabando es pecado (Carlos III 1776a). Finalmente, la única medida eficaz sería la revolución completa llevada a cabo, en 1778, en el sistema de relaciones mercantiles entre la Metrópoli y sus colonias. 3. La liberación del comercio marítimo a. La situación anterior Hay que decir que el sistema anterior de convoyes (flotas y galeones) distaba mucho de ser satisfactorio. El siglo XVIII comienza con una crisis, que es en realidad el final de la gran depresión que conocen en la centuria anterior los intercambios entre la Metrópoli y las colonias: «en 1701-10 se ha perdido el 91% del tonelaje existente en 161120», según explica A. García-Baquero (1992, 325). A este período difícil siguen tres fases en la época de las Luces: una de recuperación en la que aumentan de nuevo los intercambios (1710-1722), otra de crecimiento moderado (1722-1747) y una tercera de fuerte incremento (1748-1778), que se verá prorrogada hasta 1797. Podemos concluir, con el mismo estudioso de quien tomamos estas indicaciones que «la tendencia de crecimiento progresivo y continuo (aunque comparativamente más lento en su primera mitad) es la característica del siglo XVIII» (. Ibid'., 327). No obstante, se ha de notar una gran irregularidad en la circulación de los convoyes: en la segunda mitad del siglo XVII, por ejemplo, no navegaron más que 25 flotas hacia Nueva España y 16 "galeones" a Tierra Firme, esto es, una cada dos años en el primer caso y uno de cada tres en el segundo {Ibid., 100); entre 1726 y 1734 sólo hubo 2 flotas para el primer destino (en vez de las 18 previstas); y podríamos multiplicar los ejemplos semejantes en los que no se respetó el calendario {Ibid., 102-103). La consecuencia es que, a pesar
LA ECONOMÍA
217
del crecimiento de las toneladas intercambiadas, los americanos debían a menudo buscar su abastecimiento fuera de la Península, como así lo observa todavía, al finalizar la centuria, Alejandro de Malaspina en sus Axiomas políticos (en Lucena Giraldo y Pimentel 1991, 175): «los frutos y manufacturas de España no alcanzan a proveer las Américas, luego han de tener parte en este abasto los extranjeros.» Fueron incitados a esto por los Tratados de Utrecht que habían puesto el punto final a la guerra de Sucesión, en 1713-1714, y que establecían, para los ingleses, la nave de permiso, sistema según el cual un barco inglés estaba autorizado a acompañar cada flota española y a comerciar en los puertos americanos donde ella arribaba; los británicos desviaron el reglamento, mandando cada vez una verdadera flota mercante que alimentaba "la" nave de permiso a medida que ésta descargaba sus mercancías en el muelle, preservando así una apariencia de legalidad. Esta y otras prácticas resultaron catastróficas para el comercio español y, por lo tanto, para la industria metropolitana. V. Roel (1970, 194-195) precisa, por ejemplo, que no hubo flota, en los siglos XVI y XVII, que diera utilidades inferiores a 30 millones de pesos, mientras que, en el siglo XVIII, no hubo ninguna que alcanzara tal cantidad. Mientras tanto (1731-1739), los comerciantes ingleses sacaban de su contrabando con la América hispánica 224 millones. b. Las medidas de reactivación Frente a tal situación, el poder real acaba por reaccionar. En 1748, instaura la posibilidad del navio de registro: cualquier negociante puede, solo o con otros, registrar ante las autoridades competentes in navio y su cargamento, reunirse con otros barcos y realizar la relación Europa-América (o la inversa) directamente por el cabo de Hornos, es decir, sin pasar por el istmo de Panamá. Es el principio del fin para el sistema hasta entonces vigente, que hacía pasar todo el tráfico destinado al Nuevo Mundo por la célebre feria centroamericana de Portobelo. Esta medida viene complementada el 16 de octubre de 1765 por otra que suprime el privilegio del puerto único; a partir de ese año, 11 puertos españoles están autorizados a comerciar sin trabas con 6 puertos americanos. En 1774, se declaran totalmente libres las relaciones comerciales interamericanas entre Perú, Nueva España,
218
EL MERCURIO
PERUANO
Nueva Granada y Guatemala; en 1778, se extiende la medida a Buenos Aires. Finalmente, el 12 de octubre —fecha simbólica— del mismo año de 1778, se dicta el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España a Indias (Carlos III 1979), gracias al cual ya pueden comerciar libremente 13 puertos metropolitanos con 22 del Nuevo Mundo (art. 5). El objeto de este Reglamento es incitar a los comerciantes españoles, peninsulares o no, a aumentar sus relaciones; de ahí el que se supriman algunas tasas (art. 6), y en particular las que cargaban sobre la producción textil de la Metrópoli (art. 22) o sobre decenas de productos —desde el acero hasta los zapatos— (art. 24); de ahí también la reducción de las tasas sobre el oro y la plata, que pasan respectivamente del 5 al 2% y del 10 al 5,5% (arts. 44 y 45).
4. El pro y el contra de la reforma Aunque el objeto principal del nuevo reglamento es acabar con el contrabando mediante una reducción del coste de las mercancías compradas por América en la Península (Arteta 1783, 135), su promulgación provoca una fuerte protesta. El Mercurio Peruano se hace eco de las objeciones a esta nueva práctica que se acaba de instaurar, pero es para defenderla mejor. Se le reprocha al Reglamento de 1778 el favorecer el comercio en general, pero en detrimento de la agricultura española (M. P., I, 239240), argumento que expone, en la Península, un economista como Arteta de Monteseguro (1783, 132-133). Una crítica inversa mantiene que este nuevo sistema no puede ser favorable más que a la Metrópoli, porque los principales comerciantes residen en Cádiz, puerto en el que los capitales son bastante importantes para arriesgar grandes inversiones, lo que descarta las pequeñas plazas financieras como Lima (M. P., I, 240; Diario de Lima, 10 de diciembre de 1790, 3). Pero el reproche principal es que, como ha desaparecido la concentración de los comerciantes en un único lugar (Cádiz), ya no puede haber acuerdo en los envíos hacia América y, por consiguiente, éstos vienen mal adaptados a las necesidades de la colonia, lo que explica que se alternen períodos de gran escasez con otros de suma abundancia, que provocan una fuerte fluctuación de los precios (M. P., I, 240; Diario de Lima, 10 die. 1790, 3; Arteta 1783, 133-134). Además, con
LA E C O N O M Í A
219
la supresión del puerto único, se teme que ya no haya competencia entre los negociantes, españoles y extranjeros, reunidos en Cádiz, y que esto acarree un alza de los precios (M. P., I, 240; Arteta 1783, 134). Estas críticas incitan, en 1787, al Consulado de Lima a pedir la suspensión del Reglamento de 1778 por dos años (Croix 1787). No obstante, en América no se oponen todos al nuevo Reglamento. Y si el Mercurio presenta, como acabamos de ver, los argumentos de los oponentes a la reforma, es sólo para marcar su objetividad y también porque una parte influyente de su clientela está compuesta de ricos comerciantes limeños que, por supuesto, son de este parecer. En realidad, el periódico no vacila en defender la opinión contraria, calificando el Reglamento de 1778 de «ese beneficio nunca bien agradecido que nos hizo la piedad del Soberano y la ilustración del Ministerio» ( M , P., I, 94). Ya se podía leer en el primer número: El comercio del Perú ha tomado un incremento considerable desde que, con la venida de los navios mercantes de España por el Cabo de Hornos y con el permiso del Comercio libre, se ha emancipado de la opresión bajo la qual gemía en el tiempo de los galeones y de las ferias de Portobelo y Panamá. (M. P„ I, 3)
Estudios históricos han demostrado, en efecto, que las exportaciones americanas pasaron de un valor de 28 millones de reales en 1778 a más de 153 diez años después, para alcanzar los 212 millones en 1792; en cuanto a las importaciones del Nuevo Mundo procedentes de España, se duplicaron en el decenio 1786-1796 (Bitar Letayf 1968, 57-63; Devéze 1970, 428-431).10 Otra prueba, avanzada por el periódico, del logro de esta nueva política comercial es la disminución de la tarifa de los seguros marítimos entre Cádiz y El Callao: la tasa, que alcanzaba el 20% del valor de las mercancías transportadas en 1750, bajó regularmente para alcanzar el 2% en 1790 (M. P., I, 247).
10. Otras cifras confirman el formidable avance de los intercambios entre la Metrópoli y sus colonias. Por ejemplo, el número de barcos necesarios para el comercio con Cuba pasó de 5 ó 6 antes de 1778 a 200 con la aplicación del Reglamento; el producto de la alcabala en Nueva España alcanzó 34 millones entre los años 1779-1791 mientras que, en el período 1766-1788, la cifra había ascendido tan sólo a 20 (Bitar Letayf 1968, 61).
220
EL MERCURIO
PERUANO
Es evidente que existe entonces un despertar de los agentes económicos, del que se hace eco el Mercurio y cuya consecuencia es que, en los años 1790-1794, se observa una clara mejora de la situación comercial peruana, con una balanza, por fin, positiva después de muchos años de déficit: 32 millones de pesos de exportaciones por 29 de importaciones ( M . P., XII, 247). Las cosas van por buen camino para el Perú. Otra consecuencia feliz de la instauración del nuevo sistema es que éste provoca una redistribución de las riquezas: se han incrementado los intercambios del Perú con los demás virreinatos y con la Metrópoli, aumentando por lo tanto los beneficios, ahora mejor repartidos (M. P., I, 245) entre todos los profesionales: Considérese la necesaria y repetida circulación que actualmente hay y 1 a mayor prosperidad que disfruta el estado medio de los ciudadanos, el artesano, el pequeño mercader, el menestral, el traficante. {M. P., I, 96)
Es por eso por lo que el periódico va publicando, regularmente y con abundancia de detalles, las noticias del tráfico marítimo, que de ahí en adelante interesan a una parte crecida de la población: nombre de los navios que fondean en el Callao o zarpan de allí, naturaleza y valor del cargamento, dueños y capitanes, etc. (Clément 1979, 63-70). El objeto de tales referencias es informar a los comerciantes peruanos, pero es también evidente que, con estos datos coyunturales, los autores quieren, por así decir, hacer palpar a sus lectores la realidad del virreinato, para que se den cuenta de la mayúscula importancia de los intercambios respecto al porvenir del país en el que viven. Hay en la actitud de los miembros de la Sociedad Académica in entusiasmo semejante al de Francis Hutcheson y de Jeremy Bentham, y hacen suyo el "lema" que se atribuye a estos filósofos —«The greatest happiness for the greatest number»—, cuando escriben: El principio de la felicidad de un reino no debe considerarse en la opulencia de crecidos caudales, sino en arbitrios que provean a todos los vecinos una competente subsistencia. Es sin contestación más rico un pueblo donde abunden los recursos para que cada habitante no carezca de 1 o necesario que una ciudad magnífica, brillante con la fortuna de los poderosos, mientras el resto del pueblo lamenta su indigencia. (M P, V, 248).
Una vez más estamos bastante lejos del modo de pensar aristocrático tradicional.
LA E C O N O M Í A
221
III. La agricultura y sus dificultades Paralelamente al comercio, los mercuristas desearían desarrollar la industria que es, para ellos, «el más feliz y poderoso fundamento de la comodidad del hombre» (M. P., VIII, 92). Y si tratan poco sobre esta actividad, es porque juzgan no poder sacar nada de ella, a causa de su estado de descalabro y ruina: ausencia de manufacturas, obrajes en plena decadencia, talleres artesanales dominados por la rutina, producción tosca, débil y de muy baja calidad, etc. De hecho, ningún sector de la economía les parece secundario. •
1. Las minas y la agricultura Ya hemos hablado de su voluntad de ver progresar la minería y los intercambios comerciales. No obstante, se dan cuenta de que tales actividades no son suficientes, puesto que el país está obligado a importar grandes cantidades de bienes manufacturados y productos de primera necesidad, sobre todo alimenticios: trigo de Chile, cecina de Buenos Aires, cacao de Guayaquil, etc. Advierten, por consiguiente, que no se debe descuidar la agricultura, porque la economía es ui todo: Desde luego inculcamos la preferencia que debe llevar en nuestra atención el laboreo de las minas, porque son los manantiales de nuestra riqueza; pero no rebajamos el cuidado a que son acre[e]dores nuestros campos. Saberse aprovechar de ellos, mejorar su condición, darles riego, facilitar el acarreo de sus frutos, éstos son los principios de la felicidad de nuestra agricultura, que pueden ser tanscendentales a la del comercio.
(M R, I, 289)
De estas declaraciones se puede guardar en la memoria que el desarrollo de la minería y el de la agricultura no son en nada contradictorios. En efecto, la abertura de un nuevo socavón conlleva siempre la aparición de campesinos para explotar las tierras circundantes, a fin de abastecer de alimentos a la gente de la mina. Es un fenómeno observado por todos los historiadores que se han interesado en la cuestión (Vilar 1971, 161; Vicens Vives 1972, 369; C. Prieto 1969, 8995). Y el Mercurio tiene perfectamente razón al insistir en la complementariedad de estas actividades (VIII, 127) y al rehusar el antagonismo impuesto hasta entonces por los fisiócratas, quienes afirma-
222
EL MERCURIO
PERUANO
ban que todo lo que no es la agricultura es un peligro para la agricultura y existe en detrimento de ella. Los mercuristas están muy lejos de negar el peso económico de la tierra; antes lo admiten sin dificultad, pero van más allá de la postura fisiocrática al opinar que todos los sectores económicos tienen su importancia. 2. La riqueza potencial del suelo peruano Por lo tanto, encontramos en nuestro periódico una glorificación permanente de la agricultura: «¿Quién ignora que la agricultura es ui ramo el más principal que debe promoverse en todos los países?» (M. P., III, 181). Los autores no cesan de recordar a los lectores la memoria de los antiguos (Romanos como Incas) que consideraron siempre la actividad agrícola como esencial ( M . P., VIII, 88), cuando no sagrada (M. P., VI, 133). Sobre todo, se ensalza la maravillosa fertilidad del suelo patrio, en el que todas las provincias ofrecen inmensas posibilidades para los agricultores: el valle de Tarija, sólo comparable al reino de Nueva Granada (M. P., II, 36-37), la provincia de Luya, calificada de «granero» ( M . P., V, 218), el partido de Jauja, donde «la naturaleza a manos llenas ha derramado [...] sus liberalidades» (M. P., VIII, 137) o el de Huaylas, señalado como «uno de los más hermosos, feraces y poblados» del Perú (M. P., VIII, 147). También se encomia la provincia de Chachapoyas, donde reina una primavera eterna (M. P., V, 216), la de Lima que, desconociendo los rigores del invierno, se aprovecha de un clima «halagüeño» ( M. P., VII, 176) y la de Arica, «tan fecunda que sin la menor fatiga recogen sus naturales» los frutos de la tierra (M. P., VI, 128-129). Feracidad, tal es la palabra que caracteriza, bajo la pluma de los redactores del Mercurio, a las provincias peruanas de Moyobamba (M. P,, V, 219), de T a r m a (M. P., VIII, 127), de Huánuco (M. P., VIII, 137), de Conchucos (M. P., VIII, 146), de Trujillo (M. P., VIII, 91) y otras muchas. A esto hay que añadir la riqueza de las producciones naturales, vegetales o animales, de las que se trató en el capítulo dedicado a las Ciencias, además de una relativa abundancia en ganado {M. P., II, 36; V, 6; VIII, 133, 170, y 225-226; IX, 79; X, 185).
LA E C O N O M Í A
223
Por otra parte, se considera que esta inmensa variedad ha de permitir una diversificación en los cultivos, según los suelos y los climas, porque una producción natural se ha de adaptar a la naturaleza del lugar en la que se da (M. P., I, 235). Desempeña ahí su papel la Sociedad Académica fomentando la agricultura, ayudando a su adaptación al terruño, incitando al progreso tecnológico; sigue el modelo de las Sociedades Económicas de Amigos del País peninsulares (Sarrailh 1964, 257-259; Demerson y Aguilar Piñal 1974), acordes en esto con la voluntad de la Corona, como manifiesta la creación del Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (Diez Rodríguez 1980).
El Mercurio es, por consiguiente, el soporte de una activa campaña de propaganda destinada a fomentar la agricultura. Así, menciona algunos casos en los que se han sabido adaptar los cultivos a los tipos de suelo ( M . P., VIII, 145) o a los momentos del año, produciendo una mejora general de los rendimientos ( M . P., VIII, 127128). El periódico incita también al cultivo de plantas tradicionales, como la coca (M. P., XI, 205-257), cuya producción es aún insuficiente, pero cuyo beneficio puede ser interesante; menciona también las nuevas posibilidades, ofreciendo una lista de más de 200 plantas introducidas en Lima en los últimos 30 años (M. P., XI, 163-177 y 292). Finalmente, publica cartas de lectores que proponen estimular, en el virreinato, el cultivo de los cedros, ofreciendo un premio a quienes lo practiquen (M. P., III, 188-194), o la cría de ganado {M. P., VI, 26-32). En resumidas cuentas, la agricultura, bajo todas sus formas, merece ser alentada, porque, si la tierra permite al hombre alimentarse y por lo tanto vivir, es sobre todo, para él, fuente de felicidad, como lo demuestra el caso de este peruano, muerto a los 135 años: Una vida frugal y separada de las pasiones y bullicio del mundo, entregada a los placeres inocentes de la agricultura le acarrearon el goce de aquella felicidad que en la ley antigua era bendición del Cielo: larga vida y numerosa posteridad. ( M . P., I, 115)
3. Debilidad de la agricultura peruana No obstante, estas buenas intenciones se enfrentan con una multitud de dificultades que mantienen a la agricultura en un estado de atraso:
224
EL MERCURIO
PERUANO
Pero siendo ella tan necesaria para la subsistencia del género humano, no disfruta en la América aquella estimación y ventajas que admiramos en 1 a Europa, Asia y Africa. (M. P„ VIII, 88).
Lo mismo pasa en el virreinato, segán explica el Patrimonio del Perú (1793, 62 v°): «En ningún país de la Europa se observa el descuido y falta de combinación en los agrícolas y comerciantes más que en el Perú.» Precisemos que el Mercurio habla de decadencia, es decir que estima que la situación agrícola ha sido mejor antaño (M. P., V I I I , 89). De ahí resulta una gran pobreza rural y, si algunas regiones se pintan, como lo vimos, bajo colores risueños, otras, quizás algo menos numerosas, pero bastante más vastas, se describen de modo muy sombrío. Así aprendemos que la tierra es estéril cerca de Tupiza ( M . P., II, 35), que el agua escasea en la provincia de Arica (M. P., VI, 127), que el partido de Cajatambo tiene un clima demasiado frío (M. P., VIII, 148), etc. Si agregamos a esto las zonas áridas como el desierto de Sechura, en la provincia de Trujillo, o el de Nazca, al sur de Lima, y el frío estéril de la inmensa puna, en la parte andina del país, tenemos reunidas condiciones geográficas muy desfavorables a la agricultura. El periódico, que vuelve muy a menudo sobre estas dificultades geográficas, anuncia ya en su primer número: Una cadena de cerros áridos y fragosos, unos arenales que se extienden a 1 o largo de casi toda la costa, unas lagunas de muchas leguas de extensión, algunas de ellas situadas en las cumbres de la misma cordillera, ocupan mucha parte del terreno peruano. (M. P., I, 2, y también 267)
Otra razón de la mala situación agraria del virreinato es la falta de brazos; en efecto, la población no es bastante numerosa para que toda la tierra apta para esto se cultive y para que las producciones agrícolas encuentren un mercado suficiente (M. P., I, 283-284). Es por esto por lo que nuestro periódico emprende, como ya hemos visto, una campaña para que trabaje el mayor número posible de personas (V. cap. Vil), añadiendo que si se llegara a hacer trabajar a los blancos, a los mestizos y a las otras castas en la explotación de la tierra, un partido como el de Piura, por ejemplo, que alimenta difícilmente a 45 000 habitantes, podría mantener a 400 000 (M. P., VIII, 224). En consecuencia, el país no conoce sino una agricultura de subsistencia. Por ejemplo, en una provincia tan rica como la de Chachapoyas, en la que todo crece con esfuerzos mínimos, la produc-
LA E C O N O M Í A
225
ción está estancada, porque los habitantes, faltos de incentivos no sacan del suelo más que lo mínimo necesario para mantenerse: Contentas estas gentes con tales alimentos, no aspiran a otras conveniencias, ni propenden al mejor trabajo de los campos, que les rendiría las mayores utilidades; por esta razón las haciendas producen tan poco que apenas pueden mantenerse sus dueños y pagar las pensiones de que están cargadas. (M. P., V, 225-226)
Esta circunstancia es ejemplar respecto de lo que sucede en el conjunto del territorio peruano, en el que la producción agrícola es la misma desde hace tres siglos, según Baquíjano y Carrillo (M. P., I, 223). Las mismas advertencias se podrían hacer, por supuesto, a propósito de la cría del ganado que se ha desarrollado poco, sea porque, en algunas zonas, hace un frío excesivo, sea porque, en otras, hace demasiado calor (M. P., V, 190-191, y VIII, 137); en consecuencia, el país conoce una escasez (a veces falta absoluta) de carne (M. P., VI, 2627). Como se ve, el Perú está en una situación bastante crítica; son lógicas, tanto las preocupaciones expresadas por el Mercurio en nombre de las elites del país como las soluciones propuestas para mejorar la salud económica del virreinato. Estas soluciones tienen su origen en la realidad peruana mucho más que en teorías exteriores. Es, por consiguiente, difícil decir si los mercuristas son mercantilistas o fisiócratas. Hombres de acción casi todos (altos funcionarios de la colonia, opulentos comerciantes que se dedican al tráfico marítimo, ricos hacendados o mineros, etc.), son pragmáticos y, según los casos, se manifiestan partidarios de la conservación de los metales preciosos y del fomento de la minería (como los mercantilistas), o en otras ocasiones, respetuosos del orden natural de las cosas, desean ver la agricultura desempeñar un papel más importante en la economía del Perú (como los fisiócratas). Pero al mismo tiempo, adoptan algunos conceptos liberales, como la defensa de la libertad del comercio, el desprestigio del dinero, la fe en el crecimiento económico y en el progreso técnico, etc. Obviamente, no han seguido un modelo teórico único, sino que han tomado, en cada una de las grandes teorías vigentes en la época, 1 o que les permitía encontrar las respuestas que les parecían apropiadas a cada uno de los grandes problemas que se les planteaban (López Soria 1972, 103), reaccionando en cada caso como peruanos, como así lo
226
EL MERCURIO
PERUANO
muestra el comentario que hacen al Sociedad Mineralógica de Arequipa:
anunciar la
creación
de
la
Ella facilitará la explotación de esos ricos metales, para que, siendo más abundante que hasta ahora, no seamos meros administradores de las riquezas naturales del Perú, sino logremos su usufru[c]to. (M. P., V, 249)
Capítulo IX
Patriotismo e idea de nación Por el título con el que bautiza a su órgano, la Sociedad Académica expresa claramente su profunda y primordial preocupación por el Perú. Ya en el Prospecto exclamaba José Rossi y Rubí: «más nos interesa el saber lo que pasa en nuestra Nación que lo que ocupa al canad[i]ense, al lapón o al musulmano (sic)» (I, [5]). Abundan las declaraciones de este tipo a lo largo de los doce volúmenes. Ya se trate de la situación económica —como acabamos de ver en el capítulo anterior—, ya se hable de cuestiones científicas o de higiene, ya se examine el problema de las relaciones sociales, el periódico tiene siempre una visión específicamente peruana de las cosas. ¿Significa esto que sus redactores se sienten miembros de una nación—el Perú—, distinta de España y de los demás territorios del imperio? Probablemente no. Pero es interesante tratar de responder más precisamente a esa pregunta, porque el fuerte apego de los mercuristas al país en que viven parece, a primera vista por lo menos, revelar una toma de conciencia del grupo del que son los portavoces y cuyos individuos tienen la impresión difusa de que pertenecen a in conjunto espacial y humano nuevo, fruto de una lenta evolución, comenzada el primer día de la Conquista y que se manifestó, en in principio, por una mentalidad de colonos, antes de tomar la forma de lo que se conoce como el criollismo (Saint-Lu 1970; Lavallé 1982). En efecto, desde los orígenes de la aventura americana, los españoles se sintieron diferentes, y R. Chang (1982, 30) escribe con mucha razón, a propósito del andaluz que Cortés encontró, en compañía de Jerónimo de Aguilar, en la punta de Cotoche y que se negó a abandonar su nuevo hogar y el pueblo indio que lo había adoptado: «Gonzalo Guerrero es otro hombre. El nuevo continente ha modificado su conERCURIO PERUANO.
228
EL MERCURIO PERUANO
ciencia de la propia identidad.» 1 Ya es un americano. Tres siglos más tarde, se sienten también americanos los individuos de la Sociedad Académica. Es, por consiguiente, interesante estudiar su léxico.
I. Las enseñanzas del vocabulario 1. Nación Una voz atrae particularmente la atención, porque es portadora de una carga afectiva más precisa y honda que el sentimiento más vasto de americanidad: es la de nación, que se encuentra con gran frecuencia (431 veces) bajo la pluma de los mercuristas. Pero, precisamente a causa de su riqueza, es un término ambiguo. a. Las primeras acepciones de la palabra "nación" En primer lugar, designa el acto de nacer; sentido que ya tenía natio en latín; es también la primera acepción propuesta por el Diccionario de la Lengua castellana (Real Academia Española 1803, 577c). Este empleo, ya poco corriente en el siglo XVIII, no aparece en el Mercurio; pero esta idea de nacimiento perdura en las otras acepciones. Nación es, sobre todo, el conjunto de las personas nacidas en ui mismo lugar, aveces un territorio bastanto limitado. Gaffiot (1953, art. "Natio") dice que es un «pueblo» y la Real Academia lo define como «la colección de habitadores en alguna provincia, país o reino», dando «Natio, gens» como equivalentes latinos. De ahí que la palabra nombre, en algunos casos, a grupos poco importantes, como las tribus indias de la Amazonia. Este sentido se aplica tanto más fácilmente a ellas cuanto que la voz designaba también, en plural y en la Sagrada Escritura, a los gentiles y paganos (Gaffiot 1953): la sátira de Tertuliano contra el paganismo titulada Ad nationes fue traducida A los paganos. Este empleo bíblico sólo se encuentra dos veces en el Mercurio, o sea un 0,5% del total (M. P., IV, 135, y IX, 192). 1. Guerrero explicó a Cortés: «Yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras; idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas.» (Díaz del Castillo 1969, 40b). — V e r también Lavallé 1982, I, 355-390.
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
229
En cambio, se usa mucho con la significación de pueblo: 129 veces, esto es, casi un 30% (V. cuadro 1). En la mayor parte de los casos (85), se trata de tribus del Perú, como en «todas las Naciones incultas de esta América» ( M . P., IX, 5), o en «los infieles
Capanahuas, Manahuas, Sentís y otras varias naciones» (M. P., XI,
281). Queda claro que dichas tribus están muy lejos de la civilización europea, para la gente de la Sociedad Académica, que las califica a menudo de «salvajes» o de «bárbaras». Sobre todo, nos acercamos aquí al significado anterior, porque estos pueblos amazónicos también son paganos; se habla entonces de tribus «infieles»-, que «viven sepultadas en las funestas sombras del gentilismo» ( M . P., V, 135, 91-92), y se dice que hay que difundir «la brillante luz del Evangelio en todas aquellas naciones que yacen por allí en el seno de las tinieblas» (M. P., IV, 32). De cuanto hemos dicho hasta ahora hay que conservar la idea de un grupo humano que posee en común un territorio, una lengua, costumbres y un pasado. Nación indica, pues, la comunidad de origen, a menudo por oposición a otros grupos de individuos que habitan el mismo país; así se habla frecuentemente de "la nación francesa de Cádiz", y la Real Academia registra este valor de "extranjero" (1803, 577c). Por otra parte, la Sorbona de París estaba dividida en cuatro naciones (francesa —es decir de la Isla de Francia—, picarda, normanda y germana), que representaban los cuatro principales componentes del conjunto francés. Nación designa, pues, una parte de la población de un mismo país, que tiene disimilitudes con las demás. En América esto revestirá la forma de la distinción de castas, fundada sobre diferencias raciales. Esta acepción aparece desde los primeros momentos de la colonia; en 1549, por ejemplo, Pedro de la Gasea, al escribir al rey a propósito de dos hijas mestizas, huérfanas, de Juan y Gonzalo Pizarro, dice «son desta nación de Indias» (cit. por A. M. Salas 1960, 136). Es obvio que, también para los mercuristas, nación designa la casta; más precisamente en 36 casos, o sea un poco más del 8%. Se señala, por ejemplo, que el arzobispo Loayza había contado más de 8 millones de habitantes «de la Nación India» en el Perú {M. P., VIII, 48), o que los mestizos «provienen de dos naciones limpias» ( I b i d 5 0 ) .
230
EL MERCURIO
PERUANO
b. Las acepciones modernas de "nación"
Las acepciones que hemos destacado no dan enteramente cuenta del valor de la palabra nación. En efecto, ésta designa también a una organización de la sociedad que, dentro de la evolución histórica de la humanidad, sigue al sistema tribal (fundado sobre los lazos de consanguinidad) y al estado de nacionalidad (que viene después); para llegar a la nación hace falta una colectividad social estable, históricamente formada, unida por la lengua, el territorio, la economía y una sicología particular (A. Prieto 1978, 109, 57b; Shulgovski 1978, 14). La nación, pues, es portadora de cultura. En el Mercurio, la palabra sirve para nombrar, en 34 de los casos (un 8%), una civilización antigua, ora europea (Grecia, Roma), ora americana (esencialmente los Incas). Pero designa, aún más, a un pueblo contemporáneo y a su civilización; este sentido se encuentra 80 veces (el 18,6%). Por lo tanto, se habla a menudo de «naciones sabias» o «civilizadas» o «ilustradas», y hay una gran preocupación por su «felicidad» o por hacerlas «felices». En la mayor parte de estos casos (63), se trata de naciones europeas, como Francia e Inglaterra, a veces todavía no constituidas en estados, como Alemania o Italia. Luis Monguió (1978, 462) nota que Alfonso de Palencia registraba ya esta significación en 1490, cuando hablaba de «nación alemana y itálica y francesa» en su Universal Vocabulario. La nación, pues, es una comunidad social. De ahí que el miembro de la nación, como no existe palabra derivada para nombrarlo, se llame ciudadano, término que, en latín (civis), designaba en realidad al conciudadano e implicaba, como repara el lingüista Benveniste (1969, I, 337), una «comunidad del hábitat y de los derechos políticos». Nación es entonces una voz eminentemente positiva. Por eso la utiliza el Mercurio muy copiosamente en tal sentido: 95 veces o in 22%. Sirve para nombrar al Perú (13 casos), pero todavía más a España y a su imperio (51). Son casos en los que se habla de los hombres «ilustres», de las «glorias», de la «opulencia» de la nación, que se ensalza, así como del «bien general», del «verdadero amor», de los «intereses» de la misma, en cuyo favor se debe obrar, para la «felicidad» de todos sus hijos. Esto lleva directamente al último sentido apuntado en el Mercurio: nación representa el poder político y suele designar un Estado; entre los 55 casos de este tipo (el 12,8%), ninguno de ellos representa al Perú. No podía ser de otro modo.
231
P A T R I O T I S M O E IDEA DE N A C I Ó N
c. ¿Es el Perú una nación? Al finalizar este rápido análisis léxico, diremos que, para los redactores del periódico que nos interesa , la palabra nación no parece indicar el país en el que viven y los hombres que lo habitan. Lo que hoy en día hace una nación es un territorio y un grupo humano dueño de su destino; pero el Mercurio no emplea la palabra, con esta significación, más que 17 veces (de 230). Lo anterior no da la impresión de que los autores sientan a su patria como distinta del resto del mundo hispano. LA PALABRA NACIÓN EN EL MERCURIO PERUANO Acepciones e
España imperio
Perú
Paganos Pueblo Casta
Extranjero
Total y %
2
2
0,5
36
85
8
129
29,9
4
30
2
36
8,3
15
19
34
7,9
Civilización antigua Civilización moderna
13
4
63
80
18,6
Grupo y su territorio
34
13
51
95
22,0
Poder político
13
52
55
12,8
197
431
Total y %
100 23,2
147 34,1
2
45,7
Esta recensión merece algún comentario. Una cifra atrae la atención: en más de una tercera parte de los casos (exactamente en el 34,1% de ellos), los autores del periódico emplean la palabra nación para nombrar al Perú. Pero es absolutamente necesario agregar que esto corresponde pocas veces a un uso moderno; sirve generalmente para designar
2. El total de 1 0 0 + 1 4 7 + 1 9 7 es superior a 4 3 1 y el total de los porcentajes correspondientes superior al 1 0 0 % , porque se ha tenido en cuenta la ambivalencia de algunos empleos.
232
EL MERCURIO
PERUANO
a los pueblos de la parte amazónica del país o a las castas de las que consta la población del virreinato. Es que el sentimiento de pertenecer a un conjunto particular (territorial y humano) pasa para los mercuristas por el conocimiento de la naturaleza y de los hombres que hay en el país. Viven su pertenencia al Perú, tratan de profundizarla, pero todavía ni la reivindican ni la proclaman. De hecho, parece que la nación sea, antes que nada, la idea que los miembros de un conjunto humano tienen de la comunidad de la que forman parte, como lo define C. Dumas (1982, 50): Ella es como un edificio de nubes [...], una representación que individuos, en un momento dado se hacen de su país [...], una ideología, pues, o una superestructura, si se quiere, es decir, en definitiva, un mito que alimenta con su universo mágico la cohesión espiritual del grupo.
Se puede añadir que la aparición de la idea de nación coincide con el ascenso de la burguesía y que el territorio afectado corresponde siempre a un espacio de mercado claramente delimitado, en el cual la defensa de los intereses del grupo dominante es esencial. El espacio nacional se construye por y para ella, como lo demuestran los ejemplos de Francia, Inglaterra u Holanda. ¿Qué pasa en el caso del Perú? ¿Han llegado los criollos a este estado de la evolución histórico-política? La indicaciones recogidas hasta ahora no son suficientes para zanjar esta cuestión. Podemos, empero, observar que, si bien no parecen conscientes de pertenecer a un pueblo separado del imperio español, tienen cada día más el sentimiento de vivir en un país, en un territorio bastante diferente de su «matriz» (como se dice en la época) y al mismo tiempo distinto también de los demás conjuntos americanos. Con el tiempo, acabarán por sentir más apego al Perú que a España, tanto más cuanto que sus propios intereses irán divergiendo de los de la Metrópoli. d. Alrededor de "nación" En el Mercurio, otras palabras que giran alrededor de la palabra nación, formando con ella un conjunto coherente, nos permiten precisar las relaciones internas del grupo humano que ocupa el Perú. Nacional, «lo que es propio de alguna nación o pertenece a ella», según la Real Academia, vuelve a revelar los principales sentidos ya observados en la palabra inicial: casta (M. P., IX, 196), España
PATRIOTISMO E IDEA D E N A C I Ó N
233
( M P„ I, 215), y Perú a veces (M. P„ V, 247). El periódico denuncia, por otra parte, los prejuicios antinacionales de los países europeos (M. P., VII, 13 n.): una vez más, el vocablo alude a España y no al Perú. Los habitantes del virreinato son llamados naturales —casi siempre se trata de indios—; pero la palabra connatural designa a los peruanos en su conjunto (M. P., III, 188). El término natal se, arriesga una vez, en lugar de natural, sin llegar a imponerse (M. P., VII, 246). Finalmente, desnaturalizado traduce lo que es execrable, porque designa a los que se han privado a sí mismos «del derecho de naturaleza y patria» (Real Academia); sólo se encuentra en un caso, en in texto traducido del holandés (M. P., VIII, 274). Más interesante es la palabra ciudadano. Primero, sirve para nombrar al «vecino de alguna ciudad», según la Real Academia; pero cabe recordar que, en el mundo hispánico, el vecino no es cualquier habitante, sino el que goza de ingresos más que medianos. Es decir, que el ciudadano es miembro activo de la comunidad; lo es también el conciudadano 3 . Ambos términos parecen equivalentes, como indica este texto en el que el redactor, al hablar de sus compatriotas vascos, los califica de «nuestros ciudadanos». El ciudadano es, pues, una voz positiva que designa, para nuestro periódico, a un miembro activo de la comunidad nacional. Notamos que es en los casos en que emplean la palabra conciudadanos —generalmente en plural, signo de globalidad—, cuando los mercuristas designan, ya no a los miembros de una comunidad muy general (España y su imperio) sino a los habitantes del Perú; entonces viene empleada con calificativos elogiosos como «amables» o «nobles», y con otras palabras que también tienen in valor, moral o material, positivo («utilidad», «alabanzas», «hazañas», etc.); entonces suele ir asociada con patria (M. P., I, [4]).
2. Patria a. Los valores de la palabra "patria" ¿Qué es la patria? Dice la Real Academia (1803, 631b) que es «el lugar, ciudad o país en que se ha nacido». Es decir, que puede ser tanto el país entero como una entidad territorial más reducida, según 3. El civis latín tenía ambas significaciones (Gaffiot 1953).
234
EL MERCURIO PERUANO
explica Feijoo en "Amor de la Patria y pasión nacional" del Teatro crítico (1952, 145b): No niego que debajo del nombre de patria, no sólo se entiende la república o estado cuyos miembros somos y a quien podemos llamar patria común, mas también la provincia, la diócesi, la ciudad o distrito donde nace cada uno y a quien llamaremos patria particular.
La patria es, primero, la ciudad natal, como cuando el Inca Garcilaso (1963, CXXXIII, 25b) escribe que su madre reside «en el Cuzco, su patria»; al otro extremo del período colonial, Vidaurre (1972, 78) habla de «Lima, mi patria» (V. también Monguió 1978, 452-453 y 460). Pero la patria suele ser más comúnmente el país en que se ha nacido, o donde se reside desde hace bastante tiempo por haberlo adoptado. Esto mismo lo revela el Mercurio Peruano, como demuestra el cuadro siguiente: LA PALABRA PATRIA EN EL MERCURIO
Acepciones
Perú
Domicilio
1
Origen
6
Ciudad
24
Provincia País Total
y%
4 116 151 61,9
España e imperio
Extranjero
2
PERUANO
Empleo general
Total y %
1
2
0,8
6
14
5,7
27
11,1
11
4,5 77,9
3 7 23
20
31
190
32
23
38
244
13,1
9,4
15,6
Observamos que, para la Sociedad Académica, la palabra patria sirve esencialmente para nombrar el país en que se reside (casi el 78% de los casos), y la mayor parte del tiempo califica al Perú (casi el 62%). Pero esto no es todo; en efecto, se puede notar que esta palabra viene muy a menudo asociada a expresiones encomiásticas, como «amables ciudadanos», «dulzura», hombres «doctos, sabios», «feliz» y «felicidad», «amada», «amor de» o «amor a» la patria, «buenos peruanos», «deliciosa», «sabios regnícolas», «buenos patriotas», «amantes del país», «los corazones peruanos», etc., expresiones que
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
235
manifiestan un fuerte apego o cariño de los redactores para con el país en el que viven (a veces desde varias generaciones). Tanto más cuanto que se oponen a otras palabras (México, Madrid, España, Santa Fe, «extranjeros», Potosí, etc.) que permiten determinar a contrario el contenido de esta noción de patria. Es interesante observar además que las acciones expresadas son raras veces realizadas por la patria, sino más bien por los demás sobre ella. Se trata generalmente de «ilustrarla», de obrar por su «felicidad», de «honrarla», de actuar «en su favor», por su «beneficio», de «servirla», de «protegerla». La patria se ve siempre como algo frágil, que se encuentra en un triste estado («estado infeliz», «moribunda», «vergonzosa inacción», «desolación»), de la que los patriotas deben ayudarla a salir («restauración»). Es, pues, un ser pasivo, sentido como femenino, que necesita el amparo y el cariño de los demás para vivir («exige amor», «el dulce nombre de nuestra Patria», «amantes del país» o «de la patria»). Este carácter sentimental de las relaciones entre los mercuristas y su patria está en plena contradicción con el concepto de numerosos ilustrados (Feijoo 1952, 141-148; Voltaire 1826-1827, VII, 248255), para quienes la pertenencia a una patria es algo circunstancial. Cadalso, por ejemplo, afirma en sus Cartas marruecas (1971, 12): [A Ñuño] le he oído decir mil veces que, aunque ama y estima a su patria por juzgarla dignísima de todo cariño y aprecio, tiene por cosa muy accidental el haber nacido en esta parte del globo, o en sus antípodas, o en otra cualquiera.
Con todo, Cadalso se gloriaba de ser patriota. Su postura —y la de los que opinan como él— se debe, según Gusdorf (1973, 118-119), a que «el patriotismo del siglo XVIII no es un nacionalismo» y no tiene nada que ver con «el egoismo colectivo» que lo caracterizará en la centuria siguiente; concluye el filósofo francés: «Muy lejos de oponerse, la patria y la humanidad constituyen dos niveles de realización de la especie humana según la norma de la filantropía.» Esto sólo es posible porque la patria es una comunidad. Benveniste (1969, I, 210-212) nos enseña, en efecto, que en el viejo fondo indoeuropeo existen dos palabras para nombrar al padre: atta, que es el padre criador, y p'ter, que representa la paternidad no física y no individual; es por eso, añade el lingüista francés, por lo que entra en la composición del nombre del dios supremo de los romanos,
236
EL MERCURIO
PERUANO
Júpiter (*dydu pater = Cielo padre). Notaremos, pues, que en patria, que procede del mismo origen, hay una referencia a un pasado colectivo, común, puesto que es el vocablo que designa al "padre" del grupo —el que está sexualmente menos marcado— el que sirvió para formar el derivado. Entendemos ahora mejor la connotación afectiva de esta noción y consecuentemente su aspecto sagrado; se hablará, entre otras épocas, en los tiempos de la Revolución Francesa, del "amor sagrado de la patria", de "sacrificarse por la patria", de "altares de la patria", etc. Cuanto se haga en favor de ella no puede ser sino benéfico para el conjunto de la comunidad que ella reúne; es lo que opina, por ejemplo, Juan Sempere (1973, II, 168): Hay preocupaciones que lejos de deberse corregir, importa mucho el sostenerlas, y ésta es una de ellas, como no sea extremada. Porque el que los pueblos tengan a su país y a su gobierno por el mejor del universo, contribuye infinito para radicar en ellos el patriotismo, en el cual estriba principalmente la felicidad pública.
El Mercurio Peruano advierte, por su parte, cuán difícil es deshacerse de este apego al suelo natal y reprocha a los ilustrados europeos, que dicen no tener más patria que el mundo, el conservar no obstante los prejuicios de sus países respectivos, en especial cuando tratan de la conquista de América por los españoles (M. P., I, 205 n.). La razón es que, como la nación, la patria es una creación del grupo social y económicamente dominante, una construcción superestructural que se apoya en un asiento territorial y humano real y cuya utilidad consiste en defender los intereses de dicho grupo dominante.
b. En torno a la "patria" Las demás palabras emparentadas con patria lo confirman todo. Encontramos primero (10 veces) el adjetivo patrio, -a. En latín, Gaffiot (1953) precisa que califica «lo que toca a los padres, lo transmitido de padre a hijo», y da los ejemplos siguientes: «patrius sermo CIC[ERÓN]. [De] Fin[ibus]. 1, 4, la lengua materna; carmen patrium [QUINTUS] CURT[IUS] 3, 3, 10, canto nacional». Por consiguiente, esta palabra designa «lo que pertenece a la patria» (Real Academia 1803, 631c). El Mercurio lo emplea a menudo para indicar lo que es español, es decir, la herencia de los pasados venidos de la
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
237
Península. Así, al hablar de Ignacio de Castro, oriundo de Arica y que ha pasado gran parte de su vida en el Cuzco, el periódico dice: «Además de la lengua patria hablaba la latina, la griega, la inglesa, francesa, italiana, portuguesa y quechua en toda su perfección.» ( M . P., VI, 37 n.). La voz designa entonces la parte hispánica de los criollos peruanos. Otra palabra, frecuentemente empleada para nombrar a éstos últimos es patriota, que antes que nada quiere decir "compatriota": es el único sentido registrado en latín (Gaffiot, verb. "Patriota, -se") y en castellano (Real Academia 1803, 631c). -En el Mercurio aparece 14 veces (de 49) con tal acepción, siempre para decir "peruano"; a menudo viene acompañada del posesivo "nuestros". Sirve, pues, a la gente de la Sociedad Académica para expresar su pertenencia a un grupo preciso. A éstos podemos añadir 15 empleos idénticos de la palabra
compatriota.
La significación de «el que ama la patria y procura todo su bien», sólo aparece por primera vez en el "Suplemento" del Diccionario de la Real Academia (1803, 925b-c). El Mercurio utiliza la voz en este sentido en los 35 casos restantes (de los 49 totales, es decir, el 71,4%); viene generalmente (25 veces) precedida de «bueno» o de cualquier otro adjetivo bien intencionado («verdadero», «ilustre», «generoso», «sabio», «celoso», etc.). Como para patria, estamos ante una noción positiva, en la que quieren tener parte los autores del periódico. Esto explica por qué, a veces, patriota viene sustituido por patricio (23 casos) —y compatriota por compatricio (3 veces)—, voces que, por su etimología, portan una idea de superioridad, sobre todo social; Benveniste (1969, I, 272) explica, en efecto:
patricius "patricio", es decir que desciende de padres nobles, libres. La formación en -icius, propia del latín, constituye adjetivos sacados de nombres de funciones oficiales, ¡tdilicius, tribunicius, pratoricius. [...] patricius remite a la jerarquía social. Estas palabras vienen acompañadas de adjetivos más bien elogiosos, como «bueno», «dignísimo», «ilustre», «ilustrado», «sabio», etc. El aspecto positivo de este vocabulario lleva al empleo de patriotismo (29 veces) y de patriótico, -a (35), voces por las que se expresa el amor que los mercuristas tienen por su patria, esto es el Perú, en ocasiones sólo nombrado como el país, término que entra, a su vez, en composición con expresiones del tipo «amor del país» o «amante del país»,
238
EL MERCURIO
PERUANO
acarreando el empleo de pasiano, -a (7 casos). J. I. López Soria (1972, 24) tiene razón al considerar ambos términos como idénticos.4 Finalmente, merecen señalarse otros tres términos en los que encontramos la noción implícita de Perú: conterráneo (2 casos), conrregnícola (2) y, sobre todo, regnícola (8), que designan al habitante de un reino, en este caso el Perú, ya sea europeo o indio. Es obvio que, en la inmensa mayoría de los casos, las palabras empleadas sirven para nombrar, de modo positivo, a los miembros criollos y burgueses de la sociedad peruana. Patria, igual que nación, representa para los redactores del periódico una creación cuyo objeto es justificar la dominación económica del territorio en el que habitan y el dominio social de las poblaciones que viven en él y que serán siempre consideradas como compatriotas de segunda zona, lo que la Revolución Francesa instituirá con la distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Sobre esta cuestión Voltaire se expresa muy claramente en su Dictionnaire philosophique (1826-1827, VII, 250) y sus palabras se podrían perfectamente aplicar al caso del Perú: ¿Qué es, pues, la patria? N o sería, por casualidad, un buen campo, cuyo poseedor, cómodamente alojado en una casa bien cuidada, podría decir: Este campo que cultivo, esta casa que he edificado, son míos; ahí vivo bajo la protección de las leyes que ningún tirano puede infringir. Cuando los que poseen, como yo, campos y casas, se juntan por sus intereses comunes, tengo mi voz en dicha asamblea, soy una parte del conjunto, una parte de la comunidad, una parte de la soberanía: esto es mi patria.
Y acaba (Ibid., 251), registrando la exclusión de hecho de los no propietarios: Un pensador, que escuchaba esta conversación, concluye que en una patria algo extensa había a menudo varios millones de hombres que no tenían patria.
4. Otras tres palabras de la misma familia designan esencialmente el territorio; se trata de depatriotismo (1 empleo), expatriación (2) y expatriado (4); se aplican a los jesuítas expulsados de los dominios españoles en 1767; ninguna aparece en el Diccionario de la Real Academia (1803).
P A T R I O T I S M O E IDEA D E N A C I Ó N
239
II. El conocimiento del pasado 1. La herencia española En 1872, el historiador Fustel de Coulanges escribía en la Revue des Deux Mondes: «El verdadero patriotismo no es el amor del suelo, es el amor del pasado, es el respeto a la generaciones que nos han precedido.» Es evidente que los criollos del Mercurio Peruano han tenido este sentimiento hacia sus pasados oriundos de la Península.
a. La violencia de los conquistadores Esta postura de los mercuristas es tanto más notable cuanto que, en aquella época, los ilustrados europeos, sobre todo ingleses y franceses, atacaban vehementemente el papel de los españoles en la Conquista d e América. El célebre abate Raynal, por ejemplo, acusaba a los primeros conquistadores del modo siguiente: Los malhechores que seguían a C o l ó n ' , unidos a los salteadores que infestaban Santo Domingo, formaron uno de los pueblos más desnaturalizados que jamás llevó el orbe. (1792, V, 212)
Más tarde, la situación empeorará, según él, y escribe, a propósito d e l continente sur: Ahí van a desarrollarse escenas más terribles que las que nos han hecho tremer tantas veces. Ellas se repetirán sin interrupción en las inmensas regiones que nos quedan por recorrer. Nunca, nunca se embotará la cuchilla; y no se la verá detenerse más que cuando ya no encuentre víctimas que lastimar. ( I b i d 1 3 5 )
Es en este entorno filosófico-político hostil — a la voz de Raynal se unen las de numerosos ilustrados, como el francés Voltaire y el inglés Robertson— en el que escriben los mercuristas. Y es obvio que les es imposible silenciar las exacciones cometidas por sus ancestros; por eso, admiten que «en los principios de la Conquista fueron [los indios] maltratados y abatidos por los soldados» (M. P., VIII, 47); pero hay que decir que tales confesiones son bastante escasas en el Mercurio y que, cuando existen, vienen acompañadas de notas y expli5. Única figura respetable, en su opinión, y también en la de Voltaire y de los demás ilustrados franceses en general (Clément 1994).
240
EL MERCURIO
PERUANO
caciones que restringen su aspecto negativo. Los individuos de la Sociedad Académica adoptan en esto una postura semejante a la de Feijoo, que reconocía la existencia de los crímenes de los españoles 6 y, al mismo tiempo, celebraba las victorias de los conquistadores en su discurso sobre las "Glorias de España" (Feijoo 1952, 194-230). Se plantea entonces una cuestión moral: ¿cómo asumir esta herencia? En los primeros años del siglo XIX, ésta atormenta al peruano Vidaurre en su "Entretenimiento II" (1971, 165): Estas crueldades de los españoles con los indios ¿no son de nuestros abuelos y tíos? ¿Acaso descendemos de hombres diversos? ¿Qué delito les imputaremos que no recaiga sobre nosotros?"
b. Se quita hierro al asunto La solución adoptada por los mercuristas consiste en minimizar esta violencia o en justificarla. Primero, cuestionan la amplitud de las matanzas (M. P., I, 216): A la verdad no es posible creer que en el corto tiempo corrido de 1 5 1 3 [...] al de 1 5 1 7 [...], se haya derramado tanta sangre y sacrificado tantas víctimas por el bárbaro e insensato placer de destruir y cometer delitos.
Impugnan también las cifras presentadas por los extranjeros: a los 100 millones de habitantes de América antes de la Conquista propuestos por el padre Riccioli, o a los 300 millones formulados por el alemán Sussmilch, oponen los 40 millones admitidos, según ellos, por los «imparciales» ( I b i d 2 2 1 ) . Por consiguiente, no puede haber los millones de muertos que proclama la "leyenda negra"; es una «cuenta ridicula» (M. P., V, 258). No obstante y aunque se pueda discutir su amplitud, la despoblación del Nuevo Mundo es una realidad que es necesario explicar, lo cual hacen los autores del Mercurio afirmando que los indios son portadores de su propia mortalidad, por el tipo de vida que llevaban entonces: actividades violentas (caza, guerra), mala alimentación, sacrificios humanos, clima insalubre de muchas regiones americanas, ignorancia e inferioridad tecnológica ( M. P., I, 221-222).
6. Escribía en las Cartas eruditas: «No desoló tantas Provincias la ambición en Europa, Asia y África en el largo espacio de veinte siglos, como la codicia en la América en uno solo.» (Feijoo 1958, 53). Ver también ibid., 56.
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
241
c. Justificación de la violencia conquistadora En cuanto a la actitud de los españoles, ésta tiene, para los mercuristas, la doble justificación —que ya se ofrecía en la época de la Conquista— de obsequiar inmensas provincias a la Corona y sobre todo de guiar a millones de almas hacia la Fe cristiana: Lo cierto es que los primeros españoles tuvieron para el logro de la Conquista dos recomendables objetos. El primero y más piadoso, el de reducir al gremio de nuestra santa ley evangélica la copiosa multitud de bárbaros e infieles que habitaban estos extensos dominios. El segundo, e 1 de añadir a la Corona de espnña (sic) este poderoso imperio (M. P., X, 168169).
Además, si los criollos defienden los fines de la empresa, también defienden los medios utilizados. Justifican las violencias cometidas por el ambiente guerrero que reinaba entonces («los horrores de Marte») y que era muy poco favorable a los comportamientos moderados y humanos (M. P., VIII, 47). Argumento que ya había desarrollado Feijoo en las "Glorias de España" de su Teatro Crítico (1952, 209a). La segunda razón alegada por los mercuristas para explicar la violencia española es que los conquistadores se indignaron por la "bestialidad" y otros vicios observados en los indígenas (M. P., VIII, 47): y aunque en los principios de la Conquista fueron maltratados y abatidos por los soldados de ella, hemos de reflexionar que sus bestiales y fieras costumbres, excesos y traiciones, daban motivo a la aspereza y al rigor.
De nuevo nos encontramos con el argumento de la inhumanidad del indio, ya avanzado, en el primer tercio del siglo XVIII, por el mismo Feijoo (1952, 209a-b) para quien los excesos de los conquistadores "son sin duda más disculpables", porque los españoles combatían a "hombres que apenas creían ser hombres, viéndolos en acciones tan brutos". Fue esta actitud eminentemente salvaje de los indígenas la que impuso la violencia, explica el Mercurio-, y agrega que, sin la firmeza de los conquistadores, todo el beneficio político, y sobre todo espiritual de la empresa se hubiera perdido ( M . P., X, 169). Así, explica que Pizarro tuvo que utilizar la fuerza para contrarrestar la traición de Atahualpa (Ibid., 169-170), del mismo modo que
242
EL MERCURIO
PERUANO
Concolorcorvo justifica la violencia de Cortés por la negativa de los mexicanos a aceptar su amistad (Carrió 1973, 335). Poco a poco los autores del periódico insinúan y argumentan que los conquistadores se portaron finalmente de modo muy cristiano con los indígenas (M. P., I, 169): Veremos que los primeros pobladores de este país venturoso, en medio de los horrores de la guerra, de los atractivos de la riqueza y del mal ejemplo de algunos aventureros disolutos que los acompañaban, siempre llevaron adelante el espíritu de caridad cristiana y de misericordia.
Los mercuristas insisten mucho sobre este punto, y esta insistencia se acompaña de la reivindicación de los conquistadores como «abuelos» (M. P., I, 10 n.), palabra mucho más sentimental que la de "pasados". d. Los criollos buscan su identidad Según ellos, resulta positiva la balanza moral de la empresa americana: los españoles han traído a los naturales del país la religión católica y la civilización, haciéndolos «infinitamente más felices» (M. P., XI, 216; también VII, 90-91); la Conquista, pues, no habría sido sino un mal rato. En tales condiciones, la postura de Las Casas — «demasiado conocido»— es difícil de defender, porque es utilizada por los extranjeros contra España —«maliciosamente celebrado por solos los preocupados extranjeros» (M. P., X, 237)—. Esta campaña extranjera, a menudo inspirada en textos como los del obispo de Chiapas y de otros defensores de los indios, no es nada original; pero toma un nuevo vigor en la segunda mitad del siglo XVIII (Carrió 1973, 331-332), provocando un acercamiento moral de los criollos con su pasado europeo. Éstos no pueden negar ni rechazar su origen; son los hijos y nietos de la Conquista que, a su parecer, no puede ser sino gloriosa: La verdad es que ni la envidia de los extranjeros, ni la emulación recíproca que tuvieron los mismos españoles, ni la ingratitud de algún otro americano ha sido capaz, ni lo será jamás de obscurecer la gloria española por estas portentosas conquistas. (M. P., V, 258).
Actitud tanto más necesaria cuanto que reina, desde el siglo anterior, un sentimiento anticriollo en la misma España, que denigra a la gente nacida en América, acusada —como lo mostró excelentemente B. Lavallé (1982, II, 799-828)— de ser poco más o menos que mesti-
PATRIOTISMO E IDEA D E N A C I Ó N
243
zos ( I b i d , 8 0 7 ; Roel 1970, 348), de haber chupado los defectos de los indios al mamar a sus amas indígenas (V. cap. VII, § II 2 a) y de descender de lo que España tenía de peor (Lavallé 1982, II, 817). La reivindicación de abuelos blancos, esforzados y gloriosos (M. P., X, 168), es, por consiguiente, una necesidad absoluta para los criollos, para salvarse tanto a los ojos de los peninsulares como a los suyos propios. Esto explica su búsqueda permanente del pasado peruano, que se manifiesta por el rastreo incesante de documentos —que piden a los lectores (M. P., II, 317) o que compran (M. P., I, 33)—, y por la publicación de un gran número de artículos históricos, que representan el 9% de la superficie impresa del periódico y una tercera parte de los 24 temas abordados por los mercuristas (ver cap. V).
Viñeta repetidamente publicada en el Mercurio Peruano. Expresa, creemos, el criollismo. Podemos observar, en efecto, que este grabado manifiesta la doble índole de los criollos. Por una parte, presenta lo americano —que los "españoles americanos" reivindican como suyo— con la naturaleza y el cóndor (que simboliza el pasado incaico tan admirado por ellos) y, por otra parte, muestra l o español con el perro (que representa al conquistador) y las ruinas antiguas (de tipo marcadamente grecorromano) que ilustran la obra civilizadora de los europeos.
244
EL MERCURIO
PERUANO
2. Reivindicación del pasado indígena Hay que precisar, empero, que estos artículos se interesan tanto por la historia indígena (es decir, precolombina) del Perú como por su historia española. Hay, como expresa L. Monguió (1979), un «indianismo historicista» del Mercurio Peruano, postura que se puede finalmente calificar de "garcilacista" y que se observa en la colonia desde hace mucho tiempo. En la introducción a su Relación del Cuzco (1795), en la que evoca el glorioso pasado incaico de la Ciudad Imperial, Ignacio de Castro (1978, 12) recuerda que él no es el primero en utilizar el procedimiento, ya que, antaño, Pedro de Peralta, por ejemplo, había antepuesto a sus Júbilos de Lima, escritos con motivo del casamiento de Luis I con Isabel de Orleáns, un resumen de la historia de los emperadores peruanos. Los individuos de la Sociedad Académica tienen la misma actitud, porque quieren ser los portavoces de los criollos y —probablemente también porque está entonces de moda— presentar bajo un aspecto favorable el pasado americano; en Francia, por ejemplo, Antoine Le Blanc (1763) pinta a Manco Cápac como el introductor de la civilización en el Perú, y Marmontel, en Los Incas (1777), encumbra el Incanato (Clément 1994). Ya hemos hablado algo (cap. VII, § I 1 a) de la admiración que sentían los mercuristas por la civilización incaica. En la introducción a su "Carta sobre los monumentos antiguos de los Peruanos", su autor, Pedro Nolasco Crespo, indica claramente sus intenciones: desvanecer «la falsa idea de la brutalidad» y de la «extrema barbarie» de los Incas ( M . P., V, 255). Se dedica después —como también lo hacen los demás artículos sobre el tema— a una defensa e ilustración del Incanato; aunque se suele tener a los indios por seres inferiores, todavía sumidos en un estado primitivo de civilización, tanto a nivel tecnológico como humano, los «monumentos» (restos arqueológicos) que han dejado prueban todo lo contrario, demostrando que eran insignes peritos en hidrología —sus canales y acueductos salvan las montañas (.Ibid., 257)—, en arquitectura —sus edificios resisten a los terremotos (Ibid., 263)—, en escultura (M. P., I, 204-205), etc., y que sus obras son «las más admirables» ( M . P., V, 260); y no hablemos del arte de «conservar los cadáveres» {Ibid., 264) o de la minería {Ibid., 263), ni de los conocimientos científicos {M. P., I, 207). Existen incluso sectores, como la música, en los que se mostraron superiores a los europeos:
PATRIOTISMO E IDEA D E N A C I Ó N
245
Confieso por mi parte que le es más ingrato el horrísono son del llanto lúgubre español que el que, en una sencilla melodía, exprime el lamento del indio peruano. {M. P., III, 131)
Contrariamente a lo que dice L. Monguió (1979, 594-595), la visión de los mercuristas no es doble —positiva y negativa—, sino esencialmente favorable; tan sólo se aprecia un punto de crítica, aunque importante: la religión. Incluso llegan a considerar a los Incas como iguales a lo que hay de más elevado en el pensamiento y en la cultura occidental de entonces, equiparando su obra legislativa a las de Solón y Licurgo (M. R, IV, 154-155; también Castro 1978, 20-21). También se mencionan otras similitudes, como el aspecto sagrado de la agricultura entre los romanos y entre los Incas ( M . P., VI, 133). En realidad, se trata, más que de una simple comparación, de una apropiación: los criollos, como descendientes de los conquistadores, se consideran como los herederos del mundo grecorromano, pero al mismo tiempo se sienten orgullosos del pasado particular del país en el que viven. Tratan de mostrar —y tal vez de convencerse a s í mismos— que ellos son el fruto de dos culturas antiguas —y por consiguiente nobles—, muy avanzadas, superiores. Estos pensamientos no son nuevos. Baste recordar las llamadas de TúpacAmaru a los criollos en 1780-1781 (Lewin 1967, 398-403); y anteriormente (Oruro, 1739) las de Juan Vélez de Córdoba, quien escribió una proclama en la que invitaba a la unión —natural para él— de los blancos nacidos en América con los indígenas, cuyo título revela claramente sus intenciones: Manifiesto en que se hacen patentes las razones que asisten a los criollos ilustres de estos nuestros reinos del Perú así españoles [americanos] como pobres indios y naturales, que siendo legítimos señores de la tierra unos y otros, nos vemos oprimidos de la tiranía [...] (Lewin 1967, 118-120). Es evidente que, a sus ojos, la palabra criollos nombra a cuantos han nacido o residen en el Perú, sea su casta la de los blancos o la de los indios o mestizos; es decir, cuantos tienen la misma patria. Y les propone, en este texto, tener la misma nación. Esta actitud conduce directamente a la sublevación contra el poder español. Los criollos limeños, especialmente los que se expresan en el Mercurio, todavía no han llegado a pensar esto. No obstante, la historia nos enseña que, de la percepción, más o menos difusa, de su pertenencia a una entidad social particular que no es puramente española, se pasa luego a una etapa posterior caracterizada por el rechazo a
246
EL MERCURIO
PERUANO
España y a su dominación. Aunque, al menos en el Perú, aún no se manifiesta ninguna voluntad secesionista, ésta está en ciernes en la mentalidad de los criollos del virreinato.
III. El sentido de un espacio nacional En los siglos precedentes, la literatura nos ofrecía manifestaciones claras del patriotismo de los criollos. Así lo demuestra B. Lavallé (1982, II, 909-984), tras un largo y preciso estudio de los textos manuscritos e impresos de aquellos tiempos: ¡Cúantas veces no encontramos expresado del modo más bello y más emocionante el himno al amor de la patria bajo la pluma de los criollos!
(.Ibid., 980)
El Mercurio prosigue esta tradición literaria mezclando su voz al coro de los que, antes de él, han celebrado el Perú (M. P., VI, 18). 1. La oposición a los detractores europeos Uno de los fines del Mercurio Peruano, expresado en la primera frase del periódico y luego repetido, es la voluntad de replicar a las acusaciones lanzadas por los europeos desde hace tres siglos: El principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su Prospecto, es hacer más conocido el país que habitamos, este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos paralogismos. (M. P„ 1,1).
Todos estos críticos de la América española se apoyaban en una teoría pretendidamente científica, la del influjo del clima sobre los seres vivos. a. La teoría del clima Ya los griegos (Platón, Aristóteles, Polibio y otros muchos) habían atribuido al clima —y a lo que determina consecuentemente: suelo más o menos fértil, alimentos de calidad irregular, etc.— las diferencias físicas y morales de los hombres (Hipócrates 1976). Los romanos (Plinio, Tito Livio, Cicerón, etc.) compartieron después este
PATRIOTISMO E IDEA D E N A C I Ó N
247
concepto. Y también la Edad Media, fiel a Aristóteles (con Santo Tomás y Alberto Magno) (Lavallé 1982, II, 756-764), así como el Renacimiento 0ean Bodin, por ejemplo) (Gerbi 1960, 34-37). En el siglo XVIII, esta teoría llamada "de los climas" sigue seduciendo a los pensadores (Montesquieu es uno de los más conocidos) y sobre todo a los hombres de ciencias, como Buffon (1954, 394a; también 394-413), que afirma en el tomo XIV de su Historia natural. «En cuanto comenzó el hombre a cambiar de cielo y se expandió de clima en clima, su naturaleza sufrió alteraciones.» Por su parte, el alemán Johann Friedrich Blumenbach explica científicamente esta teoría en su tesis médica De generis humani varietate nativa (1775): Parece evidente que el clima debe de ejercer un poder casi infinito sobre todos los cuerpos orgánicos y particularmente sobre los animales de sangre caliente [...] Se sabe hoy que el aire, que se miraba como sencillo, está compuesto de una multitud de elementos: los gases son sus partes constitutivas, la luz, el calor, la materia eléctrica entran como accesorios en su composición. La proporción de estas diversas partes varía prodigiosamente y cada uno de estos cambios debe de modificar la acción del atmósfera sobre los animales que bañan en él. (cit. por Gusdorf 1972, 383)
Se suele admitir que los indios están fuertemente marcados por la tierra en la que viven y por su clima, y también los criollos, que acaban por adquirir los mismos defectos físicos y morales: tez más oscura, pereza, lascivia, etc. (Lavallé 1982, II, 765-787): es muy significativo notar que, para muchos españoles y para una gran mayoría de europeos, la huella de la naturaleza americana se concretaba primero en efectos negativos que disminuían, afeaban o debilitaban a los seres {Ibid., 771).
A pesar de todos los argumentos en contra, a pesar de todas las defensas presentadas a lo largo de los siglos XVI y XVII, este concepto de la inferioridad del mundo americano sigue muy vivo en la época de las Luces, muchas veces parapetado detrás de proclamaciones seudocientíficas; buen ejemplo de tal actitud es el abate Cornelius De Pauw, holandés residente en Berlín, donde publica en 1768 y 1769 un libro en francés, cuyo título —Recherches philosophiques sur les Américains— daba al lector una impresión de seriedad, de mesura, que sólo podía resultar de una larga y circunspecta investigación.
248
EL MERCURIO
PERUANO
b. De Pauw y la crítica antiamericana Sin embargo, como repara A. Gerbi (1960, 54), De Pauw no dice exactamente que el clima sea la causa única del triste estado en que se halla el Nuevo Mundo; sugiere otras razones, como la existencia de un diluvio (De Pauw 1768-1769, I, 22-24) que explicaría el hecho de que «América en general ha sido y sigue siendo hoy en día una región muy estéril» ( I b i d . I , 110), «una tierra, o erizada de montes a pico, o cubierta de selvas y pantanos» {Ibid., I, 4). La humedad que reina desde este cataclismo original tiene por consecuencia la existencia de una fauna particularmente repugnante, en la que los animales útiles son escasos y ridiculamente pequeños {Ibid., I, 12-14); y añade este autor {Ibid., I, 7): La superficie de la tierra, atacada por la putrefacción, estaba inundada de Lagartos, de Culebras, de Serpientes, de Reptiles y de Insectos monstruosos por su grandeza y la actividad de su veneno, que sacaban de los jugos abundantes de este suelo inculto, viciado, abandonado a sí mismo.
En este cuadro caricaturesco, los hombres tienen poco que envidiar a los brutos por su «estado de decrepitud y de caducidad» {Ibid., I, 23). Y titula muy lógicamente la primera sección de la 5 a parte de su libro "Del genio embrutecido de los americanos" {Ibid., II, 153208), afirmando que los autóctonos americanos son físicamente débiles {Ibid., I, 35), que tienen poca virilidad {Ibid., I, 42) y un aspecto afeminado, por faltarles «pelos en la superficie de la epidermis y las partes naturales» {Ibid., I, 37-41); finalmente, manifiestan una gran flojedad moral: «su alma había perdido a proporción de sus cuerpos» {ibid., II, 153). En otras palabras, se los rebaja al rango de bestias: Superiores a los animales, porque tienen el uso de las manos y de la lengua, son realmente inferiores al menor de los europeos; privados a la vez de inteligencia y de perfectibilidad, no obedecen más que a los impulsos de su instinto. {Ibid., II, 154)
Esto explica que sus obras no tengan ningún valor; así, para él, el Cuzco «no puede haber sido más que un montón de pequeñas chozas sin lumbreras ni ventanas» y reduce la gigantesca fortaleza de Sacsahuaman a «un trozo de muralla» {Ibid., II, 178). Los demás hombres que viven en el Nuevo Mundo sufren también la influencia nefasta, debilitadora, de aquel continente. En primer
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
249
lugar, los mestizos que, por tener sangre india, participan de los defectos de sus padres indígenas. En cuanto a los europeos instalados desde hace bastante tiempo en América —peninsulares con cargos y criollos—, sufren los efectos desgraciados del clima y del suelo, que hacen de ellos seres inferiores a sus antepasados españoles o a sus compatriotas residentes en la Península; la única concesión que les otorga De Pauw es que, gracias a sus abuelos europeos, son superiores a los indios ( . I b i d I I , 164-168). Cabe decir que el abate berlinés no es el único en criticar a los españoles americanos. Louis Godin (1776, 66 r°-67 v°) que es un buen ejemplo de esta literatura anticriolla de la segunda mitad del siglo XVIII (Clément 1975), realiza un retrato muy negativo de los criollos limeños, acusados de ser orgullosos, cobardes, afeminados, débiles, socarrones, de mala fe en el comercio, poco generosos, desvergonzados, y un largo etcétera {Ibid., 66 r°-79 r°). Es obvio que tales demostraciones no son gratuitas y C. Quesada (1982, II, 108) advierte muy justamente, a propósito de De Pauw que «Europa debe quedar durante mucho tiempo dueña de todos estos niños enfermos.» c. El Mercurio en defensa de los peruanos No podía la Sociedad Académica de Amantes del País de Lima dejar sin respuesta este torrente de insultos y calumnias. Era una de sus obligaciones, según el artículo 8 de sus Estatutos: Todo lo contrario se manda para los casos en que los dicterios o las sátiras se dirijan contra nuestra patria el Perú. Entonces la Sociedad hará todos los esfuerzos posibles, hasta sacrificarse para su defensa. Si los detractores son literatos del otro hemisferio, especialmente si son extranjeros, deberá la Sociedad impugnarlos con las pruebas de hecho, y con los raciocinios más vehementes. (M. P., II, 132).
Para el Mercurio, si los detractores europeos creen en la inferioridad de los americanos, es porque no conocen la realidad del Nuevo Mundo. Además, emplean a menudo la mentira, o más exactamente —el periódico utiliza la palabra en tales casos— el paralogismo, que la Real Academia define como un "discurso falaz", voluntariamente engañador, como el del geógrafo alemán Antón Friedrich Busching, acusado de haber pintado, al describir Lima, un cuadro "tan ajeno y
250
EL MERCURIO
PERUANO
distante de la realidad que da bien a conocer que sus dicterios son efectos del odio" (M. P., X, 105). En cuanto a De Pauw —de quien los mercuristas no parecen conocer la nacionalidad7, pero sí el carácter8—, revela también su nulidad científica al considerar a todos los indígenas americanos como miembros de una sola etnia que vive en ui mismo estado de civilización primitiva y al confundir a los peruanos «con los patagones y eskimauses» (Ibid.). Su falta de rigor llega a tales extremos que pone en un mismo nivel a criollos e indios (Ibid.). Frente a tanta mala fe, los mercuristas reaccionan firmemente, impugnando las acusaciones lanzadas contra el país y sus habitantes. Primero, aceptan la teoría del clima como fundamento científico del razonamiento9. Pero agregan que, para aplicarla, es necesario conocer bien la región de la que se trata, lo que no es el caso de los detractores europeos, que escriben sus diatribas antiamericanas «en las orillas del Sena o del Támesis» (M. P., I, 1). En cambio, el Mercurio muestra que el Perú en general, y la capital en particular, gozan de un clima muy agradable (M. P., VII, 176). Es lo que opina también el Diario de Lima (I o de diciembre de 1790) que habla de «una perpetua primavera». Para todos, es un lugar idílico, cuyas descripciones corresponden bastante bien al tópico del bcus amoenus (Curtius 1986, I, 301-326). Este clima sereno y este paisaje descansador sólo pueden tener una influencia benéfica sobre sus moradores: Felizmente reina en estos países favorecidos no menos de Apolo y de Minerva que de Ceres y de Pomona, un temperamento dulce que hace connatural a sus moradores la humanidad y franqueza. Todos son compasivos, todos generosos. {M. P., IV, 141-142)
Ya José Rossi y Rubí había expuesto en el primer artículo del periódico las inmensas cualidades intelectuales («natural agudeza y pene-
7. Lecuanda habla, por ejemplo, de «la mordacidad del inglés Paw» (M. P., X 16 n.). Sobre este punto, se observa una mayoría de errores en la época, causados por una mala ortografía del apellido del abate, generalmente escrito "de Paw" o simplemente "Paw", en vez del nombre correcto "De Pauw". 8. Rossi y Rubí lo llama «Paw el Atrabiliario» (M. P., VII, 12). 9. Años después, uno de los más eminentes mercuristas, José Hipólito Unanue, publicará una obra importante sobre el tema: Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el Hombre (Lima, 1806; reeditado en Madrid, 1815).
PATRIOTISMO E IDEA D E N A C I Ó N
251
tración»), morales («adhesión al estudio») y sociales («el buen gusto, la urbanidad y el dulce trato») de los criollos peruanos (M. P., I, 7). Otros textos hablan de su generosidad (M. P., II, 298; IV, 159 y 178; X, 111), de sus capacidades literarias ( M . P., I, 141 [ter] n.), de su «laboriosidad», de su robustez y viveza, sin olvidar las virtudes de las mujeres (M. P., X, 243). Se sitúan así en una tradición literaria que empezó con los Comentarios Reales del Inca Garcilaso, en los que se exaltaba no sólo lo que era incaico, sino también lo que era americano, incluidos los criollos. América en general y el Perú en particular están encumbrados a lo largo del siglo XVII por una abundante literatura criolla (Lavallé 1982, II, 910-924) de la que mencionaremos algunos ejemplares: La Argentina de Ruy Díaz de Guzmán (1612), el Memorial de las historias del Nuevo Mundo Perú de Fr. Buenaventura de Salinas y Córdoba (1630) y la Crónica religiosísima de la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú de su hermano Fr. Diego de Córdoba y Salinas (1651), la Crónica moralizada de la orden de San Agustín en el Perú de Fr. Antonio de la Calancha (1638), la Histórica relación del reino de Chile de Alonso de Ovalle (1646). Peninsulares mezclan su voz a este concierto proamericano: Fr. Francisco Antonio de Montalvo y El Sol del Nuevo Mundo (1683) o Juan de Mogrovejo de la Cerda y sus Memorias de la gran ciudad del Cuzco, ms. (1690), a los que se pueden agregar autores como el guatemalteco Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán y su Recordación florida (1699) (A. Saint-Lu 1970, 87-91). En todos estos textos, que conocen los autores del Mercurio Peruano, se encuentran ya los argumentos que ellos presentan a favor de los españoles americanos. Una prueba frecuentemente presentada de la no inferioridad de este grupo es el argumento de los criollos ilustres: Montalvo registraba 47 prohombres americanos en su Sol del Nuevo Mundo, pero, en 1640, el franciscano Fr. Baltasar de Bustamante alcanzaba la cifra de 500 en sus Primicias del Perú en Santidad, Letras, Armas, Gobierno y Nobleza. Concluye el Mercurio (X, 107 n.): Ya irá descubriendo el lector que la fecundidad grande del Perú no se limita a los tesoros que producen las entrañas de la tierra, sino que también en las preciosas minas de los entendimientos de los naturales se hallan riquezas, cuyo valor excede la estimación del mundo .
252
EL MERCURIO
PERUANO
2. La exaltación del territorio peruano Es un sentimiento de superioridad el que aparece claramente, desde la época de la Conquista, a través de las descripciones del mundo americano. Entre los infinitos textos que se podrían mencionar, sólo recordaremos la admiración de Bernal Díaz del Castillo, repetida a cada una de las etapas de su viaje a través de México, como la entrada en Cempoala (1969, 71a), el recibimiento en Tenochtitlan ( I b i d 1 4 8 a 150b) o la descripción del mercado de Tlatelolco (Ibid., 159a160a). Desde sus primeros pasos en el Nuevo Mundo, conquistadores y colonos manifiestan un apego profundo por el país en el que acaban de instalarse (A. Saint-Lu 1970, 43-47) y que van a describir con pasión, llegando a veces a situar ahí el paraíso terrenal, en aplicación de las teorías expuestas, a principios del siglo XV, por el cardenal Pierre d'Ailly en su Imado Mundi, a imitación de lo que hicieron Fr. Buenaventura de Salinas y Córdoba y, sobre todo, Antonio d e León Pinelo en su obra El Paraíso en el Nuevo Mundo (1656).
a. Alabanzas del Perú Desde los comienzos de la colonia, la lengua ha conservado esta idea, correlativa de la de Edén, de que el Perú es el país de la abundancia. Aludimos a la expresión "Esto es Jauja", de la que F. Delpech (1980) ha mostrado de manera convincente que era la transcripción española del "Pays de Cocagne" francés, de la "Cuccagna" italiana y del "Schlaraffenland" alemán, es decir la visión popular de la Edad d e Oro antigua o del Paraíso terrenal cristiano. Durante mucho tiempo, se ha creído que la riqueza de esta provincia peruana era sobre todo simbólica de la riqueza del país entero y de sus minas de plata y oro. Esto es cierto, pero creemos, por nuestra parte, que hay mucho más: en el siglo XVIII, se vuelve a descubrir la región y en particular el valle de Vítoc (partido de Jauja, intendencia de Tarma). Por falta de protección militar, los españoles tuvieron que abandonar, en la época de la rebelión de Juan Santos Atahualpa (17421761), esta zona situada en los linderos de la pampa del Sacramento. Durante su mandato como intendente de la provincia de Tarma, José María de Gálvez decide colonizarla de nuevo, lo que realiza en 17861789 (Croix 1789a, 404; M. P„ IV, 27-33). El Mercurio describe así este «ameno» valle (M. P., IV, 28):
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
253
Compónese de varias quebradas y vegas de una feracidad prodigiosa y que a principios del siglo fueron cultivadas con sumo esmero. Por la tradición se sabe que rendían tres cosechas al año, en tal abundancia que Vítoc era respecto de las provincias colindantes lo que Sicilia para el Imperio Romano. A la fecundidad del suelo une la bondad del clima, careciendo de mosquitos y las demás sabandijas que inundan la Montaña1®.
Pero, si Vítoc ha pasado al mito bajo el nombre de Jauja (el centro más impórtate de la comarca), no es el único lugar del que se sienten orgullosos los mercuristas. Ya hemos dicho (cap. VIII, § III 2) hasta qué punto eran conscientes y felices de la fertilidad y opulencia de su tierra, de sus riquezas botánicas, animales y minerales. Para ellos el Perú es un país «donde derramó el Criador todos sus tesoros» ( M . P., V, 215), una «región afortunada» (M. P., IV, 11), el «templo augusto» de Dios ( I b i d 1 6 ) , «la obra de más magnificencia que ha criado la naturaleza sobre la tierra» {Ibid., 21). Sus maravillas son tan numerosas que sus propios habitantes las ignoran ( M . P., VIII, 168). De ahí el papel que se asigna al Mercurio de dar a conocer su país a los propios peruanos (M. P.,1, 1). b. El conocimiento del territorio peruano El medio utilizado para lograr este objetivo es la publicación de numerosas descripciones de provincias; así de pincelada en toque de pluma se va realizando un cuadro bastante completo del Perú. Contamos 14 largas descripciones, a las que conviene añadir relatos de viajes y misiones y otros artículos emparentados, que permiten alcanzar la cifra total de 42 artículos (Clément 1979, 50-53), la cuarta parte de la superficie total del periódico (V. cap. IV), y ocupan cada vez más espacio con el tiempo 11 . Como un niño que va descubriendo su cuerpo mirándolo y tocándolo, los criollos van aprendiendo a conocer su país a través de estas descripciones, textos tanto más necesarios cuanto que el Perú aún no se conoce bien 12 . Y podrían decir lo que Cicerón escribía de Varrón: 10. En el Perú, Montaña es la palabra que designa la selva amazónica. 11. La Geografía, que cubre el 11,57% de la superficie impresa en el año 1791, asciende al 25,34% en 1792, al 33,88% en 1793 y al 32,68% en 1794. 12. Entre los muchos ejemplos que se podrían dar, presentaremos uno solo: En el artículo dedicado al Bermejo en el Diccionario de América de Alsedo (1967, CCVIII, 167), publicado en 1786-1789, se dice que este río se echa al Rio de la
254
EL MERCURIO
PERUANO
Éramos errantes y vagabundos en nuestro propio país, como extranjeros. Vuestros escritos nos han servido de guías para volver a nuestra tierra y encontrarnos de nuevo en nuestra morada; y en fin nos habéis dado a conocer quienes somos y donde estamos, (cit. por Perrot 1975,1, 19)
En efecto, al final de este viaje alrededor y dentro del Perú que se puede realizar a través del Mercurio-, advertimos que el país está mejor definido, porque mejor deslindado, gracias a la toma de conciencia de sus fronteras externas por los propios criollos, puesto que quien dice "nación" dice territorio con límites precisos. Este fenómeno de descubrimiento de las fronteras es general en la época, pero viene acentuado en el caso peruano por la reforma administrativa y política de 1776 que, instituyendo una regionalización de la América hispana, facilitó el nacimiento de entidades territoriales de tamaño más humano, lo que no era el caso con la organización anterior que había creado un Perú gigantesco (Navarro García 1959; Vives Azancot 1978). Es obvio que, en este espacio mejor conocido, la capital sigue desempeñando un papel preponderante. Pero, bajo el impulso de una burguesía cada vez más dinámica, el país se vuelve hacia su interior; se manifiesta una voluntad de conocer el territorio en su totalidad y con él a los hombres que allí viven, así como los recursos naturales. El
Mercurio es peruano y no de Lima.
3. Misiones y fronteras territoriales a. Las misiones franciscanas Entre todos los relatos que presentan el Perú a sus habitantes, existe ui conjunto de textos de especial interés: los relatos de las misiones franciscanas a la Amazonia, organizadas desde el Colegio de Misioneros de Santa Rosa de Ocopa (Amich 1975, 231-247). Este establecimiento fue fundado en 1725 por Fr. Francisco de San José; en 1757, fue erigido en Colegio de Propaganda Fide por una bula del papa Clemente XIII, confirmada al año siguiente por una Real Cédula de Fernando VI {Ibid., 481-486; Unanue 1795, 168). Desde 1754 extiende su autoridad sobre las antiguas conversiones jesuitas Plata; pero en el "Diario de Viaje" de Juan Adrián Fernández Cornejo (1794-1795) se prueba que es un afluente del Paraguay (M. P., XII, 1-48).
PATRIOTISMO E IDEA D E N A C I Ó N
255
del río Huallaga; los religiosos franciscanos van a avanzar, a partir de 1757, hasta el río Ucayali, agrupando, según la táctica de la reducción en pueblos nuevos de los indios setebos, ya convertidos en la segunda mitad del siglo XVII por Fr. Manuel Viedma, e instalando un centro misionero importante en Manoa en 1760, que se pierde en 1777. En 1785, se nombra al P. Manuel Sobrevida "guardián" de Ocopa. Éste organiza, en 1787, misiones hacia Manoa y los valles de los principales afluentes del Marafión (Huallaga, Ucayali, Pachitea, etc.), es decir, hacia los Mainas, zona hasta entonces controlada por religiosos dependientes de Quito, primero jesuítas y luego franciscanos (Escobar y Mendoza 1769). Estas expediciones religiosas se verifican esencialmente en los años 1790 y siguientes, y el Mercurio publica la relación de ellas (M. P., II, 226-244; III, 49-66; V, 89123; VI, 165-188; XI, 276-291). Estas misiones tienen un evidente objetivo espiritual: se trata de convertir a la Fe cristiana a las numerosas tribus de indios infieles, paganos o idólatras, que pueblan la inmensa cuenca del Marañón. El Mercurio rinde homenaje al espíritu evangélico que anima a los religiosos: A la voz consolatoria de sus apóstoles se han congregado los salvajes y formado pueblos doctrinados y laboriosos. El agrado y la mansedumbre, el ejemplo, el repetido sacrificio de la propia vida sin más interés que el de beneficiarlos han sido armas mucho más eficaces para atraer sus corazones que la espada y el fusil. (M. P., II, 138[bis])
Además de difundir el Evangelio, la abnegación de los misioneros ofrece a los indígenas los benéficos progresos de la civilización: La Religión católica, beneficiando al hombre, tiene un poder infinitamente mayor para civilizarlo, conservarlo en el orden y sostener el trono augusto de las legítimas y benignas potestades {M. P., III, 63).
Se ve claramente que el fin de las misiones no es puramente espiritual sino también económico y político. b. La política antiportuguesa en la Amazonia Estas tierras, todavía mal conocidas, son de acceso difícil para los españoles, aunque no para los portugueses. Éstos entendieron, desde e 1 primer tercio del siglo XVII, la utilidad de la cuenca amazónica:
256
EL MERCURIO
PERUANO
remontando los grandes ríos penetran en los dominios españoles, donde obtienen esclavos más baratos que los que compran en África (Bayle 1951, 21) y se abastecen de productos naturales abundantes en aquella zona. En consecuencia, la Historia de toda la cuenca es la de una larga lucha por el control del espacio y de su explotación económica a través de la dominación de los accesos y de la circulación. (Théry 1978, 132)
En la primera mitad del siglo XVIII una guerra larvada opone a las dos potencias en acciones a veces muy violentas. Luego, se deja la palabra a la diplomacia y se firman varios tratados de límites: el de 1750 establece, en su artículo III, que «cada una de las partes se queda con lo que posee» (Fernando VI 1750) y el de 1778, se contenta con repetir, en su artículo III, los límites fijados en el artículo XXV del texto anterior (Carlos III 1778, 79 v°-80 r°). A fines del siglo XVIII, se observa una recuperación de España, que finalmente se decide a mandar tropas para contener los avances portugueses (Viedma 1787). Al mismo tiempo, el ministro de Indias, José de Gálvez, define una nueva política americana a base de una alianza con los franciscanos, que tuvo su primera manifestación con la instalación de estos religiosos en California hacia 1776 (Hernández Sánchez-Barba 1957, 261 y 265). Esta política era absolutamente necesaria a causa del inmenso vacío dejado por la expulsión de los jesuítas en 1767, del que se aprovecharon los portugueses (Martinière 1978a y 1978b). En el último decenio del siglo, las nuevas estructuras están asentadas con la reanimación del Colegio de Ocopa y la existencia de los Colegios anejos de Tarija y Tarata (provincia de Cochabamba); de ahí salen numerosas expediciones misioneras, muy controladas por la Corona. Uno de los resultados más interesantes de esta progresión evangelizadora es la realización, por el P. Sobrevida, del primer mapa de aquella región, publicado en el Mercurio (III, 120[bis]) y del que el gobernador Requena de los Mainas dijo que proporcionaría muchos beneficios «a la Religión y al Estado» ( M . P., VI, 188). c. Interés económico de las misiones Gracias a esta política, el Perú empieza a tener fronteras cada día más precisas. El territorio, descubierto y dominado por los religiosos,
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
257
ofrece a la burguesía dinámica, de la que el periódico es el portavoz, grandes posibilidades económicas, como explica Unanue: Además de la multitud de hombres embrutecidos que pueden reducir a 1 a religión y la sociedad, son incalculables las ventajas que traerá a nuestro comercio la posesión de aquellos países feracísimos. (M. P., IX, 1).
En sus relatos, en efecto, insisten los misioneros en la riqueza de aquellas regiones (p. e.: M. P., VIII, 142-143), obedeciendo así las instrucciones de sus superiores (M. P., VI, 183) y señalando en decenas de páginas las plantas y los árboles de los que se podría sacar provecho (algodón, incienso, canela, añil, quina, etc.), sin olvidarse de precisar las condiciones favorables al trueque (M. P., II, 243) e indicando, sobre todo, con suma precisión, los caminos (por tierra y por ríos) que han descubierto y que sirven para poner estas zonas al alcance de los grandes centros (p. e.: M. P„ III, 91-105 y 105-120[ter]). Esta cantidad de detalles parece estar impresa en el Mercurio para que los criollos tomen conciencia de las posibilidades ofrecidas por su país, cuya economía estaba, hasta entonces, únicamente d i r i g i d a hacia el exterior. Observamos en estas páginas un fenómeno de interiorización del Perú.
IV. ¿Americanidad o Nación peruana? Al acabar este panorama peruano, queda planteado el problema de los vínculos que unen, en el espíritu de los criollos, al Perú con España y/o con el conjunto americano. Es verdad que los mercuristas suelen declarar su apego a la metrópoli, calificando, por ejemplo, el virreinato de «porción inestimable del Imperio Español» ( M . P., X, 215) o proclamando su fidelidad al monarca ( I b i d 1 3 1 ) : Ella (Lima) no sólo ha sido un continuo manantial del Erario, para ofrecer y darle cuantiosas sumas y donativos cuando se ha visto necesitada 1 a Corona, sino que sus fuerzas y respeto han sido el más generoso antemural para sostener los insultos que en lo externo han ocasionado las naciones rivales de nuestras posesiones y en lo interno para combatir a los indios en las irrupciones que la menos lealtad ha ocasionado en algunas provincias, queriendo ocupar así el sitial de sus antiguos emperadores incas.
Por eso disentimos de P. A. Vives Azancot cuando afirma (1978, 165) que «la necesidad de desprenderse de la tutela peninsular hacía
258
EL MERCURIO
PERUANO
que los americanos [de fines del siglo XVIII] prefiriesen a los extranjeros antes que a los españoles del otro lado del océano». En el caso del Perú es cierto que, si bien los criollos se sienten diferentes de los peninsulares y expresan buen número de reproches en contra de ellos, desconfían infinitamente más de los demás europeos (franceses, ingleses u holandeses), por razones tanto religiosas como políticas y económicas: la Revolución Francesa, el protestantismo, la guerra marítima y los asedios a puertos americanos, los corsarios, la competencia comercial, etc. Se puede afirmar que el Mercurio Peruano es la expresión de un grupo (la Sociedad Académica), a pesar de todo respetuoso con el poder central. Ello no obsta para que todos los textos propiamente peruanos dados en el periódico, aunque respondan a los deseos de las autoridades centrales, hagan que los criollos que los leen vayan tomando conciencia de su propia identidad. Esto explica la desconfianza progresiva de las mismas autoridades hacia su órgano y la cesación del mismo; en efecto, las publicaciones de este tipo despertaron «en los lectores el sentimiento patrio y por lo tanto albergaban, aunque disimuladamente, el germen de la revolución» (Arias-Schreiber 1971, 3). La identidad de los criollos es ante todo americana; como muy bien lo expresa P. A. Vives Azancot (1978, 139), los hijos de los conquistadores «encuentran ya su memoria instalada en las Indias»; en consecuencia, las generaciones siguientes compartirán un sentimiento de americanidad, que el abate Viscardo expresa con la fórmula: «El Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra» (en Romero 1985, 51). El Mercurio Peruano no es ajeno a este sentimiento, y expresa en varias oportunidades las glorias del continente. Pero cabe decir que la palabra americano (sea como adjetivo, sea como sustantivo) no se utiliza más que 30 veces en sus 12 volúmenes, lo que es poco si se compara con las voces patria y nación. La lectura del periódico confirma que la parte de América en la que viven los autores tiene para ellos mucho más interés y atractivo que el conjunto del continente. Por otra parte, nos podemos preguntar si estos hombres son representativos del conjunto peruano. Es verdad que no constituyen toda la población, como lo que nota C. Dumas (1982, 50): No son la masa, que se queda la mayor parte de las veces silenciosa, no porque no tiene nada que decir, sino porque no tiene los medios concretos
PATRIOTISMO E IDEA DE NACIÓN
259
para ello: sencillamente el leer y el escribir, y es exactamente el caso del México del siglo XIX. No son la masa, pero se dicen su portavoz, y a menudo lo son, o por lo menos del grupo de ideas o de intereses que es el suyo.
Lo mismo podríamos decir de la gente de la Sociedad Académica de Lima. Este grupo dominante va a orientar la colonia hacia un nuevo rumbo, en ruptura total con el pasado. Esto corresponde a la evolución histórica de todos los países: es la burguesía la que hace la nación, como ya se lo explicaba a su hijo el inglés Thomas Mun a comienzos del siglo XVI, encomendándole, además de la piedad, la política, es decir, cómo amar y servir a la Patria, instruyéndote en los deberes y conducta de varias profesiones que a veces dirigen, a veces ejecutan los negocios de la república; en la cual algunas cosas tienden especialmente a conservarla y otras a engrandecerla [...] y en primer lugar expondré algo acerca del comerciante, porque éste debe ser el agente principal de esa gran empresa, (cit. por P. Vilar 1980, 163)
Es trabajo reservado a la burguesía la instalación de un estado moderno, que será, por consiguiente, su creación voluntaria, aunque no esté plenamente consciente de la globalidad de su acción. Impondrá una lengua, un sistema de relaciones sociales, métodos de trabajo, etc., sin que tales medidas, al tomarse, formen parte de un plan concertado; esta clase dominante obra por pequeños toques, por acciones sucesivas e independientes unas de otras, que, finalmente, acabarán por dar coherencia al conjunto13. La misma nación es una creación de la burguesía; los estudiosos contemporáneos admiten hoy que esto corresponde a la fase histórica del capitalismo ascendente: es el medio que se utiliza para liquidar al moribundo sistema feudal y establecer nuevas estructuras políticosociales.14 Porque, aunque el pasado dé a la comunidad humana la
13. Es lo que explica Engels: «La ideología es un proceso que el pretendido pensador cumple con su conciencia, pero con una conciencia falsa. Las fuerzas motoras verdaderas que lo mueven le quedan desconocidas, si no no sería un proceso ideológico.» (Carta a Mehring del 14 de julio de 1893). 14. P. Vilar (1980, 172) advierte que Polonia desaparece de los mapas en el siglo XVIII, porque, no teniendo burguesía, no es una nación. Podemos comparar este caso con el de Bolivia, país en el que la ausencia de una burguesía deja la economía entre las manos del capitalismo extranjero y en el que la nación pasa a ser algo meramente verbal (Demélas 1980).
260
EL MERCURIO
PERUANO
cohesión que hace de ella una nación, ésta no puede verdaderamente existir más que si está cara al porvenir: Una nación, dice el filósofo G. Burdeau, es un sueño de futuro compartido. Y es asf porque el sentimiento nacional procede de la conciencia de un pasado común. Pero el hombre se interesa en su pasado en la medida en que consulta el porvenir, (cit. por Foulquié 1962, 467b)
En la época del Mercurio Peruano, el Perú todavía no está en tal situación, aunque hemos de confesar que el grupo burgués de la Sociedad Académica ya se interesa intensamente por el futuro del país. El periódico sólo expresa la toma de conciencia progresiva por parte de los criollos de su pasado particular, a la vez europeo y americano, y de su pertenencia a un territorio que no es ni Europa ni América en su totalidad, y al mismo tiempo expone, más o menos inconscientemente, su concepto de un país y de una comunidad humana ricos en promesas económicas. El Mercurio Peruano expresa aquí lo que J. de la Puente Cándamo llama, muy justamente, la "madurez" de esta tierra: Sin retórica alguna la expresión "madurez" quiere decir solamente que en el proceso de vida en común durante el tiempo virreinal se ha creado una persona moral, una comunidad, que antes no vivía y que es el Perú. (Pról. a Arias-Schreiber 1971, X).
Habría que agregar aquí, siguiendo a Voltaire, como a comienzos del presente capítulo, que hay millones de hombres que no tienen patria, esto es, todos los que no son blancos, a los cuales se les impone la nación tal como fue concebida por la minoría dominante. Fuera de esta mayúscula reserva, podemos decir que, a través del Mercurio Peruano, se atisba la génesis de la nación peruana.
Epílogo
C
se trata de realizar un balance del Mercurio Peruano, lo que sobresale es su inmensa riqueza. En primer lugar, se nota la abundancia de la materia tratada y el gran número de asuntos abordados (12 volúmenes, 416 números y 3 568 páginas); también se ha de hacer hincapié en la proeza que representa, para un equipo de no profesionales, la publicación regular y sin interrupción de dos números por semana durante casi cuatro años, tarea particularmente difícil cuando se piensa en las condiciones materiales de la época. Observemos, por otra parte, que, cuando hablamos de riqueza, nos referimos, sobre todo, a la riqueza informativa ofrecida al lector; que nunca trata de acontecimientos o sucesos del momento, porque los redactores ven más allá de la época en la que viven, como explica Rossi y Rubí: UANDO
nosotros no escribimos sólo para el recinto de esta capital, ni para el año de 1 7 9 1 . Trabajamos (dure lo que durase este papel periódico) para la noticia de todo el mundo y para la posteridad. En estos términos puede que llegue algún día, en este o en el otro [h]emisferio, en que más se aprecie la noticia de los cafés de Lima que las relaciones tantas veces impresas y repetidas de sus guerras, de su conquista y de su fundación. ( M . P., I, 1 1 1 ) .
Por lo tanto, el Mercurio no está desconectado de la realidad —en particular de la peruana—. Su principal interés reside en el hecho de que sus autores tratan de trascender del instante presente, de ensanchar la visión de las cosas, de ayudar a la reflexión del lector (M. P., VII, 14-15; también X, 146). Es lo que hace de este órgano de prensa un dignísimo "antepasado" de los grandes periódicos del siglo XX. 1. El final del Mercurio
Peruano
Este concepto le da una densidad que lo alza a un nivel muy superior al que alcanzó la mayor parte de los periódicos de entonces, como la Gaceta o el Diario, lo que nos lleva muy naturalmente a interrogarnos
262
E L MERCURIO
PERUANO
sobre los motivos de su clausura, es decir, sobre las razones que han presidido al cierre de una empresa tan lograda. a. Algunas razones de la cesación del Mercurio Ya hemos estudiado, en la primera parte de este trabajo, cuáles pueden ser las causas materiales de su muerte —dificultades en la impresión (cap. II, § I 2) y en la difusión (cap. III, § I 3)—, así como las razones financieras —precio muy alto que acarrea una disminución de las suscripciones, falta de rentabilidad de la empresa, etc. (cap. II, § I 4). Sin dejar de lado estas explicaciones, que tienen su importancia, ni otras causas como el alza del coste de la vida o la pérdida de motivación de algunos lectores de los primeros momentos 1 , conviene buscar otras consideraciones, más profundas, que permitan entender mejor por qué deja de publicarse este periódico en 1794. La primera de estas razones es la progresiva pérdida de calidad de los artículos, admitida por los propios mercuristas con una violencia en el tono muy reveladora de su despecho: «¡Qué discreciones hablaba en el año de su infancia [el Mercurio]! ¡y cuántos rebuznos dio desde esa época en adelante!» ( M. P., XI, 264) Esta decadencia tiene su origen en la obligación en la que se encuentran los redactores de trabajar para ganarse la vida (M. P., VII, 6-7), lo que no les deja bastante tiempo para redactar sus contribuciones ( M . P., VIII, 1; X, 2) y les obliga a aceptar los artículos que se les ofrecen, aun a riesgo de no tener gran calidad, cuando les faltan artículos con los que alimentar la imprenta (M. P., X, 4). N o obstante, esto sólo permite explicar la disminución del número de suscriptores; pero ya hemos señalado (cap. II, § I 3) que el número de suscriptores (250) era suficientemente elevado como para soportar el déficit anual de 300 pesos que arrastraba el periódico, por eso cree1. En la "Oración fúnebre" del Mercurio, D . Guasque recuerda el extremo entusiasmo de que beneficia el periódico en los primeros meses de su existencia, cuando toda Lima quiere suscribirse; muchos, que sólo lo hacen para ver su nombre estampado en la lista de los suscriptores renuncian tan precipitadamente como se suscribieron (M. P., XI, 265). Parece ser un fenómeno habitual en la época, puesto que Sempere y Guarinos (1785-1789, V, 149) señala algo parecido: «El amor propio, el deseo de acreditarse, la satisfacción de ver su nombre en los papeles públicos ha sido lo que ha llamado las primeras Juntas de las Sociedades [Económicas], y las ha dejado desiertas pasado el primer ímpetu, y logrados aquellos fines.»
EPÍLOGO
263
mos que hace falta buscar otros motivos que expliquen la cesación del Mercurio. En realidad, ésta fue deseada por las autoridades, quienes, si lo hubieran querido, habrían podido subvencionar sin ninguna d i f i cultad esta publicación. Finalmente las cuestiones financieras no son sino secundarias en este caso. La actitud del poder político, favorable en los comienzos, parece haber cambiado poco a poco, manifestando una desconfianza progresiva hacia el periódico y sus autores. b. La Ilustración en el Mercurio Peruano La segunda razón que se puede invocar para explicar el final del Mercurio, y probablemente la más importante, está relacionada con e 1 carácter ilustrado que la Sociedad Académica había dado a su órgano. Es verdad que nos podemos interrogar sobre si existían, en aquellos años, las Luces en América (Kossok 1973). En efecto, suele considerarse que el Nuevo Mundo tiene gran retraso en comparación a Europa y también a España. El caso del Perú no es diferente del resto del continente americano, y el propio Mercurio impugna sucesivamente la ignorancia de los mineros, el espíritu retrógrado de la enseñanza escolástica, las supersticiones y otros indicios de "sombras". Pero esta misma denuncia indica que sus autores se niegan a aceptar las "tinieblas" existentes y quieren "ilustrar" al país. Tal postura responde a los deseos de las autoridades —véase, por ejemplo, el papel de pensadores y estadistas como Aranda, Campomanes, Jovellanos, Cabarrús y otros muchos— y se sitúa en la línea de lo que se llama el "reformismo borbónico". Por lo que toca a América, recordemos, con B. Lewin (1967, 88-89), que es gracias al apoyo de Carlos III que se pueden enseñar las leyes de Kepler en Nueva Granada y que Mutis escapa a la Inquisición. En cuanto al Perú, compartimos la interrogación de Noé Zevallos: ¿Se puede hablar de Ilustración Peruana? Salazar Bondy lo hace y caracteriza una época con este término; pero conviene recordar lo que dice Wagner de Reyna con respecto a la Filosofía Americana acerca del remedo, atraso, inexactitud y superficialidad; estos caracteres tiene nuestra Ilustración. (1960, 395, 127)
Y añade en seguida:
264
EL MERCURIO PERUANO Pero hubo confianza en la razón, dedicación y preocupación por lo científico, vocación pedagógica y sobre todo empleo de retoricismo dieciochesco. {Ibid., 128)
Todo esto nos parece muy justo, si lo juzgamos por lo que leemos en el Mercurio Peruano. Este periódico ofrece, en efecto, una postura científica nueva (cap. v); ella revela que, en ocasiones, el tan cacareado retraso de América no es tan real como se dice. Manifiestan sus autores una clara y eficaz voluntad didáctica, porque piensan que el deber de la prensa periódica consiste en difundir las Luces ( M . P., I, Prospecto, [3]). Pero aún hay más, el órgano de la Sociedad Académica presenta otro aspecto ilustrado: su enciclopedismo, evidenciado por el importantísimo número de obras mencionadas a lo largo de los 12 volúmenes de los que consta esta colección (Clément 1979, 139228); tantas lecturas revelan una enorme sed de saber y un rechazo de la ignorancia y de las tinieblas (intelectuales, culturales, tecnológicas, etc.), que también son signos evidentes del siglo ilustrado. 2. Las dificultades con las autoridades Esto explica por qué el Mercurio Peruano las autoridades civiles y religiosas.
no está siempre acorde con
a. Secuestros y colaboradores sospechosos No podemos olvidar, por ejemplo, que algunos números fueron secuestrados (núrns. 50, 216, 303, 304 y 348); aunque los motivos de los secuestros no fueran muy graves, el caso de algunos ejemplares — como el núm. 216, publicado sin el visto bueno del Juez ViceProtector— es revelador de cierta voluntad de emancipación, de cierto deseo de libertad que no podía sino resultarle sospechoso a la Corona y a sus representantes locales (Clément 1983a, 118-127). A esto podemos añadir que buen número de los autores mencionados en el periódico eran ideológicamente dudosos para espíritus ortodoxos, cuando no totalmente prohibidos2. 2. Mencionemos algunos nombres ejemplares: el marqués de Argens, Bacon, Bayle, Bernardin de Saint-Pierre, Andreas Cramer, De Pauw, Diderot, l a Encyclopédie, Formey, Mme de Grafigny, Helvétius, el abate Hervás y Panduro, d'Holbach, Kepler, La Bruyère, Linguet, Montesquieu, el conde Oxenstiern,
EPÍLOGO
265
Por lo que toca ya no a los textos, sino a las personas, es decir a los redactores del Mercurio, cabe decir que algunos de ellos son considerados, a veces desde hace años, como de ideas sospechosas. Por ejemplo Mons. Pérez Calama, miembro activo de la Sociedad Patriótica de Quito con Eugenio Espejo, y obispo de Quito, del que su sucesor esboza un retrato tan poco halagüeño que sus deudos y amigos se ven obligados a apelar ante la justicia (Carlos IV 1793). O Fr. Toribio Rodríguez de Mendoza, autor de un "Plan de Estudios" para el colegio San Carlos (del cual era rector), destinado a renovar la enseñanza tanto en el fondo (discreta evicción de Aristóteles) como en el método pedagógico (que desea menos pasivo); este plan no obtendrá nunca licencia real (Vargas Ugarte 1970, 9-128; M. P., I I I , 199-214); después de la lectura de la tesis de José Antonio Vivar, discípulo de Fr. Toribio, los inquisidores de Lima redactan in informe en el que recomiendan al maestro y al alumno que se dediquen al estudio de autores con «doctrina más sana» (Medina 19641967, III, 177-178). b. El caso Baquíjano y sus consecuencias Pero el caso más representativo de todos es el de José de Baquíjano y Carrillo. Al llegar Jáuregui a Lima, en 1781, él pronunció, en nombre de la Universidad, el tradicional homenaje al nuevo virrey; este texto armó un escándalo, porque se refería a obras (de Montesquieu, Marmontel, Linguet, Raynal, Maquiavelo y Boyle) prohibidas por la Inquisición y, lo que es peor, porque se había impreso en 600 ejemplares sin permiso de las autoridades; al secuestrar la edición sólo se encontraron 312 folletos. Todo acabó con el arrepentimiento por escrito del culpable, aunque no dudamos de que el Santo Oficio siguiera vigilando a un hombre tan díscolo, lo que confirman los documentos conocidos (Medina 1964-1967, III, 106-115). 3 Antonio Ponz, Pope, el abate Prévost, el abate Raynal, Robertson, J.-J. Rousseau, Valmont de Bomare, Vossius, etc. 3. En un informe del 28 de julio de 1785, la Mesa del Consejo de Indias propone «que velen sobre la conducta y partes del doctor Baquíjano, amonestándole severamente sobre su libertad en este papel, y sobre el uso de semejantes libros, procediendo de acuerdo con el Arzobispo a tomar otra cualquiera providencia si l a contemplan necesaria para su corrección». La respuesta, fechada del 7 de agosto, es la siguiente: «Como propone la Mesa, omitiendo la concurrencia del Arzobispo, porque Baquíjano no es clérigo sino seglar libertino.» (Medina 1 9 6 4 - 1 9 6 7 , III, 114).
266
EL MERCURIO
PERUANO
La principal consecuencia que acarreó el caso Baquíjano fue una mayor severidad en el control de los libros que llegaban al Callao; una comisión, compuesta por dos representantes de la Inquisición y de un delegado del virrey, fue creada con este propósito (Ibid., III, 110). Gil de Taboada designó a Fr. Diego Cisneros —el mismo que publicó, en 1795, el vol. XII del Mercurio Peruano—; pero el jerónimo fue juzgado más tarde por la Inquisición por poseer obras de Voltaire {Ibid., I, XCVII), ¡probablemente sustraídas durante los controles que él estaba encargado de realizar! Todo esto prueba que el Santo Oficio seguía desempeñando un papel de cancerbero del poder colonial español (Lewin 1962). Es obvio que, en el caso de Baquíjano, se trata de vigilancia política (y no religiosa), puesto que las autoridades descartan la intervención, deseada por algunos, del arzobispo de Lima, y esto aunque D. José fuera reconocido culpable de "libertinaje" (en el sentido filosófico de la palabra). Conviene, por otra parte, no perder de vista que el trabajo de descripción del territorio peruano y de sus riquezas naturales, emprendido por el Mercurio, aunque responde inicialmente a los deseos de la Corona, acabó por revelar a los habitantes criollos del virreinato su propia identidad; es verdad que esto aún no se traduce en términos de autonomía o de independencia, pero es lógico que el poder colonial pudiera sentirse intranquilo ante las posibles consecuencias acarreadas por tales publicaciones.
Peruano c. La muerte del Mercurio Por todas estas razones, el virrey Gil de Taboada se niega a entregar a Unanue, entonces secretario de la Sociedad Académica, los 400 pesos que éste le pide; esta cantidad se abonaba anualmente hasta entonces a Cosme Bueno por la publicación de sus almanaques —en los que ofrecía descripciones de las provincias del Perú—, pero los achaques debidos a su edad avanzada (83 años) le impedían continuar su obra (Medina 1964-1967, III, 223); Unanue pensó que el Mercurio quizás Cuando embarca para España, en 1793, los Inquisidores Abarca y Matienzo —ambos suscriptores del Mercurio Peruano, dicho sea de paso— escriben a las autoridades peninsulares: «somos de parecer que no se le debe perder de vista» (Carta del 7 de febrero) {Ibid., 182).
267
EPÍLOGO
pudiera beneficiarse de esta subvención. Pero la Metrópoli ya no podía tolerar más tiempo la existencia del periódico. El último artículo dedicado a su propia aventura es su "Oración fúnebre", redactada por Demetrio Guasque en 1794 ( M . P., XI, 260272); el final de este texto es interesante; se trata de un epitafio, cuyo tono —como el de todo el artículo— es bastante violento e irónico. El último verso merece particular atención: Y al fin murió diciendo:
Caca Mamá. {Ibid.,
272)
De estas palabras dice Vicuña Mackenna que encierran toda la explicación de la clausura del periódico, y añade: La suspicaz madre patria sospechó sin duda que aquel juego era peligroso para sus hijos, y lo mandó guardar un tiempo a los celosos ayos bajo cuyo tutelaje vivíamos, y quienes a todo progreso nos decían el refrán quichua que acabamos de citar: \acca o caca mamá!» (1971, 104)
Coincidimos con el gran historiador chileno, aunque se puede ir más allá; porque, si en quechua la palabra aka tiene efectivamente el sentido de "excremento", asociada con el nombre de una persona, quiere decir "persona sucia" (Yaranga 1973, 3). Por lo tanto, caca mamá (en castellano) o aka mama (en quechua) significa: "sucia madre, puerca madre" 4 y manifiesta el rechazo a la madre patria. Este juramento es un grito de rebelión. Su autor expresa aquí la voluntad del grupo que representa de defender su particularismo, sus intereses propios, antes que los del conjunto hispano. Las Luces, de las que es portador el Mercurio Peruano, son la expresión cultural, la manifestación de la mentalidad de la burguesía criolla; éstas brotan de ella, no son en nada externas a este grupo social. Son el arma ideológica, insensible e inconscientemente forjada por la élite dominante en el Perú. Por consiguiente, las Luces no son, como se dice a menudo, la causa de la Independencia sino el medio que permite la Emancipación.
4. Se notará que la expresión «Caca Mamá» no incluye coma entre las dos palabras, lo que significa que "Mamá" no es vocativo sino sustantivo al que se aplica el calificativo negativo "Caca".
268
EL MERCURIO PERUANO
3. Posteridad del Mercurio
Peruano
Gracias a su carácter ilustrado tuvo el Mercurio Peruano una difusión interesante, aunque cuantitativamente modesta, en el extranjero: se leía en Polonia, en Hungría, en Alemania, en Italia, en los Estados Unidos, y hasta tenemos alusiones a artículos traducidos en periódicos de Budapest y Dresde {M. P., VI, 1 n.). Pero es sobre todo después de su muerte cuando se difunden sus ideas fuera del ámbito propiamente hispano; una vez acabada la aventura peruana del Mercurio, ésta sobrevive durante algún tiempo en el extranjero. a. La herencia inglesa
A fines del mismo siglo, un periódico inglés —que desconocemos— publica una traducción del artículo titulado "Idea general de los monumentos del antiguo Perú", versión inglesa que se imprimirá, en francés, en la Bibliothèque Britannique ("General Idea" 1799). En 1805, el capitán John Skinner dará a la prensa una muy mala traducción de los principales artículos del Mercurio dedicados al virreinato, bajo el título de The Present State of Perú 5 . Este libro será, a su vez, traducido al francés cuatro años después por un tal Henry6. Dos años antes, la Edinburgh Revieiv había publicado una especie de reseña de la situación económica y social del Perú según el Mercurio Peruano (Alien 1807); este texto, obra de John Alien, pensador liberal escocés y amigo de lord Holland, Jovellanos y Blanco White —éste último era probablemente su informador para las cuestiones hispanoamericanas (Pons 1974, 150-156)—, revelaba el interés de Gran Bretaña por las riquezas del Perú (Clément y Pons 1978).
5. The Present State of Peru; Comprising its Geography, Topography, Natural History, Mineralogy, Commerce, The Customs and Manners of its Inhabitants, The State of Literature, Philosophy and the Arts, The Modern Travels of the Missionaries in the Heretofore Unexplored Montaignous Territories. The Whole drawn from Original and Authentic Documents, c h i e f l y written and compiled in the Peruvian Capital, and Embellished by Twenty Engravings of Costumes. Londres, Richard Philips, 1805, 1 vol. de XIV- 487 págs. 4°. 6. Voyages au Pérou, faits dans les années 1791 à 1794 par les PP. Manuel Sobreviela et Narciso [Girbal] y Barcelo, précédés d'un tableau de l'état actuel de ce pays... publiés à Londres en 1805 par John Skinner, d'après l'original espagnol, traduits par P.-F. Henry. París, J.-G. Dentu, 1809, 2 vols. 8° + 1 Atlas 4° de 12 láminas.
EPÍLOGO
269
b. El Mercurio Peruano en Weimar En 1808 se sitúa la última aventura extranjera del Mercurio Peruano. Al pasar por Lima, en 1802, durante su famoso viaje por el continente latinoamericano, Alejandro de Humboldt entabló relaciones con algunos limeños, como el regente Arredondo, el médico Unanue, el padre misionero Girbal, el matemático José Gregorio Paredes, el botánico Tafalla, etc. Además del barón de Nordenflycht, tuvo contactos amistosos con el P. Diego Cisneros; éste le regaló una colección completa del Mercurio Peruano que el sabio se apresuró a mandar a Goethe, cumpliendo así las órdenes del ministro-consejero del duque de Weimar-Eisenach, quien le había encargado que recogiese todas las informaciones posibles sobre las antiguas culturas americanas (Núñez y Petersen 1971, 15-18). El resultado fue la publicación en Weimar (Landes-IndustrieComptoir Ed., 1808) 7 de dos volúmenes en alemán titulados Peru, nach seinem gegenwärtigen Zustande dargestellt aus dem Mercurio Peruano 8 . El primer volumen es una versión alemana de la adaptación inglesa de Skinner. En cuanto al segundo, contiene traducciones del original peruano realizadas por E. A. Schmidt, quien formaba parte del círculo intelectual de Goethe en Weimar (Núñez 1936). Es también digno de nota el editor: Friedrich Johann Bertuch, traductor al alemán del Quijote, en 1775; este Auflzlärer, o partidario de un racionalismo ilustrado, también oriundo de Weimar, se interesó durante toda su vida por la prensa periódica; después de colaborar, hacia 1774, con el Teutscher Merkur (el Mercurio Alemán) de Christoph Martin Wieland, en 1785 fue uno de los fundadores de la Allgemeine Litteratur-Zeitung (la Gaceta de Literatura general de Alemania) que contaba a hombres como Goethe, Schiller, Kant y Alejandro de Humboldt entre sus colaboradores; en 1786 creó el Journal des Luxus und der Moden (el Periódico del Lujo y de las Modas), el primero de este tipo, que subsistirá hasta 1827 (Schmidt 1977, 24-25). En 1791, funda un "Landes-Industrie-Comptoir" (Instituto industrial regional), en el cual reúne todas sus empresas: de producción de libros (la imprenta en la que edita la antología del Mercurio 7. Palau {Manual del Librero... 1948 sgs.) dice: 1807-1808. 8. Perú según su estado actual expuesto en el Mercurio Peruano.
270
EL MERCURIO PERUANO
Peruano), de flores artificiales, de naipes, de muebles, de hornos, etc., llegando a tener un total de 600 obreros, o sea la décima parte de la población laboral de Weimar. Para él fue seguramente una operación muy provechosa; no obstante, lo que nos interesa aquí son los motivos de esta creación, presentados en el núm. 8 de su Journal des Luxus und der Moden, que nos permiten comprender por qué le parece digno de atención el Mercurio Peruana. Entiendo bajo el término de Instituto industrial regional ["LandesIndustrie-Comptoir"] un establecimiento público o privado de interés general que se propone como fin exclusivo, por una parte buscar las riquezas naturales de su provincia y fomentar su explotación, y por otra parte estimular, orientar y perfeccionar el espíritu de industria de los habitantes de dicha provincia, (cit. por Schmidt 1977, 26)
El interés de este conjunto de traducciones y adaptaciones a comienzos del siglo XIX reside primero en el hecho de que son obras de pensadores que conocen en los individuos de la Sociedad Académica a gente que comparten sus ideales liberales. Y así escribe J. Alien (1807, 434) a propósito de los artículos del Mercurio Peruano-, «they are in general distinguished by good sense, and freedom from their prejudice; and their authors seem to be men of liberal minds.» Podemos además observar que estas versiones europeas se interesan bastante poco por los textos de los mercuristas que tratan de 1 a caridad, de las costumbres o de la ciencia; son las cuestiones económicas y sociales las que llaman su atención, así como el conocimiento más hondo de los recursos del Perú. Las burguesías del Viejo Mundo, que han acabado de conquistar sus propios mercados nacionales, intentan aumentar sus provechos mediante la expansión fuera de sus fronteras, lo que les ofrece nuevos recursos (materias primas) y nuevos mercados. Es el germen del imperialismo occidental, a la larga dominante en Latinoamérica.
Bibliografía
I. Fuentes Academia Española, Real. 1803. Diccionario de la Lengua castellana. Madrid: Imprenta Real, 929 págs. Almanaque peruano y Guía de forasteros [...]. 1799-1821. Lima, imprentas diversas. B. N. P„ XP 985.0059. Alsedo, Antonio de. 1967. Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales [1786-1789]. Madrid: Ed. Adas, 4 vols. (BAE., CCV, CCVI, CCVII y CCVIII). Alien, John. 1807. "Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias públicas, 12 vols., Lima, 1791-1794". En: The Edinburgh Review. Edimburgo, vol. IX, núm. XVIII (enero), art. 12, 433-458. Amat, Manuel de. 1762a Auto de buen gobierno de la ciudad de Lima (Lima, 2-11762). En: R.A.H., col. "Mata Uñares", t. LXVII, núm. 2512, fols. 69-74. Amat, Manuel de. 1762b. Resumen por menor de las graves dolencias en que ha enfermado esta vasta Gobernación del Perú... (Lima, 12-111-1762). En: Á.G.I., Lima, leg. 639, fols. 2- 3. Amat, Manuel de. 1947 Memoria de gobierno, ed. de V. Rodríguez Casado y F. Pérez Embid. Sevilla: C.S.I.C., E.E.H.A., XCII-845 págs. Amich, José (O.F.M.) y continuadores. 1975. Historia de las Misiones del Convento ¿le Santa Rosa de Ocopa. Ed. y notas de Julián Heras, O.F.M. Lima: Editorial M i l l a Batres, 560 págs. Anónimo. 1745-1761. Razón de la forma en que se han conferido los empleos de todas las provincias del Perú, Tierra Firme, Chile y Nueva España, con expresión de todos sus tribunales, oficios, sueldos, con lo conducente a la más plena Instrucción. B. N. M., Ms 3616, 48 fols. — Faltan las páginas sobre la Nueva España. Anónimo. 1774. Representación hecha por los americanos a [...] Carlos III, lamentándose de que no se les miraba y distinguía como es de razón [...] sólo por residir allí. B. N. M.,Ms 10775120. Anónimo. 1786. Memorias eclesiásticas de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima y sus obispados sufragáneos con noticia de sus prelados y cosas memorables que han acaecido. Se refieren los Inquisidores [...]. Se puntualizan los Arzobispos, Obispos [etc.]. B. N. M.,Ms 4395, 214 fols. Anónimo. 1793. Patrimonio del Perú. B.N. M., Ms. 11206. Arroyal, León de. 1971. Pan y toros [1793]. En: Elorza 1971, 15-31.
272
EL MERCURIO
PERUANO
Arteta de Monteseguro, Antonio. 1783. Discurso sobre ¡as ventajas que puede conseguir la industria de Aragón con ¡a nueva ampliación de puertos, concedida por S. M. para el comercio de América [...] [1780], En: Sempere 1785-1789,1, 128-147. Barnave, Antoine. 1971. Introduction à la Révolution française [1792]. En: Bertaud 1971,37-38. Bausate y Mesa, Jaime. 1790. Análisis del Diario de Lima. Lima: Impr. de los N i ñ o s Expósitos. Buffon, Conde de. 1954. Œuvres philosophiques de Buffon, ed. de J. Piveteau. Paris: P.U.F., XXXIX-616 págs. ("Corpus Général des Philosophes Français", XLI, 1) Cadalso, José de. 1971. Cartas Marruecas, ed. L. Dupuis y N. Glendinning [1966], Londres: Támesis Books, LXIV-211 págs. ("Támesis", serie B: Textos, VI). Campomanes, Pedro Rodríguez, conde de. 1774. Discurso sobre el fomento de la industria popular. Madrid: Sancha, VI-198 págs. Campomanes, Pedro Rodríguez, conde de. 1775. Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. Madrid: Sancha, 475 págs. Campomanes, Pedro Rodríguez, conde de. 1977. Dictamen fiscal de expulsión de los jesuítas (1766-67), ed. de J. Cejudo y T. Egido. Madrid: Fundación Universitaria Española, 224 págs. ("Documentos Históricos", 7). Carlos III. 1760. Real Cédula, para cf en los R"" de las Indias [...] se pongan en práctica y observen los medios tf se refieren y ha propuesto elArz. de México a fin de conseguir Ruiz y Pavón 1995. Frías Núfiez, Marcelo. 1994. Tras El Dorado vegetal. José Celestino Mutis y la Real Expedición botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1808). Sevilla: Diputación de Sevilla, 445 págs. (Sección "Historia", V Centenario del Descubrimiento de América, núm. 18). Gaffiot, Félix. 1953. Dictionnaire illustré Latin-Français [1934]. París: Librairie Hachette, 1720 págs. Galera Gómez, Andrés. 1988. La Ilustración española y el conocimiento del Nuevo Mundo. Las Ciencias Naturales en la Expedición Malaspina (1789-1794). La labor científica de Antonio Pineda. Madrid: C.S.I.C., 277 págs. Galera Gómez, Andrés. 1991. "Antonio Pineda y el proyecto científico de la expedición Malaspina" En: Ateneo de Madrid 1991, 257-264. García-Baquero González, Antonio. 1992. La carrera de Indias: Suma de la contratación y océano de negocios. Sevilla: Algaida-Expo '92, 348 págs. Gerbi, Antonello. 1960. La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1750-1900. México: Fondo de Cultura Económica, 682 págs. Gil Novales, Alberto. 1979. "Clararrosa, americanista". En: Homenaje a Noël Salomon. Barcelona: Universidad Autónoma, 113-124
286
EL MERCURIO
PERUANO
Glendinning, Nigel. 1973. Historia de la literatura española. 4: "El siglo XVIII". Barcelona: Ariel, 235 págs. Godechot, J. -» Bellanger 1969-1972. González Alonso, E. —• González Bueno 1991. González Bueno, Antonio (ed.). 1988. La expedición botánica al virreinato del Perú (1777-1788). Barcelona-Madrid: Ed. Lunwerg-El Jardín Botánico, 2 vols., 181 + 183 págs. González Bueno, Antonio —• Ruiz y Pavón 1995. González Bueno, A., González Alonso, E., Sánchez, P., y Rodríguez Nozal, R. 1991. "La expedición botánica a los reinos de Perú y Chile (1777-1831): un análisis de sus resultados". En: Ateneo de Madrid 1991, 183-204. González Montero de Espinosa, Marisa. 1991. "Expedición Malaspina: la Antropología". En: Ateneo de Madrid 1991, 265-276. Granjel, Luis S. 1979. La Medicina española del siglo XVIII. Salamanca: Universidad, 287 págs. ("Historia General de la Medicina Española", IV). Guinard, Paul-J. 1973. La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d'un genre. Paris: Centre de Recherches Hispaniques, 575 págs. ("Thèses, Mémoires et Travaux", 22). Guiral, P. Bellanger 1969-1972. Guirao, Angel Pino Díaz 1987. Gusdorf, Georges. 1971. Les principes de la pensée au siècle des Lumières. Paris: Payot, 551 págs. Gusdorf, Georges. 1972. Dieu, la nature, l'homme au siècle des Lumières. Paris: Payot, 536 págs. Gusdorf, Georges. 1973. L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières. Paris: Payot, 591 págs. Hampe Martínez, Teodoro. 1991. "La Revolución Francesa vista por el Mercurio Peruano: cambio político vs. reformismo criollo". En: Les révolutions ibériques et ibero-américaines à l'aube du XIXe siècle. París: C.N.R.S., 297-312 ("M. P. I.", 49). Hazard, Paul. 1946. La pensée européenne au XVIIIe siècle. Paris: Boisvin. Existe ed. en español: Madrid: Ed. Guadarrama, 1958 (Col. "Crítica y Ensayo", 16). Helmer, Marie. 1987. "La mission Nordenflycht en Amérique espagnole (1788). Échec d'une technique nouvelle". En: Ciencias y Técnicas en la América española del siglo XVIII, Asclepio, Madrid, C.S.I.C., vol. XXXIX, fase. 2, 123-144. Hernández Alfonso, Luis. 1930. Virreinato del Perú. Madrid: Javier Morata Ed., Til págs. Hernández Sánchez-Barba, Mario. 1957. La última expansión española en América. Pról. de M. Ballesteros-Gailbrois. Madrid: Inst 0 de Estudios Políticos, 325 págs. Hernández Sánchez-Barba, Mario. 1972. —• Vicens Vives 1972.
BIBLIOGRAFÍA
287
Herr, Richard. 1964. España y ¡a revolución del siglo XVIII. Madrid: Ed. Aguilar, 417 págs. (col. "Cultura e Historia"). Ibáñez, María Victoria. 1992. Trabajos científicos y correspondencia de Tadeo Haenke. Barcelona, "La Expedición Malaspina, 1789-1794", 4, 330 págs. (M. D. Higueras Rodríguez, coord.). Kayser, Jacques. 1962a. Qu'est-ce qu'un journal ? París: "Les Cahiers Pédagogiques, Textes et Documents", 12. Kayser, Jacques. 1962b. De Kronstadt à Kroutchev. Voyages franco-russes, 1891-1960. Paris: A. Colin ("Kiosque", 19). Kayser, Jacques. 1963a. Comment lire le journal ? Paris: "Les Cahiers Pédagogiques, Textes et Documents", 14. Kayser, Jacques. 1963b. Le Quotidien français. Paris: A Colin ("Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques", 122). Konetzke, Richard. 1972. América ¡atina. II: Época colonial Madrid: Ed. Siglo XXI, VI-400 págs. ("Historia Universal Siglo XXI", 22). Kossok, Manfred. 1973. "La Ilustración en la América Latina. ¿Mito o realidad?". En: Ibero-Americana Pragensia. Praga: Universidad Carolina, VII año, 89-100. Lafuente, Antonio, y Mazuecos, Antonio. 1987. Los caballeros del punto fijo. Ciencia, política y aventura en la expedición geodésica hispanofrancesa al virreinato del Perú en el siglo XVIII. Barcelona-Madrid: SERBAL-C.S.I.C, 256 págs. ("Libros del buen andar", 20). Lara, Jesús. 1971. Diccionario qhëshwa-castellano... La Paz-Cochabamba: Ed. Los Amigos del Libro, 471 págs. Lavallé, Bernard. 1979. "El substrato criollista y planteamientos de la Ilustración hispanoamericana: el caso del Perú". En: Homenaje a Noël Salomon. Barcelona: Universidad Autónoma, 15-21. Lavallé, Bernard. 1982. Recherches sur l'apparition de la conscience créole dans la viceroyauté du Pérou. L'antagonisme hispano-créole dans les ordres religieux (XVIeXVIIe siècles). Lille: Atelier National de Reproduction des Thèses, 2 vols., 1312 págs. Lavallé, Bernard. 1986. Divorcio y nulidad de matrimonio en Lima (1651-1700). La desavenencia conyugal como revelador social. Burdeos: GIRDAL, Universidad de Burdeos III, serie: Documentos de trabajo, 2, 51 págs. Lázaro Carreter, Fernando. 1985. Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII [1949]. Barcelona: Editorial Crítica, 302 págs. Lewin, Boleslao. 1962. La Inquisición en Hispanoamérica [1950]. Buenos Aires: Ed. Proyección, 351 págs. Lewin, Boleslao. 1967. La rebelión de Túpac Amaru [1943]. Buenos Aires: S.E.LA, 3 a ed. aumentada, 964 págs.
288
EL MERCURIO
PERUANO
Lohmann Villena, Guillermo. 1972. Documentación oficial española. En: Colección Documental de la Independencia del Perú. Lima: Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, t. XXII, vol. I o . Lohmann Villena, Guillermo. 1974. Los Ministros de la Audiencia de Lima (17001821). Esquema de un estudio sobre un núcleo dirigente. Sevilla: C.S.I.C., E . E . H A , CXXIV-200 págs. López, François. 1975. "La historia de las ideas en el siglo XVIII: concepciones y revisiones necesarias". En: BOCESXVIII. Oviedo: Cátedra Feijoo, núm. 3, 3-18. López, François. 1981. "Aspectos específicos de la Ilustración española". En: II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo. Oviedo: Cátedra Feijoo, I, 23-39. López Pifiero, José María —• Ruiz y Pavón 1995. López Soria, José. 1971. "El pensamiento de José Baquíjano y Carrillo". En: Historia y Cultura (Órgano del Museo Nacional de Historia). Lima, núm. 5, 97185. López Soria, José. 1972. Ideología económica del "Mercurio Peruano". Lima: Publicaciones de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 167 págs. Lozoya, X 1984. Plantas y Luces en México. La real expedición científica a Nueva España (1787-1803). Barcelona: Serbal, 224 págs. Lucena Giraldo, Manuel, y Pimentel Igea, Juan. 1991. Los "Axiomas políticos sobre la América" de Alejandro Malaspina. Madrid: Ed. Doce Calles-Quinto Centenario, 207 págs. ("Theatrum Naturae", serie "El naturalista y su época"). Maldonado Polo, J. Luis. 1991. "Vicente Cervantes y la introducción de la botánica linneana en México". En: Ateneo de Madrid 1991, 151-158). Mandrou, Robert. 1975. De la culture populaire aux 17e et 18e siècles. La Bibliothèque bleue de Troyes [1964]. Paris: Ed. Stock, 263 págs. Maravall, José Antonio. 1975. "La idea de la felicidad en el programa de la Ilustración". En: Mélanges à C.-V. Aubrun. Paris: Éditions Hispaniques, 1.1, 425462. Mariátegui, Javier. 1994. El Mercurio Peruano y la medicina. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 147 págs. Marticorena Estrada, Miguel. 1958. "José Baquíjano y Carrillo, reformista peruano". En: Anuario de Estudios Americanos. Sevilla: C.S.I.C., XV, núms. 76-77, 53-60. Martín Gaite, Carmen. 1972. Usos amorosos del dieciocho en España. Madrid: Siglo XXI Ed., XXI-273 págs. Martínez Riaza, Ascensión. 1984. "La prensa, fuente documental para la Independencia hispanoamericana: el periodismo político en Perú (1811-1824)". En: Anexos de Revista de Indias. Madrid: C.S.I.C., núm. 1, 169-178. Martínez Riaza, Ascensión. 1985. La Prensa doctrinal en la Independencia del Perú, 1811-1824. Madrid: Ed. Cultura Hispánica, I.C.I., 374 págs.
BIBLIOGRAFÍA
289
Martinière, Guy. 1978a. "Les stratégies frontalières du Brésil colonial et l'Amérique espagnole". En: Cahiers des Amériques Latines, serie "Sciences de l'Homme". París, núm. 18, 45-68. Martinière, Guy. 1978b. "Frontières coloniales en Amérique du Sud: entre Tierra Firme et Maranhâo (1500-1800)". En: Cahiers des Amériques Latines, serie "Sciences de l'Homme". París, núm. 18, 147-181. Mazauric, Claude —• Casanova 1972. Mazuecos, Antonio —• Lafuente 1987. Medina, José Toribio. 1964-1967. La Imprenta en Lima, 1584-1824. Reimpresión de Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 4 vols. Mendiburu, Manuel de. 1931-1938. Diccionario histérico-biográfico del Perú. Lima: Enrique Palacios (2a ed. completada por Evaristo San Cristóval), 15 vols. Mestre, Antonio. 1976. Despotismo e Ilustración en España. Barcelona: Ed. Ariel, 220 págs. ("Ariel quincenal", 124). Miró Quesada, Carlos. 1957. Historia del periodismo peruano. Lima: Librería Internacional. Molina Martínez, Miguel. 1978. "La contabilidad y la política económica del Real Tribunal de Minería de Lima". En: Revista de Indias, Madrid: C.S.I.C., núms. 153-154, 593-615. Molina Martínez, Miguel. 1986. El Real Tribunal de Minería de Lima (17851821). Sevilla: Publicaciones de la Diputación Provincial, 396 págs. (Sección "Historia", serie "V Centenario del Descubrimiento de América", 7). Monge-Martínez, Femando. 1987. "La honra nacional en las expediciones de Cook y Malaspina: una visión antropológica". En: Revista de Indias. Madrid: C.S.I.C., núm. 180, 547-558. Monguió, Luis. 1978. "Palabras e Ideas: Patriay Nación en el Virreinato del Perú". En: Revista Iberoamericana. Pittsburg, núm. 104-105 (jul.-dic.), 451-470. Monguió, Luis. 1979. "El Mercurio Peruano (1791-95) y el indio". En: Les Cultures ibériques en devenir. Essais publiés en hommage à la mémoire de Marcel Bataillon (1895-1977). Abbeville: Fondation Singer-Polignac, 593-600. Moreno Cebrián, Alfredo. 1977. El corregidor de indios en la economía peruana del siglo XVIII. Madrid: C.S.I.C., Instituto G. Fernández de Oviedo, XII-801 págs. Mornet, Daniel. 1973. La pensée française au XVIIIe siècle [1969]. París: A Colin, 223 págs. ("U 2", 57). Muñoz Garmendia, Félix. 1992. Diarios y trabajos botánicos de Luis Nee. Barcelona, "La Expedición Malaspina, 1789-1794", 4, 416 págs. (M. D. Higueras Rodríguez, coord.). Nagy, Peter. 1975. Libertinage et Révolution. Paris: Éd. Gallimard: 191 págs. ("Idées", 335). Navarro García, Luis. 1959. Intendencias en Indias. Sevilla: C.S.I.C., E . E . H A , 226 págs.
290
EL MERCURIO
PERUANO
Navarro García, Luis. 1975. Hispanoamérica en el siglo XVIII. Sevilla: Universidad, 320 págs. Núñez, Estuardo. 1936. "La versión alemana del Mercurio Peruano". En: Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos. Lima, IX, núm. 1,27-30. Núñez, Estuardo, y Petersen, Georg. 1971. El Perú en la obra de Alejandro de Humboldt. Lima: Ed. Studium, 263 págs. Orieux, Jean. 1970. Talleyrand ou le Sphynx incompris. París: Flammarion, 859 págs. Pacheco Vélez, César. 1972. "José Baquíjano y Carrillo en Cádiz (1799-1802) (A través de un epistolario inédito)". En: VCongreso Internacional de Historia de América. Lima: Publicaciones de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia, II, 531-593. Palau y Dulcet, Antonio. 1948 y sgs. Manual del librero español e hispanoamericano. Barcelona: 24 vols. Pelayo, Francisco y Puig-Samper, Miguel Ángel. 1993. "Las actividades científicas de Joseph de Jussieu en América del Sur". En: Bénassy y Clément, Nouveau Monde et Renouveau de l'Histoire naturelle. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993, II, 67-84. Pérez Estévez, M. Rosa. 1976. El problema de los vagos en la España del siglo XVIII. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 378 págs. Pérez de Herrera, Cristóbal. 1975. Amparo de pobres. Introd. y ed. de M. Cavillac. Madrid: Espasa-Calpe, CCIV-378 págs. ("Clásicos Castellanos", 199). Perrot, Jean-Claude. 1975. Caen au XVIIIe siècle. París-La Haya: Mouton Ed., 2 vols. Peset, José Luis. 1987. Ciencia y Libertad. El papel del científico ante la Independencia americana. Madrid: C.S.I.C., Centro de Estudios Históricos, 351 págs. ("Cuadernos Galileo de Historia de la Ciencia", 7). Petersen, Georg —• Núñez 1971. Pimentel Igea, Juan. 1991. "Imperio e ideología colonial en Alejandro Malaspina". En: Ateneo de Madrid 1991, 277-283. Pimentel Igea, Juan —• Lucena Giraldo y Pimentel Igea 1991. Pino Díaz, Fermín del. 1982. "Los estudios etnográficos y etnológicos en la expedición Malaspina". En: Revista de Indias, Madrid: C.S.I.C., núms. 169-170, 393465 + 16 láms. Pino Díaz, Fermín del y Guirao, Ángel. 1987. "Las expediciones ilustradas y el Estado español". En: Revista de Indias, Madrid: C.S.I.C., núm. 180, 379-429. Pons, André Clément y Pons 1978. Pons, André. 1974. Recherches sur Blanco White et l'Indépendance des Colonies espagnoles d'Amérique. Analyse et critique des nos 1 à 16 de "El Español" (avril 1810juillet 1811). Tesis de 3 " Ciclo multicopiada (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle; dir.: Prof. A. Saint-Lu), 418 págs.
BIBLIOGRAFÍA
291
Porras Barrenechea, Raúl. 1968. Fuentes históricas peruanas. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Porras Barrenechea, Raúl. 1970. El periodismo en el Perú: 130 años de periódicos (1791-1921). Lima: Ed. del Sesquicentenario. Preston Whitaker, Arthur. 1952. "Las misiones mineras de los Elhuyar y la Ilustración". En: Revista Chilena de Historia y Geografía. Santiago, 1952, 121153. Prieto, Alberto. 1978. "La nacionalidad en nuestra América". En: Casa de las Américas. La Habana, núms. 107 (marzo-abr.), 78-88; 109 (ag.), 46-57; y 110 (sept.), 74-103. Prieto, Carlos. 1969. La Minería en el Nuevo Mundo. Pról. de P. Laín Entralgo. Madrid: Ed. de la Revista de Occidente, 197 págs. Prieto de Zegarra, Judith. 1980. Mujer, poder y desarrollo en el Perú. Lima: Ed. Dorhca, 2 vols. Puig-Samper, Miguel Angel —» Pelayo 1993. Puy Muñoz, Francisco. 1966. El pensamiento tradicional en la España del siglo XVIII. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 340 págs. Quesada, Carlos. 1981-1982. "Histoire hypothétique et idéologie anti-indienne au XVIIIe siècle". En: Études sur l'Impact culturel du Nouveau Monde. Paris: L'Harmattan, I (1981), 97-109, y II (1982), 97-109. Ramos, Luis J. 1987. "La expedición de la Academia de Ciencias de Paris para la medición del grado a la altura del Ecuador y la inclusión de 'Dos sujetos españoles inteligentes en la Matemática y la Anatomía' (1734-1735)". En: Asclepio. Madrid: C.S.I.C., vol. XXXIX, fàsc. 2,49-67. Ratto Chueca, Alberto. 1993. "Bibliografía de José Rossi y Rubí en el Mercurio Peruano". En Lexis. XVII, nûm. 1, 143-152. Regaldo, Marc. 1974. "Lumières, élite, démocratie : la difficile position des Idéologues". En: Dix-huitième siècle. París: Garnier, nûm. 6, 193-207. Riera, Juan. 1976. Cirugía española y su comunicación con Europa (Estudio y documentos de un influjo cultural). Valladolid: Universidad, 332 págs. ("Acta Historico-Medica Vallisoletana", VII). Riera, Juan. 1981. Medicina y Ciencias en la España Ilustrada. Valladolid: Universidad, 159 págs. ("Acta Historico-Medica Vallisoletana", XXIII). Robin, Régine —• Casanova 1972. Roche, Daniel. 1988. Les républicains des Lettres. Gens de culture et Lumières au XVIIF siècle. Paris: Fayard, 395 págs. ("Nouv. études historiques"). Rodríguez Nozal, Raúl -> González Bueno 1991, y Ruiz y Pavón 1995. Roel, Virgilio. 1970. Historia social y económica de la colonia, Lima: Ed. Gráfica Labor, 399 págs.
292
EL MERCURIO
PERUANO
Romero, José Luis y Luis Alberto. 1985. Pensamiento político de la Emancipación [1977]. Caracas: Ayacucho, 2 vols. ("Biblioteca Ayacucho", 23 y 24). Rose-Fuggle, Sonia. 1993. "La enseñanza del quechua en la Universidad de Lima (s. XVI-XVII [y XVIII])". En: Bénassy, Clément y Milhou 1993, 103-118. Saint-Lu, André. 1970. Condition coloniale et Conscience créole au Guatemala (15241821). París: P.U.F., 221 págs. ("Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Poitiers", VIII). Salas, Alberto M. 1960. Crónica florida del mestizaje de las Indias. Siglo XVI. Buenos Aires: Editorial Losada, 216 págs. ("Nuestro Mundo"). Sánchez, P.-> González Bueno 1991. Sarrailh, Jean. 1964. L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIesiècle [1954]. París: Klincksieck, VI-780 págs. ("Témoins de l'Espagne, Série historique", 1). Saugnieux, Joël. 1975. Le Jansénisme espagnol du XVIIIe siècle, ses composantes et ses sources. Pról. de J. M. Caso González. Oviedo: Cátedra Feijoo, X-313 págs. ("Textos y Estudios del siglo XVIII ", 6). Schlanger, Judith E. 1971. Las métaphores de l'organisme. París: Vrin. Schmidt, Werner. 1977. Bertuchs Bilderbuch fur Kinder. Leipzig: Ed. Leipzig, 75 págs. Libro en alemán, francés, inglés e italiano; para nuestras citas hemos traducido a partir de la versión francesa (págs. 23-41). Schul, Pierre-Maxime. 1970. "La machine, l'homme, la nature et l'art au XVIII e siècle". En: Branca 1970, 109-128. Sellés, Manuel, Peset José Luis, y Lafuente, Antonio. 1989. Carlos IIIy la ciencia de la Ilustración [1988]. Madrid: Alianza Editorial, 402 págs. ("Alianza Universidad", 555). Sestan, Ernesto. 1970. "Scientificismo e storiografia nel Settecento". En: Branca 1970, 255-273. Shulgovski, A et al 1978. América latina: nacionalismo, democracia y revolución. Moscú: Ed. Progreso, 192 págs. Sierra, Luis. 1958. "La inmigración del clero francés en España (1791-1800). Estado de la cuestión". En: Hispania, Madrid, 3-31. Soboul, Albert. 1966. Le Procès de Louis XVI. París: Julliard, 271 págs. ("Archives", 19). Soboul, Albert. 1972. Histoire de la Révolution française [1962]. Paris: Ed. G a l l i mard, 2 vols ("Idées", 43 y 46). Soubeyroux, Jacques. 1978. Paupérisme et rapports sociaux à Madrid au XVIIIe siècle. Lille: Atelier National de Reproduction des Thèses, 2 vols. Steele, Arthur Ronald. 1982. Flores para el rey. La expedición de Ruizy Pavón y la "Flora del Perú" (1777-1788). Barcelona: SERBAL, 347 págs. Stoetzer, O. Carlos. 1966. El pensamiento político en la América española durante el período de la Emancipación (1789-1825). Madrid: Inst t0 de Est0S Políticos, 2 vols.
BIBLIOGRAFÍA
293
Tandeter, Enrique. 1992. Coacción y Mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826. El Cuzco: Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de Las Casas, 318 págs ("Archivos de Historia Andina", 15). Tarín Iglesias, José. 1972. Panorama del periodismo hispanoamericano. Barcelona: Salvat Ed., 215 págs. ("Biblioteca General Salvat", 86). Temple, Ella Dunbar. 1943. "El Semanario Crítico". En: Mercurio Peruano, Lima, 98. Terrou, F. Bellanger 1969-1972. Théry, Hervé. 1978. "Les conquêtes de l'Amazonie: 4 siècles de lutte pour le contrôle d'un espace". En: Cahiers des Amériques Latines, serie "Sciences de l'Homme". París, núm. 18, 129-145. Tomsich, Maria Giovanna. 1972. El jansenismo en España. Estudio sobre ideas religiosas en la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid: Siglo XXI Ed., 208 págs. Tort, Patrick. 1980. L'Ordre et les Monstres. Le débat sur l'origine des déviations anatomiques au XVIIIe siècle. Paris: Ed. Le Sycomore, 266 págs. Ulloa, Antonio de —• Juan y Ulloa 1826. Vargas Ugarte, Rubén (S.I.). 1970. El Real Convictorio Carolino y sus dos luminares. Lima: Ed. Milla Batres, 192 págs. Vericat, José. 1987. "A la búsqueda de la felicidad perdida. La expedición Malaspina o la interrogación sociológica del imperio". En: Revista de Indias. Madrid, C.S.I.C., núm. 180, 559-615. Vicens Vives, Jaime. 1972. Historia de España y América social y económica. Vol. IV: "Los Borbones. El siglo XVIII en España y América" [La 2 1 parte, sobre América, es de Mario Hernández Sánchez-Barba]. Barcelona: Ed. Vicens Vives, X-475 págs ("Vicens Bolsillo"). Vicuña Mackenna, Benjamín. 1971. La Independencia en el Perú. Pról. de L. Alberto Sánchez. Santiago de Chile: Ed. Francisco de Aguirre (5a éd.), LVI-263 págs. ("Vicuña Mackenna", 5). Vilar, Pierre. 1971. Or et Monnaie dans l'Histoire. Paris: Flammarion, 439 págs. (col. "Champs", 29). Vilar, Pierre. 1980. Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona: Ed. Crítica (Grijalbo), 319 págs. Vives Azancot, Pedro A. 1978. "El espacio americano español en el siglo XVIII: Un proceso de regionalización". En: Revista de Indias, Madrid, C.S.I.C., núms. 151152, 135-175. Walch, Jean. 1994. "L'Allemagne. De l'historicisme aux sciences morales". En: Carbonell y Walch 1994, 329-333. Walker, Charles Aguirre 1990.
294
EL MERCURIO
PERUANO
Wold, Ruth. 1970. El Diario de México, primer cotidiano de Nueva España. Madrid: Ed. Gredos, 294 págs. Yaranga Valderrama, Abdón. 1973. Dictionnaire Quechua-Français. París: Universidad de París VIII, multicopiado, 165 págs. Zevallos, Noé. 1960. "Toribio Rodríguez de Mendoza y el pensamiento ilustrado en el Perú". En: Mercurio Peruano, Lima, año XXXV, vol. XLI, núms. 395 (marzo), 115-141, y 397 (mayo), 217-223.
índice onomástico Advertencia: Hemos añadido a la lista de los personajes que aparecen en este trabajo los periódicos, así como las entidades "culturales" (Academias, Sociedades Económicas, etc.). La flecha [—i>J indica que se encontrarán las referencias bajo el otro nombre, y el signo = significa "seudónimo de". Los números en cursiva remiten a las notas.
Abarca y Cosío, Francisco 85; 266 Abarca y Cosío, Isidro —• San Isidro, Conde de Abarca y Cosío, Joaquín Antonio 85 Abascal, José de 32; 83; 84 Abeja Poblana, La 14 Abeja Española, La 16 Academia de Ciencias de Baviera 33 Academia de Ciencias de París 30; 118 Academia de la Historia, Real 124 Academia de la Juventud Limana 22 Academia de los Montañeses del Parnaso 22 Academia de los Eruditos de Leipzig 30 Academia de los Nocturnos 22 Academia de los Ociosos 22 Academia de Medicina de París 123 Academia del Buen Gusto 22 Academia del Conde de Saldaña 22 Academia Eruditorum Lipsiae 30 Academia Española, Real 29; 57; 133; 228; 229; 232; 233; 236; 237 y n.; 249 Academia Filarmónica de Lima 23 Academia Filosófica de Filadelfia 33
Academia Filosófica de Nueva York 33 Academia Francesa 133 Academia Imitativa 22 Academia Linneana de París 33 Academia Médica de Madrid, Real 33; 122 Academia y Escuela teórico-práctica de Metalurgia de Potosí 207 Acignio Sartoc = Castro, Ignacio de Acta Eruditorum Lipsia 30 Adán 187; 195 Addison, Joseph 21 Aduana Crítica, La 64 Affiches de París, Les 43 Agelasto 23 Aguilar, Jerónimo de 217 Aguilar Piñal, Francisco 223 Aguirre, Carlos 163 Agustín, San 136 Ailly, Cardenal Pierre d' 252 Albert, Pierre 92 Alberto Magno, San 247 Alcina Franch, José 126 Alembert, Jean Le Rond d' 136; 179 Almanaque peruano y Gula de forasteros 17 Almodóvar, Pedro Jiménez de Góngora, Duque de 72
296
EL MERCURIO
Alsedo y Herrera, Antonio de 253 Alzate, José Antonio 108 Allen, John 268; 270 Allgemeine Litteratur-Zeitung 269 Amat, Manuel de 76; 138; 139 Amaya, José Antonio 112 Americano, El\6 Amich, P. José 254 Andes Libres, Los 16 Anti-Argos, El\6 Anti-Ramalazo, El\6 Anzano, Tomás 186 Aprendiz, EUG Aranda, Pedro Abarca de Bolea, Conde de 263 Areche, José Antonio de 165 Arenas, José Lorenzo de 54 Argens, Jean-Baptiste de Boyer, Marqués d' 264 Argos Americano, El (de Cartagena) 14 Argos Constitucional, El 16 Arias Divito, Juan Carlos 117 y n. Arias-Schreiber Pezet, Jorge 33; 85', 120, 121; 258; 260 Aristarco, El (de México) 14 Aristio = Unanue, José Hipólito Aristóteles 110 y n.; 114; 140; 179; 246; 265 Armendáriz, José de Castelfuerte, Marqués de Armogathe, Jean-Robert 159 Arnáiz de las Revillas, Domingo 84 Arredondo, Manuel de 183; 269 Arroyal, León de 128 Arteta de Monteseguro, Antonio 213; 218; 219 Ascue, Domingo 67 Atahualpa 241 Atocha, Paulino de = González, Paulino Aubignac, Abate François d' 22 Baca de Haro, Gregorio 139 Bacon, Francis 109; 111; 144; 264
PERUANO Baleato, Andrés 42 Bandera de la Homeopatía, La 13 Baquíjano y Carrillo, José de 17; 24; 28; 32; 48; 83; 85; 88; 192; 193; 195; 213; 225; 265 y n.; 266 Barba, Alvaro Alonso 203; 206 Barnave, Antoine 89 Barquera, Juan Wenceslao 53 Barreda Laos, Felipe 145 Barrera, Manuel 97 Barthez, P.-J. 120 Bartolache, Juan Ignacio 53 Basílides 24 Bausate y Mesa, Jaime 15; 23; 38; 53; 55 Bayle, P. Constantino 256 Bayle, Pierre 264 Belzunce, Marianita 146 Bellanger, C. 92 Bentham, Jeremy 220 Benveniste, Émile 230; 235; 237 Bernardin de Saint-Pierre, JacquesHenri 137; 264 Bertrán, Mons. 185 Bertuch, Friedrich Johann Justin 269 Bessner, Barón F.-A. de 164 Biblioteca Columbiana 16 Bibliothèque Britannique 268 Bitar Letayf, Marcelo 2 1 3 ; 2 1 9 y n . Bianco White, José Maria 268 Blumenbach, Johann Friedrich 247 Bodin, Jean 247 Boé, de la (médico) 120 Boerhaave, Herman 111; 120 Boissier de Sauvages, François 120 Bonells, Jaime 175 Bordeu, Théophile de 120 Born, Ignaz von 204; 205; 206 Boudet, Antoine 43 Bouguer, Pierre 115 y n.; 117 Bouso Varela, Joaquín 85 Boyle, Robert 265 Boza y Garcés, Antonio 67, 83; 183 Brading, David 197; 198; 203; 206; 207
ÍNDICE ONOMÁSTICO Brambila, Fernando 42 Brissot de Warville 21 Brown, John 120 Brunschwig, Henri 168; 192 Bueno, Cosme 16; 28; 123; 266 Buffon, Georges Louis Leclerc, Conde de 108; 111; 112; 115; 127; 142; 153; 247 Burdeau, G. 260 Busching, Antón Friedrich 66; 249 Bustamante, Fr. Baltasar de 251 Butel-Dumont, Georges-Marie 172 Cabarrús, Francisco 174; 263 Cabello y Mesa, Francisco Antonio 53 Cabrera, Lino 62 Cadalso, José de 124; 127 y n.; 128; 143:190; 235 Cagigal, Juan Manuel de 72; 165 Caín 140 Cajón de Sastre, El 46; 47 Calancha, Fr. Antonio de la 251 Calatayud, Fr. Jerónimo de 134 Calatayud, María Ángeles 116 Calero y Moreira, Jacinto 24; 35 Calvo, José 62 Campomanes, Pedro Rodríguez, Conde de 27; 28 y n.; 29 y n.; 54; 172; 186 y n.; 189; 263 Cantueso, Camilo 64 Cañete, Pedro Vicente 207 Cañuelo, Luis 21 Carlos III42; 126, 145; 159; 185; 190; 207; 215 y n.; 216; 218; 256; 263 Carlos IV 75; 122; 150; 189; 190; 207; 216; 265 Carrió de la Vandera, Alonso —• Concolorcorvo Cartas críticas periódicas 44 Cartesio —» Descartes Carvajal y Brun, Mariano de —* Castillejo, Conde de Casa Girón, Conde de 30
297
Casalduero, Joaquín 127 Casanova, Antoine 88 Casanova de Seingalt, Giacomo 178 Casi-Público, El 16 Cassirer, Ernst 124; 140 Castañeda y Amuzquíbar, Juan Miguel de 83 Castell-dos-Rius, Manuel de Oms y Santa Pau, Marqués de 22 Castellane, Mons. Léon de 151 Castellfuerte, José de Armendáriz, Marqués de 215 y n. Castillejo, Mariano de Carvajal y Brun, Conde de 85 Castro, Ignacio de 25; 35; 237; 244; 245 Cavaza, Juan Isidro 168 Cavello, Marcelo 42 Cavillac, Michel 181; 186 Cea, Padre 67 Cefalio = Baquíjano y Carrillo, José de Celso (Aulus Cornélius Celsius) 120 Censor, El 16; 21; 44; 127; 146; 183 Censor Económico, El 16 Centre d'Études des Sensibilités 54 Cerdán de Landa y Simón Pontero, Ambrosio 32; 58; 148; 179 Cervantes, Miguel de 269 Cervantes, Vicente 117 Cicerón (Marcus Tullius Cicero) 236; 246; 254 Cisneros, Fr. Diego 24; 28; 33; 38; 49; 266; 269 Cisneros, Cardenal Ximénez de 141 Cladera, Cristóbal 21; 43 Clamores de la Fidelidad Americana contra la Opresión (Mérida de Yucatán) 14 Clavijo y Fajardo, José 21; 54 y n. Clément, Jean-Pierre 15; 33; 41; 61; 63; 67; 89; 101; 112; 113; 116; 120, 122; 124; 129; 149, 154; 181; 208; 220; 239, 244; 249; 253; 264; 268 Clemente XIII, Papa 254
298
EL MERCURIO PERUANO
Climent, Mons. 186 Colomer, Juan Esteban 175 Colón, Cristóbal 239 Cometa, El\6 Concolorcorvo 159; 161 y n.; 162, 171; 242 Condillac, Abate Étienne Bonnot de 112 Conocimiento de los Tiempos, El 16 Consolador, El 16 Contreras, José de 14 Conversaciones de Perico y Maria 44 Copérnico, Nicolás 110; 111 Coquette y Fajardo, José 35; 114; 117; 207 Córdoba y Salinas, Fr. Diego de 251 Corona, Carlos 151 Correa, Juan de Dios 40 Correo Curioso, El (Bogotá) 64 Correo de Madrid, El 64 Correo de Murcia, El 126 Correo del Orinoco, El (Angostura) 14 Correo Mercantil, El 16 Correspondencia Turca, La 16 Cortés, Hernán 189; 227; 228; 242 Coucy, Mons. Jean-Charles de 151 Courrier Général de l'Europe 21 Craftsman, The 21 Cramer, Johann Andreas 264 Crespo, Pedro Nolasco 111; 154; 244 Crisipo = Calero y Moreira, Jacinto Cristófori, Bartolomeo 127 Croix, Caballero Teodoro de 204; 212; 214-, 219; 252 Cruz Hermosilla, Emilio de la 14 Cullen, William 120 Curtius, Ernst Robert 250 Chang-Rodriguez, Raquel 227 Chavaneau, François 113 Chladenius (historiador alemán) 125 Darwin, Charles 116 Dávalos, José Manuel 123 Dávila, Pedro Franco 116
De Pauw, Abate Cornélius 31; 247; 248; 250 y n.; 264 Deffand, Mme du 21 Défourneaux, Marcelin 22 Delpech, François 252 Démêlas, Marie-Danièle 259 Demerson, Georges 223 Demerson, Paule 108; 223 Depositario, El 16 Descartes, René 113yn.; 114; 119yn. Devèze, Michel 219 Deyon, Pierre 196; 210 Diálogo entre dos Demanderos, El 16 Diario de La Habana 16; 55 Diario de Lima 15; 23; 38, 46; 53; 55; 69; 83; 171; 172; 205; 218; 249; 261 Diario de los Literatos 54; 64 Diario de Madrid 38; 55 Diario de México 16; 55; 62 Diario Erudito 63 Diario Mercantil de Veracruz 16 Diario Pinciano 63 Díaz de Guzmán, Ruy 251 Díaz del Castillo, Bernal 228-, 252 Diderot, Denis 126; 136 y n.; 173; 179; 264 Diez Rodríguez, Fernando 223 Discursos políticos 44 Disfrazado Imparcial, El 16 Dorálice 23 Dubroca, Jean-François 108 Duelos, Charles Pinot 145 Duchet, Michèle 153; 164 Duende, El 16 Dumas, Claude 232; 258 Edinburgh Review, The 268 Egaña, José María 23; 31; 185 Egeria 23 Elhuyar, Hermanos 117; 204 Elizaide, Antonio de 88; 214 Enciso Recio, Luis Miguel 44 Engels, Friedrich 259 Errea, José Antonio de 28
ÍNDICE
ONOMÁSTICO
Escobar y Mendoza, Francisco de 255 Escobedo, Jorge de 31; 185; 201; 204 Escuela Mineralógica de Madrid, Real 113 Eslava, Sebastián de 213 Espejo y Santa Cruz, Eugenio 265 Espigadera, La 126 Espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa, El 21; 43; 44 Euler, Leonhard 108 Federico II de Prusia 124; 191 Feijoo, P. Benito Jerónimo 109; 110; 113; 118 y n.; 124 y a ; 125; 131; 142; 191; 234; 235; 240 y n.; 241 Felipe V 32; 185; 207; 214; 215; 216 Fénelon, François Salignac de l a Mothe 133 Fernández Cornejo, Juan Adrián 254 Fernández de Velasco, Pedro 203 Fernando V I 1 8 5 ; 254; 256 Filassier, Jean-Jacques 108 Flandes, Luis de 144 Flaubert, Gustave 188 Floridabianca, José Mofiino, Conde de 186 Floridia 23 Fontenelle, Bernard de 108 Formey, Samuel 108; 264 Forner, Juan Pablo 124 y n. Foulquié, Paul 260 Fourcroy, Antoine François de 112 Fréminville, Edme de la Poix de 135; 138; 191 Fréret, Nicolas 136 Frézier, Amédée-François 190 Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio de 251 Fustel de Coulanges, N u m a 239
Gaceta de Buenos Aires 14; 55 Gaceta de Cartagena de Indias 14 Gaceta de Gobierno de Chile 14 Gaceta de Gobierno de Lima Independiente 15
299
Gaceta de Gobierno de México 14 Gaceta de Gobierno del Perú. Viva Fernando VII15; 53 Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú 15 Gaceta de Guatemala 13; 55 Gaceta de La Habana 13; 55 Gaceta de Lima 15; 48; 56; 261 Gaceta de Lima político-literaria semanal 15 Gaceta de Literatura de México 14; 108 Gaceta de Literatura general de Alemania 269 Gaceta de Madrid 15; 43; 44; 64; 151 Gaceta de México 13; 55 Gaceta de México y Noticias de Nueva España 13 Gaceta reimpresa en Lima 15 Gaffiot, Félix 228; 233; 236; 237 Galeno (Claudius Galenus) 120 Galera Gómez, Andrés 118 Galileo Galilei 111 Gálvez, José de 207; 256 Gálvez, José María de 252 García-Baquero González, Antonio 216 Garcilaso de la Vega el Inca 125; 234; 251 Gasea, Pedro de la 229 Gazetteer, The 21 Geoffrin, M m e 21 Gerbi, Antonello 31; 247; 248 Gil de Taboada y Lemos, Francisco 52; 65; 154; 160, 171; 179; 182; 204; 206; 207; 214; 216; 266 Gil Novales, Alberto 15 Girbal, Fr. Narciso 51; 268; 269 Glendinning, Nigel 63 Godechot, J. 92 Godin, Louis 120; 146; 167; 183; 189; 200; 213; 249 Godoy, Manuel 52 Goethe, Johann Wolfgang von 269 González, Paulino 39
300
E L MERCURIO
González Alonso, E. 118 González Bueno, Antonio 118 González de Cosío, Juan José 39 González Laguna, Fr. Francisco 24; 28; 35; 116; 119; 129 González Montero de Espinosa 118 Gorbea y Vadillo, José de 148; 152 Gozzi, Dr. 178 Grafigny, M m e de 264 Grande, José 62 Granjel, Luis S. 120 Green Say, Charles 21 Greppi, Conde Paolo 73 Guasque, Demetrio 23; 41; 45; 51; 55; 69; 81; 262,267 Guerrero, Gonzalo 227; 228 Guía de forasteros 17 Guía política, eclesiástica y militar del virreinato del Perú 16; 33; 41; 42; 46 Guinard, Paul-J; . 47; 48, 54; 63; 64; 65; 67; 72; 73; 79 Guiral, P. 92 Guirior, Manuel de 33; 215 Gusdorf, Georges 25; 80; 112; 113; 115; 116; 120 y n.; 132; 133; 135; 136; 138; 140; 156; 175; 178; 183; 235; 247 Gutiérrez Dávalos, José 39 Guyton de Morveau, Louis-Bernard 112
Hahnemann, Samuel 127 Haller, Albrecht von 120 Hampe Martínez, Teodoro 149 Harvey, William 111 Helmer, Marie 206 Helvecio (Claude Adrien Helvétius) 107; 136, 264 Henry, P.- F. 268 y n. Hermágoras = Egaña, José María de Hernández Alfonso, Luis 171; 182 Hernández Sánchez-Barba, Mario 46; 50; 75; 163; 196; 256
PERUANO Herr, Richard 48; 67; 126,178 Herrero, Antonio María 54 Hertzberg, Conde de 191 Hervás y Panduro, P. Lorenzo 264 Hesperiófilo = Rossi y Rubí, José Hiparco = Romero, Fr. Francisco Hipócrates 120; 246 Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences 30; 119 Hoffmann, Friedrich 120 Holbach, Paul Henri Dietrich, Barón d' 127; 134; 136, 138; 153; 264 Holland, Henry Richard Fox, Lord 21; 268 Homótimo = Guasque, Demetrio Horacio (Quintus Horatius Flaccus) 35 Humboldt, Alexander von 207; 269 Hume, David 124-, 132 Hutcheson, Francis 220 Huyghens, Christian 111
Institut Français de la Presse 92 Instituto Asturiano, Real 180 Investigador, El 16; 67 Iriarte, Tomás de 54 Isabel de Orleáns, reina de España 244 Isla, P. Francisco José de 143
Jáuregui, Agustín de 22; 32; 265 José I, emperador de Alemania 168 Journal de Trévoux Mémoires de Trévoux Journal des Luxus und der Moden 269; 270 Jovellanos, Gaspar Melchor de 102; 109; 112; 116; 125; 127; 129; 131; 141; 175; 263; 268 Juan, Jorge 58; 117; 215 Juan, San 137; 148
ÍNDICE ONOMÁSTICO Kant, Emmanuel 269 Kayser, Jacques 92 y n.; 93 y n. Kepler, Johann 111; 263; 264 Konetzke, Richard 25; 162 Kossok, Manfred 263 La Bruyère, Jean de 264 La Condamine, Charles-Marie de 115; 117 La Chalotais, Louis René de Caradeuc de 135 La Mettrie, Julien OfFroy de 138 La Reynière, Grimod de 139 Laborde, Conde Alexandre de 120 Laccando (Lucius Caecilius Firmianus Lactantius) 135 Ladrón de Guevara, Diego 39; 187 Lafuente, Antonio 113; 117 Lamoignon de Malesherbes, Presidente Chrétien Guillaume de 22 Landaburu, Agustín de 84; 115 Lara, Nicolás Manrique de Lara, Marqués de 85 Larrinaga, José Pastor de 35 Las Casas, Fr. Bartolomé de 242 Lavallé, Bernard 85; 146; 227; 22», 242; 243; 246; 247; 251 Lavalle y Cortés, José Antonio —• Premio Real, Conde de Lavalle y Cortés, Simón Antonio 85 Lavoisier, Antoine-Laurent de 100; 112; 213 Law-Anspach, Barón Constantino de 66,72 Le Blanc de Guillet, Antoine 244 Le Margne —* Mafier, Salvador José Lecuanda, Ignacio José de 34; 85, 117; 133:250 Lenclos, Ninon de 21 León, Luis de 174 León Pinelo, Antonio de 252 Lespinasse, Julie de 21 Levene, Ricardo 46 Lewin, Boleslao 110; 245; 263; 266
301
Licurgo 245 Linguet, Simon 32; 264; 265 Linneo (Cari von Linné) 111; 112 116; 118; 156 Loayza, Mons. Jerónimo de 229 Locke, John 124-, 175 Lohmann Villena, Guillermo 32; 52; 78; 83; 84; 87 y n. Lombroso, Cesare 182 Lopez, François 107; 110 López, Tadeo 40; 62 López Soria, José Ignacio 93; 166; 225; 238 Lozoya, X. 117 Lucena Giraldo, Manuel 213; 217 Luis I de España; 244 Luis XIV de Francia 191 Luis XVI de Francia 35; 50; 100; 101; 150 Machiavelli, Nicollò 32; 265 Maíz, José 198 Malaspina, Alejandro 42; 67; 72; 118; 213; 217 Maldonado Polo, J. Luis 117 Malhorti, Francisco 213; 214; 215 Manco Cápac 244 Mandrou, Robert 108 Manrique de Lara, Nicolás —• Lara, Marqués de Manso de Velasco, Luis 215 Mafier, Salvador José 54 Maquiavelo Machiavelli, Niccolò María Antonieta, reina de Francia 35; 150; 151 Mariátegui, Javier 33; 120 Marmontel, Jean-François 244; 265 Martín Gaite, Carmen 168; 173; 174 Martínez Compañón, Mons. Baltasar Jaime 85 Martínez de la Mata, Francisco 173 Martínez Riaza, Ascensión 16 Mattinière, Guy 256
302
EL MERCURIO
Maskelyne, Nevil 115 Mata Linares, Benito de la 72; 165; 166 Mata Linares, Francisco de Paula de la 72; 165 Matienzo, Francisco 266 Maupertuis, Pierre Louis Moreau de 153 Mazauric, Claude 88 Mazo, Fernando del 67 Mazuecos, Antonio 117 Medina, Bartolomé de 144; 203 Medina, Juan de 183 Medina, José Toribio 26; 38; 40 y n.; 41; 42 y n.; 48, 50; 62; 67; 265 y n.;
266 Mehring, Franz 259 Mémoires de Trévoux 44; 54; 67 Memorial Literario 48; 64 Méndez y Lachica, Fr. Tomás de 24 Mendiburu, Manuel de 33; 83 Mentor de Nueva Galicia... El 14 Mentor Mexicano, El 14; 53 Mercure Allemand 54 Mercure Anglais 54 Mercure Danois 54 Mercure de Berlin 54 Mercure de France 54; 55 Mercure de La Haye 54; 55 Mercure de Russie 54 Mercure Français 53 Mercure Galant 53 Mercurio Alemán 269 Mercurio de España 44; 54 y n; 55; 56; 64 Mercurio histórico y político... 54 y n. Mercurio literario 54 Mercurio volante 53 Merkle, S. 141; 143; 144 Mesa, Bartolomé de 42 Mestre, Antonio 110 Mindírido 23 Minerva Peruana, La 15; 67 Mirabeau, Gabriel Honoré Riquetti, Conde de 151
PERUANO Mirabeau, Victor Riquetti, Marqués de 163 Miró Quesada, Carlos 17 Mociño, Mariano 117 Moderno Antiguo, El 16; 62; 67 Mogrovejo de la Cerda, Juan 251 Molina Martínez, Miguel 202 y n.; 206 Monge Martínez, Fernando 118 Monguió, Luis 230; 234; 244; 245 Montagu, Lady 21 Montalvo, Fr. Francisco Antonio de 251 Montemira, Pedro de Zárate Navia Bolaños, Marqués de 85 Montesquieu, Charles de Secondât, Barón de La Brède y de 139; 168; 176; 188; 189; 210; 247; 264; 265 Moreno, Gabriel 17; 123 Moreno Cebrián, Alfredo 158 Mornet, Daniel 109 Mortúa, Pedro 40 Mosca, La (La Habana) 14 Mosquera y Villarroel, José 16 Mosquito, £/(La Habana) 14 Mun, Thomas 259 Muñoz, Juan Bautista 126 Mutis, José Celestino 17; 110; 112; 263
Nagy, Peter 139; 145 Nájera, Miguel de 48 Navarro-García, Luis 78; 123; 254 Negrón y Torre, José María 40 Newton, Isaac 111; 114 y n.; 115 Nieto, Juan Esteban 108 Nifo y Cagigal, Francisco Mariano 47 Noé 178 Nordenflycht, Barón Thimotaeus von 72; 204; 206; 269 Noticias de España 14 Noticias generales de Europa 14 Nouveau Mercure, Le 54
ÍNDICE
ONOMÁSTICO
Nuevo Depositario, El 16 Núfiez, Estuardo 207; 269 Ocaña, Luis 39 Olavarrieta, P. José Antonio 15; 47 y n.; 49; 50 Olavide, Gracia de 2 2 Olavide, Pablo de 21 Orbea, Isabel de 81 Orieux, Jean 176 Orrantía, Domingo de 30 Ovalle, Alonso de 251 Oxenstierna, Axel Gustavson, Conde 264 Oyagüe, Pedro de 40
Pablo, San 136; 137; 150 Pacheco Vélez, César 49 Paladio 24 Palau y Dulcet, Antonio 15, 29, 67; 168; 175; 269 Palencia, Alonso de 230 Palissot, Charles 136 Palma, Ricardo 80; 146 Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá 14; 64; 70,178 Papel Periódico ele La Habana 14 Paredes, José Gregorio 17; 269 Pareja y Cortés, José 84 Patriota Americano, El (La Habana) 14 Paulino de Atocha —• González, Paulino Pauw —• De Pauw, Cornelius Pavón, José 35; 117 Pecador, Luis = Ocaña, Luis Pelayo, Francisco 117 Pelorson, Jean-Marc 58 Pellegrini, Giuseppe di 72 Pensador, El 21 Pensador elei Perú, El 16 Peralta y Barnuevo, Pedro de 16; 244 Pereira, Luis 21
303
Pérez Calama, Mons. José 110; 132; 143; 146; 178; 265 Pérez de Herrera, Cristóbal 186 Pérez Estévez, Rosa María 134; 185; 186,188 Periódico del Lujo y de las Modas 269; 270 Perrot, Jean-Claude 212, 254 Peruano, El 16 Peruano Liberal, El 16; 48; 62 Peset, José Luis 113; 117 Petersen, Georg 207; 269 Pezuela, Joaquín de la 33 Philosophical Transactions 30 Pichón, J. 55 PILAR 2 (Presse Ibérique LatinoAméricaine Rennes 2) 92 Pimentel Igea, Juan 118; 213; 216 Pineda y Ramírez, Antonio de 42 Pino Díaz, Fermín del 117; 118 Piquer, Andrés 113 Pizarra, Francisco 189; 229; 241 Pizarra, Gonzalo 229 Platón 30; 246 Plinio (Caius Plinius Caecilius Secundus) 246 Pluche, Abate Antoine-Noël 108; 111 Polibio 124; 246 Pons, André 41-, 89; 268 Ponz, Antonio 265 Pope, Alexander 265 Porras Barrenechea, Raúl 17; 125 Portocarrero, Josefa 81 Portuondo y Elespuru, Antonio 48 Premio Real, José Antonio de Lavalle, Conde de 85; 88; 214 Preston Whitaker, Arthur 117 Prévost, Abate Antoine François 265 Prieto, Alberto 230 Prieto, Carlos 201; 203; 206; 221 Prieto de Zegarra, Judith 81 Primicias eie la Cultura de Quito 14 Prontuario de la Constitución, El (Puebla) 14 Protector de la Libertad, El 16
304
E L MERCURIO
Proust, Louis-Joseph 113 Ptolomeo 110; 114; 178 Puente y Candamo, J. de la 260 Puerto, Conde del - * Castillejo, Conde de Puig-Samper, Miguel Angel 117 Puy Muñoz, Francisco 139; 144
Querejazu, Antonio Hermenegildo de 76; 84 Querejazu, José de 84 Querejazu Concha, Mariana de 81 Quesada, Carlos 249 Q u i n t y Fernández, Juan Manuel —* San Felipe el Real, Marqués de Quinto Curcio (Quintus Curtius Rufos) 236
Racine, Jean 131; 137 Ramalazo, El 16 Rambouillet, Mme de 21 Ramírez de Arellano, Domingo 88 Ramírez de Laredo y Encalada, Gaspar Antonio —• San Javier y Casa Laredo, Conde de Ramos, Luis J. 117 Ravara, Giuseppe di 72 Raynal, Abate Guillaume-Thomas 32; 72; 125; 158-, 239; 2 65 Real Sociedad de Londres 30 Redactor del Congreso Nacional, El (Buenos Aires) 14 Redactor Poblano, El 14 Regaldo, Marc 22 Relación de cosas notables del Perú 14 Requena, Francisco 143; 256 Rer, P. Juan 16 Revillagigedo, Conde de 206 Riccioli, Padre 240 Riera, Juan 120 Río, Guillermo del 40 Robertson, William 239; 265 Robin, Régine 88
PERUANO Roche, Daniel 80 Rodríguez de Guzmán, Diego 2 2 Rodríguez de Mendoza, Fr. T o r i b i o 17; 102; 110,179; 265 Rodríguez Nozal, Raúl 118 Roel, Virgilio 65, 74; 75; 88; 154; 160,196; 217; 243 Rojo de Flores, Felipe de 168 Romano, Ruggiero 50 Romero, Francisco 17; 24; 35 Romero, José Luis y Luis Alberto 258 Rose, Sonia 159 Rossi y Rubí, José 23; 31; 35; 62; 169; 227; 250 y n.; 261 Rousseau, Jean-Jacques 116; 145; 153; 168; 174; 175; 176; 177; 265 Rousseau (arquitecto) 212 Ruiz, Bernardino 40; 53 Ruiz, Hipólito 35; 117; 167; 169; 170,171 y n.; 172; 174 Rumford, Conde Charles 184; 188
Sablière, Mme de la 21 Saint-Just, Louis-Antoine 150 Saint-Lu, André 227; 251; 252 Saint-Pierre, Claude-Irénée Castel, Abate de 133 Salas, Gregorio de 229 Salazar Bondy, Sebastián 263 Saldafia, Martin 40 Salinas y Córdoba, Fr. Buenaventura de 251; 252 San Felipe el Real, Juan Manuel Quint y Fernández, Marqués de 85 San Isidro, Isidro Abarca y Cosío, Conde de 75; 85; 88 San Javier y Casa Laredo, Gaspar Antonio Ramírez de Laredo y Encalada, Conde de 85 San José, Fr. Francisco de 254 San Juan de Lurigancho, Conde de 86 San Martin, José de 81 Sánchez, Padre Juan 143
ÍNDICE ONOMÁSTICO Sánchez, P. 118 Santelices, Buenaventura 201 Santiago Concha (Familia) 85 Santiago Concha, Francisco de 84 Santiago Concha, Melchor de 84 Santiago Concha, José de 77; 84 Santiago Concha y Traslaviña, José de 84 Santos Atahuallpa, Juan 152; 252 Sarrailh, Jean 29, 113; 120; 139; 144; 223 Satélite del Peruano, El 16; 53 Saugnieux, Joël 139; 140; 141; 145 Say, Jean-Baptiste 210 Schehallien 115 Schiller, Friedrich von 269 Schlanger, Judith E. 212 Schmidt, E.-A. 269 Schmidt, Werner 269; 270 Schul, Pierre-Maxime 129 Schwartz 144; 163 Sellés, Manuel 113 Semanario Crítico, El 15; 16; 47 y n.; 64 Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos 80; 223 Semanario del Nuevo Reino de Granada 67 Semanario Erudito 64; 126 Semanario Patriótico Americano (de Oaxaca) 14 Semanario Republicano de Chile 14 Semi-Público, El 16 Seminario de Vergara 29; 180 Sempere y Guarinos, Juan 28; 52, 57; 147; 172 y n.; 773; 186,236; 262 Serio, Francisco 63 Serrao, Juan Bautista 214 Sessé, Martín 117 S están, Ernesto 125 Seudoserrano, El 205 Shulgovski, A. 230 Sierra, Luis 151 Simon, Pierre 140 Skinner, John 41; 268 y n.; 269
305
Soboul, Albert 150 Sobrevida, Fr. Manuel 51; 255; 256; 268 Sociedad de Manchester 188 Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala 29 Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana 29 Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza 28 Sociedad Económica Matritense 30, 52; 190 Sociedad Económica Vascongada 29; 30 Sociedad Mineralógica de Arequipa 202; 226 Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito 29; 73; 265 Sociedad Patriótica de La Habana 29 Soldé Chile, El 14 Solón 245 Soto, Domingo de 183 Soubeyroux, Jacques 134; 186 Spectator, The 21; 64 Stahl, Georg Ernst 120 Steele, Arthur Ronald 118 Steele, Richard 21 Suadel, José Erasistrato 34 Sussmilch, Johann Peter 240 Sydenham, Thomas 111 Tafalla, Juan 116; 129; 269 Tagle y Portocarrero, José Bernardo de —• Torre Tagle, Marqués de Talleyrand, Príncipe Charles-Maurice de 176 Tandeter, Enrique 201; 203; 206 Tarín Iglesias, José 13 Teagnes = Méndez y Lachica, Fr. Tomás de Telégrafo mercantil, rural, políticoeconómico e historio-gráfico del Río de la Plata 53 Temple, Ella Dunbar 15 y n.; 56
306
E L MERCURIO
Terrou, F. 92 Tertuliano Quintus Septimus Florens Tertullianus) 228 Teutscher Merkur 269 Théry, Hervé 256 Timeo = González Laguna, Fr. Francisco Tissot, Samuel 129, 172 Tito Livio (Titus Livius) 124; 246 Toledo, Francisco de 198 Tomás de Aquino, Santo 140; 143; 247 Tomsich, Maria Giovanna 141 Torre Tagle (Familia) 85 Torre Tagle, José Bernardo de T a g l e y Portocarrero, Marqués de 102 Torres Villarroel, Diego de 109 Tort, Patrick 119 Trigueros, Cándido María 147 Triunfo de la Nación, El 16 TúpacAmaru (José Gabriel Condorcanqui) 101; 152; 165; 166; 245 Túpac Catari 152 Ulloa, Antonio de 117; 215 Unanue, José Hipólito 16; 17; 23; 28; 33; 42; 43; 7/; 93; 96,102; 121 y n.; 123; 129; 149; 154; 195; 250, 254; 257; 266; 269 Ustáriz, Jerónimo de 134
Valdelirios, Marqués de 30; 179 Valdelirios, Marquesa de 146 Valdés, José Manuel 123 Valdivielso, Martín 40; 143 Valmont de Bomare, Jacques Christophe 265 Valladares, Antonio 126 Valle y Póstigo, Manuel María del 83 Vargas Ugarte, Rubén 265 Varrón (Marcus Terentius Varro Teatinus) 254 Vásquez, José 42
PERUANO Vaucanson, Jacques de 127; 129 y n. Vélez, Fr. Rafael 139 Vélez de Córdoba, Juan 245 Venegas, Alejo 183 Verdadero Peruano, El 16; 34 Vericat, José 118 Verniére, Paul 190 Vicens Vives, Jaime 43; 221 Vico, Giambattista 124 Vicuña Mackenna, Benjamín 67; 81; 267 Vidaurre, Manuel Lorenzo de 83; 202; 234; 240 Viedma, Fr. Manuel 255; 256 Vilar, Pierre 221; 259 y n. Villalta y Concha, José Miguel de 84 Villalta y Concha, Manuel de 84 Villar, Manuel 67 Virgilio (Publius Vergilius Maro) 35 Viscardo, Abate Juan Pablo 258 Vivar, José Antonio 265 Vives, Luis 186; 191 Vives Azancot, Pedro A. 254; 257; 258 Volta, Alessandro 127 Voltaire 57; 58; 118; 119, 120; 124 y n.; 125; 140; 147; 168; 172; 189; 235; 238; 239,260; 266 Voto de la Nación Española, El 14 Vossius, Isaac Vos o 265
Wagner, R. L. 55 Wagner de Reyna, Alberto 263 Walch, Jean 178 Walker, Charles 163 Walton, Brian 47 Ward, Bernardo 134 Watt, James 127 Weber, Johann Daniel 198; 205 Weimar-Eisenach, Duque de 269 Wieland, Christoph Martin 269 Wold, Ruth 62
ÍNDICE ONOMÁSTICO Yaranga Valderrama, Abdón 267 Yucatero, El 14
307
Zárate Navia Bolaños, Pedro de —• Montemira, Marqués de Zevallos, Noé 263 Zubieta, José 39 Zúñiga, Gregorio de 66
•íjc
•íte
Colonial Latín American Review GENERAL EDITOR Raquel Chang-Rodriguez, The City College - Graduate School, City University of New York, USA Colonial Latin American Review (CLAR) is a unique interdisciplinary journal devoted to the study of the colonial period in Latin America. The journal was created in 1992, in response to the growing scholarly interest in colonial themes related to the Quincentenary. CLAR offers a critical forum where scholars can exchange ideas, revise traditional areas of enquiry and chart new directions of research. With the conviction that this dialogue will enrich the emerging field of Latin American colonial studies, CLAR offers a variety of scholarly approaches and formats, including articles, debates, review-essays and book reviews. These contributions not only reflect the latest research on different aspects of colonial Latin America, but also point to new critical directions shared by Art, History, Anthropology, Literature and other disciplines. The journal is also committed to fostering an international network of colonial scholars and invites contributions in English, Spanish and Portuguese. Studies done from a comparative perspective or that engage broad thematic issues are particularly welcome. SUBSCRIPTION RATES 1997 - Volume 6 (2 issues). ISSN 1060-9164. Institutional rate: £88.00; North America US$152.00 Personal rate: £24.00; North America US$48.00
ORDERFORM Please send a completed copy of this form, with the appropriate payment, to the address below. Name Address
Visit the Carfax Home Page at http://www.carfax.co.uk
UK Tel: +44(0)1235 521154 UK Fax: +44 (0)1235 401550 E-mail: [email protected]
Carfax Publishing Company, PO Box 25, Abingdon, Oxfordshire OX14 3UE, UK