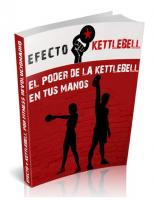El efecto Saussure: a cien años (1916-2016) de la primera edición del Curso de Lingüística General 9786075390369
162 41 8MB
Spanish Pages 131 [138] Year 2017
Polecaj historie
Table of contents :
portada
solapaderecha
SAUSSURECARTA (1)
solapaizquierda
contraportada
Citation preview
EL EFECTO SAUSSURE: A CIEN AÑOS (1916-2016) DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL CURSO DE LINGÜÍSTICA GENERAL
El efecto Saussure: a cien años (1916-2016) de la primera edición del Curso de Lingüística General
Luis de la Peña Martínez (coordinador)
México, 2017
P85.S18 E34 El efecto Saussure : a cien años (1916-2016) de la primera edición del Curso de Lingüística General / coordinador Luis de la Peña Martínez. -México : INAH : ENAH : Ediciones del Lirio, 2017. 131 p. : il. ; 21 cm. -- (Colección Ochenta Años. ENAH) ISBN 978-607-539-036-9 1. Saussure, Ferdinand de, 1857-1913 2. Lingüística I. Peña Martínez, Luis de la, coord. II. Serie.
isbn: 978-607-539-036-9 Colección: Ochenta Años. enah Cuidado de la edición: Departamento de Publicaciones enah Jefe del Departamento de Publicaciones: Luis de la Peña Martínez Diseño de portada e interiores: Constanza Hernández Careaga Corrección de estilo: Adriana Nayelhy Jiménez León y Edith Vera Vallés Distribución y promoción editorial: Daniel Isaac Rivera Sánchez Primera edición: 2017 D.R. © 2017 Instituto Nacional de Antropología e Historia Córdoba 45, colonia Roma, 06700 Ciudad de México. Escuela Nacional de Antropología e Historia Periférico Sur y Zapote s/n, col. Isidro Fabela, Tlalpan, 14030 Ciudad de México.
D.R. © 2017 Ediciones del Lirio Azucenas 10, col. San Juan Xalpa, del. Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México. http://www.edicionesdellirio.com.mx Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los titulares de los derechos de esta edición. Impreso y hecho en México
Portada de la primera edición (1916) del Curso de Lingüística General, publicado por Charles Bally y Albert Sechehaye, con la colaboración de Albert Riedlinger.
Índice
Introducción 11
El “efecto Saussure”: a cien años del Curso de Lingüística General Luis de la Peña Martínez
15
Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy Entrevista con François Rastier por Luis de la Peña Martínez y Marcos J. González José Arturo Kavanagh Suárez (traducción)
31
Hacia una lectura contemporánea de Saussure: ironías y vislumbres en la fundación de la lingüística moderna Raymundo Mier Garza
59
La epistemología saussureana: la significación, un siglo después Dora Riestra
71
Manuscritos del 96: regresar a Saussure, ¿para qué? Marcos J. González
93
La significancia y la significación de Saussure a Lacan Andreas Ilg
117
El neo-saussurismo: ¿revisión o invención? José Luis Valencia González
129
Epílogo Los susurros de Saussure: el Prefacio de 1915 al Curso de Lingüística General Luis de la Peña Martínez
Introducción El “efecto Saussure”: a cien años del Curso de Lingüística General
Luis de la Peña Martínez
E
n 1916 se publicó la primera edición del Curso de Lingüística General aunque el prólogo firmado por Sechehaye y Bally tenga por fecha el año de 1915. Este hecho, en sí mismo, contiene el germen de una historia singular no sólo para la lingüística sino para el conjunto de las ciencias sociales y las humanidades. Si bien el texto se le atribuye a Ferdinand de Saussure, como se sabe, en realidad éste no lo escribió. Los problemas de la “autoría” de este libro siempre fueron y son todavía un asunto complejo y complicado para desentrañar las implicaciones de una forma de pensamiento (y de escritura), o tal vez sería mejor decir, de toda una formación discursiva que dio como resultado la fundación de una disciplina del conocimiento: la lingüística, y un campo todavía más amplio: la semiología (o signología), consideradas ambas desde un enfoque y perspectiva que Roman Jakobson habría de denominar posteriormente como “análisis estructural”. Esta historia cruza gran parte del siglo xx a través de un itinerario que lleva de Europa a América y de regreso: de Suiza y Francia hasta el este europeo y luego a los Estados Unidos. Los tres cursos que Saussure impartió en Suiza en la Universidad de Ginebra (19061907, 1908-1909, 1910-1911) hicieron posibles la publicación de
11
Luis de la Peña Martínez
un libro referido por muchos, pero por igual mal interpretado, e hicieron de este lingüista el “padre” y paradigma de la lingüística moderna. Si a cien años de este acontecimiento algunos pudieran considerar inútil un “retorno a Saussure”, sin embargo un hecho sorpresivo ha obligado a ello: el descubrimiento en 1996 de un manuscrito titulado “De la esencia doble del lenguaje”, que ha cambiado el curso de esta historia y nos remite a una lectura diferente de ese “otro” Saussure. Más que un simple rescate de textos antiguos se trata de evaluar eso que aquí habremos de llamar el “efecto Saussure”. La influencia de Saussure ha abarcado a áreas tan diversas como el estudio del lenguaje y la literatura, la antropología y el psicoanálisis, la estética y los medios de comunicación. Su obra se reparte entre aquellos textos anteriores al Curso… y otros como los cuadernos de “Anagramas” que Saussure redactó mientras daba sus cursos, recopilados por Jean Starobinski en un libro cuyo título es más que sugerente: Las palabras bajo las palabras. Pero están además del manuscrito “De la esencia doble del lenguaje”, las notas sobre estilística o la llamada “Nota sobre el discurso” que muestran su interés por otros campos del saber lingüístico. Lo anterior nos permite hablar en la actualidad de un neo-saussurismo, que ha planteado una reformulación de los paradigmas de estudio lingüístico, como es el caso de los autores de la revista electrónica Texto!, del Instituto Ferdinand de Saussure, Simon Bouquet y Fran ois Rastier, quienes en distintos trabajos se han referido a una “tercera articulación del lenguaje“ y a una “articulación hermenéutica de la lingüística y la semiología”. Confluyen así, distintas tradiciones de conocimiento lingüístico que articulan los acostumbrados estudios de los niveles de análisis de la lengua (fonología, morfología, lexicología y sintaxis) con los estudios del texto y el discurso, aunando las tres dimensiones de la semiótica propuestas también por Peirce, y que Morris llamó: dimensión sintáctica, dimensión semántica y dimensión pragmática. Frente a otros modelos de estudio del lenguaje, como el conformado por el par innatismo-cognitivismo de origen chomskiano, se proyecta una apertura que incluye aspectos comunicativos y expresivos que un lingüista como Louis-Jean Calvet vaticinaba en un librito de los setenta cuyo título era más que una consigna: Pour et contre Saussure. La posibilidad de una “lingüística social” como entonces la denominaba Calvet, incorporaba una serie de propuestas que van de las formas métricas y rítmicas de la canción popular a los eslogans políticos o los jingles co-
12
El efecto Saussure El “efecto Saussure”: a cien años del Curso de Lingüística General
merciales. La dicotomía antinómica lengua-habla, como muchas otras, no se solucionaba reduciendo una a otra sino articulando en realidad ambas para resolver, en una suerte de oxímoron, la dicha contradicción. A ello contribuía en mucho la lectura de Voloshinov-Bajtin acerca del Curso, y que de alguna manera es retomada por los autores de la Escuela de Tartu (aunque hay que decir que el mismo Bajtin hizo algunos comentarios críticos a esta corriente). Creo que en ese sentido, y con el desarrollo de campos de estudio transdisciplinarios como los que representan las llamadas ciencias de la complejidad, el lenguaje que para Saussure era, según lo consignan los autores-editores del Curso, un fenómeno “heteróclito”, adquiere nuevas formas de abordaje para su estudio y comprensión. La noción misma de “sistema” lingüístico o semiológico quedaría en entredicho al reconsiderar una noción más refinada de los “sistemas complejos y multifactoriales”, como sin duda lo es el lenguaje. Así, factores psicológicos y sociales, naturales y formales, sincrónicos y diacrónicos, y hasta una noción más bien filosófica como la antinomia sentimiento-razón, podría verse resuelta en una aproximación al lenguaje más incluyente e integradora que a una meramente mecánica. Por ejemplo, la noción de “autopoiesis” de Humberto Maturana, aplicada por lo regular a sistemas naturales, podría ser adaptada a los sistemas lingüísticos y semiológicos para destacar su funcionamiento auto-creador. Una nueva epistemología del lenguaje —apoyada en una auténtica y profunda filosofía del lenguaje, no reductora a un esquema lógico-gramatical— podría surgir de una lectura más abarcadora del corpus saussureano, en el que se incluirían por supuesto el conjunto de las notas de sus alumnos, próximas a publicarse. Por cierto, la fórmula saussureana de que es el “punto de vista” el que crea el objeto de estudio de la lingüística, es un antecedente de lo que ahora se ha dado en llamar “constructivismo”: el proyecto de Saussure funciona como una perspectiva que delimita la “mirada” desde la cual se concibe un objeto de estudio, tanto en su sentido heurístico como creativo. Depende del lugar donde se sitúe el “observador” es que resulta posible un determinado objeto dentro de un campo de conocimiento o episteme. La cuestión del “sujeto” también es una problemática derivada del aporte saussureano: el sujeto de la “lengua” o del “habla” no es un sujeto independiente, sino uno conformado por los diversos sistemas que lo sostienen y mantienen, incluidas las estructuras más profundas que modelan su psique, como lo ha demos-
13
Luis de la Peña Martínez
trado el psicoanálisis. Sus deseos, sus filias y fobias, y todo aquello que llamamos “subjetividad”, le subyacen como un terreno inestable en el que se mueve aparentemente con libertad. Estos “movimientos o afecciones del alma”, como los llamaba Aristóteles, constituyen el “orden” de las pasiones; esto es, sus simpatías, empatías y antipatías más personales, como Jean Claude Milner nos lo hizo saber en El amor por la lengua, un libro donde combina su lectura del Curso con la obra de Lacan. Desde esta perspectiva, el “efecto Saussure” sigue vigente en el siglo xxi, en apariencia, como un efecto múltiple, difuso y disperso, que corre y recorre el siglo xx a través de los aportes de Jakobson y el Círculo de Praga, Lévi-Strauss, Hjelmslev, Benveniste, Coseriu, Barthes, Greimas, Todorov, Eco, entre otros muchos autores. En este libro que ahora presentamos reunimos una serie de textos que ahondan los distintos matices y aportes de las obras saussureanas, pero también sus vacíos y puntos de fuga. Comienza con una entrevista a Fran ois Rastier quien, junto con Simon Bouquet, ha revisado el variado corpus de los escritos de y con Saussure (como los de sus alumnos y colegas) para actualizar el legado del lingüista ginebrino. Una lectura “arqueológica” es la que Raymundo Mier muestra para examinar desde su fundación irónica la formación y conformación del proceso escritural llevado a cabo por Saussure. De igual modo, Dora Riestra reflexiona acerca del proyecto epistemológico que sustenta un discurso que gira en torno a las nociones lingüísticas y semiológicas elementales con que se produce la teoría del lenguaje propuesta por Saussure. Y en este mismo sentido, Marcos. J. González se interroga sobre el por qué del “retorno” a los manuscritos del 96. Por otra parte, Andreas Ilg escribe un trabajo sobre la relación entre la “significación y la significancia” para revelar el vínculo y el efecto de Saussure en el psicoanálisis de Jacques Lacan. Finalmente, en un tono distinto, presentamos una reflexión un tanto escéptica de José Luis Valencia sobre la posibilidad de un nuevo paradigma saussureano.
14
Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy* *La versión en francés de esta entrevista se publicó en la revista electrónica Texto! Textes y Cultures (Janvier 2017, vol. xxii, nº 1) http://www.revuetexto.net/index.php?id=3869
Entrevista con François Rastier por Luis de la Peña Martínez y Marcos J. González. José Arturo Kavanagh Suárez (traducción)1
C
on motivo del centenario de la publicación del célebre Curso de Lingüística General se consideró prioritario que la enah — al ser parte de una sólida tradición en el estudio y la descripción de las lenguas— se uniera a esta celebración realizada en diversas partes del mundo y conmemorara la creación de este importante legado de la exposición de las cátedras de Ferdinand de Saussure como sucedió el pasado mes de septiembre del año 2016 en las jalys2 xii. No obstante, la presente edición —sin demeritar el valor de dicha celebración— se propone ahora introducir la obra de cabecera de la lingüística moderna al ineludible y atrayente ejercicio de la discusión, para poner sobre la mesa ciertos cuestionamientos y polémicas que aún siguen tejiendo la desazón de una multitud de lingüistas y estudiosos de la cultura. Respecto a ello, vale la siguiente pregunta: ¿cuál es el efecto que deja Saussure a cien años de la publicación del Curso? o si se prefiere una pregunta provocadora, con el recién hallazgo de 1 Profesor de Francés Lengua Extranjera (fle), en la Licenciatura de Lengua Francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana (uv). Un especial agradecimiento a la generosa contribución de brindarnos el paciente y diligente proceso de traducción, el cual representa un ejercicio delicado y complejo. 2 Jornadas Antropológicas de Literatura y Semiótica xii, en la que se realizó la mesa de difusión: “Homenaje a Ferdinand de Saussure”, presentada por Luis de la Peña Martínez.
15
François Rastier
los manuscritos del ginebrino, ¿cuál es la justificación de regresar al autor a un siglo en el que las ciencias del lenguaje parecen haberlo dicho todo? Para responder a estas importantes interrogantes, tenemos la oportunidad de realizar una entrevista a uno de los más destacados e importantes estudiosos del llamado saussurismo contemporáneo, autor del libro Saussure, de ahora en adelante [2015],3 quien además ha sido uno de los principales difusores del pensamiento saussureano, incluyendo la participación de destacados investigadores de las ciencias del lenguaje en sus proyectos editoriales como la revista Texto!, dedicada a temas de este campo y en la que funge como director. François Rastier, nacido en Toulouse (Francia) en 1945, es especialista en semántica, en teoría lingüística y semiótica, actualmente es director de investigación y miembro del Centro Nacional de Investigación Científica (cnrs, por sus siglas en francés). Ha participado en importantes coloquios y es autor de varios libros, entre los que destacan: Semántica interpretativa (1987), Significado y textualidad (1989, reeditado en 2016), Semántica e investigaciones cognitivas (1991), Una introducción a las ciencias de la cultura (2002, en coautoría con Simon Bouquet), El naufragio de un profeta (2015), obra con la que irrumpe el ambiente historiográfico y filosófico al responder a una exigencia intelectual heideggeriana. Dicho esto, esperamos que esta entrevista pueda reflejar, en un sano ejercicio intelectual, el resultado de una confrontación de ideas —en su sentido científico— y en buena medida trasladar, a ese obligado tamiz cultural, la postura de François Rastier respecto de uno de los más destacados lingüistas de la centuria pasada: Ferdinand de Saussure; así como del lugar que ocupa su obra general en este caótico y disperso siglo xxi. – A cien años de la primera edición del Curso de Lingüística General (clg) en 1916, ¿cuál es para usted la importancia de este hecho y qué impacto tuvo para el contexto intelectual y académico de la época? – Gracias a ustedes. Pues bien, el clg tiene una importancia considerable: i) Ha mantenido vivo el nombre de Saussure —que sin él sería conocido exclusivamente por los especialistas de la lingüística histórica y comparada y por los historiadores de las ideas lingüísticas—. ii) Ha permitido difundir algunas de sus “tesis” radicales, tales como la de la no pertinencia de la referencia —mientras que 3
Publicado por la editorial Paidós. Enrique Ballón-Aguirre (trad.).
16
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
la semántica occidental ha sido siempre referencial y las otras lo han sido en buena medida—. Sin embargo, un siglo más tarde, es innegable que su misión histórica se ha agotado por razones convergentes: I) Se trata de una obra apócrifa y póstuma, compilada a partir de notas de estudiantes por colegas que no habían asistido a sus cursos. Nadie aceptaría que su pensamiento fuera juzgado a partir de tal documento, menos sabiendo que en un curso universitario no se debe ni se puede transmitir su pensamiento en toda su complejidad: un ejemplo de esto son las investigaciones textuales de Saussure sobre los anagramas y los corpus míticos, investigaciones innovadoras que lo ocuparon durante una década en los últimos años de su vida y están ausentes. Finalmente, se han detectado numerosas manipulaciones editoriales, de buena o mala fe, poco importa, que falsean la comprensión del pensamiento saussureano, aun cuando las simplificaciones didácticas que los acompañan han hecho mucho por el éxito académico del clg. II) Se han hecho numerosos trabajos desde hace más de medio siglo sobre los textos autógrafos de Saussure, aunque en su mayoría éstos no han sido publicados: es imprescindible que se les tome en cuenta, aunque sólo sea para obligarnos a leer de nuevo el clg. Una disciplina que no sabe leer sus textos fundadores me parece que se condena. Me sumo aquí a la opinión de Pierre Frath, en un reporte de un libro colectivo acerca De la esencia doble del lenguaje: Curiosamente, el clg ha terminado por ocultar los textos auténticos de Saussure que se publicaron antes y después de su muerte. Su reputación se construyó en un libro que, a final de cuentas, no fue escrito por él, y con el que, sin lugar a dudas, no habría estado de acuerdo. Los raros investigadores que han estudiado los trabajos autógrafos del maestro ginebrino a partir de los años cincuenta no han dejado de señalar las incoherencias y errores en el clg, pero sus observaciones no han encontrado eco. Esto es sorprendente, pues una lectura atenta del clg es bastante perturbadora para cualquier lingüista medianamente experimentado, ya que se puede detectar con claridad un buen número de debilidades. La explicación que uno suele darse es que algunos elementos debieron de escapárseles a Bally y a Sechehaye, lo que no sorprende mucho si se toma en cuenta la amplitud y la originalidad
17
François Rastier
del pensamiento saussureano, tal como puede verse en los Escritos de Lingüística General (elg). Porque Saussure no es el padre fundador de la lingüística moderna sólo a través de un texto apócrifo; es verdaderamente un autor avanzado a su tiempo, creativo y original, cuyas ideas —si éstas se comprendieran finalmente y se aplicaran—, podrían dar a nuestra disciplina un impulso del que adolece desde hace ya varias décadas [Las lenguas modernas, próxima edición]. Recordemos que los lingüistas de la tradición saussureana se han basado principalmente en las publicaciones de Saussure, en particular, en su Memoria y en otros escritos reunidos en un volumen en 1922. Los manuscritos autógrafos fueron consultados por Bally y Sechehaye quienes estiman en su prefacio al clg no haber encontrado ahí algo interesante (opinión extrañamente disuasiva). Éstos están disponibles para los investigadores desde hace más de medio siglo en la Biblioteca Pública de Ginebra. Otro lote, adquirido por Jakobson, se encuentra en la biblioteca de Harvard. Lo esencial de lo que concierne a la lingüística general fue publicado desde 1974 por Engler en el segundo tomo de su edición crítica del clg. Los elementos importantes se encuentran ya en las notas más esclarecedoras en la edición del clg procurada por De Mauro en 1971. Dicho esto, el descubrimiento fortuito de los manuscritos de l’Orangerie en 1996 aportó novedades decisivas que vuelven imposible desde ese momento el limitarse al clg, por más anotaciones que se le hagan. Es verdad que cuando aparecieron los Escritos en 2002, algunas voces académicas proclamaron que no aportaban nada nuevo y que Saussure quedaba rebasado. Toda una corriente enunciativista e inspirada en la pragmática reducía de hecho a Saussure a la lingüística de la lengua, apoyándose en la última frase del curso que evocaba la lengua “en sí misma”, fórmula inspirada en Bopp que Bally y Sechehaye atribuyen en forma fraudulenta a Saussure, quien al contrario es el primero en decir que es necesaria una lingüística de la palabra (habla). Estableciendo el clg, Bally quitó a propósito este aspecto pues basó su carrera científica en este tema. Sin embargo, en la crítica de sus posiciones “celegísticas”,4 Saussure llega mucho más lejos que aquellos que pretenden haberlo rebasado. 4 N. del T.: adjetivo construido a partir de las letras clg, en francés (céelgiste), que denota a los partidarios férreos del clg como única obra representativa del pensamiento saussureano.
18
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
Han transcurrido ya 20 años y aún persisten negaciones más o menos atenuadas. Se conmemora la aparición del clg y no el descubrimiento de De la esencia; se declara en una conferencia invitada en un coloquio internacional que Saussure “no es el no-autor del Curso”… Naturalmente, queda una duda, porque en un mundo académico autosatisfecho, muchos se espantan discretamente de la radicalidad saussureana. Es el caso de Oswald Ducrot, quien se preguntaba en el pasado: “¿Se puede acaso no traicionar a Saussure?” […] “Tal vez Saussure sólo nos sirva de advertencia permanente, imposible de transgredir. Es la conciencia de culpa de los lingüistas, como Sócrates es la de los filósofos”. En esta reflexión desengañada, la comparación con Sócrates hace de Saussure un paradójico educador, un moralista antes que un sabio [Ducrot 1993: 248]. Si como Sócrates, carece de obra, o por lo menos si su obra sigue resultando problemática, ello se debe a que los principios de su singularidad intelectual casi no se han entendido. Después de haber reducido el pensamiento saussureano a un dogma, se reconoce de buena gana que hay que rebasar a Saussure. Pero si existe dogma alguno, éste se encuentra en el clg, que sólo enuncia su propósito para debilitarlo. Ya sea que los instauren o que los contradigan, esos dogmas son de hecho la obra de los discípulos y no de los maestros. Las simplificaciones de los redactores del clg se han rebasado y la historia del saussurismo se confunde además con este exceso. Lo esencial está en otra parte: la energía del proyecto saussureano queda intacta y nos corresponde sacar provecho de ella. – Ahora bien, si habláramos de un “efecto” como la motivación o la agitación que genera toda obra novedosa o polémica, ¿cómo describiría el “efecto Saussure” en el pensamiento contemporáneo? – La resonancia que ha tenido el pensamiento saussureano parece inmensa y muchos de los autores más citados del siglo pasado se refirieron a él, de Lacan a Derrida, sin olvidar a Bourdieu o a Foucault. Un examen más a fondo permite ver las incomprensiones que acompañaron a este éxito. Especialmente, la reducción del signo al significante sigue dos vías opuestas, sin embargo complementarias: la vía deconstructivista, abierta por Lacan y luego por Derrida, y la vía formal sobre la que se apoya la teoría lógico-simbolista de las disciplinas de la información.
19
François Rastier
Mientras que el idealismo tradicional había hecho prevalecer el significado sobre el significante, una paradójica apoteosis del significante empezó en 1955 con un célebre seminario en el que Lacan se reconoce saussureano al desmembrar la dualidad entre significante y significado. Separa las dos “caras” del signo, lo cual excluye de hecho en forma explícita Saussure, aunque sólo sea en su célebre comparación de las dos caras de una hoja de papel. Para ello, plantea que el trazo completo que en el Curso figura (abusivamente, ya que carece de fuente autógrafa conocida) la distinción de las dos “caras”, es una “barra de significación” que él toma por una barra de fracción, lo que obstaculizará la reflexión de sus discípulos o sucesores, incluso en los más críticos como Jean Laplanche. En resumen, “el significante existe fuera de toda significación” [Lacan 1966: 498], afirmación ontologizante contraria totalmente a la postura saussureana. Su frase antinomista se afirma en la representación figurada en la que Lacan sitúa al significante por encima del significado. Para terminar con el sentido, Lacan afirma al final: “Entre más carente de significado sea el significante, más se vuelve indestructible” [Lacan 1981: 210], que concuerda con su tesis según la cual el lenguaje es “carente de significación” [1953: 407]. Esta conclusión lo es también, pero poco importa: esta definición delirante del lenguaje conviene en verdad a ciertas psicosis, ya que las descompensaciones psicóticas que producen una especie de desencadenamiento del significante, en el que “el significante y el significado se presentan bajo una forma completamente dividida” [Lacan 1981: 288, 289]. Derrida retoma y radicaliza la separación lacaniana entre las dos caras del signo: él la llama un himen, en un sentido más virginal que nupcial. Al glorificar el significante, Derrida redoblará la operación lacaniana al interior de la expresión para denunciar el “logocentrismo” de Saussure y de la lingüística estructural. Poco importa que pida prestado subrepticiamente este concepto al grafólogo nazi Ludwig Klages para eliminar la voz en provecho de la letra. Esta letra no tiene por supuesto nada de literal ni de filológica, ya que reivindica una lectura de Saussure que no toma en cuenta en absoluto las fuentes manuscritas clasificadas u ordenadas o catalogadas y presentadas en parte por Godel, 10 años antes. Llega así, por otros caminos, al otro extremo, el de los teóricos positivistas que hacen del signo una simple marca material (ink on paper). Lacan, luego Derrida, “deconstruyeron” el concepto de signo con la dualidad significante/significado. Derrida puede concluir en Glas: “Los clamores, tal y como
20
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
los hemos escuchado avisan el final de la significación, del sentido y del significante” [Derrida 1976: 39].5 No se trata aquí sólo de un desconocimiento de Saussure y del estructuralismo, sino de una voluntad exhibida por terminar con toda cientificidad y con toda racionalidad, y con tal motivo porque, como lo afirmaba Heidegger, “la ciencia no piensa”. El estructuralismo habrá sido solamente en este asunto un espantapájaros bastante cómodo. En resumen, el nombre de Saussure y algunos pasajes deformados del clg han sido instrumentalizados para rechazar la empresa misma de la semiótica y de las ciencias de la cultura. – Después del descubrimiento del manuscrito “De la esencia doble”, en 1996, ¿cuál es la actualidad del pensamiento y la obra legítima de Ferdinand de Saussure? – Este descubrimiento obliga a una relectura del conjunto del corpus saussureano, que incluye al clg, ya que modifica su economía.6 Si nos dejáramos llevar por el gusto de las conmemoraciones, no sería menos necesario festejar el centenario del clg que los 20 años de este descubrimiento.7 5 La deconstrucción de Saussure y del concepto de signo consiste en una manipulación tanto más deliberada que Derrida legitima plenamente el Curso de Lingüística General, texto inauténtico redactado por colegas de Saussure y publicado con su nombre tres años después de su deceso: “¿Hasta qué punto es responsable Saussure del Curso tal y como fue redactado y dado a leer después de su muerte? La pregunta no es nueva. ¿Acaso es necesario precisar que, aquí por lo menos, no podemos concederle ninguna pertinencia? A riesgo de equivocarse profundamente acerca de la naturaleza de nuestro proyecto, se habrá percibido que nos preocupamos muy poco incluso del pensamiento mismo de Ferdinand de Saussure, nos interesamos en el texto cuya literalidad ha jugado el papel que sabemos desde 1915, funcionando en un sistema de lecturas, de influencias, de desconocimientos, de préstamos, de refutaciones, etc. Lo que pudimos leer ahí —y también no leer ahí— bajo el título de Curso de Lingüística General nos importaba con exclusión de todo pensamiento oculto y ‘verdadero’ de Ferdinand de Saussure. Si se descubriera que este texto hubiera ocultado a otro —y sólo nos las tendremos que ver con textos— y lo ha ocultado en un sentido determinado, la lectura que acabamos de proponer no quedaría por ello menos descartada. Sería todo lo contrario” [1976: 107]. Derrida se permite dar un dato falso ya que sólo su lectura importa; la toma de partido, soberana del intérprete justifica la interpretación, no el texto, cuya autenticidad no tiene ya ninguna pertinencia desde el momento que se ve reducido a un pretexto. 6 N. del T.: Equilibrio y proporción. 7 He aquí para información el argumento de una jornada de estudios que Astrid Guillaume y yo organizamos en mayo 2016, en la Sorbona: “Veinte años después del descubrimiento de los manuscritos llamados de la Orangerie, en particular: De la esencia doble del lenguaje, es necesario hacer una evaluación, medir el camino recorrido y evaluar las perspectivas que se abren. El saussurismo se había edificado esencialmente a partir del Curso de Lingüística General, del que celebramos este año el respetable centenario. Ahora bien, la publicación de nuevos documentos en 2002 ha hecho de Saussure paradójicamente un autor de este siglo, ya que rebasan las críticas dirigidas en el pasado al Curso por los post-estructuralistas y los deconstructores. Lejos de las condenas rituales de un estructuralismo imaginario, permitieron reconsiderar y profundizar la problemática saussureana en lingüística, tanto, que se pudo hablar de
21
François Rastier
Recordemos que muchos de los problemas que se debatieron a partir del Curso, como el de arbitrariedad del signo, la separación entre significante y significado (tal y como figura en el famoso esquema), el estatus del concepto no tienen pertinencia en Saussure: la palabra misma de concepto está ausente de los elg, la separación se ve cuestionada por los escritos autógrafos, la arbitrariedad del signo apenas se menciona en ellos. Por el contrario, problemas mayores planteados por Saussure, como la tipología de las partes del discurso, la incoherencia de la terminología lingüística, la teoría de los puntos de vista, la de las dualidades (que se ha confundido con la de las dicotomías) no fueron percibidas por los redactores del Curso. Evitando todo lo que hace la complejidad del lenguaje, prefirieron atenerse a un plan escolar, el de la tradición gramatical. En resumen, la dimensión crítica del pensamiento saussureano no se comprendió o fue eliminada para retener únicamente lo que parecía compatible con un marco académico. Si a pesar de todo, autores mayores como Hjelmslev, Coseriu o Benveniste restituyeron a partir de la Memoria y de fuentes anexas, a menudo incompletas, rasgos importantes del proyecto saussureano, una rutina se instaló tan bien que desde el descubrimiento de “La doble esencia”, nada parece haber cambiado. Es necesario reconocer que evidenciar las consecuencias que acarrea el pensamiento de Saussure expondría a “revisiones desgarradoras” y trastornaría la marcha regular y monótona de la gramática: ¿Cómo, por ejemplo, mantener la tipología de las partes del discurso, fundada en la ontología aristotélica y que se ha mantenido sin cambios de Denys de Thrace hasta Chomsky, y olvidar que Saussure rompe con la ontología? Por todas partes, se crean “ontologías” que distinguen a los sustantivos de los verbos, inaplicables a numerosas lenguas y no de las menores, como al chino que no cuenta con la oposición verbo-nominal… Privados de los requerimientos ontológicos que los sustentan, muchos problemas gramaticales se disiparían o caducarían. Sería una liberación, ya que en su
neo-saussurismo. Los nuevos desarrollos teóricos y descriptivos interesan por supuesto a la metodología del análisis gramatical pero también a la semiosis, las formas semióticas, los estilos, géneros y discursos. Además, por supuesto a la lingüística, a disciplinas y campos de investigación como la estilística, a los estudios literarios, a las humanidades numéricas, a la semiótica de las culturas y más generalmente el conjunto de ciencias humanas y sociales están interesadas en el nuevo impulso del saussurismo que contribuye a un proyecto federador. Sesiones: 1. Estructuralismo y re-evaluaciones del saussurismo. 2. Cómo Saussure deconstruye a Derrida. 3. Ciencias de la cultura y perspectivas semióticas.
22
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
actividad crítica, una ciencia avanza al privarse de falsos problemas y de conceptos inadecuados. Ahora bien, como lo dice Pierre Frath, Saussure “es verdaderamente un autor que se adelantó a su tiempo, creativo y original, cuyas ideas, si en verdad llegaran a comprenderse y se aplicaran, podrían dar a nuestra disciplina el impulso del que cruelmente adolece desde hace algunas décadas” [op. cit.]. – ¿Qué líneas de investigación se han desarrollado en relación con el llamado retorno a los textos de Saussure y/o “neosaussurismo”? – Hay que releer a Saussure y con ese objetivo retomar la filología y la hermenéutica, algo que la lingüística necesita urgentemente. Distingamos dos necesidades complementarias: el retorno a los textos (¡y antes que nada su establecimiento!) y por otro lado la explotación de las ideas saussureanas en la lingüística en construcción. Aunque lo condicione en parte, la filología de los textos saussureanos no se confunde con el saussurismo o el “neo-saussurismo”. Hemos dado el nombre de “neo-saussurismo” al saussurismo informado por los textos descubiertos en 1996. Sin profundizar en distinciones entre los viejos y los nuevos, mencionaré que existen trabajos descriptivos que no se refieren en forma explícita a Saussure pero que ponen en práctica los principios que suscitó su reflexión —ver por ejemplo los trabajos de Nunzio La Fauci en sintaxis y morfología de las lenguas romances—. Hay que reconocer que la mayor parte de los paradigmas contemporáneos son gigantes teóricos y enanos descriptivos: es en el olvidado campo de la metodología que Saussure aporta una exigencia radical. La lingüística se constituyó como ciencia hace apenas un poco más de dos siglos integrando y rebasando la gramática por un lado, también rompiendo con la filosofía del lenguaje cuyas reflexiones son especulativas. Ni la gramática ni la filosofía del lenguaje tomaban a la diversidad de las lenguas como objeto y he aquí que este objeto científico nuevo queda provisto de un método propio, comparativo e histórico. Éste es compartido por todas las ciencias de la cultura que se forman en el mismo periodo (antropología, historia de las religiones, literatura comparada, etcétera). Permítaseme insistir en este método: es constitutivo para disciplinas que se proponen como objetivo describir la diversidad humana.
23
François Rastier
Esa es la razón por la cual la filosofía del lenguaje no puede aportarles ya nada. Ésta es ahistórica y no toma en cuenta la diversidad de las lenguas (ni siquiera la de las culturas). Ha inspirado y penetrado por diversas vías las gramáticas universales que se apoyan en afirmaciones masivas y a menudo perentorias sobre el pensamiento humano. Por el contrario, Saussure se sitúa en las antípodas de la filosofía contemporánea del lenguaje —que no se refiere casi nunca a la lingüística, ignora los conceptos de morfema y de fonema, etcétera, dando lugar a un sinfín de falsos problemas, como el de la referencia, que el saussurismo disipó desde hace mucho tiempo—. Saussure no piensa haber fundado nada, más bien haber profundizado en una disciplina que existía desde hacía un siglo, para proveerla de un fundamento metodológico seguro. i) La encuentra en su teoría de la semiosis que refunda completamente la noción misma de signo y cuyo pequeño signo del Curso de Lingüística General sólo da una imagen a la vez falsa y sumaria, además de carente de una fuente manuscrita. ii) La encuentra en su teoría de las dualidades expuestas decididamente en De la esencia doble del lenguaje: ésta rebasa lo que se había dado en llamar (equivocadamente) las dicotomías saussureanas. iii) Esto sólo es posible porque rompió decisivamente con el esencialismo tradicional (que informaba entorno a las teorías de las referencias y de la significación), para permitir una concepción puramente diferencial de las “entidades” lingüísticas. El alcance de este dispositivo le permite además concebir una semiología general y comparada. Así, la mayor parte de las dualidades son válidas para otras semióticas que para las lenguas. Una semiótica tal es más que nunca necesaria en el mundo “multimedia”. – En su nuevo libro: Saussure, de ahora en adelante (Saussure au futur), ¿cuál es su principal planteamiento? – Este ensayo depende en apariencia de la historia de las ideas lingüísticas y de la epistemología, pero, como usted lo ha señalado, indica varias direcciones de investigación presentadas y yo espero por venir: están relacionadas en particular con la lingüística de corpus y con la semiótica multimedia. Conviene volver a situar la cuestión de la semiosis en el centro de la investigación, mientras que la reflexión propiamente semiótica ha desaparecido propia-
24
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
mente de la lingüística, ahora bien, necesitamos no sólo una semiótica de los textos y del corpus, también de los signos lingüísticos: por ejemplo, ¿cómo funciona un signo de puntuación? (la pregunta parece absurda, cuando una gramática formal no dice una palabra de los puntemas, que cuentan por 20% de las cadenas de caracteres). En resumen, la lingüística y las otras ciencias de la cultura necesitan un proyecto federador, sin el cual se hundirán en la anécdota y se verán obligadas —si no es que ya lo están— a disolverse en las disciplinas de la cognición y de la comunicación. Más allá de una necesaria relectura de Saussure, es prioritaria entonces la profundización del proyecto epistemológico de nuestras disciplinas. Esto es lo que importa. – Le ofrezco una referencia: François Dosse en su obra, Historia del estructuralismo, tituló el segundo tomo como “El canto del cisne”, haciendo referencia a la decadencia del estructuralismo. ¿Usted considera que el estructuralismo ha perdido fuerza como corriente teórica y como método? – François Dosse es un periodista. Retoma la historiografía convenida que haría del estructuralismo una corriente de pensamiento que se desarrollaría a finales de 1950 para verse caduca por el “post-estructuralismo” de inicios, en 1970. De hecho, el estructuralismo conoce un apogeo en el periodo de entre guerras —y el saussurismo que se desarrolló desde hace un siglo tomó una gran proporción—. Se instaló la confusión. Chomsky rechazó como “estructuralistas” a los distribucionalistas americanos de los cuales retomó los principios (las “cajas” de Hockett, que son de hecho árboles sintácticos), pero esos pretendidos estructuralistas no tienen nada que ver con el saussurismo. Por el contrario, la deconstrucción ha militado en favor de la incomprensión y el rechazo de principio de toda cientificidad: desde 1966, Derrida pretende terminar con el concepto mismo de verdad. De hecho, ese estructuralismo sigue siendo parcialmente desconocido y yo me congratulo que en ocasión del 90 aniversario de su fundación, el Círculo de Praga dedica, este mes de octubre de 2016, un coloquio internacional al pasado y al futuro del estructuralismo. Se le presenta con todo derecho como el primado de las relaciones sobre los términos (lo que pone fin a la tradición ontológica), es decir, que la naturaleza de
25
François Rastier
las relaciones no se reduce al binarismo fonologista que informa Jakobson sobre la lectura del clg: él no captó el carácter radicalmente nuevo de las dualidades saussureanas —ni lo que pueden aportar a la dialéctica de la cultura (hago aquí alusión a la Dialéctica de la naturaleza de Engels)—. Queda por reconocer y por describir la legalidad propia al mundo semiótico: las formas simbólicas según Cassirer pueden ser descritas como sistemas de signos. Ello supone un paciente trabajo de objetivación que requiere y permite amplios corpus ya acumulados en gran escala —mientras que, quienes deciden, eliminan puestos de investigadores capaces de estudiar esos temas y de explotarlos—. – ¿Cuáles son las funciones del Instituto Saussure y de la revista electrónica Texto!? – El Instituto es una sociedad fundada en 1999, que tiene la iniciativa de desarrollar tres programas: i) Filología y hermenéutica de los textos saussureanos (ver la colección Saussure, 2003) que publica las actas del primer coloquio internacional del Instituto. ii) Semántica de los textos. iii) Semiótica de las culturas (ver el colectivo Una introducción a las ciencias de la cultura, 2002), que recoge las actas del segundo coloquio internacional. La revista electrónica Texto! Textes et cultures (texto-revue.net, fundada en 1995; por tanto, antes del diluvio electrónico) aborda también de estos tres campos de investigación. – ¿Qué opinión tiene acerca de la repercusión de la obra de Saussure en América Latina y en México? – En América Latina y en México, el interés por la lingüística histórica y comparada no se ha desmentido. Autores como Pottier y Coseriu son muy conocidos y las gramáticas universales norteamericanas no han logrado imponer ahí su hegemonía. Las problemáticas filológica y hermenéutica son legítimas. Saussure parece escapar mejor aquí que en otras partes a la ignorancia académica; no es un simple nombre asociado a un estereotipo (pienso en un colega de los Estados Unidos que me decía: “¿Saussure? ¿El tipo del signo”?).
26
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
– Recientemente, hemos encontrado textos polémicos donde se plantea mirar a un determinado autor desde otra perspectiva, así como corrientes teóricas novedosas surgidas a partir de una nueva lectura —o relectura más flexible— de autores clásicos. ¿Consideraría exagerado pensar a Saussure como un filósofo? – Sobre un corpus establecido, los puntos de vista nuevos son bienvenidos —o mejor dicho, deberían serlo—. Sobre un corpus que todavía no está establecido, la integración de textos nuevos puede obligar a modificar el conjunto de las lecturas. La situación de las preguntas cambia irrevocablemente. Es el caso, por ejemplo, desde 2014 con la publicación de los primeros tomos de los Cuadernos negros al interior de la Gesamtausgabe de Heidegger. Pues bien, desde mi punto de vista, desde 2002, con la publicación de los elg, se hace de Saussure un autor del siglo xxi. – Supongamos que dentro de 20 años alguien dijera: “François Rastier fue un destacado ‘signólogo’ que depuró el conflicto de la nomenclatura científica entre la Semiótica y la Semiología”, ¿qué le sugiere esta idea? – Esta perspectiva memorable o conmemorativa no me preocupa. La distinción terminológica entre Semiótica y Semiología caducó desde 1969, cuando la Asociación Internacional de Semiótica eligió el uso anglosajón, heredado por Locke. Por otro lado, conviene reafirmar que la semiótica no es una rama de la filosofía, ni una filosofía de los signos. Es más bien un proyecto científico. Y respondiendo a su anterior pregunta: Saussure no es un filósofo, sino un lingüista que reflexiona, lo cual no es una descortesía. Desde los desarrollos de las ciencias de la naturaleza, incluida la física, la filosofía de la naturaleza perdió toda legitimidad: deja el lugar a una filosofía de las ciencias. Debe pasar lo mismo con las ciencias de la cultura. La filosofía de los signos y la filosofía del lenguaje caducaron desde la formación de la lingüística histórica y comparada, y de las otras ciencias de la cultura. Es uno de los méritos de Cassirer el haber dedicado a la lingüística (y no al lenguaje tal y como lo conciben los filósofos) el primer tomo de su Filosofía de las formas simbólicas, que sigue siendo fundamental para las ciencias de la cultura. Por supuesto, Saussure tiene una cultura epistemológica, su proyecto tiene un gran alcance filosófico, pero para una filosofía de la lingüística y del conjunto de las ciencias de la cultura.
27
François Rastier
– Si hemos comprendido bien, usted ha dicho: “Saussure no es un filósofo”, ¿cierto?, pero afirma que sus tesis o parte de ellas tienen un gran alcance filosófico. Entonces, para aclarar la cuestión filosófica: ¿es el pensamiento de Saussure un pensamiento trascendental si lo comparamos, por ejemplo, con importantes figuras como Heidegger? – Saussure no es un “pensador” en el sentido heideggeriano: no hay postura profética ni estrategia mediática, no hay ascendente sectario sobre sus discípulos, no hay desprecio por las ciencias ni aire de superioridad, no hay jerga, sino un esfuerzo constante hacia la claridad. Se puede, claro está, considerar su lectura como emocionante en lo intelectual —así como la de diversos ensayistas o filósofos—, pero sería limitar grandemente su proyecto. Él propone, por un lado, una refundición en general de las categorías lingüísticas y de la metodología de la disciplina. Es una lástima que esta refundición sólo haya sido programática, tanto, que sus adversarios, los neogramáticos, se la llevaron y que sus herederos teóricos consideran determinar los paradigmas dominantes, ya sea cognitivos o comunicacionales. Además, esta refundición conduce a la constitución de una semiología: no a una teoría clasificatoria de los signos, como en la tradición filosófica, sino a una semiótica de las culturas histórica y comparada. Este campo científico debe ser federativo —el fracaso de las semióticas universales y especulativas puede convencer de ello— y la semiótica se vuelve un organon para las ciencias de la cultura. El estructuralismo europeo, ampliamente inspirado por el saussurismo, prefiguró esta vocación. La contribución del pensamiento de Saussure, tal y como es articulada en De la esencia, es doble: 1) Una teoría del apareamiento metódico entre expresión y contenido (la semiosis) que singulariza a los signos y más generalmente a los objetos culturales y permite definir el nivel semiótico de las prácticas sociales. 2) Una teoría no objetivista de la objetivación tal, que los objetos no son dados evidentemente (ya que no preexisten a las relaciones que los definen enteramente), sino construidos por la metodología crítica. Esto es a todas luces intolerable para el cientificismo ordinario.
28
El efecto Saussure Del Curso de Lingüística General al saussurismo de hoy
Bibliografía Indicativa Bouquet, Simon 2014 Introduction à la lecture de Saussure. 2a ed. Payot. París. Derrida, Jacques 1976 De la gramatología. Éditions de Minuit. París. Ducrot, Oswald 1993 Los topoi en la Théorie de l’argumentation dans la langue. Plantin C. Ed. Lieux communs topoi stéréotypes clichés. París: 243-248. Lacan, Jacques 1966 Escritos. Éditions du Seuil. París. 1981 Séminaire iii. Éditions du Seuil. París. Rastier, François 2015 Saussure au futur. Les Belles Lettres-Encre marine. París. Rastier, François et al. 2016 “De l’essence double du langage” et le renouveau du saussurisme. Arena Romanistica, 12. Contribuciones de Marie-José Béguelin, Simon Bouquet, Tullio De Mauro, Giuseppe D’Ottavi, Ludwig Jäger, Kazuhiro Matsuzawa, Régis Missire, François Rastier, Jürgen Trabant, Arild Utaker. Utaker, Arild 2016 La Philosophie du langage. Une archéologie saussurienne. PUF. París.
29
Hacia una lectura contemporánea de Saussure: ironías y vislumbres en la fundación de la lingüística moderna
Raymundo Mier Garza Ironías del archivo: las vicisitudes en las “fuentes manuscritas” del texto de Saussure
L
a obra de Saussure asume una condición limítrofe desde múltiples puntos de vista, no sólo en la propuesta de un acercamiento riguroso a una “ciencia del lenguaje”; señala un momento cardinal en la historia de las teorías del lenguaje, un vuelco respecto de la tradición filológica decimonónica que abre la vía a la fundación de la lingüística propiamente dicha, también a una nueva reflexión sobre la naturaleza del sentido que trastoca los marcos de la reflexión sobre lo social, sobre el pensamiento, sobre los vínculos y sobre la subjetividad. Engendra nuevas alternativas para visiones filosóficas, políticas, psicoanalíticas, estética y otras más dirigidas sobre el lenguaje. Así, la condición limítrofe de la obra de Saussure se hace patente tanto por la relevancia histórica de su reflexión en el espectro disciplinario de las ciencias del lenguaje, como por la suerte al mismo tiempo determinante, fértil y equívoca de sus repercusiones y sus derivaciones. Por una parte, cristaliza un conjunto disperso de contribuciones que exploraban ya, a fines del siglo xix, visiones del lenguaje orientadas al carácter sistemático de la lengua, a la integración autónoma y arbitraria de las entidades significativas; apunta también al escla-
31
Raymundo Mier Garza
recimiento de su naturaleza institucional, a su calidad de “hecho social”, al régimen histórico de sus transformaciones o bien al fundamento “psicológico” de la significación; se apelaba ya a metáforas insistentes como la visión del lenguaje como organismo o como régimen monetario, o se insistía sobre el fundamento convencional del lenguaje. La obra de Saussure emerge, así, en un contexto ya poblado de propuestas y de contribuciones significativas: no sólo de linaje filológico, como el neogramatismo o el comparativismo, sino también de raíces psicológicas que encararon la conformación de la significación a partir de las exigencias empíricas de las propuestas de Wundt o Sechehaye. Pero la obra de Saussure no exhibe únicamente estas vertientes filológicas o psicológicas, recobra para la reflexión sobre la significación perspectivas sociales de la lengua como las bosquejadas en la obra de Whitney, Meillet o Vendryes, o, más radicalmente aún, en la órbita de las contribuciones fundadoras de la sociología contemporánea, como Durkheim o Tarde. La visión de Saussure sintetiza las tensiones epistemológicas que marcan las tentativas de esclarecimiento de las ciencias sociales en el momento de una profunda conmoción filosófica, lógica, que involucra todo el espectro disciplinario orientado a lo humano; abre una perspectiva al pensamiento que toma rumbos definitivos en el siglo xx, pero asume, de manera rigurosa, la exigencia de aprehender el lenguaje y ofrecer una visión propia, articulada, integradora, a partir de una síntesis problemática de múltiples puntos de vista. Pero la obra de Saussure es limítrofe además por rasgos que definen su propia singularidad. Su propia génesis es equívoca; las condiciones de su aparición y su incidencia en la reflexión sobre el lenguaje están marcadas por la extrañeza. Su enorme impacto, en principio, deriva de un texto cardinal, el Cours de Linguistique Générale (clg), cuya autoría se le atribuye no obstante haber surgido de las trazas residuales, de la composición de fragmentos de escritura, como decantaciones de la comunicación oral en el contexto de cursos dictados en la Universidad de Ginebra en años sucesivos, desde 1907 hasta 1911 [Saussure 1979: 353]. No obstante, la persistencia en su obra de temas, bosquejos conceptuales, variantes analíticas y teórica, versiones alternativas de desarrollos conceptuales exhibe patrones insistentes, reiteraciones, también rupturas, extravíos, búsquedas, tentativas erráticas; marca una tentativa perseverante por replantear radicalmente temas irresueltos enmarcados en la lingüística histórica y los análisis filológicos del siglo xix. Subraya diferencias notables con los planteamientos vigentes para la comprensión del lenguaje
32
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
y señala rumbos inéditos y el replanteamiento general de la concepción del estudio de la lengua. El resto de su obra, breve, dispersa, fragmentaria, constituida por textos, artículos, conferencias, apuntes y anotaciones episódicas sobre tópicos diversos en torno al lenguaje permaneció en la sombra y prácticamente excluida de toda referencia. Otra colección de textos dispersos, inconclusos, compuesto de notas y esbozos, escrito con anterioridad a los clg, rescatado y publicado póstumamente como Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure, encontró una resonancia imprevisible: señalaba ya un rumbo inédito a la reflexión sobre el lenguaje. Roman Jakobson lo formula brevemente: consiste en “la teoría y el análisis de las figuras sonoras [juegos fonéticos], particularmente anagramas, y su papel en las diversas tradiciones poéticas” [Jakobson 1976: 197]. Su reflexión marcaba un punto de inflexión en intuiciones no sólo sobre la escritura y el trabajo poético, sino sobre la lógica expresiva exorbitante a la lengua, una capacidad de significación marginal, suplementaria, derivada de la resonancia simbólica de la disposición fragmentaria de las figuras disgregadas en el texto poético. Un halo paradójico enmarca así la obra de Saussure que apuntala sobre un retorno a la oralidad, a la “lengua viva”, su acercamiento teórico, contrastando con visiones del lenguaje erigidas sobre los patrones lingüísticos consagrados por la escritura. En el caso de la obra de Saussure, el tránsito de la exposición oral, en permanente transformación, a la fijeza del texto a partir de distintas fuentes, registros de años diversos y apreciaciones disyuntivas, conllevó una esquematización de los conceptos, distorsión de los trayectos expositivos, supresión de matices, reducción de tratamientos alternativos y controversias teóricas y eliminación de formulaciones contradictorias, pero redujo también a un planteamiento único, la transformación cambiante de sus concepciones entre los años 1907 y 1911, que involucró mutación de sus criterios, incluso invención de términos y adopción de distintas nomenclaturas. El texto saussureano cobró matices y orientaciones equívocas, puestas a la luz en la materia y en la forma de la escritura. Pero estas variaciones no son indiferentes. Señalan ya un rumbo a la reflexión lingüística que cobró un peso determinante en la concepción contemporánea del lenguaje, a pesar del aparente eclipse de su lectura contemporánea. Como señaló ya Louis-Jean Calvet: El Cours será entonces, desde la muerte de Saussure hasta una época reciente, la piedra de toque a partir de la cual se determinará el curso de la lingüís-
33
Raymundo Mier Garza
tica moderna, el texto que planteará las bases de la cientificidad de esta disciplina, pero también la que señalará el rumbo de reflexiones filosóficas cardinales respecto del lenguaje y la expresión. Es esa la razón por la cual las cuestiones de escritura que propone son fundamentales [Calvet 1975: 17]. El juego de silencios, elipsis, contradicciones e integraciones disyuntivas de los conceptos se multiplica en la génesis misma del texto saussureano: se ahondan las interrogantes sobre el lugar central que tiene el habla en la transformación incesante de la lengua, sobre la dinámica de las relaciones entre entidades lingüísticas inherentes al intercambio verbal cotidiano, oral. Los matices que adquiere en la mirada de Saussure el carácter institucional de la lengua ahonda la relevancia de la condición de autonomía respecto de las determinaciones tanto subjetivas como sociohistóricas, que inciden en el acto de lenguaje; el carácter arbitrario de la relación constitutiva del signo aparece como el eje cardinal de la relación intrínseca —asociativa— de valor que define a las entidades lingüísticas. La posición del planteamiento de Saussure ante las disyuntivas sobre el carácter específico de la “ciencia del lenguaje” se torna indeterminado: su orientación histórica parece ceder lugar a una comprensión del lenguaje “vivo”, en acto, capaz de revelar en el instante la trama de determinaciones de la lengua; comprender las condiciones de inteligibilidad del lenguaje en el momento mismo del diálogo, en el proceso que se despliega en la mera enunciación. Este “punto de vista” señala un papel cardinal en la comprensión de la transformación dinámica de las lenguas al acontecer lingüístico, pero al mismo tiempo asume el carácter sistemático de la trama de valores lingüísticos. Así, para Saussure, el papel del acto de lenguaje y su relación con los otros regímenes de la acción social lo colocan en una relación compleja con la perspectiva sociológica; la afirmación del carácter institucional y, por consiguiente, determinantemente social del lenguaje se traslapa, incluso se interfiere con el carácter autónomo del lenguaje, su conformación y su dinámica al margen de las determinaciones sociales. Más aún, la calidad propiamente psicológica de la significación —Saussure inscribirá a la “semiología”, la “ciencia general de la significación”, en el dominio de la psicología social— lo conduce a una tentativa de comprensión universalista, más afín al proyecto fenomenológico y distante de las consideraciones empíricas de la psicología decimonónica. Estas tensiones conceptuales, al mismo tiempo, acotan y confieren una fuerza de creación propia a su acercamiento universal a los hechos de significación, como un campo
34
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
autónomo, centra su elaboración conceptual sobre los elementos de la lengua y lo conduce a inscribir bajo el dominio de la semiología las construcciones conceptuales de la lingüística. El proyecto de semiología en Saussure aparece así, al mismo tiempo como un fundamento y un horizonte, un presupuesto ineludible de su comprensión de la lengua y un proyecto en construcción. No obstante, una transfiguración radical en la comprensión de la propuesta de Saussure emerge de la intervención del azar: el descubrimiento en 1996, en una bodega del hotel en Ginebra propiedad de la familia de Saussure, posteriormente depositados en la Biblioteca Pública de la Universidad de Ginebra, de materiales manuscritos, fragmentos, bosquejos, material preparatorio de conferencias y exposiciones, esbozos dispersos de un texto jamás concluido sobre lingüística general; material en apariencia perdido pero que pone a la luz acentos, matices o desarrollos que inducen lecturas radicalmente divergentes o incluso contradictorias respecto de las sugeridas por el corpus conocido de los textos atribuidos a Saussure. Para una lectura contemporánea del canon saussureano Los rasgos desconcertantes del Cours dieron cabida a una doble exigencia: por una parte, acotar y precisar construcciones conceptuales interferidas por incesantes vacíos, silencios, formulaciones elípticas, inconsistencias en el desarrollo de la exposición, señalamientos fragmentarios, imágenes y metáforas desprendidos de la vocación pedagógica del texto. La reflexión de Saussure, como cualquier trayecto del pensar sometido a la exigencia de incesante renovación, está poblada por señalamientos vacilantes o provisionales, propios de la escritura derivada de una exploración incierta, en movimiento, patente en la conformación del texto. Reclama la reconstrucción de las formulaciones fragmentarias, de los planteamientos teóricos apenas bosquejados que surgieron como una arquitectura conceptual en respuesta a las exigencias epistemológicas entonces vigentes: teorías de sistemas, formalismos de raíz economicista —la noción de valor—, sociologismos de diversa índole —cristalizados en torno al debate sobre la institucionalidad de la lengua—, acercamientos psicológicos de corte empírico, incluso fisiológico —las formas variadas del asociacionismo—, las vertientes del evolucionismo en boga, las resonancias del historicismo y las construcciones conceptuales consistentes o reflexiones filosóficas afines o contrastantes. Así, las reflexiones del texto saussureano, surgidas de la lingüística histórica pero orientadas a la necesidad de
35
Raymundo Mier Garza
una lingüística general, surgen de una doble inflexión teórica: por una parte, del impulso hacia un vago formalismo emanado de la noción de sistema, patente en el marco conceptual del clg; por la otra, del diálogo con múltiples disciplinas que dan lugar una reflexión más abierta poblada de metáforas y apuntalada sobre la necesidad de distinguir el fenómeno del lenguaje como tal y las condiciones sobre las condiciones de inteligibilidad del acto de lenguaje. Estas condiciones no podían sino conducir a un marco colectivo de soporte de esa inteligibilidad, una instancia al mismo tiempo intangible y, sin embargo, existente como una fuerza ordenadora eficaz, generalizada, la lengua como una forma integral pero en permanente transformación, como condición universal de la significación. Por otra parte, una comprensión del lenguaje no podía sino asumir la relevancia en la dinámica del lenguaje de los desempeños del habla, de la incesante recreación del sentido y de las formas patentes en el acto de lenguaje y formuladas según los regímenes discursivos vigentes, pero bajo la condición relacional constitutiva de los elementos de la lengua. El acto de lenguaje aparece así como el fenómeno específico que emerge de esta composición intrincada, dinámica entre esas dos instancias, irreductibles entre sí, pero fundidas una con otra de manera inextricable para dar lugar a ese acto relevante, determinante en la vida social, el acto del lenguaje. La reflexión de Saussure emerge de las tentativas irresueltas de las concepciones de la lingüística histórica y de la filología postromántica por aprehender la tensión entre cambio e identidad en las reglas que, se asumía, regían la dinámica propia de las lenguas. Responde a una exigencia de deslinde y síntesis respecto de las contribuciones de sus antecesores, en particular, de la tradición de los neogramáticos y la incidencia de otras tentativas de explicación formuladas desde otras disciplinas: desde la psicología empírica enmarcada en las contribuciones de Wundt, hasta las aproximaciones sistémicas o incluso evolucionistas integradas en la visión de la transformación histórica de las lenguas. Pero este movimiento de deslinde y síntesis confiere a la obra saussureana una dinámica de incesante transformación. Entre sus primeras obras, notoriamente la Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, centrada en una perspectiva de lingüística histórica y orientadas de manera casi excluyente a la polémica en torno a las “leyes fonéticas”, dominante en la reflexión lingüística a fines del siglo xix. Es posible reconocer en la reflexión de Saussure la propuesta de una trama conceptual cuyos focos revelan un principio constructivo apuntalado sobre un
36
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
espectro de conceptos cardinales que dan sustento y señalan el carácter meramente indicativo de las articulaciones dualistas. Entre los conceptos cardinales, algunos introducen facetas históricas, epistemológicas o conceptuales surgidas, tanto de la propia genealogía del pensamiento lingüístico, como del diálogo entre la lingüística y los diversos horizontes disciplinarios de su tiempo. Así, Saussure acude al concepto de forma que cobra una fuerza particular en el linaje de Humboldt, o bien, al concepto de arbitrariedad, cuyas resonancias se conjugan con las implicaciones del concepto de institución en Durkheim o el concepto de valor, concepto crucial en la integración conceptual de la visión saussuriana que emana de las contribuciones periféricas de las disciplinas económicas. Esas apropiaciones conceptuales, que acarrean una significativa recreación, han sido incesantemente, incluso exorbitantemente subrayadas. Se trata de elementos conceptuales que inscritos en la reflexión de Saussure se articulan a partir de una tesis sustantiva sobre la naturaleza del fenómeno del lenguaje: la “condición” esencialmente comunicativa del acto lingüístico. Esta condición hace patente la naturaleza relacional, diferencial del lenguaje y la relevancia sintética y procesual del desempeño lingüístico que desborda las categorías dualistas que reducen y esquematizan su dinámica propia. Esta dinámica relacional, puramente diferencial, define todos y cada uno de sus elementos y de las fases de su proceso. Pero esta calidad diferencial, en el lenguaje, se expresa en la conjugación conceptual de las nociones de forma y de valor, relacionadas “necesariamente”, con un proceso mental cuya forma, a su vez, toma su sentido y su dinámica de la potencia asociativa inherente a la materia significante y a las “representaciones mentales” incorporada en el acto del lenguaje.1 Los elementos en juego en el lenguaje suponen una relación diferencial constitutiva: una operación incesante de síntesis que se establece entre los elementos en juego en el acto de lenguaje —las palabras pronunciadas, las frases enunciadas— y la trama integral de las formas del lenguaje potencialmente admisibles en la realización del hecho lingüístico —aquellos elementos de lenguaje que, pudiendo haber intervenido, permanecieron como entidades virtuales—; así, cada acto de lenguaje
1 El carácter específico de la “diferencia” y su implicación en las determinaciones entre las dimensiones formales del lenguaje en Saussure ha dado lugar no sólo a reflexiones posteriores de naturaleza lingüística, como en el caso de Hjelmslev, sino a las reflexiones postfenomenológicas que desarrolló Jacques Derrida, de manera explícita y amplia en De la grammatologic, entre otras.
37
Raymundo Mier Garza
alude a todos los elementos formales y materiales del lenguaje potencialmente activos e incorpora en su significación el sentido relacional de esa potencia. Los objetos que la ciencia del lenguaje tiene, ante ella no tienen jamás una realidad en sí mismos, o aparte de los otros objetos a considerar; no tienen ningún sustrato para su existencia más allá de su diferencia o de las diferencias de toda especie para las que el espíritu encuentra una manera de vincular a la diferencia fundamental [al carácter esencialmente negativo de la diferencia ajena a cualquier propiedad positiva], [Saussure 2002: 65]. Más claramente aún, en el momento de la impartición de los cursos de Ginebra, Saussure subrayará que el valor de un elemento en el acto de lenguaje conjuga así por lo menos dos órdenes de calidades diferenciadas: el valor surgido de la relación diferencial entre los elementos efectivamente en juego en el acto de lenguaje y el valor de cada uno de estos elementos con el resto de las relaciones potenciales relevantes en juego. El valor surgido de la trama de lo existente no excluye a los inabarcables y cambiantes espectros de valor de lo potencial; por el contrario, lo existente toma su valor de mantener un vínculo constitutivo con aquellas entidades que participan potencialmente de lo hablado. Es la síntesis que cada palabra hace patente entre lo que existe y lo potencial, lo que constituye la fuerza expresiva del acto lingüístico. Esto confiere al concepto de valor un alcance que desborda los límites de un acto aislado del lenguaje: cada acto toma una significación específica de la relación de valor que surge al confrontarlo con otros actos: […] negamos que algún hecho de lengua pueda existir por sí mismo al margen de su oposición con los otros, y negamos también que sea otra cosa que una manera más o menos afortunada de resumir un conjunto de diferencias en juego: de tal manera que sólo esas diferencias existen, y, por eso mismo todo objeto al que se refiere la ciencia del lenguaje se precipita en una esfera de relatividad [Saussure 2002: 66]. El incesante “movimiento” conceptual que se aprecia entre las distintas fases del pensamiento de Saussure no es en absoluto accidental, no es una contingencia en la conformación de una teoría del lenguaje. Se muestra, por el contrario, inhe-
38
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
rente a él. Saussure escribe, en el borrador de una carta encontrada entre sus manuscritos, refiriéndose al “horror” experimentado en el momento de escribir: [cuando se trata de lingüística] asumo como un hecho que no existe un solo término, sea cual fuere, en esta ciencia, que haya reposado sobre una idea clara, y así, entre el principio y el fin de una frase, uno está tentado a reescribirla cinco o seis veces [Starobinski 1971: 13]. Esta convicción se expresa claramente en otro fragmento, éste referido a las dificultades sobre la terminología en lingüística: No hay en absoluto una expresión simple para las cosas que es preciso distinguir primariamente en lingüística. Ni la puede haber. La expresión simple será algebraica o no será [Saussure 2002: 236]. Esta vocación al mismo tiempo por una conceptualización rigurosa, permanentemente desalentada, y una búsqueda de un formalismo nítido se expresa en ocasiones en propuestas que, bajo una expresión esquemática, suponen giros a veces sutiles. En el clg, como ha señalado en su lectura rigurosa del texto saussureano, Tulio De Mauro, estos giros atañen a permanentes deslizamientos en los usos conceptuales de los términos. Muchos de estos deslizamientos y transfiguraciones ocurren durante los sucesivos cursos, que se suceden desde 1907 hasta 1911, pero que recogen inquietudes teóricas tempranas. La reflexión de Saussure se despliega así en esta tensión entre la convicción de lo elusivo y acaso inaccesible de una conceptualización integral, comprehensiva sobre el lenguaje y un empeño por construir un acercamiento formalmente riguroso, preciso, explicativo. Procede así desde un punto de partida inequívoco para derivar de ahí la secuela conceptual relevante. Este punto de partida es un dualismo irreductible del fenómeno del lenguaje, patente en su expresión verbal durante el intercambio comunicativo —que para Saussure asume las calidades esenciales del hecho lingüístico: su faceta sonora, su expresión material en segmentos audibles y reconocibles, y su correspondencia con procesos mentales, relaciones que dan lugar a la significación. Más aún, el vínculo indisoluble y necesario entre estas dos facetas de la significación es el punto de partida inequívoco de toda reflexión sobre la forma y la dinámica de los procesos de significación. No obstante, este dualismo aparen-
39
Raymundo Mier Garza
temente nítido no se reduce a esta mera oposición entre un modo de darse extrínseco del lenguaje, objetivo, tangible y algunos procesos interiores, mentales, reconocibles a partir de entidades conceptuales. Las condiciones morfológicas del lenguaje y su relación con el acto de habla suponen también experiencias contrastantes del tiempo, inducidas por la diferencia ontológica de los modos de darse del orden del lenguaje. El acto del lenguaje involucra una tensión suplementaria en el vínculo diferencial que surge de la concatenación temporal de las entidades efectivamente presentes en el acto del lenguaje. Saussure utiliza las “relaciones sintagmáticas”. Si las relaciones potenciales de la lengua, que se configuran como una morfología de entidades inmateriales están libradas a juegos abiertos de asociación —analógicas, clasificatorias, categoriales, lógicas, genéticas, derivacionales—, las relaciones involucradas en el proceso de concatenación serial propio del lenguaje comprometen otras dimensiones lógicas: conjugan las convenciones de las “formas regulares” fijadas por la convención de la lengua —sintaxis— con un proceso múltiple de síntesis heterogéneas que surge en el acto de lenguaje: en la selección de cada una de las entidades que dará lugar a la frase o, más ampliamente, al discurso; deriva de la propia condición serial de la expresión lingüística. Construcción sintáctica y creación serial se conjugan, se funden, concurren en la realización del acto de discurso. Sin embargo, la construcción sintáctica es en sí misma un proceso de síntesis abierto, de naturaleza equiparable, aunque radicalmente distinta de la síntesis abierta que acontece en la creación discursiva. La sintaxis confiere un valor al signo por la forma misma —forma compleja constituida por la composición de otras formas— de su concatenación. Pero el signo asume otro valor suplementario, distinto, por su concatenación discursiva —a partir de la composición de significados y por el valor comunicativo del acto mismo— con otros signos. Los signos comprometidos en el acto comunicativo “incorporan” en su valor significativo, en una síntesis incesante, todos los elementos relacionados potencialmente con los expresados, pero que intervienen sólo en su calidad de dependencias potenciales en la forma y las relaciones asociativas de la lengua. La creación discursiva aparece así como una síntesis diferencial de otras síntesis también surgidas de otras concurrencias heterogéneas, de valores (diferenciales) múltiples. Se hace patente la calidad vertiginosa de esa “esfera de relatividad” constituida a partir de esa turbulencia de composiciones diferenciales en el habla.
40
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
Arbitrariedad, institucionalidad: dinámicas de la lengua La frase aparentemente simple que se lee en el clg: “la lengua no es una institución social semejante en todos sus elementos a las otras” [Saussure 1916: 26], constituye un punto de partida que encierra una complejidad desafiante. No solamente subraya la “convencionalidad” en los patrones de organización de la lengua y su vigencia en los usos, los actos y los vínculos de una comunidad, sino también la singularidad de esa institución y la particular relación que guarda con las demás instituciones. Esa singularidad, objeto de la reflexión lingüística, reclama una caracterización rigurosa, no sólo en sí misma, sino en cuanto a su autonomía y a la dinámica que ésta despliega en su inscripción en la trama social de las instituciones. La frase, surgida quizá de una referencia polémica a la afirmación de Whitney sobre la condición institucional del lenguaje, pone en relieve una condición disyuntiva: el lenguaje revela un funcionamiento regular, colectivo, constituye una institución cuyo objeto es peculiar, mecanismos de significación, elementos constituyentes de la comunicación que, a su vez, constituye al mismo tiempo a los sujetos y a la forma misma de lo social. Es una institución cuya naturaleza excede los rasgos y las características de las demás instituciones sociales. Esta calidad “excedente” de la institución de la lengua deriva, en principio, de su “radical” arbitrariedad: “El carácter arbitrario de la lengua la separa radicalmente de todas las otras instituciones” [Saussure 1979: 110]. Esa radical arbitrariedad alude a que la lengua no exhibe en su regulación ningún horizonte teleológico o pragmático ajeno a su naturaleza. No obstante, el sentido de la arbitrariedad de la lengua no es discernible inmediatamente. Revela una dinámica particular no exenta de rasgos en apariencia paradójicos. La arbitrariedad de la lengua, derivada de su “convencionalidad pura” —no hay razón alguna para que los elementos de la lengua signifiquen lo que significan, no hay razón alguna para que se ordenen como se ordenan, no hay razón alguna para que se usen como se usan— supone, sin embargo, un conjunto de modos de inteligibilidad concertados en la comunidad. Se trata de una inteligibilidad “extensa” que confiere a la institucionalidad específica del lenguaje una calidad singular, inconmensurable con cualquier otra en la medida en que la finalidad del vínculo constitutivo del lenguaje no obedece a ninguna necesidad biológica o colectiva ajena al reclamo de inteligibilidad recíproca: “El lenguaje es una institución pura, sin análogas”, escribe Saussure [Saussure 2002: 211]. Esos modos de inteli-
41
Raymundo Mier Garza
gibilidad compartidos por una comunidad aparecen como una condición de la lengua. En el clg aparece este señalamiento sucinto: Entre todos los individuos vinculados por el lenguaje, se establece una especie de media: todos reproducirán —sin duda, no exactamente, pero de manera aproximada— los mismo signos unidos a los mismos conceptos [Saussure 1979: 29]. Esta condición se “cristaliza” en una integración sistémica de relaciones edificada sobre un dualismo constitutivo, la forma sonora que remite a entidades mentales sometidas a una condición de significación: esta significación deriva su identidad de su inscripción en una trama diferencial de otras unidades de la misma naturaleza. Esta cristalización señala al mismo tiempo su participación esencial en los hechos de lenguaje, pero al mismo tiempo, define una instancia cuyo modo de darse es específico: está constituida por una trama de relaciones, de vínculos diferenciales entre sus entidades. Esa trama de diferencias da lugar a formas específicas que señalan las identidades propias a cada elemento de lengua, sea cual fuere su naturaleza. Ese “sistema” de diferencias no es otro que la lengua. Así, lenguaje y lengua se distinguen nítidamente. No obstante, el fenómeno del lenguaje requiere que esa trama de diferencias, de juego de “negatividades”, se objetive en una dinámica de inscripción en el espacio social. Esto sólo puede darse en un acto singular, inscrito en el campo de interacción con otros actos sociales, con una dinámica propia: un acontecimiento capaz de hacer tangible la significación. Saussure lo denominó “habla”. El habla y la lengua se revelan así como modos diferenciados de existir del lenguaje, irreductibles uno al otro, pero vinculados de manera tal que su relación necesaria, mutuamente condicionada, diferencial, negativa también, dé lugar a una tercera modalidad ontológica de la significación: el lenguaje, irreductible a las otras dos, pero constituida por su vínculo. Así, uno de los núcleos conceptuales más relevantes teóricamente, pero asimismo más delicados y más complejos no sólo por su alcance epistemológico, sino por sus implicaciones analíticas y metodológicas es el que distingue y articula, simultáneamente, lenguaje, lengua y habla. En principio, esta constelación triádica de conceptos desconcierta por la conformación heterogénea, radicalmente asimétrica e inconmensurable de sus significaciones. Pero quizá, la dimensión al mismo tiempo inasible y esclarecedora de esta integración conceptual radica en la compleja
42
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
interrelación con cada una de ellas; en su concurrencia para dar su fisonomía específica a los fenómenos del lenguaje. El dualismo lengua/habla, como ocurrirá con todas las otras “dicotomías” saussureanas, se revela no como una polaridad, un dualismo estricto, sino como modalidades diferenciales de ser del lenguaje, vinculadas asimismo por una relación diferencial que se realiza en el fenómeno del lenguaje; se trata de una composición de esferas de desempeño dinámico diferenciado: sonoras y mentales que en su juego diferencial fincan la significación del lenguaje. Ésta es quizá una de las formulaciones definitivas en la empresa saussureana porque admite una dimensión formal, estructural, una “realidad virtual ontológica” —la lengua asumida como un “sistema”, trama abierta de negatividades, de entidades puramente diferenciales, cuyo modo de existencia aparece como una determinación virtual de la significación transmisible mediante el acto comunicativo— inscrita en lo social y manifiesta como una institución, distinta analíticamente de la dimensión objetivada de la significación, plasmada en modos de acción lingüística propia de situaciones de diálogo, el hecho de lenguaje. La lengua se inscribe en la trama institucional como condición de posibilidad de cualquier otro régimen institucional; no hay institución que no encuentre en la lengua su fundamento. La lengua realiza la fuerza normativa de las prescripciones y prohibiciones que expresan el sentido de las instituciones. Así, el lenguaje no sólo hace posible las otras instituciones, las excede, constituye su “interioridad” y aquello que está más allá de ellas. Pero no es ajena a sus desempeños: los actos surgidos de esos regímenes instituidos inciden a su vez, de manera “compleja” (Saussure), en la propia conformación y composición de la lengua, pero de manera abierta y patente en los hechos de lenguaje. La lengua es imposible de acotar rigurosamente. Sus elementos (los signos) no son nítidamente ennumerables, el sistema rechaza todo límite reconocible: la significación es capaz de desbordar cualquier lindero. Incide en todos los dominios de la experiencia y la vida colectiva, pero, asimismo, se torna lugar de incidencia e intervención de todos los actos surgidos en todas las condiciones de la vida social. Esta complejidad que hace posible la ubicuidad y omnipresencia de la lengua la torna inasible; escapa a la experiencia colectiva: Las prescripciones de un código, los ritos de una religión, las señales marítimas, etc., no ocupan nunca más que un número restringido de individuos a la vez y durante un tiempo limitado; la lengua, por el contrario, admite
43
Raymundo Mier Garza
la participación de todos y cada uno en cada instante, y esa es la razón por la cual recibe la influencia de todos [Saussure 1979: 107]. Intangible, la lengua no puede ser sino virtual y su forma diferencial pura, aprehendida como síntesis permanente de una totalidad al mismo tiempo determinada y abierta (la lengua), y efectiva (realizada como hecho de transmisión de la significación en cada instante de manera diferenciada, mediante el acto de lenguaje en permanente transformación). La noción de arbitrariedad se finca en la condición de la indeterminación entre forma sonora y un sentido derivado de un espectro potencial indeterminado y virtualmente cambiante, múltiple de formas de sentido. La lengua tiene la fijeza de aquello que ha sido heredado y asumido con toda su fuerza imperativa. Pero, por otro lado, su forma aparece como resultado de la concurrencia de los factores sociales sobre el conjunto colectivo de las acciones del lenguaje. Esta condición arroja una luz inquietante sobre el concepto de autonomía de la lengua. Sometida al mismo tiempo a la acción múltiple, ubicua, persistente de las acciones colectivas, toma de ese sometimiento una fijeza característica, su forma, la conjugación de los valores que involucra, circunscrita y restringida por el peso de su raíz hereditaria. La lengua es al mismo tiempo mutación e inmutabilidad, maleabilidad incesante y espectro de relaciones perseverante. La fijeza de la lengua hace posible la inteligibilidad recíproca reclamadas por la comunicación colectiva, pero esta misma inteligibilidad es mutable, cambiante, inestable, incierta; el peso de las convenciones recibidas como un régimen institucional previo, inalterable, fincado en la memoria y asumido como condición de identidad, se somete a la apertura incesante del acontecimiento del hablar. Hay, en el fenómeno total [del hecho de lenguaje] un lazo entre dos factores antinómicos: la convención arbitraria en virtud de la cual la elección es libre, y el tiempo, gracias al cual la elección se encuentra fija. Porque el signo es arbitrario no conoce otra ley que la tradición, y porque se funda en la tradición puede ser arbitrario [Saussure 1979: 108]. Françoise Gadet lo expresa sintéticamente: “el funcionamiento semiológico de la lengua manifiesta dos aspectos aparentemente irreductibles: el sistema como funcionamiento creativo o como producto de la memoria” [Gadet 1996: 80]. Saussure asume esta tensión entre creación y reminiscencia, entre invención
44
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
y decantación: admite la calidad transformadora de la lengua, que induce una mutación incesante en los valores y las determinaciones de la lengua y del acto de lenguaje, y el carácter persistente de la estabilidad del sistema de la lengua, la exigencia de la permanencia de sus valores además del espectro inamovible de sus relaciones como sustento de la significación. “Se puede hablar a la vez de la inmutabilidad y de la mutabilidad del signo” [Saussure 1979: 108]. La institucionalidad de la lengua se comprende entonces, en su modalidad específica, a partir de una condición suplementaria subrayada insistentemente por Saussure: la transformación del lenguaje no cesa jamás; cada acto del lenguaje supone un desplazamiento, una mutación potencial continua, sin hiatos, un acontecer incesante, sin lapsos de reposo, sin momentos de “estabilidad” general. Es una trama diferencial de potencias de significación en devenir, sin término, impulsada incesantemente por la incidencia del acto del lenguaje en todas las facetas de la vida social y, a la vez, trastocada por éstas. La reflexión sobre la temporalidad —la fijeza, el cambio, la continuidad de la lengua, la potencia y el acto, el valor y sus mutaciones y la concatenación— conlleva también la tensión entre la invariancia de las condiciones de valor (no de los valores en sí) y el acontecer del acto de discurso, abierto a la permanente incidencia sobre los hechos sociales y, al mismo tiempo, surgido de la intervención de éstos en las condiciones de su propia realización. Esta composición de los factores que definen la inmutabilidad y aquellos que impulsan la mutabilidad del signo revelan la complejidad dinámica de la lengua: Situada a la vez en la masa social y en el tiempo, nadie puede cambiar nada en ella y, por otra parte, lo arbitrario de sus signos conlleva teóricamente la libertad de establecer cualquier relación entre la materia fónica y las ideas [Saussure 1979: 110]. Este juego antinómico de procesos y de fuerzas que se conjugan y se confrontan, esta concurrencia de determinaciones entre la acción colectiva y las exigencias de la significación y el peso de la historicidad de la lengua es lo que acentúa la polaridad y las tensiones en la dinámica de persistencia y transformación de la lengua. La lengua es en sí una de las facetas constitutivas de la “tradición”, tiene su fuerza de engendramiento, pero también su persistencia indefinida; su peso absoluto, pero irreconocible; una condición de invariancia sin identidad, una fuerza de gravitación y de arraigo que se expresa como fuerza, el imperativo de la tradición:
45
Raymundo Mier Garza
La lengua constituye una tradición que se modifica continuamente pero que el tiempo y los sujetos hablantes son incapaces de quebrantar. Sólo puede extinguirse por una causa u otra extraña a la propia lengua [Saussure 2002: 179]. Así, la temporalidad institucional y la temporalidad lingüística se constituyen en un juego cambiante de facetas de la transformación, pero a su vez sometidas a la exigencia de inteligibilidad recíproca. La diferencia de temporalidad define la composición disyuntiva de estos conceptos: supone también, de manera ineludible, calidades ontológicas diferenciadas, modos de ser, modos de realización y modos de evidencia e incidencia social diferenciados. Saussure pone el acento en la naturaleza fenoménica del lenguaje. El lenguaje es lo que ocurre. Supone el fulgor del instante y un modo de darse efectivo de la fuerza ordenadora del lenguaje en ese instante: [en la lengua, y específicamente, en un “estado de lengua”] es un hecho que no hay nada de instantáneo que no sea morfológico (o significativo) y tampoco hay nada morfológico que no sea instantáneo [Saussure 2002: 41]. Así, la lengua supone un “modo de darse” de la forma y un modo de darse de la significación que obedecen a una conformación diferencial surgida en el instante. La lengua, conformada en el instante, no tiene “regularidades” inapelables porque la existencia de reglas supone la repetición, la identidad de las relaciones, la fijeza absoluta de las diferencias. La noción de regularidad, sugiere Saussure, exhibe así una condición paradójica: induce incesantemente variaciones, modos de aplicación inadvertidos, sentidos y ámbitos de aplicación a su vez diferenciados que desplazan sus dominios de validez. Tratando de caracterizar esta calidad instantánea de la lengua, Saussure entonces introduce una observación insólita, en la turbulencia del lenguaje, la condición “caótica” que surge de la necesidad del vínculo entre la forma y el valor de las entidades lingüísticas engendra un orden: Lo dado no es sino la diversidad de los signos combinados indisolublemente y de una manera infinitamente compleja con la diversidad de las ideas. Los dos caos, al unirse, dan lugar a un orden [Saussure 2002: 51].
46
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
El orden sólo puede surgir de la articulación “necesaria” entre el caos de la forma y el del valor, entre la materia sonora “formada” y los valores que dan lugar a la significación. Saussure pone el acento sobre el papel morfogenético de esta articulación necesaria que cobra su plena fuerza ordenadora —semiológica, escribe Saussure— en el instante. Quebrantar esa relación o ignorarla, es decir, considerar la dimensión de la forma de la materia sonora separada de la dimensión del valor significativo es perder toda posibilidad de comprender el orden al mismo tiempo súbito, intempestivo y permanente que sostiene el lenguaje. El rechazo de Saussure a la fonética y a la sintaxis como disciplinas autónomas surge de esta posición sustentada sobre la fuerza morfogenética del vínculo necesario entre forma y valor, entre la dimensión material y la significación.2 El único orden discernible, la configuración misma de la lengua deriva de este vínculo, de esta composición entre las dos dimensiones constitutivas del lenguaje. Cada momento del acto del lenguaje supone así la instauración de un “punto de vista” singular, propio, conformado y surgido en ese instante: es el que reconoce el “orden singular” de la lengua. Lo que Saussure llamó un estado de lengua. Una constelación de diferencias potenciales que “cristaliza” en el instante mismo en el que se aprehende el fenómeno del lenguaje. Se realiza a partir del acto de habla en una expresión concreta del hecho de lenguaje. Cada instante en el que se enuncia una palabra, que se articula un signo específico, inscrito en una trama de diferencias, este signo realiza una síntesis de toda una esfera de relaciones diferenciales relevantes —de muy diversa índole: asociaciones sonoras, gramaticales, morfológicas, semánticas que se conjugan en cada momento—; esta síntesis conjuga así la incidencia de todas las diferencias potencialmente en juego que definen, en un momento dado a partir de “asociaciones realizadas por el espíritu”, un ámbito virtual y potencial, relevante, de significación —a lo que Saussure alude con el término de “habla paralela” o “habla potencial”, relaciones “verticales”—, con la incidencia de las otras entidades lingüísticas que han sido incorporadas materialmente en una secuencia que da forma al acto en su realización discursiva —que en términos saussureanos corresponde al “habla efectiva”, palabra “real” (Saussure)— fundada de relaciones “horizontales” o sintagma [Saussure 2002: 61]. El acto de lenguaje, visto “desde el punto de vista” de las condiciones de forma 2 La relevancia de este vínculo necesario y de su carácter constitutivo en la definición de lo semiológico se hace de manera inequívoca en el concepto que Hjelmslev, más tarde, acuñará como la “función semiótica” [Hjelmslev 1971a].
47
Raymundo Mier Garza
que hace posible su inteligibilidad, “revela en el instante mismo de su realización la totalidad de las relaciones que conlleva su articulación morfológica”, pero pone en relieve la multiplicidad de dimensiones contingentes, inherentes al acto de lenguaje, que confieren su singularidad a cada realización del diálogo lingüístico. Ese instante permite reconocer la concurrencia integral de la permanencia de las determinaciones morfológicas de la lengua como una condición intrínseca, inherente a la lengua, a su inteligibilidad por una comunidad determinada. El lenguaje involucra, por consiguiente, no sólo la dimensión sonora y la mente, una serie de facultades y capacidades propias del sujeto —Saussure no es indiferente a las “capacidades” psíquicas y biológicas imprescindibles para que ocurra el “fenómeno del lenguaje—, también las condiciones sociales —la transmisibilidad del sentido inherente al vínculo humano— propias de un acto comunicativo que son una dimensión constitutiva del lenguaje. La realización sonora del lenguaje exhibe una “forma” específica y relevante. Esta relevancia deriva estrictamente de su relación constitutiva con la forma de los conceptos; forma que a su vez surge de la posición específica de cada uno de ellos en la trama de relaciones con los otros. La significación deriva constitutivamente de esa “posición” contingente y al mismo tiempo “determinada en su posibilidad” de cada entidad en el espectro de las relaciones integrales entre las representaciones conceptuales. No existe la forma y una idea que le corresponde; más aún no hay la significación y un signo correspondiente. Hay unas formas y unas significaciones posibles (en absoluto correspondientes); incluso hay únicamente en realidad diferencias de formas y diferencias de significaciones; por otra parte, cada uno de estos órdenes de diferencias (por consecuencia de cosas ya negativas en sí mismas) no existe como diferencias sino a partir del vínculo de unas con otras [Saussure 2002: 42-43]. La exigencia de pensar la significación como surgida de una relación potencial pero necesaria, esencial al lenguaje, junto con la condición de pensar forma y valor, definidos como un régimen puramente diferencial, sin identidad positiva duradera, confiere a la visión saussureana un alcance propio, inédito. Permite comprender la conjugación de las determinaciones esenciales del fenómeno del lenguaje: por una parte, la articulación dualista materia/mente como fundamento necesario del hecho lingüístico; pero por la otra, las temporalidades y el régimen de contingencia del
48
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
acto comunicativo, cuya única condición es el marco invariable instaurado por la exigencia de inteligibilidad recíproca, no sólo respecto de otro, sino de una comunidad particular. Esta inteligibilidad recíproca, sometida a condiciones incesantemente cambiantes, revela una calidad fundamental del habla: la transmisibilidad de la significación. Transmisibilidad y transformación en cada instante que, sin embargo, suponen la persistencia de las formas de la lengua y la preservación de su integridad. Nunca un acto de habla transformará un enunciado del español en una variante del servocroata. No obstante, si el “punto de vista” es algo que se transforma en cada instante, al mismo tiempo que se preserva de manera invariante, supone entonces una “síntesis” de todas esas calidades y modalidades heterogéneas, incesantemente renovada. Cada instante la identidad del lenguaje se reconstituye y se confirma, se preserva y se transfigura. Esa síntesis surgida del punto de vista con que se captura el acontecer del lenguaje revela un juego de temporalidades que se expresa como invariante, una temporalidad suspendida, un momento de resplandor que es también el del atisbo de una identidad, el espejismo de una esencia: la esencia de una lengua, su identidad, una figura al mismo tiempo patente y ficticia. Saussure la denominó sincronía, el nombre de una identidad intemporal, intempestiva, sin embargo, vigente durante un solo instante. Una visión de lo invariante en sí misma capaz de contener tensiones en movimiento y en transformación potencial, sin reposo, en una densidad inagotable de cambio. Al despliegue de estas potencias incesantes de transformación las llamó diacronía. Estas calidades de la temporalidad, evidentemente, se presuponen recíprocamente. La sincronía es un momento de la diacronía, surgido del punto de vista del observador; participa plenamente de la diacronía que no es sino el despliegue del trayecto incesante de las tensiones inherentes a la integridad morfológica del lenguaje. Esta composición de tiempos dinámica, propia de la sincronía y la diacronía, se ofrecen en el clg como categorías disyuntivas, en oposición, según una fórmula que violenta radicalmente el pensamiento saussureano. Leemos en el clg: Es sincrónico todo lo que se relaciona con el aspecto estático de nuestra ciencia, diacrónico todo aquello que hace referencia a sus evoluciones [Saussure 1979: 117]. Así, el clg no sólo esquematiza, formula de manera abiertamente contradic-
49
Raymundo Mier Garza
toria el acercamiento de Saussure a la temporalidad de las relaciones entre lenguaje, lengua y habla que hacen posible un acercamiento dinámico a la interrogación sobre la continuidad, fijeza y transformación, permanencia, institucionalidad, estado de lengua y evento lingüísticos, virtualidad y acto, y revelan las complejidades históricas de los procesos de significación. El rechazo de Saussure a toda visión estática de la lengua queda obturado. Saussure había escrito: No hay jamás un equilibrio, un punto permanente, estable en ningún lenguaje. Planteamos entonces el principio de la transformación incesante de la lengua, como un absoluto [Saussure 2002: 158], (las cursivas son mías, R. M.). Estas transformaciones no involucran solamente modos de organización, integración de las formas de la lengua y de los valores, las significaciones, sino también los desempeños dinámicos y regímenes del habla en la conformación de los hechos de lenguaje; aluden a los diferentes regímenes de conformación y transformación de los modos de existencia de la expresión lingüística. El resplandor equívoco de la Semiología En una presentación sintética del curso del pensamiento francés contemporáneo, es preciso evocar momentos y vuelcos cardinales en el pensamiento que confieren retrospectivamente a la obra de Saussure, en particular a su propuesta de fundamentos para una teoría general de los signos —una semiología—, una posición fundamental en el desarrollo, no sólo del pensamiento contemporáneo sobre el lenguaje, sino de la reformulación de las ciencias sociales, la filosofía, la literatura, la historia. La lingüística misma habría de experimentar una transformación radical a la luz del lugar emergente de la semiología. Como señala Depecker a partir de una relectura contemporánea de la obra de Saussure: […] una vez corroborado el hecho de que el lenguaje es una “semiología particular”, es preciso intentar de derivar de ella “el género de semiología especial que es la semiología lingüística”. Es bajo este horizonte que se debe aprehender la lingüística [Depecker 2009: 142].
50
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
En la estela del pensamiento de Saussure surge así un incesante trabajo de reapropiación y de recreación de los conceptos lingüísticos, ya marcados por este espectro de consideraciones semiológicas: aparecen otras vertientes de la reflexión que buscan explorar y desarrollar las implicaciones teóricas y conceptuales derivadas de los breves apuntes sobre el proyecto de semiología bosquejado por Saussure. Una noción general de signo no podía quedar atada al carácter material de la sonoridad. El signo debía ser, en su totalidad, una entidad mental. El dualismo constitutivo de la significación tomaba así una vía más cercana a la psicología trascendental. Saussure llegó al punto de considerar a la semiología como una parcela de la psicología. La formulación lacónica del programa semiológico, que fue desde entonces retomada incesantemente como fundamento de la disciplina, señala ya este movimiento decisivo: Es posible entonces concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social; formaría una parte de la psicología social y, por consecuencia de la psicología general; la llamaremos semiología. Ella nos enseñaría en qué consisten los signos y qué leyes los regirían. Puesto que aún no existe, es posible decir sólo lo que será; pero tiene derecho a la existencia y su lugar está determinado de antemano [Saussure 1979: 33]. Más que a una psicología empírica o experimental, Saussure apelaba a una psicología capaz de desprender del concepto, de lo mental, el fundamento de una noción de signo para revelar las condiciones y las determinaciones de los signos y de su trama sistémica. La Semiología bosquejada por Saussure. El nuevo concepto general del signo reclamaba así una doble autonomía: respecto de los objetos y la multiplicidad cambiante de las acciones sociales y respecto de la materia sonora, así como de toda materia tangible, como soporte de la significación. Las nociones de forma y de valor adquieren un nuevo perfil, una hondura específica. Saussure transita así a la exigencia de una nomenclatura capaz de exhibir esta autonomía radical de los signos, su condición puramente mental. Se hizo preciso liberar al signo de su determinación exclusivamente sonora. El signo surgía así no de la sonoridad sino de la imagen mental de la sonoridad y, en el marco del proyecto semiológico, el signo reclamaba de esta manera la relación constitutiva entre el régimen de las ideas y el régimen la imagen mental de su soporte material, su materia significante cualquiera que éste fuera. Saussure había hablado tangencial-
51
Raymundo Mier Garza
mente del carácter significante de la materia sonora. Progresivamente, esta calidad se convirtió en la condición decisiva en la conformación del signo. El signo como entidad, al mismo tiempo puramente mental, pero dotado de una identidad positiva apareció como un reclamo en la formulación del acercamiento psicológico. Esta transformación llevó aparejada la exigencia de una nueva fisonomía para los conceptos fundamentales, forma y valor, desarrollados por Saussure en su comprensión de la lengua, pero suponía asimismo una relación acorde con la temporalidad, la arbitrariedad, la trama de relaciones asociativas entre las entidades y la caracterización del régimen sintagmático y el acto de lenguaje, acto de significación. La definición del signo, como una entidad constituida por dos entidades —el significante como imagen mental de la materia soporte de la significación, y el significado como entidad mental, concepto formado y determinado por su valor en la trama sistémica de los sistemas de significación— pareció articulada sobre estas mutaciones conceptuales, aparentemente sólo recomposiciones sutiles pero que implicaban una transformación radical de la perspectiva sobre el hecho, el acto y las condiciones sistémicas de la significación. Signo, significante, significado, valor, forma, sustancia, edificados sobre un nuevo concepto de arbitrariedad no correspondían solamente a una integración de ejes conceptuales binarios. Revelaban una trama compleja de entidades conceptuales dispuestas en una trama de correspondencias íntimas. No obstante, las consecuencias de esta radical transfiguración de la teoría quedaron apenas bosquejadas. Así, apuntaladas en la reflexión saussureana surgieron las propuestas de Jakobson, de Benveniste, de Hjelmslev, entre muchas otras, dispuestas a explorar, en ocasiones desde posiciones marcadamente polémicas, diversas alternativas con alcances diferenciados en el dominio de la comprensión del lenguaje. No obstante, el papel de la semiología como detonador de una reflexión sin precedentes sobre el papel de la significación entre la década de los años cincuenta hasta los noventa, transformó el panorama de la reflexión contemporánea. La referencia a la semiología cobró el papel de una referencia fundamental para la comprensión de expresiones sociales, políticas, psíquicas, estéticas; apareció asimismo como capaz de revelar rasgos hasta entonces inadvertidos de procesos rituales, patrones de interacción social o relatos de la más diversa índole —míticos, literarios, cinematográficos, dramáticos, pictóricos, incluso musicales. Esta posibilidad de ampliación de su ámbito comprehensivo se apuntalaba primordialmente, de manera cardinal, en la reflexión sobre la arbitrariedad del signo. Subrayar en el carácter particular de lo
52
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
sistémico de las formas y los valores significativos fundados en la relación entre las entidades materiales —sonoras, de escritura, visuales— y la trama de los valores diferenciales inherente a toda significación. No obstante, el bosquejo de la semiología aguardaba aún un desarrollo ampliado. Acaso, uno de los momentos decisivos de este despliegue de la semiología ocurre temprano hacia dos dominios diferentes y, sin embargo, vinculados a través de reflexiones comunes e interrogantes compartidas: la antropología —en particular, la reflexión sobre el mito— y la reflexión sobre la escritura. El encuentro entre la antropología y los desarrollos incipientes de la semiótica ocurrió apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un vuelco en la dirección de la mirada antropológica francesa, determinante para su fisonomía contemporánea. Ocurre en el encuentro de la perspectiva estructural de Roman Jakobson y el proyecto antropológico de Lévi-Strauss, en la estela abierta no sólo por Saussure sino por otras visiones estructurales —particularmente, el Círculo de Praga y el formalismo ruso: este encuentro, ocurrido en el marco de las “Seis conferencias sobre sonido y sentido” realizadas por Jakobson en el Nueva York de la posguerra, llevaron a una “refundación” de la antropología a partir de las contribuciones de la revolución teórica sobre el lenguaje. Evocando ese momento en que escuchaba a Jakobson, Lévi-Strauss describe su descubrimiento: Las dos disciplinas [la antropología y la lingüística] se veían confrontadas a “una multitud aplastante de variaciones”, mientras que la explicación debe asumir como finalidad “mostrar los invariantes a través de la variedad”. Mutatis mutandis lo que Jakobson decía de la fonología se aplicaba también a la etnología [Lévi-Strauss 1976: 8-9]. Lévi-Strauss habría de acercarse a la comprensión del parentesco privilegiando, no los términos considerados en su individualidad, sino la trama de relaciones de oposición entre ellos y su articulación en sistemas invariantes generalizados. La aparición de Anthropologie structurale (1957) es uno de los momentos definitivos que señala la irrupción de una pasión de amplia resonancia en la esfera académica e intelectual francesa de un punto de vista cuya referencia fundadora era el clg, dominada por la incorporación de un punto de vista a un tiempo pro-
53
Raymundo Mier Garza
metedor y abierto, cuya fertilidad aparecía en correspondencia con su densidad conceptual y su elocuencia teórica. Un doble proceso histórico se advierte en la diseminación de la tesis fundamental de Saussure: la posibilidad de una semiología como ciencia general de la significación capaz de incorporar como uno de sus dominios el de la lingüística, pero capaz asimismo de ofrecer una comprensión de las demás formas de significación expresadas por medios materiales extraños al lenguaje —cuerpos en acto, sonoridades musicales y naturales, espacios, objetos (entendidos como materia significante y no como foco referencial del lenguaje), figuras, imágenes—. Uno de los derroteros del proyecto semiológico condujo a una voluntad de emprender una tarea “reconstructiva” o, más aún, una recreación de las propuestas conceptuales saussurianas, sobre bases formales, lógicas o esquemas de conceptualización estrictas según cánones epistemológicos consagrados por las ciencias instituidas: así, Hjelmslev buscó una reformulación de algunas de las propuestas saussureanas a partir de una tentativa de axiomatización y conformación lógico-deductiva de las tesis de la ciencia del lenguaje. Aparecieron asimismo tentativas de formalización estricta sobre modelos matemáticos y lógicos, o sobre modelos de simulación. Se abrió paso una perspectiva específica que, tomando la distinción hjelmsleviana entre semiótica (dimensión científica del conocimiento de la lengua) y semiología (dimensión interpretativa del conocimiento de la lengua), buscó edificar sobre esquemas de inspiración lógico-formal las bases de una semiótica. Surgen así, en este momento, en el entrecruzamiento de las diversas contribuciones acerca del proceso narrativo inducido por el esquema formalizado de la lengua, desarrollos rigurosos, como el representado por la obra de J. A. Greimas, acaso una de las más amplias y rigurosas perspectivas para la construcción de una semiótica. Por otra parte, ante la diversificación de las perspectivas filosóficas relativas al lenguaje — positivismo lógico, filosofía analítica, fenomenología, filosofía del lenguaje ordinario, pragmatismo norteamericano, entre otras— se buscó configurar una aproximación “integral” a las diversas facetas —cognitiva, argumentativa, ética, normativa, deóntica, narrativa— realizadas en el acto de lenguaje o en acciones destinadas a la creación de significación. Ocurre ese “giro semiótico”, como lo denominara Paolo Fabbri, tomando acaso como referencia ese momento de transformación radical de la filosofía continental a mediados del siglo xix, designado por Richard Rorty como “el giro lingüístico”.
54
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
El proyecto semiótico desbordó claramente los confines de la reflexión sobre el lenguaje en su autonomía para explorar la incidencia del acto de lenguaje en otras facetas de los hechos sociales y subjetivos. La perspectiva semiótica de raíz saussureana incide de manera relevante en la comprensión de la subjetividad —notoriamente en una re-visión y re-creación de la tentativa freudiana de comprensión de lo inconsciente, ampliada, transformada y reformulada radicalmente por Jacques Lacan—. La dimensión polémica de la obra saussureana se extendió a los más diversos ámbitos de la reflexión: desde la filosofía —la lectura fenomenológica de Merleau-Ponty dialogó tempranamente con el texto saussureano— su acercamiento al habla y al discurso permitió una ampliación y consolidación conceptual de los acercamiento a la significación narrativa que involucra dimensiones tan amplias como el relato literario; la aproximación semiológica a la literatura —que cobró un auge inusitado al amparo de las reflexiones de Roland Barthes—; la semiología del cine —que introdujo, a partir de la obra de Metz, de Pasolini— de tópicos fundamentales en la comprensión de las imágenes, la conformación de los encuadres, los planos visuales en movimiento, la relevancia del montaje, la articulación narrativa de las secuencias, las lógicas del relato y los diálogos complejos con la retórica,3 la práctica pictórica, la composición musical o las formas narrativas y argumentativas del discurso político, de la comunicación pedagógica, de la práctica periodística; se replantearon los acercamientos a los medios de comunicación y a las “industrias culturales”, se reconsideran las vías analíticas para la comprensión de la “sociedad del espectáculo” o las formas del consumo contemporáneo. Se abrían así perspectivas inéditas de comprensión de las expresiones estéticas. No obstante, estos desarrollos en su novedad, revelaron la fertilidad de los planteamientos saussureanos que amparaban esa ampliación de perspectivas y dominios, y suscitaban incesantes desplazamientos conceptuales al inscribirse en otras perspectivas disciplinarias. El abanico, las derivaciones y las resonancias del proyecto semiólógico de Saussure se despliegan sin un límite específico, las tentativas se multiplican. No han terminado.
3 Christian Metz, al discutir en relación con las contribuciones de la semiología al análisis cinematográfico afirmaba: “la manipulación fílmica transforma en un discurso lo que no habría podido ser sino el registro visual de la realidad. Partiendo de una significación puramente analógica y continua —la fotografía animada, el cinematógrafo—, el cine ha delineado poco a poco, en el curso de su maduración diacrónica, algunos elementos de una semiótica propia, que permanecen escasos y fragmentarios en medio de capas amorfas de la simple duplicación visual” [Metz 2003: 108].
55
Raymundo Mier Garza
Bibliografía Obras de Ferdinand de Saussure 1879 Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Teubner, Leipsick. 1916 Cours de linguistique générale. Editado por Charles Bally, Albert Sechehaye, con la colaboración de Albert Riedlinger. Payot. Lausanne/París. 1972 Cours de linguistique générale. Editado por Charles Bally, Albert Sechehaye y Albert Riedlinger, edición crítica de Tulio De Mauro. Payot. París. 1977 Fuentes manuscritras y estudios críticos. Ana María Nethol (ed.). Siglo xxi. Buenos Aires. 1979 Cours de linguistique générale. Édition critique préparée par Tulio De Mauro. Grand Bibliothèque Payot. París. 2002 Écrits de linguistique générale. Simon Bouquet y Rudolf Engler. (eds.). Gallimard París. Sobre Ferdinand de Saussure Calvet, Louis-Jean 1975 Pour et contre Saussure. Payot. París. Depecker, Loïc 2009 Comprendre Saussure. Armand Colin. París. Gadet, Françoise 1996 Saussure. Une science de la langue. 3a ed. Presses Universitaires de France. París. Hjelmslev, Louis 1971a Essais linguistiques. Minuit. París. 1971b Prolégomènes à une théorie du langage. Minuit. París. Jakobson, Roman 1976 Six leçons sur le son et le sens. Minuit. París. Körner, E. F. Konrad 1982 Ferdinand de Saussure. Gredos. Madrid. Lévi-Strauss, Claude 1976 Préface, en Six leçons sur le son el le sens, Roman Jakobson. Minuit. París: 8-9.
56
El efecto Saussure Hacia una lectura contemporánea de Saussure
Metz, Christian 2003 Essais sur la signification au cinéma. Klincksieck. París. Normand, C., P. Caussat, J-L. Chiss et al. 1978 Avant Saussure. Éditions Complexe. París. Starobinski, Jean 1971 Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Gallimard. París.
57
La epistemología saussureana: la significación, un siglo después
Dora Riestra1
L
os cursos que dictara Ferdinand de Saussure en los primeros años del siglo xx en la Universidad de Ginebra modificaron las premisas de la lingüística y puede decirse que el enfoque científico del lenguaje en Occidente tuvo con él su punto de partida. Su crítica al análisis de los elementos gramaticales, tal como lo hacía la investigación comparativa, basada en que el desorden fonético avanzaba sobre el orden lingüístico fue escasamente comprendida en la época. Al sostener que la lengua es fundamentalmente (y no por accidente o degeneración) un instrumento de comunicación, produjo una ruptura, no sólo de carácter filosófico frente al objeto “lengua”, sino que inauguró un enfoque epistemológico nuevo, apoyándose en el aire del tiempo de la termodinámica, ámbito que le era conocido por haber estudiado dos años física, química y biología, algo que muy pocos captaron en la revolución producida con la concepción de Saussure. Lo paradojal es que pese a haber revolucionado la investigación lingüística y haber sido reconocido ampliamente, durante el siglo pasado hubo un conocimiento esquemático y reduccionista de su 1 Profesora consulta. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, Bariloche. Dirección de contacto: [email protected]
59
Dora Riestra
obra, basado en la mala lectura de las nociones saussureanas a través del Curso de Lingüística General (1916/1931/1961). El antecedente de la lectura crítica de Tulio De Mauro En las diversas ediciones, publicadas por algunos de sus alumnos, la interpretación que predominó sostuvo la concepción del lenguaje como reflejo del pensamiento, cuando, en realidad, Saussure había mostrado indicios claros contrarios a esta posición filosófica acerca del lenguaje y el funcionamiento de la lengua. Uno de los pocos lectores que durante el siglo pasado encontró las claves epistemológicas de Saussure fue Tulio De Mauro quien, en la Introducción de la edición crítica de 1967, señala la relación existente entre algunos datos biográficos de la formación del lingüista en las ciencias naturales antes de dedicarse a las letras con su obra Memoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes (1879), “el más bello libro de lingüística histórica que se haya escrito”, según De Mauro [Saussure 1973]. Por otra parte, sostendrá este autor que la ausencia de una obra escrita publicada en vida de Saussure, durante y después de los tres cursos de Lingüística general que dictara entre 1907 y 1911 en la Universidad de Ginebra, es un motivo de estudio biográfico, que debe realizarse junto con algunos manuscritos que se resistió a publicar. Si bien, menciona la soledad intelectual de Saussure al haberse encerrado en la investigación, se refiere a la amistad con algunos lingüistas y filólogos franceses y alemanes, con quienes compartía parcialmente sus estudios. Pero en este texto introductorio escrito en 1967, De Mauro objeta, en parte, la redacción del Curso (de Bally y Sechehaye) y explica algunas cuestiones que considera centrales en Saussure, sobre todo las relaciones entre habla y lengua como dos puntos de vista: el primero es el de la ejecución y el segundo, el del saber. De alguna manera busca despejar el malentendido acerca del binarismo atribuido a Sausure: Saussure introduce una discriminación terminológica: reserva sentido (o significación) y fonación a la sustancia de la que está hecha la palabra (habla) y, después de muchas vacilaciones propone significante y significado para designar las clases de sentidos y de fonaciones. Las clases que Saussure llama significantes y significados son, y no tenemos hoy ninguna dificultad en decirlo, clases “abstractas” […] Nosotros realizamos igualmente una
60
El efecto Saussure La epistemología saussureana
unión de significación y fonía que constituye, dinámicamente, una actualización de una clase (o de una unión de clases) existente en potencia “en el cerebro” (como le gusta decir a Saussure) [De Mauro en Saussure 1973], (traducción nuestra).
Las dos dimensiones que De Mauro coloca como puntos de vista fueron tomadas y reproducidas, durante el siglo pasado, como descripciones dicotómicas, es decir, como categorías clasificatorias, no en su carácter filosófico y en un sentido sistémico: la lengua y el habla funcionando entre lo colectivo (social) y lo individual (psiquismo) a la vez, como dos dimensiones simultáneas de la comunicación humana. Es necesario destacar que la explicación en De Mauro está directamente basada en los manuscritos de Saussure publicados recién en el siglo xxi. Otro de los malentendidos que De Mauro aclara y explica con precisión terminológica es el del concepto de la arbitrariedad del signo: Con algunas oscilaciones, Saussure tiende a llamar signo toda unión de un significante y un significado, desde las unidades mínimas (que Frei denominó después monemas: am-, -on, -er, etc.) hasta las unidades complejas, que Saussure llama sintagmas (perro, él habla, si le parece, esta tarde, la luna sueña con más pereza, etcétera). Él puede decir entonces que el signo, en tanto está constituido por la unión de dos clases abstractas formadas arbitrariamente, es radicalmente arbitrario. Saussure ve en lo arbitrario del signo el principio fundamental de toda la realidad lingüística. Lo arbitrario proporciona un principio de clasificación de los sistemas semiológicos (ritos, costumbres, códigos de comunicación, lenguajes de todo tipo), según el grado más o menos elevado de arbitrario [De Mauro en Saussure 1973], (traducción nuestra).
La arbitrariedad es la condición y el coeficiente del cambio y de la estabilidad de los sistemas lingüísticos. Este principio será retomado posteriormente por De Mauro [1986, 2005] para sostener la paridad teórica de las cuatro dimensiones del signo (semántica, sintáctica, expresiva y pragmática) y desarrollará su auspiciosa teoría acerca de la “indeterminación semántica de las lenguas”. El lingüista italiano señala, además, que de lo arbitrario deviene la consecuencia del aspecto radicalmente social de la lengua, ya que no existe otra validez de configuración de una lengua más que en el consenso social. El mundo de significados preexiste a la convención y ese carácter social expone a la lengua a los cambios constantes. Por lo tanto la validez circunscripta a tiempo y espacio es un universal
61
Dora Riestra
biológico común a todos los hombres, dando lugar a sistemas lingüísticos diferentes entre las sociedades humanas. Dirá De Mauro, parafraseando a Saussure, que las contingencias sociales y temporales son la forma en que la naturaleza se hace historia. Para él esta es la raíz más profunda de las incomprensiones que acompañaron el Curso de Lingüística General. Lo explica de este modo: Allí se encuentra la razón por la cual ese texto, entre los más citados y conocidos de la historia cultural del siglo xx, aparece, sin embargo, profundamente aislado en el seno de esa cultura. Un fundamento de pensamiento científico y racional y una perspectiva de gramática general racionalista están al servicio de una conclusión profundamente historicista; por otra parte, la visión histórica de la realidad lingüística está liberada de esos acentos místicos e irracionales que acompañan habitualmente el historicismo literario y esto se verifica en el plano del mayor rigor empírico y analítico. Esto es desconcertante para los que académicamente están habituados a separar las razones de la ciencia de aquellas de la historia, espíritu de geometría y espíritu de finura. Una geometría rigurosa tiene aquí por teorema extremo el reconocimiento de la radical historicidad de los hechos lingüísticos [De Mauro, véase Saussure 1973], (traducción nuestra).
La defensa de Saussure que hace este autor es, en realidad, una respuesta polémica a los lectores que sesgaron la totalidad del pensamiento saussureano, tomando algunos fragmentos para ser utilizados “como armas defensivas y ofensivas en las polémicas de mitad de siglo”. Podemos agregar que en la posguerra europea, productora del existencialismo, la deconstrucción, el relativismo y la provisoriedad como estilo intelectual, se abandonó o se simplificó el aporte científico de Saussure acerca del lenguaje humano y las lenguas, tanto como el monumento intelectual construido en torno al concepto de signo lingüístico. Casi en la misma época, en otra área de conocimiento, la psicología, ocurrió algo semejante con Vygotski, un autor genial que, debido en este caso a la geopolítica, con los impedimentos de intercambio cultural entre Europa oriental y Europa central, fue prácticamente ignorado en Occidente hasta fines del siglo xx. Ambos autores son revisitados 100 años después y justamente esta nueva recepción tiene que ver con la entidad escrutada y atribuida al hablar y significar, el “lenguajear” humano, como lo describiera posteriormente Maturana [1993].
62
El efecto Saussure La epistemología saussureana
Si bien, en el cierre de la introducción, De Mauro agradece especialmente a Engler por sus aportes de los textos de esa edición, que le permitió leer y utilizar para su introducción, debieron pasar 30 años para que aparecieran casualmente los textos manuscritos de Saussure en la casa de su familia y fueran puestos a disposición de los investigadores en la biblioteca de la Universidad de Ginebra. De este modo llega la edición de Bouquet y Engler de los Escritos sobre Lingüística General (elg), en francés en 2002, y en español en 2004. Los escritos reúnen todos los manuscritos de Saussure, desde los antiguos depositados en la biblioteca de la universidad, hasta los nuevos encontrados en el domicilio familiar. Por el testimonio de 1911 de M. L. Gautier (alumno de sus últimas clases) se sabe que estaba escribiendo un libro sobre “los conceptos básicos de la ciencia del lenguaje”. Los sobres encontrados contenían notas ordenadas por temas, lo que, en cierta medida, valida las declaraciones del alumno. El valor hermenéutico del texto introductorio y las notas de De Mauro radica en que fue el primero que hizo una lectura semiológica de los manuscritos disponibles en el siglo pasado, en consonancia con los conceptos de los nuevos manuscritos descubiertos. Las nuevas lecturas de Saussure: De la esencia doble del lenguaje A partir del Coloquio “Révolutions saussuriennes”, realizado en la Universidad de Ginebra en 2007, que reunió a varios investigadores, se publicó Le Projet de Ferdinand de Saussure [Bronckart et al. 2010], que constituye una contribución para las discusiones actuales de los conceptos saussureanos. Algunos autores parten de relecturas del Curso de Lingüística General a la luz de los manuscritos (elg), otros niegan la validez intelectual del Curso de Lingüística General (clg), por considerar que la posición epistemológica de Saussure fue traicionada por los primeros editores y lo caracterizan como texto apócrifo. Es el caso de Bouquet [2010], entre otros. En esta polémica de la autoría, De Mauro y Bronckart [2010] se sitúan en una posición más ecléctica, y, aun cuando consideren que los manuscritos ponen de manifiesto la verdadera posición de Saussure, el Curso ya está inscripto culturalmente en la tradición lingüística del siglo xx. La lectura equívoca de Saussure llevó a considerar el binarismo o la dualidad como una noción dicotómica, por el carácter clasificatorio inscripto en el enfoque
63
Dora Riestra
positivista lógico, que se desplazó desde las ciencias biológicas a las ciencias humanas en una continuidad epistemológica durante los siglos xix y xx. La lógica formal comparatista y neogramática, conocida exhaustivamente por Saussure no lo convencía científicamente para abordar el estudio del lenguaje (“heteróclito y multiforme”) y las lenguas, dos objetos de estudio que se implican. Al enfocar el lenguaje como objeto empírico, la ruptura epistemológica que produjo el pensamiento del ginebrino, no fue comprendida en su profundidad y en la coherencia teórica durante el siglo pasado. Por eso la relectura es hoy, necesariamente, un proceso de indagación y reconceptualización, a la luz de sus manuscritos. En principio, encontramos una primera clave en elg sobre qué es De la esencia doble del lenguaje. Dice Saussure al inicio del texto: “La identidad lingüística implica la asociación de dos elementos heterogéneos”. La significación y el signo se nos presentan como una unión que no es simple, puesto que “nada hay en común entre un signo y lo que significa”. Asimismo señala la primacía del punto de vista, ya que no sólo la significación sino el signo es un hecho de conciencia puro: El dualismo reside en la dualidad del fenómeno vocal COMO TAL y del fenómeno vocal COMO SIGNO, por el hecho físico (objetivo) y por el hecho físico mental (subjetivo), y en absoluto por el hecho “físico” del sonido por oposición al hecho “mental” de la significación [Saussure 2004: 26].
Esta aserción busca romper el concepto binarista simplificador de la unión de lo físico y lo mental (no físico), posición que se sustentó desde la lectura del clg y se sustenta aún en las cátedras de Introducción a la Lingüística de muchas universidades. Las consecuencias de esta simplificación conceptual han llevado a retrasar las investigaciones acerca de la relación entre el lenguaje como actividad humana universal y las lenguas como desarrollos técnicos y culturales del lenguaje. Esta posición epistemológica de los estudios saussureanos, a la que adherimos, basándonos en los análisis de Humboldt, Baudoin de Courtenay, Jakubinskij, Coseriu, De Mauro, Bronckart, Rastier, como nuestros referentes teóricos principales, aborda lo colectivo y lo individual como dos aspectos indisociables. La ruptura saussureana consistió en encontrar la complejidad de la significación humana como fenómeno, a partir de observar el mecanismo del lenguaje funcionando y adoptando, como consecuencia, un punto de vista que le permitiera aprehender el fenómeno y delimitarlo como tal:
64
El efecto Saussure La epistemología saussureana
Hay un primer ámbito, interior, psíquico, en el que existen tanto el signo como la significación, indisolublemente unidos; y hay un segundo ámbito, exterior, en el que sólo existe el “signo”, pero en ese instante el signo reducido a una sucesión de ondas sonoras sólo merece, en nuestra opinión, el nombre de figura vocal [Saussure 2004: 26].
La entidad psíquica de la significación está resaltada aquí por el lingüista, algo que no se desprende del clg, es decir, algo que los alumnos editores no entendieron y de donde surge el gran malentendido frente a la obra de Saussure. Cabe señalar que dos rusos que leyeron el clg —Vygotski y Voloshinov— criticaron el objetivismo abstracto del mismo porque para ellos la significación era un acto de conciencia y el signo existía en la medida en que la “palabra”, el “enunciado”, dirán ellos, penetra físicamente en el cerebro y transforma el psiquismo. En realidad, hoy encontramos coincidencias entre estos autores y el verdadero concepto de signo de Saussure, cuyo análisis hemos realizado [Riestra 2014]. A partir de las coincidencias epistemológicas entre los tres autores nos ocupa abordar el desarrollo de las concepciones saussureanas frente a la semiosis, en el marco de investigación en la formación de profesores de enseñanza de lenguas. De la esencia doble del lenguaje, descubierta como objeto de estudio por Saussure, lo llevó a distinguir en su complejidad cuatro puntos de vista: a) el del estado de lengua en sí mismo (plano de las significaciones); b) el de las identidades transversales (plano morfológico); c) el punto de vista anacrónico (proyecciones de morfologías o un estado de lengua sobre otro posterior); d) el punto de vista histórico (establecimiento de estados de lengua sucesivos, sin subordinación de uno a otro). Según sostiene a continuación, en su época, solamente se cultivaban el segundo y el tercero, ya que el cuarto depende de cómo se trabaje el primero (la diacronía y la sincronía como dos dimensiones históricas). En realidad, hace la crítica al formalismo abstracto y cuestiona la concepción representacionalista del lenguaje humano, que muestra como una confusión la que, lamentablemente se mantiene en el campo de la lingüística hasta hoy (en todo caso, se continúa con el punto de vista anacrónico o el de las identidades transversales). Dice Saussure: En cambio, lo que se cultiva con entusiasmo es la confusión lamentable de estos diferentes puntos de vista, hasta en obras inspiradas por las más altas pretensiones científicas. Hay con frecuencia una auténtica falta de reflexión por parte de los autores. Pero añadamos enseguida una profesión de fe: estamos convencidos, con razón o sin
65
Dora Riestra
ella, de que será preciso llegar a reducirlo todo teóricamente a nuestros cuatro puntos de vista legítimos, basados en dos puntos de vista necesarios, en la misma medida en que dudamos sobre la posibilidad de llegar a establecer jamás con nitidez la cuádruple o ni siquiera la doble terminología que sería necesaria [Saussure 2004: 28].
Si bien, la complejidad del proyecto saussureano contempló una epistemología del lenguaje en primer término, aspiró a instituir una ciencia, a la que denominó semiología, con un alcance integrador de conocimientos diversos. En lo que respecta a la metodología, reiteradamente sostiene que es necesario reconocer diferencias de formas, en tanto oposiciones entre las formas, que es lo mismo que el concepto de ausencia-presencia por el que define la negatividad como principio de existencia de los signos: Seguimos viéndonos abocados a los cuatro términos irreducibles y a las tres relaciones irreducibles que no forman entre ellos más que un sólo todo para la mente: (un signo/ su significación) = (un signo/y otro signo) y además (una significación/otra significación) [Saussure 2004: 43].
Frente a esto que llamó Cuaterno final, un “ente cuádruple”, dirá que no hay ninguna determinación en la lengua más que la idea por medio de la forma y la forma por medio de la idea. Este concepto rupturista no podía ser aceptado ni por el racionalismo formalizante (comparatismo abstracto de las lenguas) ni por el espiritualismo romántico (que él atribuye a los alemanes) de su época. El concepto de signo sin significación, es decir sin el plano discursivo, es inexistente, por lo que insistirá y propondrá la existencia de cuatro términos irreducibles y tres relaciones entre esos cuatro términos que, además “deben ser transportadas por el pensamiento a la conciencia del sujeto hablante” [Saussure 2004: 49]. El signo es lo percibido por la conciencia: Para abordar esta complejidad de la significación, la Semiología es la ciencia que propone por su carácter integrador e irreducible: “(Semiología= morfología, gramática, sintaxis, sinonimia, retórica, estilística, lexicología, etcétera, pues todo esto es inseparable)” [Sausure 2004: 49].
66
El efecto Saussure La epistemología saussureana
El costo de romper con la ideología dominante respecto del concepto de lenguaje y lenguas o, dicho de otro modo, el concebir la lengua como mecanismo para expresar el pensamiento (que Saussure, críticamente, atribuye a Whitney), lo conduce a buscar explicaciones y fundamentos que no están presentes entre los lingüistas de la Europa central en el contexto de los años previos a la Primera Guerra Mundial. Sostener como sostuvo que “no es el pensamiento el que crea el signo, sino el signo el que guía primordialmente el pensamiento (por lo que en realidad, lo crea y lo lleva a su vez a crear signos, poco diferentes siempre de los que había recibido)” [Saussure 2004: 50] constituyó un avance científico, a la vez, una concepción de signo que desarmaba las seguridades paradigmáticas no sólo de lingüistas, sino de las ciencias humanas en la época. Las consideraciones teóricas y metodológicas que formula acerca de la conciencia, el pensamiento y el signo son las que fundamentan el carácter revolucionario del concepto de signo, introduciendo además el concepto de sistema en la lengua y su aspecto radicalmente social, como lo vio tempranamente De Mauro en la edición crítica de 1967, ya que no existe otra validez de configuración de una lengua más que en el consenso social. En este enfoque, lo social de la lengua y lo psíquico del signo lingüístico se articulan en lo colectivo y lo individual del fenómeno del lenguaje humano. Esta delimitación compleja del objeto de estudio, también fue realizada por los lingüistas y psicólogos rusos, aunque sin profundizar en la constitución y el estatus del signo lingüístico. Podemos decir hoy que los rusos tomaron algunos aspectos de la construcción saussureana y resaltaron la determinación social del enunciado [Voloshinov 2009] y el desarrollo de las funciones psíquicas superiores (humanas) a partir del signo lingüístico [Vygotski 1995], por lo que puede hablarse de una epistemología convergente entre los tres autores [Riestra 2014]. Por otra parte, para Saussure, de acuerdo con el análisis de Bota y Bronckart [2010], el valor de las significaciones se constituye en los discursos y solamente en un segundo momento integran el tesoro mental de la lengua (tesoro depositado en el cerebro en palabras de Saussure); como consecuencia, el signo solamente existe en el espacio y la dinámica sociodiscursiva, con relaciones en asociación (en ausencia) y oposición (en presencia); allí, solamente en esa dinámica existe el valor de las significaciones y los signos. Desde esta perspectiva es posible hablar de una lengua interna de las personas concretas, con las posibilidades idiosincráticas de series asociativas, fónicas, semán-
67
Dora Riestra
ticas, estructurales; es decir, morfemas, palabras, frases, etc., internalizadas y, por otra parte, de una lengua externa, producto del trabajo de lingüistas, gramáticos, que codifican y organizan las entidades lingüísticas, movilizadas al textualizar, es decir, una lengua normatizada. Al final de los elg sostendrá Saussure respecto del signo: “sólo vale lo que es válido en el instante” [Saussure 2004: 292]. Se trata de otro concepto clave para la relectura: la temporalidad como dinamicidad y factor del cambio de la arbitrariedad del signo (que implica los conceptos de diacronía y sincronía) es el eje conceptual del Tiempo que no fuera comprendido en la época. Bulea [2014] afirma que al resaltar Saussure el carácter permanente, temporalizado y no predeterminado de los cambios lingüísticos, comparte con la termodinámica el principio de la transformación como la evolución y la reorganización de los sistemas (el no equilibrio) en el curso del tiempo. Se trata de una “idea de temporalidad activa y productiva”, contraria al concepto teleológico de “evolución lingüística”. A la vez, la masa hablante sin tiempo es el otro factor que determina la existencia de la lengua y esto está explicado con precisión al final de elg: Cuando se elimina del lenguaje todo lo que es sólo Habla, lo que queda puede llamarse la Lengua con propiedad y sólo comprende términos psíquicos, el nudo psíquico entre idea y signo, lo que no puede decirse del habla. Pero eso sería solamente la lengua tomada fuera de su realidad social y sería irreal puesto que es necesaria una masa hablante que use la Lengua para que haya lengua. La lengua reside en el alma colectiva, y este hecho segundo entrará en la propia definición [Saussure 2004: 293].
El tiempo y la masa hablante, la historicidad y la fuerza social son los dos conceptos clave para entender la dualidad composicional del signo y del lenguaje (habla y lengua) en el sentido saussureano. Como lo presentara Bronckart [2002], las formulaciones filosóficas de algunas teorías lingüísticas ponen de manifiesto cómo las representaciones del lenguaje, en tanto productos colectivos, que han ido construyéndose histórica y socialmente, dejaron en sus márgenes las construcciones que entraban en contradicción con las dominantes, por eso quedaron afuera posturas que van desde Demócrito, los sofistas, Bacon, Vico, Humboldt, el mismo Saussure. En este sentido, observamos
68
El efecto Saussure La epistemología saussureana
que la ciencia del lenguaje pudo orientarse en otras direcciones posibles de representación del objeto de conocimiento. Desde nuestra perspectiva epistemológica, el lenguaje como actividad, en las concepciones rusas de los años 1920 a 1930 (con lingüistas y psicólogos como Jakubinskij, Vygotski, Voloshinov, Luria y Leontiev) presentan la misma potencialidad que la obra de Saussure. En esta inscripción epistemológica se abren muchas posibilidades teóricas y metodológicas de investigación para abordar la relación entre el lenguaje, las lenguas históricas y las lenguas funcionales, tres conceptos necesarios frente a los estudios plurilingües, que fueran formulados por Coseriu [1991], otro lingüista humboldtiano de los siglos xx y xxi. En América latina, en particular, nuestras investigaciones sobre la transmisión y enseñanza de las lenguas se nutren de las relecturas del Saussure revisitado por numerosos lectores y sus aportes para entender mejor la significatividad del signo, los procesos de semiosis, la transmisión de la propia lengua y la comprensión de otras. El desafío actual que se nos plantea es comprender las problemáticas lingüísticas en el espacio intercultural que se produce en las fronteras sociales, geográficas y políticas.
Bibliografía Bota, C. et. al. 2010 Dynamique et socialité des faits langagiers, en Le projet de Ferdinand de Saussure, J. P. Bronckart, E. Bulea y C. Bota (eds.). Droz. Genève: 193-213. Bouquet, Simon 2010 Du Pseudo-Saussure aux texts saussuriens originaux, en Le projet de Ferdinand de Saussure, J. P. Bronckart, E. Bulea y C. Bota (eds.). Droz. Genève: 31-48. Bronckart, Jean-Paul 2002 La explicación en psicología ante el desafío del significado. Estudios de Psicología, 23. Fundación Infancia & Aprendizaje. Madrid: 387-416. Bronckart et al. 2010 Le Projet de Ferdinand de Saussure. Librairie Droz. Genève, París.
69
Dora Riestra
Bulea, Ecaterina 2014 O desafio epistemológico da dinâmica temporalizada, en O projeto de Ferdinand de Saussure , J. P. Bronckart, E. Bulea y C. Bota (eds.). Parole. Fortaleza: 259-287. Coseriu, Eugen 1991 El hombre y su lenguaje. Gredos. Madrid. De Mauro, Tulio 1986 Minisemántica. Gredos. Madrid. 2005 Primera lección sobre el lenguaje. Siglo xxi. México. Maturana, Humberto 1993 De la biología a la psicología. Dolmen. Santiago. Riestra, Dora 2014 Saussure, Vygotski and Voloshinov: the linguistic sign as an epistemological issue, en Language and language behavior, The Linguistic Society of St. Petersburg (ed.). San Petersburgo State University-Faculty of Philology. St Petersburg: 140-147. Saussure, Ferdinand 1973 Cours de Linguistique Générale. Publié par Ch. Bally et A. Sechehaye, avec la collaboration de A. Riedlinger. Édition critique préparée par Tulio De Mauro. Payot. París. 2004 Escritos sobre lingüística general. Gedisa. Barcelona. Voloshinov, Valentín 2009 (1929) Marxismo y filosofía del lenguaje. Godot. Buenos Aires. Vygotski, Lev 1995 (1934) Pensamiento y lenguaje. Pedro Tosaus Abadía (trad.). Paidós. Barcelona, México, Buenos Aires.
70
Manuscritos del 96: regresar a Saussure, ¿para qué?
Marcos J. González1
L
os manuscritos de Ferdinand de Saussure como tema de investigación no son algo nuevo, surge desde las primeras ediciones críticas al Curso de Lingüística General (clg) y luego con el comentario a sus ensayos académicos. Desde Amado Alonso, Tulio De Mauro y Robert Godel, hasta Rudolf Engler, Simon Bouquet,2 François Rastier, por mencionar algunos. Precisamente al haber sido este tema el epicentro de numerosos debates sobre la validez de las notas tomadas de los alumnos de Ferdinand de Saussure, es necesario reconocer —a 100 años de la publicación del clg— la importancia que tiene una obra que fundó las bases de la lingüística moderna. Sin embargo, el objetivo primario es otro y bastante simple: conocer y reconocer que la existencia de otra porción de esos manuscritos se dieron a conocer editorialmente en el año 2002. Clarificar, estudiar y comentar la pertinencia científica e intelectual de los textos reservados por Ferdinand de Saussure o si se prefiere decir, los documentos que la familia donó a la biblioteca de Ginebra, es parte del propósito. Segundo: revisar a la luz del desarrollo de las 1 Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras Españolas (Universidad Veracruzana). Contacto: [email protected] 2 Me refiero básicamente al estudio de los manuscritos, descripción de las notas y borradores de Ferdinand de Saussure.
71
Marcos J. González
ciencias del lenguaje las aportaciones surgidas por los principales investigadores del llamado neo-saussurismo. No obstante, se acepta que el principal reto no es simplemente estudiar dichos textos, sino explicar el retorno de un autor de quien se afirma, ya no hay justificación para conocerlo. Nada apasiona tanto a un lector como la idea de encontrar nuevos sentidos en la relectura. Pero no de cualquier texto se hace una relectura, como tampoco cualquier relectura provee el mismo sentido para cada uno de los lectores. De esta manera, cada autor, cada pensamiento, cada texto tiene sus relecturas que resultan difíciles para converger en una misma fuente de sentido, sobre todo si esa fuente de sentido proviene de un origen distinto al que, por acción del tiempo, poco o nada tiene de similar con las otras lecturas, las lecturas de un tiempo. ¿Qué sucedería si, además de explorar esa región etérea de sentido que permanece indefinida por las categorías de la historia, fuera el texto quien se prefigurara o se asimilara a un pre-texto (idea), que es a su vez pos-texto (ideología) de un sentido más complejo, casi oculto por una tradición que ignoraba la presencia de una fuente, por así decirlo, más íntima, más legítima, cuya misión fuese reconstruir el sentido original ?3 Tal es el caso de los manuscritos de Ferdinand de Saussure —identificados en 19964 como sus textos en resguardo— y que, tras 20 años de ausencia, han sido consultados con reservada expectación como quien relee a un clásico. Pues, como expresa Italo Calvino [2009]: “Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera” [2009: 10] y cuestiona sutilmente que: “los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad” [2009: 12]. No obstante, aquí cabría abonar a las polisemias del autor lo siguiente: ¿qué relectura hacemos de un clásico cuando lo que constituye el referente fundamental de su lectura no es la imagen de la obra, sino las bases intelectuales que la definieron o, mejor aún, las circunstancias culturales que no la permitieron ser trascendentalmente un clásico? Lo cierto es que, desde el momento de su hallazgo y de su publicación, los Écrits de Linguistique Générale5 [Saussure 2002] han producido una especie de torre 3 Incluso, el estudio de las fuentes directas del pensamiento de un autor corre el riesgo de perderse en el oscuro entramado de la intencionalidad psicológica y científica (academia). 4 Desde la aparición de los manuscritos del 96, la expresión retour aux textes ha sido fortalecida como un referente en la relectura de Saussure, específicamente en la revisión, análisis y evaluación del pensamiento del ginebrino a través del conjunto de notas escritas por el autor. 5 De ahora en adelante elg, confrontándolos en todo momento con el clg. Incluso hoy se puede observar
72
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
de Babel que hasta la fecha sigue desarrollando una poética y una cartografía6 del pensamiento saussureano, que más que redefinir al hombre, elabora un relato cuasi-mítico. Esa mitobiografía —¿o acaso arqueología intelectual?— está ligada a un fenómeno que por ahora denomino metamorfosis bibliográfica, en la que el aparato crítico de numerosos textos —que fue sostenido por el modelo metodológico del clg—, se convierte en la puerta de entrada a una renovación editorial y científica sobre los diversos desarrollos teóricos que hasta hoy promueven los elg [Saussure 2004]. En esta labor, los principales comentadores de dicha obra se han dedicado a realizar una comparación directa entre las principales aportaciones presentes en los elg y los existentes en el clg. Las diferencias han sido notables: dicho aspecto es revisado por múltiples investigadores integrados a equipos editoriales o a líneas de estudio,7 generando tanto posturas polarizadas como perspectivas mediadoras e integradoras. Para Riestra:8 “Algunos autores parten de relecturas del Curso de Lingüística General a la luz de los manuscritos (elg), otros niegan la validez intelectual del clg”; no obstante, una mayor riqueza reflexiva generalmente deviene en una posición más crítica, lo cual favorece a los lectores y a todo aquel que estudia los manuscritos frente a las exigencias científicas y culturales de nuestro tiempo. Mientras tanto, y afirmando la trascendencia de este ejercicio, Tulio De Mauro [2005], testigo y copartícipe ya de la historia de la lingüística, mantiene una destacada y templada labor crítica del fenómeno lingüístico. Retoma y comenta el tema del lenguaje con el esmero y la pureza con que Borges descubría las esencias filosóficas y poéticas de la palabra, encerradas en la trivialidad. El lingüista italiano recomienda una lectura paciente y tenaz de los textos (de casi cualquier texto), tomando una sana y objetiva distancia, una lectura sin los prejuicios que una generación de lectores emplea para definir sentenciosamente quiénes sí y quiénes no merecen ser retomados para el diálogo de las ideas. Personajes juzgados o ignorados por los hábitos de una tradición. Autores y pensadores atemporales “que el canibalismo y el consumismo académicos procuran hacernos olvidar” [De Mauro 2005: 9]. en el aparato crítico y referencias de estudios contemporáneos una constante alusión a los elg y clg como polos de discusión. 6 Concepto propuesto por el Dr. Adolfo Mantilla Osornio en el Homenaje a Ferdinand de Saussure durante las Jornadas Antropológicas de Literatura y Semiótica (jalys xii) en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah). México, septiembre de 2016. 7 Véase François Rastier, (ed.). Sección: “Dialogues et débats”, en Texto! Textes & Cultures. / Armand Colin (ed.). langages. Revue internationale des sciences du langage. . 8 En esta edición: (Dora Riestra: 63). “La epistemología saussureana: la significación, un siglo después”.
73
Marcos J. González
Quien ha transitado por todo el proceso de eclosión de las disciplinas lingüísticas —desde la oleada semiótica, hasta las intrincadas ciencias cognitivas y los densos bosques de las ciencias informáticas y cibernéticas— regresar a las esencias del sentido significa descubrir nuevas formas de entender la cultura a través de la noción de retorno, un regreso a los orígenes, pues no está en la repetición incesante, sino en la reiteración oportuna, la vigencia de una fuente inagotable del saber, actualizada y fortalecida por la inadmisible permanencia de los irresueltos y anquilosados problemas de la humanidad. Posiblemente, la imagen del zigurat Etemenanki,9 asociada a la torre de Babel, representa, en una relectura sociológica, el intento de ascender o descubrir nuevos conocimientos resguardados por un código cultural, los cuales quedan atrapados tanto por el discurso míticorreligioso como por el histórico. La claridad se presenta aplicando no el mismo análisis a varios objetos, sino un análisis ajeno al modelo obligatorio sin forzar tanto el cambio de perspectiva, partiendo de una mirada orientada por la voluntad. Esa modificación —revolucionaria o no— permite el despliegue de interpretaciones acumuladas por el tiempo e ignoradas por la perspectiva intelectual del momento. Para la discusión saussureana resulta necesaria la preparación de un escenario donde el propósito medular sea dejar pasar el afluente del conocimiento, después, sopesar críticamente el valor de su contenido. Durante las primeras décadas tras la publicación del clg en 1916, pensadores de otras áreas, ajenos o desinteresados por la historiografía lingüística y debates entre las distintas escuelas o corrientes, aplicaron sus interpretaciones pertinentes a partir de la difusión de las llamadas categorías lingüísticas. De cierto modo, el binarismo, el racionalismo y la fuerza positivista que transpiraba el clg entusiasmó a una generación que pretendía sustentar científicamente la instalación de áreas estratégicas del conocimiento al interior de las academias. Pero la maravilla de la ciencia devino en un duro cuestionamiento sobre su propósito en la humanidad cuando se percibió la crudeza de las dos Grandes Guerras. Vinieron en seguida las protestas, los manifiestos, los tratados y el regreso de una visión más crítica respecto del papel de la ciencia y la industria tecnológica. La posmodernidad invadió el escenario intelectual y abundó en las sociedades capitalistas un sentido por el consumo y la divulgación insaciable de los derechos humanos y la libertad. A poco más de medio siglo de distancia y de nuevos desalientos, estamos de regreso. 9
Torre piramidal y escalonada de la antigua Babilonia dedicada al dios Marduk. Véase J. L. Montero, [2012].
74
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
Saussurismo contemporáneo, un desafío intelectual En 1996, la familia Saussure concedió a la Biblioteca Pública de la Universidad (bpu) de Ginebra lo que hasta entonces había sido el último hallazgo del trabajo intelectual de Ferdinand de Saussure. Se trata de un conjunto de manuscritos encontrados en una de sus estancias como consecuencia de los trabajos de mantenimiento realizados al inmueble. Se entregó una colección de notas de contenido intelectual, anotaciones con información científica, reflexiones sobre la lingüística, el esbozo de una obra jamás publicada, titulada “lingüística general” —proyecto que dio a conocer a Léopold Gautier en una entrevista—, planteamientos varios sobre el lenguaje y diversos artículos de la semiología; también incluye escritos sobre gramática, semántica, fonología y apuntes filosóficos e históricos. A partir de ese acontecimiento y en sus primeros 20 años, en Francia y en Suiza se intensificaron los estudios saussureanos, que han tenido el objetivo principal de definir el pensamiento del lingüista a partir de la descripción y el análisis exhaustivo de sus notas para devolverlo a la comunidad intelectual bajo un esquema interpretativo amplio y más apegado a su propuesta epistemológica iniciadora. Con ello dio comienzo a una etapa heurística y exegética en momentos denominada “retour aux textes” [Bouquet 1999 y 2002], entendida como el regreso a las manuscritos de Saussure.10 A esta vertiente le sigue una escuela también llamada neosaussureana —en alusión a las notas del 96—. Y aunque pareciera carecer de importancia, retomar el pensamiento de Saussure a un siglo del clg, la relevación de textos de puño y letra del autor es, en sentido estricto, el reconocimiento de otra fuente legítima11 de reflexiones de un pensador plural, que deben ser valoradas 10 La sola idea de retornar al pensamiento de un autor, en una concepción histórica, invita a pensar en un trabajo diligente sobre las huellas y las pistas de un pasado que se reconstruye cada vez más, también es el acercamiento cuidadoso a las aportaciones de algún personaje, teoría o periodo de la historia cuyas elaboraciones finales abonarán al debate de las ideas. No es la primera vez que se utiliza esta etiqueta para el caso de Ferdinand de Saussure; ya François Dosse, además de Bouquet, hizo referencia a un “retorno” al autor desde la perspectiva historiográfica [2004: 61]. La idea que hoy se maneja de retorno refiere además a una distinción entre la obra oral y la obra escrita del ginebrino, una reevaluación de las fuentes. 11 No he encontrado texto alguno que compruebe la inautenticidad de los manuscritos recuperados en 1996 por la familia de Saussure. Llamo aquí legítimo a la contrastación entre un texto producido por su puño y letra y lo creado por terceras personas en su nombre y como homenaje, como es el caso de clg. No he de referirme al término legítimo para desvalorizar a aquellas proposiciones que no pertenezcan a su pensamiento, pero sí sería recomendable identificar, en el análisis de sus reflexiones, a dichos enunciados susceptibles de error, sobre todo si no fueron redactados por el lingüista, actividad que generaciones venideras de pensadores sí realizaron al clg con la convicción de estar corrigiendo a Saussure cuando principalmente corregían a los editores. La pertinencia de señalar equívocos en las reflexiones del ginebrino no se cuestiona, se cuestiona el rechazo a un pensamiento que por creer que se trata del
75
Marcos J. González
desde una matriz descriptiva elemental para reconocer su valor epistemológico, científico e histórico; es decir, desde la filosofía de la ciencia, o si se me permite la tautología, desde una filosofía lingüística. En palabras de Bouquet: La aparición de estos textos es un evento inesperado e importante para la historia de las ideas de las ciencias del lenguaje, de la filosofía del lenguaje y muy generalmente de las ciencias humanas. Debido a que su contenido tiene por naturaleza precisar, incluso modificar sensiblemente muchas de las interpretaciones existentes del pensamiento saussureano, actualmente se resalta, especialmente gracias a estos nuevos textos, las líneas y los temas de una reflexión que, a pesar de su notoriedad, resulta bastante desconocida [2002], (la traducción es nuestra).12 La mención de las “interpretaciones existentes”, empleada por Bouquet, sobre el pensamiento de Saussure invita a aceptar, desde el ámbito y proceder epistemológico de las ciencias sociales y humanas, o bajo la óptica de la hermenéutica o de la filosofía de la ciencia, que cada una de las explicaciones, reproducciones, adecuaciones y usos que se le han hecho a las categorías de la lingüística dotó de nuevos saberes a distintas ramas del conocimiento, en especial a aquellas relacionadas con el fenómeno del lenguaje y muchos de esos conocimientos pueden estar hoy susceptibles a revisión. La comunidad de investigadores y catedráticos interesados en evaluar el peso de los manuscritos de Ferdinand de Saussure es numerosa y participa activamente en comentarios y críticas acerca de una correcta y justa revaloración de sus ideas, por ejemplo, autores como Simon Bouquet [2009], François Rastier [2012 y 2016], Jean-Paul Bronckart, Ecaterina Bulea [2010], entre otros no menos importantes, han realizado trabajos críticos y notables análisis al corpus saussureano del 96, generando importantes contribuciones a las ciencias humanas. Cabe hacer mención que, a pesar de concentrarse dichos estudios en Francia y Suiza, no significa que todas converjan en un mismo punto o que se hayan declg, no se ha leído. Ignorar o evadir el pensamiento heteróclito de Saussure no pone en duda la convicción de los escépticos, sino el proceder de quienes dedican su investigación a la evaluación imparcial y objetiva del conocimiento. 12 Véase original: L'apparition de ces textes est un événement inespéré et important pour l'histoire des idées en sciences du langage, en philosophie du langage et plus généralement en sciences humaines. Car leur contenu est de nature à préciser, voire à modifier sensiblement bien des interprétations existantes de la pensée saussurienne: aujourd'hui se dessinent, notamment grâce à ces nouveaux textes, les lignes et les thèmes d'une réflexion qui, malgré sa notoriété, s'avère passablement méconnue.
76
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
terminado posiciones estandarizadas. El debate sobre el pensamiento saussureano ha desarrollado poderosas tendencias. Por citar algunas, tenemos la postura procedente del Círculo Lingüístico de Saussure, que a su vez está compuesta grosso modo por una postura universalista y otra nominalista, entre otras vertientes vinculadas a posiciones epistemológicas; algunos otros grupos se conforman según la línea editorial y corriente adoptada por cada universidad o institución científica tanto en Francia como en Suiza; otras tendencias se expresan a partir de determinados artículos saussureanos o disciplinas asimiladas a la corriente semiótica, lingüística o materia afín; y en buena medida tenemos también investigadores que han adoptado la directriz de algunos de los principales comentadores del pensamiento, ya sea saussureano o neosaussureano. Por ende, resulta necesaria y pertinente una catalogación de la dimensión intelectual contemporánea del hecho saussureano, la cual ya encuentra importantes ecos en distintos países y sectores de la ciencia. En lengua hispana son escasas las obras acerca del segundo13 Ferdinand de Saussure, pero comienzan a dar testimonios directos acerca de la pertinencia de abrir nuevamente la discusión lingüística. En Argentina, una de las representantes latinoamericanas en reproducir y aplicar las tesis saussureanas es Dora Riestra [2010], quien por su estrecha vinculación académica y científica con Ginebra y en especial con la actividad intelectual de Jean-Paul Bronckart, François Rastier, Simon Bouquet, Ecaterina Bulea —algunos de los principales estudiosos del saussurismo—, actualmente discute en la línea de la didáctica de las lenguas la necesidad de esclarecer ciertos planteamientos teóricos sobre el lenguaje y en especial sobre el uso del discurso en los ámbitos educativos y socioafectivos. No obstante, en la actualidad existen comentarios de investigadores, quienes aun desconociendo los borradores del lingüista o ajenos a la comunidad científica europea, especialista en el tema saussureano, revivifican la imagen del pensador
13 Por el momento, me permito hacer una diferencia entre el Saussure del clg y el Saussure productor de su propia obra escrita, que en este caso incluye a los elg, entre otros textos de su autoría como son sus tesis y artículos. No me propongo separar por completo ninguno de los perfiles intelectuales saussureanos tal como se ha llegado a ubicar, por ejemplo, a Ludwig Wittgenstein entre las dos posturas de su producción filosófica, es decir, el que concierne al Tratactus Logico-Philosoficus y el que refiere a las Investigaciones Filosóficas (un filósofo más preocupado por el pensamiento analítico-representacional y otro más interesado por la realidad práctica del lenguaje), por ahora el segundo Saussure me sirve de guía para distinguir al Saussure textual del Saussure “parafraseado” o comentado. No obstante, hago referencia de que en Suiza y en Francia la presentación de la obra saussureana se realiza muchas veces en tres perfiles: el Saussure del clg, el Saussure joven de las tesis fonéticolingüísticas y el Saussure de los elg. En mi caso será más práctico diferenciar entre la obra escrita por Saussure y la indirecta, a pesar de que el clg haya sido publicado con su nombre. Quien hubo de señalar a un segundo Saussure fue Louis-Jean Calvet en 1975 [véase en Saussure 2004: 69].
77
Marcos J. González
ginebrino como un personaje a quien se le puede seguir apreciando no sólo por la trascendencia de sus ideas, sino por las circunstancias en las que estuvo envuelto por cohabitar con una tradición de investigadores que se negaba a aceptar un pensamiento revolucionario o simplemente diferente. Por otra parte, comentar la reciente obra saussureana puede producir la sospecha o el temor de que, discutir pública y científicamente los postulados de la lingüística a la luz de lo que el mismo fundador estableció como ciencia o como método puede no beneficiarla y ponerla en riesgo. De alguna manera podría entenderse que cualquier actitud sobradamente indiferente, evasiva o conservadora frente a la sugerencia de revisar y analizar las bases intelectuales y científicas de la ciencia del lenguaje, representará una desventaja frente a la innovación metodológica que hasta el momento continúa en desarrollo. “En efecto, poder caracterizar y comprender una obra reconocida como fundadora es, evidentemente, una apuesta por el porvenir de la lingüística” [Rastier 2016: 6]. Es posible que al día de hoy parte de esa resistencia se deba principalmente a un desconocimiento total o parcial no sólo de Saussure sino del propio clg. Por lo tanto, acceder al pensamiento neosaussureano libremente y sin barreras psicológicas y/o académicas evitará menos fatalidades de lo que se piensa. Un lingüista interesado por descubrir más sobre la vida, la obra y el contexto de quienes modelaron su orientación científica primaria, me parece digno de reconocerse. En su obra más reciente [2011], el antropólogo lingüista Andrés Hasler reconoce el valor del pensamiento saussureano como una piedra angular de “nuestra ciencia” (Lingüística), pero como el ejemplo ideal para explicar, desde una mirada histórica, la forma en la que un pensamiento o un conjunto de ideas atraviesan por una etapa de exclusión, ya sea por problemas de la ideología del momento o por sesgos motivados por la carga teórica de cada uno de los involucrados en la comunicación científica [Ibarra et al. 2003] o por la voluntad desmedida y el ejercicio del libre albedrío de un grupúsculo de intelectuales e investigadores que se resistieron a realizar cambios profundos en sus tesis más valoradas, ya sea porque sus principios lógicos o argumentativos hayan perdido validez o porque se negaron a aceptar que sus hallazgos habían caído en desuso por la falta de efectividad pragmática. Un ejemplo claro ocurrió con los defensores del método comparativo, quienes, muy a pesar de su persistencia en mantener la rigidez de su estudio, abrieron el camino hacia la lingüística moderna. Los que se han acercado directa o indirectamente a los modelos lingüísticos saben que no se puede excluir total-
78
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
mente el método deductivo y comparativo del estructuralismo, cuando se trata de realizar un análisis cultural de los fenómenos del lenguaje. En opinión de Hasler: Incluso los neogramáticos merecen mi gratitud, independientemente de que la senectud biológica que los alcanzó, aunada a su mezquindad, los haya anquilosado frente al joven Saussure. Todos nos enseñan que el científico escribe para las generaciones futuras y no para sus contemporáneos. Lograr la plena aceptación, o siquiera el respeto, de un grupo de coetáneos cohesionados por una visión estándar muy vigente es augurio de intrascendencia a mediano plazo [2011: 17-18].
Esta apreciación, lejos de ser una queja sobre el cuestionable proceder de algunos investigadores que actúan como muros de contención frente a pensamientos nuevos, frescos o revitalizados, desde una mirada de la Historia de las ciencias [Serres 1998] podría aceptarse como un argumento más a la lista para justificar la necesidad de revisar en todo momento y con mayor profundidad la evolución o desarrollo de cada una de las microhistorias del pensamiento científico. Aquí, la evidencia de una conducta ética en contra de principios favorables para el avance gradual de la ciencia y el desarrollo de la actividad intelectual de personajes notables, tiene un valor importante, al menos como registro de una justicia intelectual. La lista de autores que podrían apoyar dicha justificación la encontramos no sólo desde una vertiente estructuralista, sino desde la crítica marxista en relación con los procesos de la historia en función de los modos de producción y de los sistemas de pensamiento. Sin ir muy lejos, en una obra como la que se encargó de coordinar Michel Serres [1998], la vida y el desarrollo intelectual de Ferdinand de Saussure tendrían cabida para la explicación de una Historia del pensamiento estructuralista14 o en una 14 De hecho, existe desde 1992 elaborada por François Dosse en Francia, Histoire du Structuralisme, i. Le champ du signe, 1945-1966, e Histoire du Structuralisme, ii. Le cant du cygne, 1967 à nos jours, obras editadas por la editorial La Découverte. Sin embargo, a pesar de mencionarse a Ferdinand de Saussure como una influencia básica en el pensamiento estructuralista, además de R. Jakobson y C. Lévi-Strauss, en dichas obras no existe referencia a los elg, ya que éstos fueron descubiertos en 1996 y editados como tales en el año 2002 por la editorial Gallimard en Francia. Véanse ambas obras en su versión española [Dosse 2004]. La obra escrita de Saussure en su mayoría permaneció dispersa, algunas veces como notas, otras desde ciertos artículos publicados y en buena medida como trabajos incompletos e inéditos ocultos al escrutinio público; se infiere además que quien utiliza notas para la preparación de cursos y obras tendrá más de una versión de ellas y demás escritos que se anularán o se guardarán para una futura revisión. Algunos de esos borradores se salvaron. Por esa razón el contenido de las tres sesiones de lingüística llegó a tener notables diferencias terminológicas o en el menor de los casos, didácticas. Esto explicaría el apasionado trabajo de corrección de los principales comentadores y estudiosos de la obra de Ferdinand de Saussure como Benveniste,
79
Marcos J. González
Historia de la ciencia lingüística, en las que el hallazgo de los manuscritos serían presentados como el final de una narración de suspenso, en especial porque las vicisitudes y los conflictos experimentados por el ginebrino lo sitúan ya como un personaje polémico, como la reciente defensa de las teorías de Christian Duverger,15 que han generado controversia y confrontación en algunos gremios intelectuales. Para Hasler no hay duda de que recordar este episodio puede ayudar a instruir a las generaciones de jóvenes científicos e investigadores en mantener siempre una distancia objetiva frente a los hábitos y vicios de una colectividad académica: También Ferdinand de Saussure fue vetado o bloqueado por la totalidad de los lingüistas afiliados a la escuela neogramática, quienes rechazaron con gran virulencia la lingüística sincrónica y no comparativa propuesta por Saussure. Un factor psicológico en este desencuentro fue la xenofobia de los neogramáticos germanos contra el colega ginebrino y francoparlante [op. cit: 17].
Desgraciadamente y a pesar del avance de los medios de información y la alta producción de revistas científicas y libros especializados no ha sido posible romper totalmente el cerco, ya sea ideológico, político o social que se emplea para evitar a toda costa la actualización de nuevos avances en la ciencia. Sin embargo, merece un estudio la relación de la producción científica con la aparición de diversos fenómenos sociales y comunicativos bajo el contexto de la información tecnocientífica en la era del internet. Abordaré sólo uno al margen de mi tema: la apropiación intelectual del conocimiento hoy en día es moneda de cambio y su impacto sancionador es cada vez menor debido a la falta de criterios para reconocer todas las influencias directas y explícitas en la obra de un autor, además de los ya conocidos procedimientos para el reconocimiento de la validez de su aparato crítico. Por el contrario, si esto no fuese posible, el plagio de ideas se realizaría como algo habitual y sin forma de identificar los méritos científicos “claramente” originales. En la actualidad la diseminación teórica saussureana cohabita en el interior mismo de la
Coseriu, Martinet, quienes no dudaron en señalar ciertos errores y equívocos al interior del clg; luego, otros notables personajes aprovecharían el camino andado para fortalecer algunas inconsistencias teóricas de la joven ciencia lingüística y desarrollar nuevos postulados como Hjelmslev y los semiólogos franceses. Los elg verían la luz 30 años después de esa intensa actividad y debate teóricos. 15 Véase Andrés Hasler,, op. cit., quien incorporó, del historiador mencionado, algunas propuestas procedimentales para la elaboración de su obra dialectológica.
80
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
discursividad intelectual como un calco teórico comunicativo que ni el mismo autor hubo de evitar como representante de un paradigma en lenta transición. En la actualidad, la socialización de los productos científicos ha multiplicado los discursos del conocimiento a tal magnitud que un investigador puede encontrar la reproducción de su propuesta mucho más desarrollada y avanzada de lo que imaginó tan sólo por el hecho de haberla compartido como idea o inquietud de un proyecto a futuro. Dicho esto y sin dejar de lado el interés ético que merece la difusión de la ciencia, como fenómeno social, esta masificación y multiplicación de referentes del conocimiento recodifican y unifican saberes al interior de un contexto cultural.16 En otro sentido, podríamos decir que los pequeños círculos intelectuales se benefician de la producción científica de grandes instituciones y organismos públicos y privados que definen el rumbo de la investigación en un constante roce de corrientes y tendencias. Para Saussure, el discurso plural de la ciencia no pierde validez, todo pluralismo tarde o temprano, al nutrirse de nuevos estímulos, pueden incentivar el desarrollo de nuevas teorías y definir la emergencia de un reacomodo de paradigmas, incluso el revelamiento de viejas falacias para su clausura definitiva y constante. Esto obligaría tarde o temprano a que los grandes constructos científicos se modifiquen con el propósito de redefinir sus objetivos académicos y culturales. En palabras de González [2014]: “La ciencia no es un monolito sagrado, es un proyecto de vida, y en una sociedad altamente fragmentada debe recuperar su misión de guía y evitar ser cómplice de la inoperancia y la simulación intelectual”. El saussurismo contemporáneo busca no sólo incorporar los datos retomados de los manuscritos en el seno de la investigación lingüística, sino ofrecer nuevos aportes epistemológicos para beneficiar al estudio del lenguaje, no para deslegitimar a una ciencia que forma parte del adn científico del siglo xx. Ésta y otras problemáticas acerca de la difusión de la ideas justifican la mención de Ferdinand de Saussure como ejemplo del proceder de la ética científica frente a 16 Por otro lado, existen factores externos a la dinámica de los institutos de investigación o departamentos de especialización científica que también pueden incidir en el freno de la innovación científica: desde la intervención de una política nacional que vaya en desmedro de las vitalidades creativas de una generación de estudiantes y académicos, hasta la falta de un mecanismo idóneo que permita a las universidades unificar los modelos de actualización y productividad de sus científicos, o por lo menos garantizar la difusión efectiva y constante de sus investigaciones, no sólo a la comunidad intra o interacadémica, sino además el involucramiento de otros sectores sociales y de conocimiento. Ésta y otras cuestiones que forman parte de una acción comunicativa hoy fuertemente discutida justifican mi inserción en el contexto de finales del siglo xix y principios del siglo xx para ubicar el ambiente científico e intelectual que vivió Ferdinand de Saussure.
81
Marcos J. González
los conocimientos legítimos y trascendentes, sobre todo si dichos personajes lejos de reconocérseles por sus aportaciones teóricas fueron excluidos y reducidos a genios locos o indisciplinados. Pero las vicisitudes experimentadas por el lingüista no son aquí tema central como si constituyese este texto el desarrollo de una biografía; vale, por el contrario, considerar precisamente las condiciones en que tales conocimientos discurren en la historia, donde los factores que intervienen para destacar el pensamiento íntegro de un personaje vital de determinada ciencia muchas veces pueden no ser favorables ni mucho menos predecibles, creyendo que la historiografía sea un catálogo de hechos finitos y accesibles para el investigador, reduciéndolo a un simple espectador pasivo. Si se creyera que esto fuera así, perdería sentido el ejercicio de búsqueda y validación de fuentes de información que realiza cualquier interesado en la historia de las ideas. Llega un punto en que el historiador ya no puede discernir los límites epistemológicos de las fuentes descubiertas, debido a que el mismo discurso histórico ha sido incorporado a la historia de las ciencias para ubicarla en diferentes variables, pero además para redefinir los datos que las legitiman ante la masificación e hiperespecialización de las disciplinas. Ya no es extraño observar a un biólogo realizar una “historia de las epidemias del siglo xx”, al mismo tiempo que a un historiador interesarse por las técnicas de control de epidemias utilizados en América posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay una metadisciplina que hoy ya no se ciñe totalmente a la definición del objeto puro de estudio como cuando cada ciencia demarcaba con precisión los lindes de su terreno cognoscente. Hoy, el acercamiento al conocimiento es holístico, con una orientación marcada en la complejidad e impulsada a desentrañar y hurgar en lo profundo de la producción de sentido de un texto llamado cultura. Modelo neosaussureano, una obra en constante construcción Para comentar el modelo de los manuscritos de 1996 me gustaría anticipar una pregunta elemental: ¿por qué regresar a Saussure? Deseo que esta cuestión también sea expresada a su vez como la objeción inevitable en un punto en el que las ciencias del lenguaje han avanzado tan libremente por sendas muy diversas, muchas de ellas, actualmente, sin recurrir al clg o incluso sin retomar el referente de algunas líneas elementales atribuidas a Ferdinand de Saussure, apoyándose en el argumento de que muchos de sus principios han sido rebasados o corregidos. Quiero decir que
82
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
hay aquí algunos problemas. Mencionaré uno de ellos de fundamental importancia para justificar el desarrollo del presente subtema. Me refiero al problema de la relectura, en particular a la falta de una cultura de la revisión o repaso bibliográfico consecuente. Es decir, existe en la tradición del pensamiento occidental contemporáneo y en el esquema del desarrollo cultural pedagógico en la era de la globalización, una tendencia a minimizar cualquier intención, ya sea didáctica o literaria, de retomar a los autores clásicos de la formación científica para el fortalecimiento del ejercicio intelectual como ya se ha advertido (supra). Esto desde luego tiene consecuencias lamentables no sólo en lo que podríamos denominar la calidad investigativa profunda, sino en la definición de un proyecto sólido en lo que respecta a los estudios fundamentales del lenguaje, los cuales tienen una fuerte relación con los principios metodológicos de la ciencia formal. Incluso la filología, a la que se ha tildado de tradicional y rústica, ha adoptado criterios muy exhaustivos para el estudio de los textos y actualmente realiza valiosas críticas de la cultura a través del análisis de los lenguajes. Por lo tanto, lo que hoy podríamos considerar errores de interpretación o precisiones científicas tardías, muchas veces llegan a ser “puntos ciegos” de lectura, ya que difícilmente nuestra memoria puede llegar a mantener vigentes todos los referentes teóricos de las principales corrientes de la ciencia y de sus principales exponentes, más difícil es aún tener almacenados todos los datos formales y categorías de dichos referentes. Recordemos algunas líneas importantes que nos comparte Todorov respecto de la lectura: Nada es tan común como la experiencia de la lectura y nada es más ignorado. […] se ha examinado (con poca frecuencia) el problema de la lectura desde dos perspectivas opuestas. Una corresponde a los lectores: su variabilidad histórica o social, colectiva o individual. Otra, a la imagen del lector […] entre las dos se sitúa, de alguna manera, un espacio inexplorado [Serres 1998: 59]. Por ende, internarse nuevamente en el pensamiento saussureano como actividad de relectura permite no sólo actualizar las líneas más citadas de dicho autor, sino que, a la postre de los nuevos hallazgos, posibilitaría reafirmar o plantear tesis que en su tiempo no fueron posibles formular con mayor solidez ante la ausencia
83
Marcos J. González
de todo un desarrollo teórico y científico prósperos que generó la lingüística y la semiótica durante mediados del siglo xx. Con esto no pretendo marginar los estudios más importantes y serios realizados al libro de cabecera de la lingüística (clg), cuyos postulados formaron gran parte del sistema epistemológico del estructuralismo y disciplinas venideras, amén de las distintas adecuaciones propuestas para otras áreas del conocimiento como lo hicieron Lévi-Strauss o Lacan, por ejemplo. Tampoco excluyo los trabajos, muchos de ellos, de rectificación y ampliación de los principios saussureanos elaborados por Émile Benveniste, Hjelmslev, Ducrot, Mounin, Coseriu, Todorov, entre otros investigadores adheridos a la labor lingüística. Pues bien, creo que recurrir a los principales comentadores del pensamiento saussureano y a los críticos o detractores del clg —en el contexto del centenario de su publicación— nos brinda no sólo una formación consistente en las ciencias del lenguaje, sino que además promueve el planteamiento de que el corpus elaborado por Charles Bally y Albert Sechehaye seguirá siendo la fuente inmediata para la discusión —ahora desde la crítica epistemológica— sobre la situación, el estatus y los alcances del pensamiento lingüístico moderno, permitiendo comprender su dimensión académica e histórica, sobre todo ofrecerá, con la publicación de los manuscritos de Saussure, redefinir y confrontar conceptos e ideas sobre la semiología saussureana y otras propuestas del autor que quedaron en el tintero. Otros fundamentos para una relectura de Saussure los hallamos en Engler y Bouquet [op. cit.], precisamente en la presentación del trabajo de selección, organización y anotación de los manuscritos del ginebrino al mencionar, de acuerdo con las reflexiones observadas, que quizá uno de los principales intereses del autor haya sido una investigación de tipo filosófico-histórica y lingüística en un sentido más gnoseológico, la cual tuvo que suspender ante la solicitud administrativa de ceñir o adecuar sus estudios al título de la cátedra, siendo la lingüística el ámbito de enseñanza más viable de la distribución curricular proporcionada por la Universidad de Ginebra. Una referencia más la encontramos en el trabajo realizado por Sylvain Auroux [Saussure 2004: 13] —mencionado por Simon Bouquet y Rudolf Engler—, investigación historiográfica en la que demuestra que la aparición del término “lingüística” en obras escritas en francés, alemán e inglés, ocurrió entre los años 1870 y 1930, siendo un término corriente que designaba varios objetos de estudio, entre los cuales el lenguaje estaría en el interés de Ferdinand de Saussure, aunque según la tradición escolar, la filología, el estudio de lenguas como el latín,
84
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
el griego y la gramática serían finalmente las que se verían poco a poco modificadas al incorporar sus propias intenciones científicas al proyecto escolar. Según la lectura de los autores, hay una lingüística general que parte de un conjunto de reflexiones saussureanas, a ella la integran tres apartados: 1) Algunos escritos de Saussure, 2) parte de los apuntes tomados por sus estudiantes durante las cátedras ginebrinas (1907-1911), y 3) el clg. A partir de este corpus, la propuesta descriptiva del pensamiento saussureano la desgloso de la siguiente manera: 1. Filosofía lingüística 2. Semiología 3. Epistemología y crítica de la ciencia 4. Lingüística general Bouquet y Engler [op. cit.] sugieren que el autor procuró mantener la justificación teórica de la nomenclatura de sus cátedras, por lo que habría seleccionado parte de sus reflexiones para la enseñanza de la lingüística, la gramática y la fonética histórica, y reservando el resto para el olvido o para futuros proyectos inconclusos. Otra tesis se observa claramente con la descripción del orden de aparición de nuevos postulados teóricos en cada una de las cátedras, siendo la última temporada la de mayor pulimento epistemológico, dejando entrever la facilidad que tuvo el autor de instalarse cómodamente en un campo cerrado de conocimiento al que le proporcionó el mayor cuidado posible. Lo anterior permite entender el sigilo con que manejó el autor la evidencia de sus estudios, ya sea por la presión universitaria, por el contexto intelectual dominado por los neogramáticos consagrados o por prejuicios que el mismo autor habría manifestado a sus propias reflexiones al considerarlas carentes de justificación formalista o débiles desde el punto de vista científico. Por otra parte, casi todas las reflexiones saussureanas fueron etiquetadas como lingüísticas, ese criterio sigue vigente y se presenta muchas veces como un obstáculo para el debate libre y abierto de sus propuestas, ideas que pueden establecer nuevos puentes para la discusión contemporánea de la realidad y de la cultura. De tal forma que, si lo que se pretende es una actividad científica próspera en la recepción del pensamiento saussureano, lo más idóneo será conocer el marco conceptual de los diferentes debates llevados a cabo y realizar el estudio libre y paciente de otras ex-
85
Marcos J. González
presiones del conocimiento, permitiendo un ejercicio intelectual plural y heterogéneo, pero que aspire a cierta uniformidad procedimental y pertinencia intelectual. La crítica, un actor necesario Uno de los mayores retos de toda teoría o investigación científica —en los tiempos actuales—, no sólo se reduce a salir relativamente ileso ante la evaluación y el juicio de una comunidad o academia especializada con la finalidad de depositar sus productos a distintos espacios de difusión, sino también superar los avatares de todo proceder intelectual: la crítica. Permanecer incólume ante la vorágine argumentativa, significa, en términos públicos —al menos como ejercicio cultural— que ciertas ideas no despertaron el más mínimo interés e inquietud en los receptores. Incluso, para un determinado ambiente científico pareciera resultar más atractivo el devaneo intelectual que el debate de las ideas más urgentes de la reflexión contemporánea. Adicionalmente, la reintroducción del lenguaje como objeto “novedoso” en el seno de la actividad filosófica, después de un siglo de desarrollo de la lingüística moderna, sugiere el despliegue de posturas confrontativas, puesto que hay corrientes del pensamiento que poseen el monopolio de determinados temas que difícilmente dejarán desprotegidos ante la incorporación de nuevos descubrimientos. Sucede por ejemplo con la filosofía del lenguaje, el desarrollo de las semióticas, la ontología, el “giro lingüístico”, la hermenéutica, la filología, las ciencias cognitivas, las cuales lograron apropiarse total o parcialmente del método o planteamiento analítico y positivista que caracterizaba a la lingüística formalista y estructuralista. Por tal motivo, remover alguna veta de estas posiciones mencionadas por medio del discurso neosaussureano generará no pocas reacciones. Dicho sea de paso, la vigencia de muchos pensadores universales también depende, en buena medida, de las políticas editoriales adoptadas por las academias o instituciones científicas. “La ciencia es un diálogo de tensiones, cuyos lenguajes están en constante resistencia y luchas de interés” [González 2014]. Entonces, el discurso científico deviene conflicto ideológico cuando la política del momento limita las voluntades intelectuales del pensamiento creativo. Precisamente, este escenario sinuoso e intrincado, en el que una comunidad científica recibe una forma de conocimiento como lo es el pensamiento saussureano, a la filosofía le resulta un conjunto de problemas apetecibles para discernir y
86
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
juzgar con desahogado interés. ¿Qué caracteriza a la filosofía para que pueda proceder de tal forma que sea capaz de desmenuzar, incentivar o acaso modificar el impulso de conocimientos frescos? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los rasgos del corpus saussureano que pueden provocar en la filosofía su acercamiento ya sea inicial o permanente?, ¿qué área y discurso particular de la filosofía debe ingresar nuevamente al numen del pensamiento saussureano para su descripción, análisis o crítica?, ¿qué validez tendrían estos resultados y cómo repercutirían? Para satisfacer dichos cuestionamientos se consideran aquí las siguientes guías: a) Con el auge de la hermenéutica en sus distintas modalidades y de la semiótica como comentadoras del hecho cultural, la filosofía se ha mantenido aparentemente ajena a problemas que corresponden a ciencias o disciplinas particulares como la Antropología, la Sociología y la Psicología —especialmente social—. Esta distribución de objetos o fragmentos de la realidad ha orillado a la filosofía a arrinconarse en torno a sus distintas especialidades o áreas de conocimiento como la política, la ética, la lógica, la epistemología, la tecnociencia, temas todos de gran actualidad debido al carácter no finito del pensamiento humano y la emergencia del dinamismo social y cultural. No obstante, la elucidación de estas parcelas teóricas nutren el discurso general de la filosofía, la cual genera fuertes temas de discusión entre las ciencias cuando responde a sus principales procedimientos, tales como la prueba lógica-argumentativa, la generación de premisas, el despertar de la duda, la sistematización y la síntesis, aspectos que tienen por lo general el propósito de provocar la crítica, es decir, incentivar el revisionismo teórico, la modificación de principios y, en casos no menos agradables, la corrección de desvaríos científicos. b) Inicia Ferdinand de Saussure [2004] su reflexión científica con un fundamento de carácter gnoseológico, donde coloca al hombre vinculado con entidades mutables y dinámicas: lenguaje, realidad, tiempo y observación o punto de vista (psicología), de tal forma que tenemos un cuadro básico en la generación del conocimiento saussureano que depende de la integración de dichas entidades, las cuales tienden a un pluralismo cognoscitivo, cuya explicación del observador tornará generalización por la misma naturaleza del lenguaje que sólo adquiere sentido para cada individuo. “Hay algo primordial e inherente a la naturaleza del lenguaje y es que, cualquiera que
87
Marcos J. González
sea el lado por el que se intente abordarlo —justificable o no— jamás se podrá descubrir en él otra cosa que individuos, es decir, seres (o cantidades) determinados en sí mismos y sobre los cuales se opera después una generalización” [2004: 28]. Esta explicación formaría parte de una matriz filosófica al que el autor le brinda no menos atención al ubicar como fenómeno la facultad que tiene el lenguaje para señalarse a sí mismo por medio de los individuos y las entidades que le circundan en esa identificación. c) Mario Bunge [citado en Pampa 2014] afirma que: “La ciencia no se hace en un vacío filosófico, como creían los positivistas y Popper, sino en una matriz filosófica que, a mi modo de ver, incluye el realismo, el materialismo, el sistemismo y el humanismo. Hay que integrar esas distintas posiciones”. En esa misma tónica, Saussure responde a la exigencia de una base que tenga la posibilidad de colocar en el centro del análisis las formas de construir conocimientos, pero a través del enfrentamiento del objeto múltiple que toda ciencia experimenta, pues lo que existe son puntos de vista y no en sí un objeto dispuesto a su demarcación que inaugure in situ una ciencia concreta. d) Saussure dirige una crítica fulminante a su propio contexto científico: “Para empezar, recordemos, en efecto, que el objeto en lingüística no existe; no está determinado en sí mismo […] nombrar un objeto, no es más que invocar un punto de vista determinado” [2004: 29]. En ese sentido, la denominación de las cosas, el uso de una lengua determinada para la conceptualización del mundo tangible no sería el único fundamento para la construcción de la realidad, sino el punto de vista adoptado. En otros términos, reconoce que la pregunta por la voluntad (espíritu) y la orientación (psicología) del individuo seguirá vigente. Existe, pues, justificación suficiente para evaluar el peso de esta y otras reflexiones que, aplicando con diligencia un análisis argumentativo y sistemático, permitirán la generación de nuevas tesis y actualizaciones teóricas de algunas ciencias que tienen como interés la discusión sobre el lenguaje, la cultura y la realidad.
88
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
Consideraciones finales i. El tratamiento del universo científico como desarrollo del pensamiento humano ya no puede limitarse a la comprensión de pequeñas parcelas de conocimiento cerradas, concretas, sólidas que están ahí para garantizar la necesidad del hombre por esclarecer las últimas barreras de su curiosidad como muestra de su poderío cognoscente; esa realidad es un flujo complejo, dinámico y de acentuada heterogeneidad que requiere otras formas de organización y participación intelectual. El físico que descubre una nueva partícula para su correspondiente conceptualización y entendimiento del cosmos (o de la nada) sabe bien que no sólo se requiere de determinados recursos y tiempo para lograrlo, sino que se garantice su impacto en la cultura y su promoción científica posterior, cuyo objetivo no será precisamente la armonización de las formas de pensamiento actuales, sino el incentivo para una acuciosa lucha de innovaciones mundiales, desde el contexto de una tecnociencia impulsada por los modelos de producción industrial y expansionismo económico y financiero, que persiguen el sostenimiento del mercado neoliberal. ii. Regresar al pensamiento de Saussure, como al de otros pensadores modernos y clásicos, permitirá visualizar la construcción de las formas de pensamiento actuales que se ajustaron a un número determinado de perspectivas filosóficas y científicas que tenían como preocupación explicar el lenguaje. El lenguaje del saber es una tormenta que no cesa; tarde o temprano desata un diluvio de conocimientos que purifica, modifica o destruye nichos intelectuales. iii. Retrotraer el recorrido alcanzado por el discurso de la investigación lingüística en sus distintas direcciones y contrastarlo con el modelo neosaussureano brindará por lo menos una matriz de principios que lograrán ubicar las relaciones existentes entre el hombre y su cultura, así como claves importantes para el análisis de determinados problemas de la reproducción del conocimiento, la discusión de la realidad, el discernimiento de la ideología como unidad variable y la elucidación del tiempo y la psicología como categorías aglutinadas. iv. La recepción del saussurismo —como se explicó—, lejos de presentar un problema de alcances y pertinencias, antes bien representa un problema de prejuicios y obstáculos más bien sociales y académicos. Por irónico que parezca, en una sociedad altamente comunicada y ante la masificación de la información digital,
89
Marcos J. González
lo que difícilmente existen son proyectos abarcadores e instalados como ejes principales de discusión. En la era de la información todo o nada puede ser importante, todo depende a cuantos consumidores se llegue. Se reducen o se transforman los temas científicos y culturales a novedades o a variedades de entretenimiento como si se tratase de una serie de televisión, donde ahora el zapping intelectual figura como estrategia didáctica y como recurso ante la ansiedad informativa actual: saber mucho en diversidad y poco en profundidad. Aquella clásica formación integral, sistemática, exhaustiva, paciente y metódica, generadora de memorables obras, está en riesgo. v. Sobre la pertenencia de Ferdinand de Saussure, lo más preferible es dejarlo presentarse a sí mismo en el contexto cultural universitario. Ubicar su obra como referencia general del pensamiento moderno y no forzar su inserción como lectura especializada permitirá un mejor estudio y análisis. Si se propone la actualización del modelo introductorio en los institutos de preparación de las ciencias del lenguaje, sería prudente una encuesta sobre estos planteamientos elementales: ¿conoce usted el clg y los elg? ¿Qué tanto sabe de ellos? ¿Conoce los manuscritos de Ferdinand de Saussure? ¿Qué plantean? ¿Qué se comenta sobre los fundadores de su ciencia? ¿Sus profesores actualizan su bibliografía? Así pues, mediante una actitud abierta y mesurada podría determinarse que el regreso a Saussure también se justifica curricularmente.
90
El efecto Saussure Manuscritos del 96: regresar a Saussure
Bibliografía Bouquet, Simon 1999 La linguistique générale de Ferdinand de Saussure: textes et retour aux textes. Texto! . Consultado en diciembre de 2009. 2002 La linguistique générale de Ferdinand de Saussure: textes et retour aux textes. Texto! , . Consultado en junio de 2002. Bulea, Ecaterina 2010 Nuevas lecturas de Saussure, en Saussure, Voloshinov y Bajtin revisitados, Riestra, Dora. Miño y Dávila. Buenos Aires. Calvino, Italo 2009 Por qué leer los clásicos. Siruela. Madrid. De Mauro, Tulio 2005 Primera lección sobre el lenguaje. Siglo xxi. Buenos Aires. Dosse, François 2004a Historia del estructuralismo i. El campo del signo, 1945-1966. Akal. Madrid. 2004b Historia del estructuralismo ii. El canto del cisne, 1967 hasta nuestros días. Akal. Madrid. González, Marcos J. 2014 Comunicar la ciencia, un debate sobre la pertinencia, en Diario de Xalapa. oem/Universidad Veracuzana (Ciencia y Luz). Xalapa. . Consultado el 12 de agosto de 2014. [pdf ]. Hasler, Andrés 2011 El nahua de la Huasteca y el primer mestizaje. Treinta siglos de historia nahua a la luz de la dialectología. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas)-Golfo. México. Ibarra, A. y L. Olivé, (eds.) 2003 Cuestiones éticas en ciencia y tecnología en el siglo xxi. oei. Madrid. Montero, J. L. 2012 Breve historia de Babilonia. Nowtilus. Madrid. Pampa G., Molina 2014 Mario Bunge: “La ciencia se hace en una matriz filosófica”. Tendencias21. .
91
Marcos J. González
Rastier, François 2009 Saussure et les textes, xiv (3). Coordinado por François Laurent. . 2012 Lire les textes de Saussure. Langages, i (185): 7-20. . 2016 Saussure, de ahora en adelante. Enrique Ballón Aguirre (trad.). Paidós. México. Riestra, Dora 2010 Saussure, Voloshinov y Bajtin revisitados. Miño y Dávila. Buenos Aires. Ruiz G., Fernando (coord.) 1998 Ensayo de un árbol. Textos sobre educación y escritura. Secretaría de Educación Pública. Xalapa. Saussure, Ferdinand 2002 Écrits de Linguistique Générale. Gallimard. París. 2004 Escritos sobre Lingüística General. Gedisa. Barcelona. Serres, Michel 1998 Historia de las ciencias. Cátedra. Madrid.
92
La significancia y la significación de Saussure a Lacan
Andreas Ilg
U
no de los conceptos cruciales con los que se identifica el discurso lacaniano es el del “significante”, sobre todo con relación a un enunciado que es recurrente en los seminarios de Lacan, como también en sus Escritos: “un significante representa a un sujeto para otro significante” [Lacan 2005]. Lacan retoma explícitamente este concepto del “significante” de Ferdinand de Saussure, pero ese préstamo se realiza de una manera singular. En un texto de 1957, “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, Lacan plantea el algoritmo siguiente:1
e indica que se trata de “significante sobre significado, el «sobre» respondiendo a la barra que separa sus dos etapas” y comenta que 1 Algoritmo que a continuación escribiremos S/s, aunque esta forma introducirá otro matiz al que más adelante aludiremos con Roland Barthes; cf. supra, inciso iii.
93
Andreas Ilg
este “signo escrito así merece ser atribuido a Ferdinand de Saussure, aunque no se reduzca estrictamente a esa forma en ninguno de los numerosos esquemas bajo los cuales aparece en la impresión de [… el] Curso de lingüística general” (clg). A continuación reafirma que “por eso es legítimo que se le rinda homenaje por la formalización S/s en la que se caracteriza en la diversidad de las escuelas la etapa moderna de la lingüística” [2005: 476 s.]. Lacan no deja ninguna duda sobre un préstamo desviado y, al decir que “no se reduzca estrictamente a esa forma” (cursivas mías), le agrega un rasgo de ironía. En lo que sigue la desviación toma un rumbo que claramente se distancia del planteamiento de Saussure, ya que “la posición primordial del significante y del significado como órdenes distintos y separados inicialmente por una barrera resistente a la significación” [2005: 477] rompe con la idea del lingüista ginebrino. Además, es esta barrera la que permite “un deslizamiento incesante del significado bajo el significante” [2005: 482, véase 491] que, según Lacan, queda ilustrado por Saussure con la famosa imagen de dos sinuosidades en su clg. Pero vayamos despacio. El clg, al que se refiere Lacan, comprende “tres cursos de los años 1906-1907, 1908-1909, 1910-1911, que —según Lacan— la piedad de un grupo de sus discípulos reunió” bajo ese título [2005: 477]. Aquí ya hay todo un problema de edición que no sólo queda evidente por el trabajo de reunión y la publicación en 1916, tres años después de la muerte de Saussure, sino que se inscribe en una polémica de modificación por los dos editores Charles Bally y Albert Séchehaye quienes, según Ludwig Jäger, no estuvieron presentes en ninguno de esos cursos y quienes, además, impidieron la realización de un proyecto editorial alternativo al suyo [Jäger 2010: 166]. En esta obra, de la que ahora celebramos sus cien años de aparición, Saussure hace una serie de afirmaciones sobre el “signo lingüístico” que quisiera contrastar con el algoritmo lacaniano de S/s, no para cuestionar la validez o la legitimidad de este préstamo, sino para resaltar la diferencia y ubicar la importancia de lo que acabamos de llamar el “desvío” efectuado por Lacan.
94
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
i
En primer lugar, Saussure plantea en el capítulo sobre la “Naturaleza del signo lingüístico” que se trata de una “cosa doble, hecha con la unión de dos términos”: “significado” y “significante” o, en otras palabras, respectivamente, “concepto” e “imagen acústica”. Saussure enfatiza que “estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente” y, aunque el uso corriente suele emplear el término “signo” para designar solamente a la imagen acústica, “la idea de la parte sensorial implica la del conjunto” [1987: 137-139]. Esta unidad íntima, que aparece también afirmada en sus Notas [Saussure 2003: 76; Jäger 2010: 139] se representa esquemáticamente por medio de una elipse que comprende los dos términos, “significado” y “significante”, que señalan “la oposición que los separa”, ilustrada mediante una barra de división. En las Notas, Saussure escribe que “sólo debido a que los dos campos caóticos (les deux chaos)2 se unen, se establece un orden. Nada es más vano que querer establecer un orden al separarlos […] y es eso lo que se nos figura como el error fundamental de las investigaciones gramaticales” [Saussure 2003: 114 s; Jäger 2010: 153]. En segundo lugar, Saussure postula el principio de lo arbitrario del signo que lo distingue del símbolo (siendo el símbolo un signo motivado y fijo, como lo es el símbolo —“cínico”, según Alfred Jarry [en Arrivé 2014: 41]— de la balanza para representar a la justicia).3 Eso quiere decir que no hay sino asociación entre la imagen acústica, por ejemplo “árbol”, y el concepto que se une a esta imagen. La Así aparece en la versión alemana [Saussure 2003: 114]. Saussure afirma en el clg: “El símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío: hay un rudimento de vínculo natural entre el significante y el significado” [1987: 140]. 2 3
95
Andreas Ilg
secuencia de los sonidos “a-r-b-o-l” “podría estar representada tan perfectamente por cualquier otra secuencia de sonidos” [Saussure 1987: 139], tal como ocurre con “B-a-u-m” en alemán, “t-r-i:” en inglés, etc. También puede ser un símbolo como en la heráldica o en la alegoría. La arbitrariedad del signo lingüístico se representa en el esquema de Saussure por dos flechas a los márgenes izquierdo y derecho de la elipsis. En tercer lugar, Saussure erige otro principio que, ahora, concierne a la imagen acústica: su linealidad, ya que se extiende en el tiempo y que lo distingue del “significante visual”. De esta manera, los elementos del significante “forman una cadena” [1987: 142].4 En el capítulo sobre “El valor lingüístico” aparece el esquema de dos masas amorfas que representan lo que antes hemos citado de las Notas de Saussure como les deux chaos y la metáfora de “la hoja de papel” donde “el pensamiento es el anverso y el sonido el reverso; no se puede cortar uno sin cortar el otro” [1987: 187]. Es el “dominio cerrado” del signo que convierte a uno y otro en la unidad significante y significado.
Todo eso es muy conocido y ampliamente comentado por diversos autores, entre ellos, en particular Roland Barthes en sus Elementos de semiología (1964). Hay un pasaje sobre el “valor” donde Barthes argumenta que si se corta la hoja de papel 4 Esta cadena permite cierto juego de significante que Lacan indicará una y otra vez con lo que llama “cadena significante”. Un ejemplo es la siguiente expresión de un paciente: “que X se aleje”: “qu-e-X-s-e-a-l-e-j-e” que pudo jugarse en el equívoco: “que X sea el eje”. A veces, este juego puede establecerse entre lenguas distintas, como puede ejemplificarse con el recién mencionado significante “t-r-i:” en inglés, que en español (y descuidando la pronunciación inglesa) puede conjugarse en “t-r-i-v-i-a-l” que traspone el concepto correspondiente al significante “árbol” al concepto numérico que se juega en la etimología del adjetivo “trivial”.
96
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
en trozos (A, B, C), “cada uno tiene un valor respecto de sus vecinos, y por otra, cada uno de ellos tiene un frente y un dorso, que han sido cortados al mismo tiempo (A-A’, B-B’, C-C’); es la significación”. Barthes encuentra en esta imagen una gran utilidad “porque lleva a concebir la producción de signos de una manera original, no ya como la mera correlación de un significante y de un significado, sino quizá más esencialmente como un acto de segmentación simultánea de dos masas amorfas” [1993: 52].5 Por un lado, se constituye el signo en la significación, por otro, se adquiere un valor que consiste en la vecindad con otros signos. Es un valor del signo que Saussure califica de “negativo” ya que no se da positivamente en el signo aislado sino en la diferencia de un signo con otro. Por eso, el signo es un “parasema”. En los Escritos sobre lingüística general (elg), Saussure dice al respecto: “para cualquier palabra que forme parte de la lengua, una segunda palabra, aunque no tenga ningún ‘parentesco’ con la primera, es un parasema” [2004: 102]. En el uso performativo del discurso, esta red parasémica de la lengua experimenta cambios y la identidad del signo como “aposema”6 se vuelve un resultado iterativo de una semiosis interminable [véase Jäger 2010: 156-160]. El discurso es así, para Saussure el “lugar de las transformaciones” [2003: 160],7 es decir, cada uso de la lengua desplaza y transforma el valor del signo y con ello, la red de las delimitaciones negativas y opuestas del sistema. Ahora bien, con toda esta concepción del lenguaje, Lacan hace una serie de modificaciones que se basa en Freud con su Interpretación de los sueños, según Lacan “se adelantaba mucho a las formalizaciones de la lingüística” incluso a las que “les abrió el camino” [2005: 493]. En relación con una cita del Seminario 11 sobre Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, en la que Lacan afirma acerca de la “sincronía significante” que Freud lo había notado —sin decirlo— “cincuenta años antes que los lingüistas”, Michel Arrivé comenta en una nota a pie de página: “se observará aquí la bella hipérbole de esos ‘cincuenta años’, que sería posible, pensando en Saussure, convertir en unos cuantos meses” [2014: 165].
5 Con el ejemplo anterior (véase nota 4 a pie de página) de una expresión de un paciente, esa segmentación puede ilustrarse de la siguiente manera: qu-e | X | s-e | a -l -e-j-e qu-e | X | s-e -a |(e)l | e-j-e 6 En sus elg, Saussure describe el aposema “como cosa despojada de su significación o de significación” [2004: 101], afirmación que es notable en relación con el estatuto que Lacan le da al significante. 7 Esta expresión no es de Saussure; fue introducida entre corchetes en la edición alemana por las traductoras Elisabeth Birk y Mareike Buss.
97
Andreas Ilg
En una difusión radiofónica, en junio de 1970, el interlocutor le pide a Lacan que explique la afirmación sobre esta supuesta anticipación de Freud y Lacan, sorprendido de una referencia a sus Escritos, responde: “la lingüística, con Saussure y el Círculo de Praga, se instituye por un corte que es la barra puesta entre el significante y el significado, para que prevalezca ahí la diferencia por la cual el significante se ordena en una autonomía que no tiene nada que envidiar a los efectos de cristal” [1996: 10], es decir, los efectos de refracción. He aquí tan sólo una de las modificaciones efectuadas por Lacan. Pues, para Saussure existe todo menos una “autonomía” del significante. Efectivamente, hay una diferencia, incluso una oposición que figura la barra; pero el signo, para Saussure, no puede pensarse sino como unidad inseparable. Y justamente a este respecto hay un desvío importante de Lacan que en el siguiente inciso intentaremos aclarar con relación a La interpretación de los sueños de Freud. En cuanto al signo saussuriano, retomado por Lacan, Arrivé es contundente: “está roto en Lacan”. “Roto al punto de estar abandonado en un rincón, al margen de los fragmentos que su estallido ha dejado: el significado y, sobre todo, el significante.” [2014: 38]. ¿Qué ocurrió con este estallido? En el algoritmo lacaniano S/s se manifiesta no sólo la desaparición de la elipse, por ende, de las dos flechas de lo arbitrario del signo, sino también, como señalan Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe en El título de la letra, “la desaparición de un cierto paralelismo entre los dos términos de uno y otro lado de la barra, puesto que no sólo se debe leer, como lo indica Lacan, «significante sobre significado», sino «S grande» sobre «s chica» (que, además, se escribe en bastardilla)” [1981: 41]. A esto se refiere la “autonomía” del significante en relación con el “deslizamiento incesante del significado bajo el significante” [Lacan 2005: 482 véase 491] que ya mencionamos.
98
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
Es un famoso ejemplo de ello el esquema de las dos puertas idénticas que Lacan contrapone del lado del significado bajo los dos significantes “Caballeros” y “Damas” —ilustrado con la anécdota de un breve diálogo entre dos hermanos sentados en un tren que llega a la estación. El chico mirando por la ventana le dice a su hermanita, sentada frente a él: “¡Mira, […] estamos en Damas!”, contestándole ella: “¡Imbécil! […] ¿no ves que estamos en Caballeros?” [Lacan 2005: 479 s].8 Vinculado con este esquema, Lacan habla de “la sorpresa de una precipitación del sentido inesperada” [2005: 479]. Esta precipitación tiene que ver con la “función del significante” sobre el “sistema sincrónico de los acoplamientos diferenciales” [2005: 481], ya que subraya la falta de correspondencia per se entre el significado y el significante o, para retomar el esquema de Saussure, de la “hoja de papel” o de esas “masas amorfas” del “valor lingüístico”. Lacan mismo establece y comenta este nexo con Saussure: “la noción de un deslizamiento incesante del significado bajo el significante se impone pues —la cual F. de Saussure ilustra con una imagen [… del] doble flujo donde la ubicación parece delgada por las finas rayas de lluvia que dibujan en ella las líneas de puntos verticales que se supone que limitan segmentos de correspondencia” [2005: 482]. Sobre estas correspondencias opera —insistente— lo que Lacan llama la “instancia de la letra”. ii Esta “instancia de la letra”, que da título al texto de Lacan, tiene que ver con una concepción de la escritura que se remonta a Freud, particularmente a su obra La interpretación de los sueños. En el breve proemio al capítulo vi sobre “el trabajo del sueño”, Freud establece la conocida analogía entre el contenido del sueño y el acertijo de imágenes. “El contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía (Bilderschrift), cada uno de cuyos signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño. Equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiéramos leer esos signos según su valor figural en lugar de hacerlo según su referencia signante” [1996a: 285].9 La “pictografía” (Bilderschrift) es una escritura 8 Este juego conjuga varios planos: 1) el equívoco de leer como topónimo “Damas” o “Caballeros”, es decir, refiriéndose al nombre de la ciudad a la que arriba el tren; 2) el equívoco en relación con este topónimo, del lugar que ocupa cada quien respecto de su identidad sexual; 3) también ilustrado por la imagen de las puertas idénticas del lado del significado y sólo diferenciables por la presencia del significante. Se está en “Damas” (se es mujer) o en “Caballeros” (se es hombre), gracias al significante. 9 Der Trauminhalt ist gleichsam in einer Bilderschrift gegeben, deren Zeichen einzeln in die Sprache der Traumgedanken zu übertragen sind. Man würde offenbar in die Irre geführt, wenn man diese Zeichen nach ihrem Bilderwert
99
Andreas Ilg
(Schrift) en imágenes (Bilder) y Freud se apoya en los acertijos populares que llevan el nombre de rébus y da un ejemplo —que no es el único: Supongamos que me presentan un acertijo en figuras [Bilderrätsel; Freud agrega entre paréntesis “Rebus”]: una casa sobre cuyo tejado puede verse un bote, después una letra aislada, después una silueta humana corriendo cuya cabeza le ha sido cortada, etc. Frente a ello podría pronunciar este veredicto crítico: tal composición y sus ingredientes no tienen sentido. […] La apreciación correcta del acertijo sólo se obtiene, como es evidente, cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes, me empeño en remplazar cada figura por una sílaba o una palabra que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera. Las palabras que así se combinan ya no carecen de sentido, sino que pueden dar por resultado la más bella y significativa sentencia poética. Ahora bien, el sueño es un rébus de esa índole, y nuestros predecesores en el campo de la interpretación de los sueños cometieron el error de juzgar la pictografía como composición pictórica. Como tal, les pareció absurda y carente de valor [1996a: 285 s].
Aquí el mismo Freud acerca un ejemplo de uno de esos “predecesores en el campo de la interpretación de los sueños” que contradice esta generalización. Se trata de Artemidoro de Daldis y su Onirocrítica, de la cual Freud extrae el bello ejemplo de un sueño de Alejandro Magno. El éxito de la “interpretación simbólica” dependía de lo que al comienzo del inciso ii de La interpretación de los sueños Freud llama una “ocurrencia aguda” (witziger Einfall; donde witzig alude a Witz, “chiste”) [1996a: 119; 1996b: 118]. Julia Kristeva retoma este ejemplo del sueño de Alejandro Magno en su libro El lenguaje, ese desconocido, afirmando que “el lenguaje que estudia el psicoanálisis no podría confundirse con el objeto-sistema formal que es la lengua para la lingüística moderna. Para el psicoanálisis, el lenguaje es un sistema significante casi secundario, basándose sobre la lengua y en relación obvia con sus categorías, pero superponiéndose una organización propia, una lógica específica” [1999: 272]. A esta lógica específica, Lacan bautiza “lógica del significante” que —y lo veremos a continuación— se vincula con la instancia de la letra en esta “pictografía” singular
anstatt nach ihrer Zeichenbeziehung lesen wollte [1996b: 280].
100
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
del sueño y de toda formación inconsciente (incluyendo los actos fallidos, el síntoma y, de cierta manera, el chiste). El más bello ejemplo de interpretación de sueños que nos ha legado la Antigüedad se basa en un juego de palabras. Artemidoro cuenta [libro iv, cap. 24]: “Paréceme, empero, que también Aristandro dio a Alejandro de Macedonia una feliz interpretación, cuando éste, habiendo rodeado y puesto sitio a Tiro [
], y sintiéndose
disgustado y decepcionado por el tiempo que duraba, soñó que veía a un sátiro [
] danzar sobre su escudo; Aristandro se encontraba, casualmente próximo
a Tiro, en el séquito del monarca que guerreaba en Siria. Descomponiendo la palabra “sátiro” en
y
adueñarse de ella” (
, hizo que el rey redoblara su empeño de sitiar la ciudad y = tuya es Tiro) [1996a: 121].
Agregamos que esta “feliz interpretación”, que efectivamente depende de una “ocurrencia aguda”, casi “chistosa” (witziger Einfall), no sólo hizo que el rey finalmente se adueñara de Tiro, sino que además, y aludiendo al ejemplo del rébus anterior, Aristandro haya conservado su soberbia testa. Julia Kristeva identifica el principio, base de esta interpretación como “autonomía relativa del significante, debajo de la que se oculta un significado que no está incluido forzosamente en la unidad morfo-fonológica tal y como se presenta en el enunciado comunicado” [1999: 273] Sería un error interpretar el significante “sátiro” por su valor figural que podría remitir a la “tragedia” (ya que significa “macho cabrío”) o al dios Pan, a los bacanales, aunque, bailando sobre un escudo, igualmente permitiría relacionarlo con la victoria. En Discurso, Figura, Jean-François Lyotard acerca otro ejemplo para esta Bilderschrift, que es una ilustración extraída del Littré: pir un
vent vient
venir d’un
El inventor de la charada, el que realizó el “trabajo” [equivalente al trabajo del sueño], tuvo que operar mediante un juego de palabras, operar sobre la sílaba sou-, previamente seccionada en la cadena significante, una transposición topográfica figurada en el espacio de la página. Cogió sou- literalmente, como suele decirse, lo que significa coger la cosa por la palabra [1979: 297].
101
Andreas Ilg
La palabra sous que significa “bajo” o “debajo de” no se halla sino en la diferencia espacial en cada una de las tres columnas entre dos sílabas verticalmente yuxtapuestas. Así, la repetición de tres pares permite encontrar para la preposición faltante sous el prefijo homófono sou- y descifrar los tres sintagmas un soupir–vient souvent–d’un souvenir, que en español significa: “un suspiro viene a menudo de un recuerdo”. “La transposición topográfica figurada en el espacio de la página” reacomoda las palabras de una nueva manera y hace de un enunciado desarticulándolo previamente en ciertos componentes, una composición nueva que ordena las palabras en el espacio como alegoría pictórica. Me serviré de un último ejemplo bello y famoso. Supuestamente es extraída de dos cartas que forman parte de la correspondencia entre Federico ii y Voltaire, en la cual el rey de Prusia le invita al célebre filósofo a su castillo en Potsdam Sanssouci por medio de un mensaje criptado por el rébus siguiente:
En contraste con el rébus anterior, referido por Lyotard, en el acertijo de Federico ii sí figuran dos barras de división que le confieren el aspecto de una fórmula. La lectura de este acertijo daba como resultado: à sous pé à cent sous six ?, que tenía que leerse: à souper à Sanssouci? Voltaire contestó con el criptograma: “G a!” (Gé grand, a petit = J’ai grand appétit !). Hay otra versión en la que, en lugar de cifras y letras, aparece el dibujo de dos manos debajo de la “p” y en lugar de la cifra 6 el dibujo de un serrucho. En francés este último tendría que descifrarse por el significante scie que es casi homófono con el significante six para 6. El dibujo de las dos manos debería leerse como deux mains, asemejándose a la palabra demain (mañana). En este último dibujo ya no hay equivalencia con “A” de la preposición “à” sino una especificación del tiempo. Y aquí se ponen en juego dos mecanismos donde “el homófono resulta de un desplazamiento sobre el significante fónico; el homónimo de un desplazamiento sobre el significado” [Lyotard 1979: 300]. La homofonía opera en el caso de six y scie en el significante Sanssouci, mientras que la homonimia funciona, por ejemplo, en el caso de deux mains con “dos manecillas” del reloj analógico, ya que mains es homónimo tanto para manos como para “manecillas”
102
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
(se entiende que lo último no contribuiría más que a un error de lectura en el desciframiento del rébus de Federico ii). iii El acertijo de imágenes, aquí de letras y de cifras, puede pensarse como alegoría de un texto criptado. El aspecto figurativo semejante a una fórmula o incluso a un algoritmo en el caso del último rébus, me invita a leer de manera similar el título de una obra de Roland Barthes en la que explora la pluralidad significante de un texto de Honoré de Balzac. El título S/Z nos lleva incluso de regreso al algoritmo de Lacan: S/s. Una breve excursión por el “análisis textual” que Barthes emprende con el cuento Sarrasine, con relación a su tarea de retomar el proyecto semiológico de Saussure,10 nos permite tender un puente hacia el concepto de “significancia” que en Saussure aparece apenas mencionado, pero que, no obstante, es fundamental para Barthes y —como veremos más adelante— adquiere importancia nodal en Lacan. En el libro S/Z, resultado de un seminario que en 1968 y 1969 Barthes coordinó en la École Pratique des Hautes Études, se emprende la tarea de recorrer el cuento de Balzac cuyo objetivo “no es darle un sentido (más o menos fundado, más o menos libre), sino por el contrario apreciar el plural de que está hecho” y comprender al texto no como una “estructura de significados” sino cual “galaxia de significantes” [1997: 3]. Para la exploración de estas “galaxias”, Barthes propone una lectura nueva que no se detiene ni en la restitución filológica del significante ni en la interpretación hermenéutica del significado, sino que, apoyada en una escritura, da cuenta de las connotaciones infinitas del texto que lo hacen funcionar como un juego, pero precisamente como un juego escritural [véase 1997: 6-10]. Se trata, para Barthes, de juntar lectura y escritura en la producción de un nuevo texto, plural y polifónico a servicio de la significancia. Este juego escritural o gráfico se ilustra particularmente con el título S/Z, Sarrasine y Zambinella son los dos personajes principales de una historia de amor 10 En un breve y hermoso texto de 1964, “La cocina del sentido”, Barthes afirma: “Al comienzo del proyecto semiológico se pensó que la tarea principal era, según la fórmula de Saussure, estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social, y por consiguiente reconstituir los sistemas semánticos de objetos (vestuario, alimento, imágenes, rituales, protocolos, músicas, etcétera). Esto está por hacer. Pero al avanzar en este proyecto, ya inmenso, la semiología encuentra nuevas tareas: por ejemplo, estudiar esta misteriosa operación mediante la cual un mensaje cualquiera se impregna de un segundo sentido, difuso, en general ideológico, al que se denomina «sentido connotado»” [en Barthes 1993: 224].
103
Andreas Ilg
narrada por un hombre a una mujer a la que trata de seducir. Es el relato de una “historia de castración” que, según la lectura aguda de Barthes, “no se cuenta impunemente” [1997: 179] porque el narrador no logró conquistar a la doncella de sus deseos, sino, al contrario, asquearla con su ominoso relato [1997: 210]. Sin entrar en detalle del exquisito cuento de Balzac, es importante ubicar el nombre de Sarrasine, aludiendo al escultor barroco Sarrazin (jugando ya con la “s” y la “z”, pero también con los sememas de diferencia de género: el sufijo -sine es femenino en contraste con el sufijo masculino -zin; ¿Estamos en “Damas” o en “Caballeros”?), en contraposición con el objeto de su amor, Zambinella, una bellísima cantante de ópera. Todo este enamoramiento se juega en torno a una ilusión que cae hacia el final del cuento, revelándose para el lector —pero también revelándolo el narrador para la destinataria de su relato—, la cruda verdad sobre esa Zambinella: un castrati. Con relación a las letras S y Z, pero vinculado con el tema de la castración, Barthes plantea lo siguiente: La Z es la letra de la mutilación […], corta, tacha, raya: desde el punto de vista balzaciano, esta Z (que está en el nombre de Balzac) es la letra del desvío [formalmente la Z dibuja ese desvío]. […] Sarrasine recibe la Z zambinelliana según su verdadera naturaleza: la herida de la carencia. Más aún: S y Z están en una relación de inversión gráfica: es la misma letra vista desde el otro lado del espejo. [Barthes concluye que] Sarrasine contempla en Zambinella su propia castración. Por eso, la barra (/) que opone la S de Sarrasine a la Z de Zambinella tiene una función pánica: es la barra de la censura, la superficie especular, el muro de la alucinación, el filo de la antítesis, la abstracción del límite, la oblicuidad del significante, el índice del paradigma y, por lo tanto, del sentido [1997: 89].
Justamente con relación a este pasaje de S/Z, François Dosse comenta que Barthes reintroduce la barra saussureana, reinterpretada por Lacan [véase Dosse 2004: 76], reintroducción desviadora, ya que, como leemos en una entrevista con L’Express, en mayo de 1970, Barthes afirma: “en cuanto a la barra oblicua que opone S a Z, se trata de un signo que viene de la lingüística y marca la alternancia entre dos términos de un paradigma. Con todo rigor habría que leer S versus Z, como se dice en la jerga lingüística, es decir, S contra Z” [2005: 94]. Estrictamente, no es, por ende, la barra que Saussure pone en el signo entre significado y significante.
104
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
Ahora bien, el “análisis textual” emprendido con el cuento de Balzac, en 1973, encuentra una segunda aplicación con un cuento de Edgar Allan Poe, cuya riqueza es contar con un breve corpus teórico que retoma los planteamientos conceptuales de un artículo enciclopédico escrito el mismo año. El análisis textual [escribe Barthes] no intenta describir la escritura de una obra; no se trata de registrar una estructura, sino más bien de producir una estructuración móvil del texto (estructuración que se desplaza de lector en lector a todo lo largo de la Historia), de permanecer en el volumen significante de la obra, en su significancia. El análisis textual no trata de averiguar mediante qué está determinado el texto (engarzado como término de una causalidad), sino más bien cómo estalla y se dispersa. […]. Nuestro objetivo es llegar a concebir, a imaginar, a vivir lo plural del texto, la apertura de su significancia [1993: 324].
En concreto y tal como hizo con Sarrasine de Balzac, toma el cuento “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” de Poe y realiza una división del texto en unidades de lectura que llama “lexias” [Barthes 1997: 9 y 10; 1993: 325], observando en cada “lexia” los sentidos que en ella se suscitan, dando cuenta así de “las connotaciones de la lexia” [1993: 325]. Estas connotaciones ayudan a “desplegar” el texto, “explicación” que de manera etimológica trabajaría entre “los pliegues del texto”, en forma de un recorrido mediante la escritura que Barthes ubica como “travesía del texto” [326 y 327]. La explicación —y eso es fundamental— juega con cierta “indecidibilidad” que acerca el proyecto de Barthes al planteamiento deconstructivo de Jacques Derrida.11 En el artículo enciclopédico “Texto (teoría del)”, contemporáneo al “Análisis textual de un cuento de Edgar Poe”, Barthes establece una teoría del texto como “una especie de autocrítica permanente” [2002: 75],12 justo porque explora el 11 Jacques Derrida no deja de enfatizar en esta “indecidibilidad” que pone en crisis a toda diferenciación conceptual con afán de un dominio teórico. El término différance con el cual intenta describir el proceso de un juego que da lugar al juego de las diferencias, juego indomeñable porque se sustrae a toda diferenciación teórica, nos parece cercano al concepto de “significancia” (signifiance) tal como lo entiende Barthes. Habrá que indicar, sin embargo, que Derrida se ubica en los márgenes de la filosofía, particularmente de la metafísica occidental, mientras que Barthes se inserta claramente en el campo de la literatura. 12 Esta referencia es a un ensayo de 1970 “Sobre la Teoría”, dentro de la obra Variaciones sobre la escritura [2002], compilación de diversos textos, entre los cuales se halla también el artículo enciclopédico “Texto (teoría del)”. La puesta entre paréntesis de “(teoría del)” plasma esta “autocrítica permanente” que en otros términos aparece en “Por una teoría de la lectura” de 1972. Ahí afirma que “«Teoría» quiere decir descripción, producción pluricientífica,
105
Andreas Ilg
“campo de la significancia” que es “espacio estereográfico del juego combinatorio” [145 y 143] y que es el de un texto que desborda toda perspectiva teórica. Este espacio es el de un “trabajo significante” [144] que es propio del texto, propio de un “texto que trabaja” [147] y que es “desbordamiento” [149] permanente de los confines de la obra, poniendo en crisis toda tentativa de dominio teórico. Es en relación con este trabajo del texto que Barthes se refiere a Lacan y a Freud identificando el “trabajo del significante” con el “trabajo del sueño”: he aquí “movimientos pulsionales” que operan en los monemas (sememas y fonemas) “que no son tanto unidades semánticas como árboles de asociaciones, y que son arrastrados por la connotación, por la polisemia latente, a una metonimia generalizada; en los sintagmas, de los que importa, más que su sentido legal, su sello, su resonancia intertextual; y, por último, en el discurso, cuya «legibilidad» es o bien desbordada o bien doblada por una pluralidad de lógicas diferentes de la simple lógica predicativa” [2002: 148]. En toda esta elaboración sobre el texto, Barthes reconoce, como afirmó en una entrevista con Raymond Bellour en torno a su recién publicada obra S/Z, la herencia de autores como “Lacan, Julia Kristeva, Sollers, Derrida, Deleuze, Serres, entre otros” [Barthes 2005: 71], señalando que todo texto es apto para citación, tejiéndose como una red intertextual. Este último concepto de “intertexto”, como también los conceptos de “significancia” y de “trabajo” como “productividad” del texto son préstamos que Barthes hace explícitamente de Kristeva, especialmente, cuando habla de una “composición polifónica” [66] que la filósofa y psicoanalista búlgara introdujo como referencia a la obra de Mijaíl Bajtín sobre Dostoievsky. Julia Kristeva planteó una “dinamización del estructuralismo” [1981: 188] que Barthes retomó en su oposición entre estructura y estructuración, “oposición que se inscribe en el juego histórico de la semiología literaria. Se trata, en efecto, de superar el estatismo de la primera semiología, que trataba precisamente de encontrar estructuras, estructuras-producto, espacios de objetos en un texto, para encontrar lo que Julia Kristeva llama una productividad, es decir, un trabajo, una toma, un enchufe en el infinito permutatorio del lenguaje” [Barthes 2005: 67]. En discurso responsable, que dirige su mirada hacia el perfil infinito de un problema y acepta ponerse a sí mismo en duda como discurso de la cientificidad” [2002: 84]. En “Texto (teoría del)”, Barthes retoma esta idea rectora: “El análisis textual” tiende a sustituir la concepción de una ciencia positiva, que ha sido la de la historia y la crítica literaria, y que es aún la de la semiología, por la idea de una ciencia crítica, es decir, de una ciencia que pone en duda su propio discurso” [2002: 151].
106
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
su texto “La palabra, el diálogo y la novela”, ensayo sobre Bajtín que se halla en su obra Semiótica, Kristeva retoma la idea de una “escritura jeroglífica” —término con el cual se ha identificado el “rébus”— particularmente en relación al trabajo del sueño [véase 1981: 217], que aparece también en otros pasajes, justamente en vínculo con la idea de un “juego permutativo” [1981: 49] que Kristeva ubica con el concepto de la “significancia”. Si para Émile Benveniste, “el carácter común a todos los sistemas y el criterio de su pertenencia a la semiología es su propiedad de significar o significancia, y su composición en unidades de significancia o signos” [2008: 55], idea que se basa completamente en Saussure, para Kristeva y para Barthes, el planteamiento de una “permutación” en cuanto “infinito del lenguaje” ya desborda esta concepción. Kristeva enuncia al comienzo de su obra Semiótica “la posibilidad para la semiótica de poder escapar a las leyes de la significación de los discursos como sistemas de comunicación, y de pensar otros terrenos de la significancia” [1981: 23]. Es precisamente una crítica a lo que propone Benveniste —siguiendo a Saussure— en el proyecto de una “semiología de la lengua”, cuando afirma que, en contraste con la significancia del arte, “la significancia de la lengua […] es la significancia misma, que funda la posibilidad de todo intercambio y de toda comunicación, y desde ahí de toda cultura” [Benveniste 2008: 63].13 Para Barthes y Kristeva, hay una puesta en crisis del modelo de la comunicación, basado en el intercambio. En resumen, lo que elabora Barthes, con apoyo en Kristeva es una teoría del texto literario capaz de dar cuenta de un desbordamiento significante en un “trabajo del texto” semejante al “trabajo del sueño”, concebido por Freud y desarrollado por Lacan. El concepto crucial para indicar este desbordamiento es la “significancia” que es un juego del significante independiente del empleo que de él puede hacer un sujeto. Y es este juego que no sólo desborda toda significación (que, recordando el planteamiento de Barthes en “Elementos de semiología” y mencionado en el inciso i, es esa segmentación simultánea de las dos masas amorfas, estableciendo una correspondencia de A-A’, B-B’, C-C’ de significante y significado), sino toda posibilidad de dominio de un sujeto sobre el significante. Es por ello que para 13 La diferencia entre significancia de la lengua y significancia del arte, radica, según Benveniste, en que “la lengua es el único sistema cuya significancia se articula así, en dos dimensiones [las dimensiones de lo ‘semiótico (el signo)’ que debe ser reconocido, y lo ‘semántico (el discurso)’ que debe ser comprendido]. Los demás sistemas tienen una significancia unidimensional: o semiótica (gestos de cortesía; mudrās), sin semántica; o semántica (expresiones artísticas), sin semiótica” [2008: 68].
107
Andreas Ilg
Lacan, como para Barthes, el sujeto es efecto del juego significante. A eso apunta el enunciado recurrente en los textos de Lacan: “un significante representa a un sujeto para otro significante” [véase 2001: 799, 819].14 Y todo este recorrido ahora nos lleva de vuelta a “La instancia de la letra en el inconsciente…”. iv En el inciso i citamos a Lacan diciendo que Freud “se adelantaba mucho a las formalizaciones de la lingüística” y esta afirmación sin duda se refiere a la concepción del sueño como un rébus, aunque también alude a las demás formaciones inconscientes. Lacan lo menciona en el contexto de la publicación de La interpretación de los sueños en 1900 [2005: 493], poniendo énfasis en “la letra del discurso, en su textura” [489] tal como ocurre en el trabajo del sueño. Al sueño como un rébus, hay que entenderlo “al pie de la letra”, debido a la instancia de una “estructura literante (dicho de otra manera, fonemática), donde se articula y se analiza el significante en el discurso” [490]. Tal como las figuras no naturales del barco sobre el tejado o del hombre con cabeza de coma expresamente evocadas por Freud, las imágenes del sueño no han de retenerse si no es por su valor de significante, es decir por lo que permiten deletrear del “proverbio” propuesto por el rébus del sueño. Esta estructura de lenguaje que hace posible la operación de la lectura, está en el principio de la significancia del sueño, de la Traumdeutung [2005: 490].
En otras palabras, “el trabajo del sueño sigue las leyes del significante” [2005: 492] y estas leyes del significante, que Lacan ubica el año anterior, en “El seminario sobre La carta robada (1956), como “insistencia de la cadena significante” [2005: 3] se ligan con la “instancia de la letra en el inconsciente”. Pero antes de seguir por esta vía, cabe indicar ese “principio de la significancia” —ya puesto en itálicas por Lacan— y retomar la “estructura literante […] donde se articula y se analiza el significante en el discurso” [2005: 490]. Lacan representa a esta “estructura literante” con el algoritmo S/s, estructura que luego divide en 14 En “La posición del inconsciente”, Lacan escribe: “El registro del significante se instituye por el hecho de que un significante representa a un sujeto para otro significante. Es la estructura, sueño, lapsus y rasgo de ingenio, de todas las formaciones del inconsciente” [2005: 819].
108
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
“metonímica” y “metafórica” [495 s], interpretando con esta división respectivamente los conceptos freudianos de “desplazamiento” y “condensación” en el trabajo del sueño.15 Y en esta división se manifiesta más claramente que para Lacan, “lo primordial (y fundador) es en realidad la barra. El corte por el cual se instaura la ciencia de la letra no es otra cosa que el corte introducido (o, al menos, acentuado) en el signo” saussureano [Nancy et al. 1981: 43]. Esta barra entre significante y significado, en el juego de la significancia, marca “la resistencia de la significación”, entendiendo por la “significación” la correspondencia entre un significado y un significante. Remitiéndonos al esquema saussureano de los dos campos caóticos y apoyándonos nuevamente en las palabras de Barthes, se trata de esta “segmentación simultánea de dos masas amorfas” [véase supra 1981: 52] y que corresponde a las líneas discretas en el esquema de Saussure que Lacan llama “finas rayas de lluvia” [2005: 482]. En relación con la estructura metafórica equivale al franqueamiento de la barra, hecho por el cual Lacan afirma que manifiesta “el valor constituyente de ese franqueamiento para la emergencia de la significación” [2005: 496]. Enfatizamos en que es ahí que emerge la significación. Al contrario, en la estructura metonímica, la barra se mantiene y resiste a la significación y he aquí lo que Lacan identifica con el concepto de la “significancia” y lo que describe como “deslizamiento incesante del significado bajo el significante” [2005: 482]. Volviendo a la estructura metafórica, Nancy y Lacoue-Labarthe retoman el término “puntos de almohadillado”, a los que Lacan alude en el pasaje sobre las dos masas amorfas de Saussure y comentan: “para que una significación se produzca en un momento dado, es necesario que, en general, el significante interrumpa aquí y allá el deslizamiento del significado como por un fenómeno de anclaje que da lugar a la puntuación «donde la significación se constituye como producto terminado»” [1981: 63]. Ahora bien, Nancy y Lacoue-Labarthe oponen al término “significancia”, tal y como Lacan lo emplea en susodicho texto —a saber, en relación con la Deutung en Freud, ya que Lacan traduce Traumdeutung por “significancia del sueño” [2005: 490]— el concepto de la “significación” como Bedeutung en alemán:
15 No ahondaremos aquí en otro préstamo-desvío efectuado por Lacan de los planteamientos respectivos a metáfora y metonimia (y a la figura retórica de la sinécdoque) de Roman Jakobson.
109
Andreas Ilg
El término significancia aparece en La instancia allí donde acabamos de encontrarlo […], para traducir la Deutung de la Traumdeutung de Freud. En alemán, hace falta el prefijo be para formar Bedeutung, la significación, en donde el prefijo sirve para marcar el acto o la operación de dar sentido, de hacer significante, en el sentido ordinario de la palabra. En francés, hace falta una desinencia para pasar de la “significancia” a la “significación”. La significancia opera así al menos al borde de la significación, es decir, que toca lo que hasta aquí Lacan ha excluido del orden significante. / Pero ésta es también la razón por la cual el tratamiento de la significancia habrá de cubrir, en el borde mismo de la significación, todo el valor autónomo y autárquico del significante (o sea, como ya se ha dicho, en última instancia todo el valor resistente de la barra), valor al que, con todo rigor podremos nombrar no-significante [Lacan 2005: 70 s]. Más adelante plantean que efectivamente “la significación como «presencia» del significante «en el sujeto» es lo que, en realidad, se hallaba implicado, más arriba, en la línea de un acceso al significado, o de una entrada del significante en el significado” e identifican al sujeto como “lugar de la significación” [2005: 72]. Para Lacan, es la “significación” la que traspone la barra, mientras que la significancia “funcionará como una generalización regulada de la connotación —que tendrá que ser, a la vez, la desregulación de la significación y de la función del sujeto” [77]. Es de hecho así como lo entiende Roland Barthes, pero es aquí donde opera la crítica de Nancy y Lacoue-Labarthe. En la segunda parte de su libro El título de la letra, “La estrategia del significante”, ambos autores ponen en cuestión la supuesta articulación de lingüística y psicoanálisis en el “sistema” lacaniano, basándose en que Lacan ha producido desviaciones en lugar de importaciones conceptuales [102 s], es decir, ha operado —como Barthes plantea para el análisis textual en literatura— ese entallamiento y esa dispersión significante [véase Barthes 1993: 324]. En el inciso i mencionamos ya la “autonomía” del significante propuesta por Lacan en Radiofonía [1996: 10] y la diferencia radical entre el signo en Lacan y el signo en Saussure [véase Arrivé 2014: 38, 146 y 150]. Nancy y Lacoue-Labarthe critican el signo en el “sistema” lacaniano, dentro del cual ubican como centro organizador a la barra misma [1981: 132]. Se trata de un signo destruido por Lacan y signo que, por ende, “perdió su referente, su propio” [1981: 149].
110
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
En otras palabras, la significancia que designa para Lacan una “autonomía” del significante y aquello que, en relación con la letra, en “El seminario sobre La carta robada” llama “puro significante” [2005: 10 y 26], significante que insiste en la cadena que marca los desplazamientos del sujeto representado por un significante para otro significante, no se sostiene sino gracias a la significación. Es decir, el sujeto sólo emerge ahí donde hay significación en una interrupción de la cadena metonímica del juego significante. Es también en este sentido que Nancy y LacoueLabarthe denuncian una supuesta “significancia soberana” [1981: 160] en Lacan y que en “El seminario sobre La carta robada” se asemeja a la lettre en souffrance [2005: 29], a purloined letter, letra diferida, “el significante más allá de todas las significaciones” [34], letra insistente e instancia de la letra. He aquí, sin duda, un punto álgido que en un último inciso quisiéramos desplegar. v La letra es para Lacan lo que inscribe la ley del significante en el inconsciente. La letra es así un trazo que marca una diferencia que se inscribe como una apertura, que el significante siempre indicará sin nunca poder colmarla.16 El significante, por así decirlo, “inviste” y “reviste” esta apertura y le confiere un borde, convirtiéndola en una zona. Ante lo indecible de este trazo, el significante lo vuelve narrable. Pero un significante en relación con su significado siempre remite a otro significante y es el sujeto que en este juego incesante se manifiesta como efecto del significante y que se asoma en las formaciones inconscientes, particularmente en lo que aquí hemos explorado como rébus en el caso del sueño. Es en el momento de una significación en la que aparece el sujeto, una significación que, no obstante, nunca coincide con lo que pretende significar. Por eso el sujeto es representado por un significante para otro significante. La diferencia que inscribe la letra y que insistirá en las formaciones inconscientes queda velado por el significante, pero es en las significaciones múltiples que metafóricamente se logran hacer, donde el sujeto puede narrar lo inefable de este trazo originario inscrito en el cuerpo. Aunque esta narratividad nunca alcanza lo que describe, es en su connotación en la que el sujeto es capaz de tomar distintas posiciones frente a estos trazos que lo constituyen. Ahora 16 Aquí habría que diferenciar entre trazo y letra, ya que un trazo deviene letra en cuanto significante escritural. Es decir, lo que Lacan llama “letra”, sólo retroactivamente devendría tal al significar como “letra” al trazo inenarrable.
111
Andreas Ilg
bien, ¿de dónde provienen estos trazos? Lacan le asigna un lugar que llama “Otro” y que en la infancia corresponde a la madre. Ella inscribe estos trazos en el cuerpo del infante y Lacan llama a estos trazos “letra” y “goce” a su efecto en el cuerpo. No podemos aquí desarrollar estos conceptos pero quisiera referirme brevemente a un texto de Serge Leclaire que permite ilustrarlo hasta cierto punto. En su libro Psicoanalizar. Un ensayo sobre el orden del inconsciente y la práctica de la letra (1968), Leclaire da el ejemplo de una madre cuyo dedo “juega «inocentemente», como en el momento del amor, con el exquisito hoyuelo junto al cuello” del bebé, iluminándose el rostro de éste con una sonrisa. Puede decirse que el dedo, por su amorosa caricia, viene a imprimir una marca en ese hoyuelo, a abrir un cráter de goces, a inscribir una letra que parece fijar la inasible inmediatez de la iluminación. En este hoyuelo se abre una zona erógena, se fija una diferencia que nada podrá borrar, pero en la que se realizará de manera electiva el juego del placer, siempre que un objeto cualquiera venga a reavivar en ese lugar el brillo de la sonrisa que ha fijado la letra. / Vemos con más nitidez, en este ejemplo, que la inscripción erógena la hace posible el hecho de que el dedo que acaricia sea en sí mismo, para la madre, zona erógena: ese dedo, en su esencial valor libidinal, puede decirse que es el “porta-letras” o inscriptora, en la medida en que, zona erógena de la madre, una letra fija en su pulpa el intervalo de una diferencia exquisita [Leclaire 1980: 73]. El “cráter de goces” marca una diferencia cuyo agente es la letra: imprime una apertura. Ahora bien, para Leclaire, en relación con lo que Freud afirma en torno al objeto de la pulsión, “se manifiesta en seguida, ‘en lugar’ de la letra perdida” en esta apertura, un objeto que nunca coincide con aquel dedo que la fijó. “Tomar el cuerpo a la letra —concluye Leclaire— es, en suma, aprender a deletrear la ortografía del nombre compuesto por las zonas erógenas que lo constituyen; es reconocer en cada letra la singularidad del placer (o del dolor) que fija, y advertir al mismo tiempo la serie de objetos en juego” [Leclaire 1980: 76].17 El sujeto, efecto 17 Aquí incluso podríamos volver a Michel Arrivé sobre el puente que establece entre “símbolo” del sueño y “letra”. Arrivé habla de “inscripciones […que] ponen en juego un alfabeto”, “grabadas en la sustancia de la piedra: constituyen, al mismo tiempo que conservan, la huella del gesto de quien las ha grabado” [2014: 72}. “Bastaría un ligerísimo deslizamiento terminológico —pasar de la letra al significante”, en cuanto Arrivé, basándose en Saussure,
112
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
del lenguaje, ahora tratará de buscar palabras que puedan volver narrable a esta apertura y es en las formaciones del inconsciente, donde aparece lo que insiste de la letra que trazó esta apertura. Es lo que Freud llama el ombligo del sueño, no interpretable, en torno al cual se manifiestan las formaciones propias del trabajo del sueño, como un borde de significación. De hecho, puede pensarse que si la significancia es un desbordamiento —como lo plantea Barthes— la significación es la puntuación que hace borde, punto de almohadillado, como lo indican Nancy y Lacoue-Labarthe. Ahora bien, las interrupciones en la cadena significante, franqueamientos metafóricos de la barra, permiten el surgimiento del sujeto precisamente entre un significante y el anterior y la detención momentánea de la cadena significante — bajo la cual se desliza el significado— para hallar un nexo de significación. Ese es el momento en el cual lo “plural del texto” para Barthes, y lo polifónico del sueño, permitiéndonos este sintagma conjugando a Kristeva con Freud, encuentra su “Bedeutung”.18 Y en este contexto podríamos retomar a Benveniste pensando la significancia como posibilidad de significación, más de una significación cuyo sentido siempre sería equívoco. Por eso, para Freud, la Deutung de un sueño es siempre una exploración connotativa cuya Bedeutung surgirá como puntualización, a su vez que abre una nueva vía de sentido. Los conceptos de Saussure de “parasema” y de “aposema” tal vez puedan relacionarse con este último proceso siendo, por un lado, una red connotativa y por el otro, en cuanto al aposema, “como cosa despojada de su significación o de significación” [Saussure 2004: 101], deviniendo el “resultado iterativo de una semiosis interminable”, como sostiene Jäger [2010: 156-160]. Sin embargo, falta discutir más esta última idea que aquí suspendemos para otra exploración.
piensa el “símbolo como desunido de lo que significa” [49], “símbolo separado de su sentido, significante sin significado” [50] y así lee el deslizamiento incesante del significado bajo el significante de Lacan como un “deslizamiento indefinido del significado bajo el símbolo” [49] en el trabajo del sueño. 18 Por cierto, es también una idea que sostiene Jacques Derrida, véase “Fuerza y significación” (1963), en La escritura y la diferencia: “la metáfora […] orienta la búsqueda y fija los resultados”, mientras que la “fuerza […] es lo que resiste a la metáfora”, siendo la fuerza “una cierta equivocidad” [1989: 28, 31 y 40]). Ese texto, como muchos otros de Derrida podrían servir para seguir discutiendo esta problemática.
113
Andreas Ilg
Bibliografía Arrivé, Michel 2014 Lingüística y psicoanálisis, Silvia Ruiz Moreno (trad.). Siglo xxi y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México. Barthes, Roland 1993 La aventura semiológica. Ramón Alcalde (trad.). Paidós. Barcelona. 1997 S/Z. Nicolás Rosa (trad.). Siglo xxi. México. 2002 Variaciones sobre la escritura. Enrique Folch González (trad.). Paidós. Barcelona. 2005 El grano de la voz. Entrevistas 1962-1980. Nora Pasternac (trad.). Siglo xxi. Buenos Aires. Benveniste, Émile 2008 Semiología de la lengua, en Problemas de lingüística general ii. Siglo xxi. México. Derrida, Jacques 1989 La escritura y la diferencia. Patricio Peñalver (trad.). Anthropos. Barcelona. Dosse, François 2004 Historia del estructuralismo, t. 2. El canto del cisne. 1967 a nuestros días. María del Mar Llinares (trad.). Akal. Madrid. Freud, Sigmund 1996a La interpretación de los sueños, en Obras completas, t. iv. José Luis Etcheverry (trad.). Amorrortu. Buenos Aires. 1996b Die Traumdeutung, en Studienausgabe. Band ii, S. Fischer. Frankfurt am Main. Jäger, Ludwig 2010 Ferdinand de Saussure. Zur Einführung. Junius. Hamburg. Kristeva, Julia 1981 Semiótica i. José Martín Arancibia (trad.). Fundamentos. Madrid. 1999 El lenguaje, ese desconocido. María Antoranz (trad.). Fundamentos. Madrid. Lacan, Jacques 1996 Psicoanálisis, Radiofonía & Televisión. Oscar Masotta y Orlando GimenoGrendi (trads. y nn.). Anagrama. Barcelona. 2001 Escritos 2. Tomás Segovia (trad.). Siglo xxi. México. 2005 Escritos 1. Tomás Segovia (trad.). Siglo xxi. México.
114
El efecto Saussure La significancia y la significación de Saussure a Lacan
LeClaire, Serge 1980 Psicoanalizar. Un ensayo sobre el orden del inconsciente y la práctica de la letra. 4ª ed. Siglo xxi. Editores. México. Lyotard, Jean-François 1979 Discurso, Figura. Josep Elias y Carlota Hesse (trads.). Gustavo Gilli. Barcelona. Nancy, Jean-Luc y Philippe Lacoue-Labarthe 1981 El título de la letra (una lectura de Lacan). Marco Galmarini (trad.). Ediciones Buenos Aires. Barcelona. Saussure, Ferdinand de 1987 Curso de lingüística general. Publicación de Charles Bally y Albert Sechehaye, edición crítica de Tulio De Mauro, Amado Alonso (trad.). Alianza. Madrid. 2003 Wissenschaft der Sprache. Neue Texte aus dem Nachlass. Ludwig Jäger, Elisabeth Birk y Mareike Buss (trads. y eds.). Suhrkamp. Frankfurt am Main. 2004 Escritos sobre lingüística general. Simone Bouquet y Rudolf Engler (eds. y nn.). Clara Ubaldina Lorda Mur (trad.). Gedisa. Barcelona.
115
El neo-saussureanismo: ¿revisión o invención?
José Luis Valencia González1
E
n el año de 2016 se cumplieron 100 años de la publicación del Curso de Lingüística General (clg) de Ferdinand de Saussure, renombrado padre de la ciencia de la Lingüística y de la Semiología, y a quién se le conmemora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), donde me han invitado para participar en el reconocimiento de uno de los grandes representantes de las ciencias del lenguaje. Desde hace algunos años, a partir de unos documentos que se han encontrado en distintos rincones de la casa de Saussure —de los que hablaré con mayor detalle más adelante— se ha promovido la nueva escuela de Saussure en distintas academias internacionales, con un exhaustivo intento de revisión de su obra y de su pensamiento, el cual, de acuerdo con sus afirmaciones neo-saussureanas, transformarían por completo el proyecto de la lingüística y de la semiología. Una meta que aparenta ser extremadamente ambiciosa y que corre el riesgo de fraguar en una mera ilusión o hasta invención.
1 Estudios de Psicología (unam), licenciatura en Lingüística, maestría y doctorado en Antropología Social (enah). Profesor de asignatura en la licenciatura y posgrado de la enah, en el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (iconos) y en el Centro de Estudios Cinematográficos (cec).
117
José Luis Valencia González
Mi participación no pretende contraponerse radicalmente al magno-proyecto, tampoco debatir metodológicamente sobre lo que se está proponiendo, sólo pretendo colocarme con la mirada de la experiencia, como estudiante-profesor, para hacer críticas constructivas sobre las consecuencias que el movimiento revisionista nos ha dado y qué tan congruentes y coherentes han sido en su pragmática académica, y a partir de ahí, entonces, emitir un juicio analítico. La obra de Ferdinand de Saussure la conocí en la década de los años ochenta, siendo estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), específicamente cuando me enfocaba en dos de los procesos cognitivos fundamentales que eran impartidos en la asignatura de Pensamiento y lenguaje. Aunque siempre se le atribuyó el estatus de ser el padre de la ciencia lingüística —porque de acuerdo con sus contribuciones, se abrió un panorama amplio y sólido a los futuros estudios sobre el lenguaje verbal humano—, lo más atractivo fue descubrir que no se trataba simplemente de su modelo sígnico y de la lengua que la definía como un sistema de signos, como se planteó en clase, sino que se apreciaba una auténtica revolución en su aportación metodológica que impactó a una amplia gama de disciplinas, sobre todo las humanísticas, con clara orientación estructuralista. Tardaron varios años en comenzar a criticar su modelo, pero como una paradoja, el estructuralismo saussureano al mismo tiempo que se fortalecía se reorientaban sus niveles y jerarquías de valores. Un ejemplo muy ilustrador fue el caso del famoso psicólogo Jean Piaget [1974], quien consideraba los principios lingüísticos saussureanos como limitados, en virtud de que solamente habla de sistema sincrónico e inmóvil y no como un proceso evolutivo de transformaciones dialécticas, como revestía a su enfoque2 psicogenético, aunque el mismo autor se haya quedado en un nivel ontogenético; es decir, su interés central fue investigar cómo el hombre llegó a ser pensante a partir del desarrollo del niño. Una década después, al ingresar a la especialidad de Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), me hallé ante la tajante presencia de Saussure; era básicamente un ritual que en cada asignatura iniciara con él, independientemente del nivel de complejidad del programa, desde la Fonología, 2 Considera que “[…] las totalidades estructuradas concierne a sus leyes de composición, éstas son, estructuras por naturaleza y esta constante dualidad o más precisamente bipolaridad de propiedades […] que se explica en primer lugar el éxito de esta noción […] como la del orden […] una actividad estructurante sólo puede consistir en un sistema de transformaciones” [Piaget 1974: 14].
118
El efecto Saussure El neo-saussureanismo
pasando por la Morfología y la Sintaxis —que era propiamente las relaciones de orden de la estructura sintagmática—, la Lingüística histórica y la Semántica —con alcances de las contextualizaciones de relaciones de semejanza paradigmáticas—, la Psicolingüística —que implicaba los procesos cognitivos—, la Pragmática, Etnolingüística y Sociolingüística —donde se filtra en la esfera sociocultural—, hasta llegar a la Semiótica y el discurso, que implicaba todo lo anterior más las praxis ideológica e histórica determinantes para el sentido de las expresiones verbales, paraverbales y no verbales. Es decir, su texto clg3 era el ápice de un abanico que en el futuro conformaría las ciencias del lenguaje y en ese sentido no existía alguna discusión o al menos así, en nuestra generación, se asumía sin chistar, incluso me atrevería a aseverar que esa condición reina entre muchos de nosotros hasta la actualidad. Pero hubo la excepción, para finales de los años noventa, algunos de mis compañeros se incorporaron a la labor académica en la licenciatura de Lingüística en la enah, custodiados bajo su tutela comenzaron a rechazar los aspectos ideológicos y culturales del análisis del lenguaje por considerarlos propicios de la divagación y anulación cientificista de la lingüística, quitándole con ello los enormes progresos que se habían alcanzado, fundamentalmente en la capacidad de respuesta que se tenía a los distintos escenarios exigidos, sobre todo en terrenos de una política lingüística nacional. Ahora, se es incapaz de responder a la demanda del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) quien requiere abiertamente la participación en la atención de todas las lenguas del territorio mexicano, sustancialmente en el ámbito educativo y con ello impulsar su preservación cultural. Durante la trayectoria de mi formación como lingüista aún no se tenía conocimiento de los elg que fueron encontrados en 1996, publicados en francés en el 2002 y en español en el 2004.4 Por lo mismo, se vislumbraba un proyecto lingüístico que debía partir del sistema cerrado de signos hasta lo multifactorial de los sistemas abiertos de la producción del lenguaje. Desafortunadamente fue a partir de aquella época cuando se inició aquel tensional y forzado replanteamiento del “verdadero trabajo de Saussure”, algo de lo que hablaré un poco más adelante, pero 3 Hay distintas editoriales que publicaron Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, la que yo dispongo corresponde a la serie de “Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo”, colección editada por Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, 1985. 4 Ferdinand de Saussure, Escritos sobre Lingüística general, Simon Bouquet y Rudolf Engler (ed., int. y nn.), Antoinette Weil (col.), Clara Ubaldina Lorda Mur (trad.). Editorial Gedisa. Barcelona. 2004.
119
José Luis Valencia González
por ahora, más como observador que como partícipe, quiero comentar que noté una transformación en la perspectiva de las academias lingüísticas, que ahora entiendo, querían prepararse para darle la bienvenida a un Saussure “recargado”, que en un intento por ser protagonistas del evento revolucionario, impulsaron urgentemente los cambios prospectivos de los programas del plan de estudios en la enseñanza de la lingüística. Fue entonces que, desde principios de este siglo, se impusieron fronteras inflexibles, inamovibles e impermeables para el abordaje académico, hermetizando las estructuras sincrónicas de la lengua, que si bien tiene sesgos aislados, la realidad es que quedaron vetados el sujeto, la historia, la ideología y la cultura, para encajonar finalmente una lingüística idealista y positivista, huyendo de la confrontación con las condiciones de producción de las materializaciones y funcionamientos del lenguaje5 y rezagándola a los modelos teórico-metodológicos de la primera mitad del siglo pasado.6 De hecho, y dicho sea de paso, en el mismo sitio donde existió un posgrado de ciencias del lenguaje, a pesar de que nunca funcionó como tal, se transformó en un funcionalista posgrado de lingüística, algo que alejó a los estudiantes y eliminó los beneficios de pertenecer al estatus de la excelencia, de acuerdo con los parámetros que establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt). Durante ese tiempo examiné un volumen de Saussure, se trataba de las Fuentes manuscritas y estudios críticos, recopilados por Robert Godel.7 En él pude percatarme por primera vez que el misterio de Saussure generaba angustia en algunos estudiosos y, era obvio, si en su obra central, que es el clg, impunemente está ausente cualquier otro tipo de referencia, pues cuesta trabajo creer que de sus publicaciones solamente se reconocen dos: su tesis doctoral Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas y Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito;8 pero no había notas escritas con su puño y letra, que permitieran a todo biógrafo conocer en profundidad el pensamiento real de tan destacado personaje.
5 Propuesta de la línea de investigación del Análisis del discurso y de la semiótica de la cultura de la profesora Julieta Haidar del posgrado de Antropología Social de la enah. 6 . 7 Ferdinand de Saussure, Fuentes manuscritas y estudios críticos. Siglo xxi editores. Publicación a cargo de Robert Godel en francés como Les Sources Manuscrites du “Cours de Linguistique Générale” de Ferdinand de Saussure (1957). 1971. 8 Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes (1879) y De l’emploi du génitif absolu en sanscrit (1881).
120
El efecto Saussure El neo-saussureanismo
Tal incertidumbre estaba haciendo estragos entre el mundo de los expertos del estructuralismo lingüístico, exigidos por la hegemónica epistemología positivista y por tales condiciones emergía una especie de idea especulativa, como si el padre de la lingüística y de la semiología hubiera sido producto de una invención. De cualquier forma persistía un problema mayor, de acuerdo con los críticos posteriores, el texto de las Fuentes manuscritas y estudios críticos no resolvería las contradicciones saussureanas; ni Godel [1977], ni algunos otros citados por François Rastier, lograron encontrar los argumentos que resolvieran las confusas “carencias” saussureanas; la angustia continúa pendiente, sin mucha esperanza de resolución, aunque —según Rastier— parece que uno de ellos sí lo logra pero no quedan expuestos los descubrimientos que efectivamente cambiarían el rumbo de la historia de la lingüística.9 Desde un sentido más optimista, hay que considerar que la riqueza de la compilación de Godel es que aparecen consagrados lingüistas que le dedican amplias reflexiones en torno a las propuestas de Saussure, ellos son: Greimas, Wells, Benveniste, Hjelmslev, Starobinski y el propio coordinador, Robert Godel. Desde luego, están dispuestos en una amplia gama de estudios del lenguaje pero contundentemente fundamentados en el estructuralismo; sin embargo, es con estos teóricos donde se puntualizan otros alcances en temáticas heterogéneas que el propio Saussure no había advertido, todo esto debido a esa doble naturaleza de los fenómenos del lenguaje que planteó, por un lado la noción de sistema y por el otro como unidad constituido por el signo. Se derivan entonces distintos niveles incluyentes que puede colocar a Saussure como un filósofo del lenguaje o como un promotor de los estudios culturales. De tal modo, que se amplían ya a cinco enormes vertientes: la lingüística repleta de expertos, representados por las escuelas de Praga con Jakobson, Trubetzkoy y Mukarovsky; la de Ginebra, con Bally y Sechehaye y la Americana de Bloomfield; en torno a la semiológica sin duda aparecen en primer plano A. J. Greimas, R. Barthes y P. Guiraud; el razonamiento axiomático está en los Prolegómenos de Hjelmslev; en la antropológica, Claude Lévi-Strauss; y en la filosofía del lenguaje con Merleau Ponty, y de ahí una enorme proliferación de 9 “Hace algún tiempo, un colega tituló una recopilación de artículos En busca de Ferdinand de Saussure y concluyó, decepcionado, que su búsqueda había sido vana. Igualmente proustiano pero más optimista, el título Saussure reencontrado podría convenir a este libro, pues no sólo varios textos importantes de Saussure fueron descubiertos hace 20 años, sino que hoy obligan a reencontrar el pensamiento de Saussure para reorientar tanto el destino de la lingüística como también, más ampliamente, el de la semiótica” [Rastier 2015: 10].
121
José Luis Valencia González
estudios de las ciencias del lenguaje, aun así el texto no dejó satisfechos a los prosaussureanos.10 Casi contemporáneamente, revisé el texto de Charles Bally, El Lenguaje y la vida,11 quien ya desde su propio balcón intenta difundir sus propias investigaciones lingüísticas. Es obvio que está formado por su maestro Saussure, después de ser junto con Sechehaye los productores del clg, inicia una revisión con una serie de reflexiones sobre lo que él mismo no le aclaraba. Para empezar, hace lo que Saussure no, salta de lo sincrónico a lo diacrónico para analizar el desarrollo de los estudios sobre el lenguaje, lo que los maestros de nuestro autor principal le habían transmitido, la influencia de la teoría evolucionista era patente y la aplicación de la lingüística comparada era el método. Se sabe que Rasmus Rask y Franz Bopp lograron identificar el parentesco entre los lenguajes del latín y el griego con el sánscrito porque se derivaban de una lengua común que le denominaron indoeuropea. Con ello se puede apreciar que el difusionismo lingüístico logró algunas aportaciones, pero, por otro lado, la aberración imperialista de suponer que habían lenguas más evolucionadas que otras, en esos tiempos, parecía inobjetable. Así que la contribución saussureana a las ciencias del lenguaje, que pasó por inadvertido lo mencionado y colocó a todas las lenguas en un mismo estatus fue el parteaguas histórico. Y como afirma Bally: “Si los gramáticos de antes de 1800 hubieran estudiado el lenguaje sin miras utilitarias, con principios puramente científicos, nos hubieran suministrado una teoría de los estados idiomáticos de la lingüística actual […]” [Bally 1941: 19]. Con ello demuestra Bally que también no se sentía satisfecho con lo aprendido de su maestro, para él, como se había planteado, al lenguaje le faltaba alma, la fuerza vital de su existencia. A partir de eso, la primera parte de su obra se va a perfilar para rescatar la función espiritual del lenguaje, es decir, el lenguaje será la expresión de la comunicación con la vida como si fuera su substancia primaria. Sumándole a lo anterior, Bally también profundiza sobre el uso de la lengua, en terrenos de lo que ahora consideramos con la retórica, pero que sin tenerla bien definida la planteaba en sus concepciones estilísticas. El problema radicaba que, desde su esquema comparativista, le preocupaban más las formas utilizadas por distintos 10 “El título de la obra que en 1957 inaugura la era de las investigaciones exegéticas saussureanas, Las Fuentes manuscritas… es totalmente ambigua en cuanto al análisis del corpus de autógrafos que agrupa: efectivamente, gran parte de ese corpus no sirvió en modo alguno de fuentes para la elaboración del texto de Bally y Sechehaye” [Saussure 2004: 17]. 11 Charles Bally, El Lenguaje y la vida. Editada por primera vez en español en 1941 por editorial Losada, Buenos Aires. Publicado por primera vez en francés como Le Langage et la vie. 1926.
122
El efecto Saussure El neo-saussureanismo
lenguajes para decir lo mismo, es decir, sentía que el comportamiento de las lenguas buscaban por su naturaleza una mejor manera expresiva con esa tendencia “retórica” pero, de acuerdo con aquella definición de ser el arte de hablar, no le satisfacía, por lo que se inclinaba hacia la tendencia de lo que ahora denominaremos como los problemas de traducción. Para resolver su ubicación metodológica la denominó entonces como estilística y eso le permitió llevarla a distintos niveles analíticos, desde las estilísticas de la fonología, del vocabulario, de la sintaxis, de la diferencia entre lo “oral” y lo “escrito”, en la interjección y frase exclamativa, hasta otros ámbitos como algunos tropos o figuras retóricas. Definitivamente se requeriría un gran esfuerzo para analizar con detalle las aportaciones de este extraño libro, seguramente pudiera ser el “eslabón perdido” que se necesitaría para conocer mejor a Saussure, principalmente por el apego que debería tener Bally con su maestro, lo que sería vital para la comprensión amplia de Saussure; no obstante, el problema que noto y por eso lo califico de extraño, no por anormal sino por desconocido, es que no está citado por los estudiosos de Saussure o de la lingüística general, eso lo puedo afirmar a partir de la amplia gama de libros que revisé exclusivamente para reconocer su referencia. En concreto, Bally es reconocido por la elaboración del clg, pero no por su propia obra. Alejándome un poco de las temáticas anteriores, ya desde una esfera más pragmática, como se propuso desde el principio, es digno mencionar que lógicamente el movimiento neo-sassureano alcanzó, y en mejores condiciones que las de México, a otras regiones latinoamericanas, aspecto que comprendí con la experiencia que tuve cuando asistí al i Coloquio Nacional de Retórica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, efectuado en el mes de marzo de 2010. En aquella ocasión me enteré que se abrió una nueva corriente saussureana en la carrera de Lingüística, con base en el apartado de la Doble esencia del lenguaje de los elg de 1996, que promovían la premisa de un Saussure totalmente desconocido. Los hallazgos de unos escritos, que se dice, fueron encontrados en distintos espacios de su casa, me llenó de curiosidad y acudí como espectador a la “mesa” que habían constituido. Escuché atentamente sus exposiciones y captaba con extrañeza que oscilaban indistintamente con los términos de significado y sentido para referirse a la semántica y a la semiótica en un ambiente confuso; al finalizar indagué que se estaba presentando nuevamente un reiterado reduccionismo, semántica y semiótica correspondían a un mismo orden, lo cual me generó una lamentable desencanto. La contradicción ha sido el problema que han mos-
123
José Luis Valencia González
trados varios teóricos estructuralistas, como a mi parecer le sucede a Greimas, cuando elabora una notable categoría discursiva, me refiero a la isotopía, donde se comprende perfectamente la enorme congruencia estructural entre el plano de la expresión con el plano del contenido, pero cuando este discurso está excluido de la realidad socio-histórico-político-psico-cultural, obtendremos estupendos discursos originados en la racionalización, que aparecen lógicamente verdaderos, pero son demagógicos o mentirosos. Estos discursos estructuralmente bien compuestos los he escuchado en relación con la política, la religión, en la mercadotecnia y en muchas esferas sociales, y siendo franco, en los niveles superlativos, en ese tenor escuché las exposiciones de los colegas, alejados de la realidad social, reduccionistas, manteniendo la inmanencia del texto y ausentes de las condiciones de producción, circulación y recepción de las manifestaciones comunicacionales semióticodiscursivas de las praxis socioculturales, es decir, hasta ahora nada innovador. La mala fortuna que he experimentado porque hasta ahora las pocas aportaciones que he escuchado de los seguidores neo-saussureanos no han sido significativas, y con un afán último de remediar tal contrariedad intenté hacer un esfuerzo por revisar los elg, el texto al que se han aferrado últimamente para dar ese salto cuántico saussureano tan esperado. Me preparé para su lectura, pero comprendí por qué se hace una fusión reduccionista entre la semántica y la semiótica y de paso el uso indistinto entre sentido y significado; con ello se derrumbó en mí cualquier indicio de una potencial revolución saussurena. Lo único que quisiera cuestionar es esa actitud tan resuelta por revelar en Saussure la tan ansiada innovación, hasta ahora por la producción neo-saussureana, que ni siquiera han sido capaces de desprenderme alguna motivación. Aunado a lo anterior, nace una segunda reflexión, la que tiene que ver con ademanes reprobatorios que se le han hecho al texto del clg de Saussure, a veces son críticas radicales pero confusas, porque, como comentaba al principio, se tenía claro que Saussure por medio de sus enseñanzas, abrió las vertientes de las ciencias del lenguaje, si se quiere a partir del dualismo binario, y esto le permitió definir por un lado a la lengua como un sistema de signos y para ello, por el otro, obviamente se vio obligado a desarrollar el concepto de signo y lo hizo. Y la ciencia que se encargaría de estudiar su naturaleza la denominó Semiología. ¿La desarrolló o no?, a veces parece una pregunta que tiene una respuesta obvia, pero la contestación no es nada simple, porque para sus críticos sería una respuesta negativa, para la mayoría de nosotros, por el contrario, se asume positivamente.
124
El efecto Saussure El neo-saussureanismo
De no haber sido así, la semiología no hubiera alcanzado los niveles que tiene ahora, es decir, el camino que preparó Saussure la dejó establecida, a pesar de que muestre enormes limitaciones y su elaboración no haya sido de su puño y letra. Regresando un poco, es verdad que, según el clg, Saussure planteó una doble esencia del lenguaje: lengua y habla, que posteriormente se hicieron grandes esfuerzos por unificarla [Galan 1988] y que él evitó ingresar al campo del habla por considerarla subjetiva, pero es ahí precisamente donde podemos ubicar su modelo del signo, el cual se fue complejizando paulatinamente por los semiólogos o semióticos posteriores, pasando de un modelo base Signdo./Signte. (significado/significante), para llegar hasta el plano de la expresión/plano del contenido, enriquecidos cada uno de ellos por más elementos, de tal forma que rebasamos el metalenguaje heredado como el de la significación que es la relación entre el Signdo. y el Signte., para transformarse en semiotización, que sería la relación que hay entre la significación del plano de la expresión y la significación del plano del contenido; y el sentido se da cuando se contextualiza multidimensionalmente por las condiciones de producción y reproducción semiótico-discursivas. Con este fundamento se esclarece la distinción entre las ciencias de la Semántica y de la Semiótica,12 es decir, se entiende que la significación fluctúa entre conservación de las formas estructurales y las dimensiones histórico-culturales como la ideología; pero la semiótica ya no tiene fundamentos estructurales por más esfuerzos que haya hecho Greimas para generalizar la estructura. La semiosis ya está inmersa en la praxis socio-histórico-psico-cultural. Este entendimiento no se hubiera logrado sin las bases sustanciales saussureanas, que fueron afianzadas al complementarlas o enriquecerlas con otras aportaciones de estudios desde distintos macrocampos del saber; ejemplos maravillosos de ello, agregados a las cinco vertientes que ya se mencionaron, está la parte cognitiva que se suma con la gramática generativa de Chomsky y en el enfoque cultural, la fortaleza de la semiótica de la cultura que coloca a la Escuela de Tartu sobre la postura lévi-straussiana. Tratar de resquebrajar a Saussure para destruir toda una trayectoria teórico-metodológica cimentada por varias generaciones, para suplantarla por un neo-saussurismo que replantee todo ese camino, apunta a una lucha metodológicamente estéril. 12 Se comenta que en el i Congreso Internacional de Semiótica en 1969 se dispuso utilizar Semiología para el lenguaje verbal y Semiótica para lo no verbal, pero la práctica ha derivado que el término de Semiótica se utiliza indistintamente.
125
José Luis Valencia González
Hay una proyección que también se ha argumentado en favor de Saussure, es el que se haya intentado demostrar que perseguía una filosofía del lenguaje, y otra vez aparece una búsqueda que se asimila inoperante, puesto que ya existe un entorno histórico en que el debate sobre el lenguaje se ha dado desde el siglo iv en Grecia, con los estoicos, los epicúreos y los escépticos. Sin el afán de profundizar, se tiene claro que ellos reflexionaron ampliamente sobre la naturaleza del lenguaje, discusión que se puede incluir dentro de las grandes reflexiones de tradición filosófica y que ha atravesado todas las capas de la historia de los grandes pensadores, con representantes de enorme trascendencia, independientemente de su postura extrema o intermedia dentro de la teoría del conocimiento, problemática que se ha actualizado con la explicación de la naturaleza de la conciencia. En ese sentido qué novedad pudieran aportar los elg de Saussure porque, siendo objetivos y mirando desde distintos ángulos, no se percibe algo extraordinario. A cambio de ello se debe reconocer que Saussure tuvo una auténtica virtud y es precisamente que durante el tiempo en el que desempeñó su actividad académica se encontraba sumergido en la revuelta del cientificismo positivista, que con un solo afán, el del control social, se estaba exigiendo e imponiendo un método que ofreciera resultados verificables, y no las discusiones filosóficas ni lo que le habían heredado sus padres académicos servía para convertir a la lingüística en ciencia, era necesario un modelo que respondiera a esa demanda. Estas condiciones las vivieron en general las ciencias sociales, por ejemplo la psicología en un principio tuvo que olvidarse del alma (las emociones), del pensamiento y de la conciencia, y plantarse bajo el esquema de ciencia que estudia la conducta por ser observable y verificable. Las otras ciencias humanísticas al no alcanzar a establecer leyes generales buscó alternativas verificables con los universales y eso es lo que planteó y fue el gran logro de Saussure, que está por encima de lo que dijo, no dijo o pudo decir. En suma, debo ubicarme como uno más de tantos estudiosos del lenguaje y he escrito pensando en voz alta pretendiendo que se trate de una voz colectiva, porque al final eso somos, seres sociales. No pretendo subestimar los esfuerzos de los promotores del neo-saussurismo, porque finalmente es una postura académica y se debe respetar, pero sí señalar que Saussure nos legó, a través de sus estudiantes, un manifiesto lingüístico, y una serie de escritos que quizá quedaron inconclusos y que ahora se pretenden reconstruir, y merecen respeto, tanto a la figura de este
126
El efecto Saussure El neo-saussureanismo
lingüista como a otros estudiosos que han fortalecido las ciencias del lenguaje. Desintegrar o derrumbar esa tradición que ha sido producto de una historia de larga duración es un sueño imposible. Afortunadamente, en este espacio tenemos la oportunidad de recibir los argumentos y las aportaciones que nos ofrecen quienes aspiran a acercarse a un Saussure desconocido y, con ello, resignificar su legado.
Bibliografía Bally, Charles 1941 El Lenguaje y la vida. Losada. Buenos Aires, Argentina. Galan, Frantisek 1988 Las estructuras históricas. Siglo xxi editores. México. Godel, Robert 1977 Fuentes manuscritas y estudios críticos. Siglo xxi editores. México. Lyons, John 1975 Nuevos horizontes de la Lingüística. Alianza Editorial. Madrid, España. Piaget, Jean 1974 El Estructuralismo. Oikos-Tau. Barcelona, España. Rastier, François 2015 Saussure: de ahora en adelante. Ediciones Culturales Paidós. México. Robins, R. H. 2000 Breve historia de la Lingüística. Ediciones Cátedra. Madrid, España. Saussure, Ferdinand de 1985 Curso de Lingüística General. Planeta-De Agostini y Artemisa. BarcelonaMéxico, España-Mexico. 2004 Escritos sobre Lingüística General. Gedisa. Barcelona, España.
127
Constancia de participación en la organización de la mesa “Homenaje a Saussure”, en las xii Jornadas Antropológicas de Literatura y Semiótica de la enah realizadas en septiembre de 2016.
Epílogo Los susurros de Saussure: el Prefacio de 1915 al Curso de Lingüística General
Luis de la Peña Martínez A 100 años de la primera edición del Curso de Lingüística General (clg) tal vez sea oportuno releer el “Prefacio” de 1915 escrito por Charles Bally y Albert Sechehaye. En él podemos encontrar las claves de la edición y la justificación para la publicación de esta obra. Dicha relectura nos revela una serie de antinomias y paradojas como las expuestas en las lecciones mismas de los tres cursos impartidos por Saussure en la Universidad de Ginebra. Tal vez las más significativas sean aquellas que remiten a la oposición entre la enseñanza oral y la redacción del libro. Como se sabe, los pretendidos editores-redactores argumentan que debido a la inexistencia de material escrito de mano del propio Saussure para el libro tuvieron que recurrir a los apuntes de los alumnos asistentes a las distintas sesiones de los cursos. Además, en el “Prefacio” se menciona la dificultad que Saussure enfrentaba para poder dar forma escrita al proyecto teórico que sustentaba su enseñanza, ya que se encontraba apenas en una etapa inicial, de la que el mismo “autor” no estaba totalmente seguro. Aunque por otra parte, se señala también que en cada curso se abordaban principalmente temas concernientes al análisis y descripción de las lenguas indoeuropeas en las que Saussure era experto como lo demuestran sus trabajos iniciales.
129
Luis de la Peña Martínez
Con ello, se presenta una imagen de Saussure como alguien que se encontraba en la transición entre dos formas de concebir y practicar el estudio de las lenguas. Por un lado, Saussure pertenece a una tradición de filólogos que basados en los escritos y libros de la antigüedad han examinado la aparición y evolución de las lenguas indoeuropeas. Por otro lado, se pone atención a los fenómenos y el funcionamiento de las lenguas modernas en una perspectiva actual, o aún más: ahistórica. Esta doble condición hace que en el “Prefacio” se muestren otras paradojas igualmente significativas, como por ejemplo la que se da entre la búsqueda de un paradigma distinto de estudio de los fenómenos lingüísticos y la larga tradición de conocimiento acerca de esta problemática, señalada de forma abrupta en la “Ojeada histórica al desarrollo de la lingüística” puesta al comienzo del cgl. Así, en el “Prefacio” se presenta una situación conflictiva cuando se muestra la oposición entre el Caos y la Ley, ilustrados por la situación de la lingüística contemporánea a Saussure (la de los comparatistas históricos de las lenguas indoeuropeas, o los de las lenguas romances como Diez) y la necesidad de asentar los fundamentos de una ciencia lingüística con un objeto de estudio propio. Asunto, este último, que nos da la clave para interpretar el “Prefacio” y el cgl como un intento de fundamentación epistemológica en el campo del saber lingüístico. Qué de lo dicho en los tres cursos debía rescatarse y qué descartar, y en qué orden presentarlo y desarrollarlo, no era un mero asunto de “edición” de escritos, sino una labor de creación y recreación de un objeto teórico cuya denominación no era simple: el objeto “lengua”. Era, ante todo, una operación de desmontaje de conceptos, nociones e intuiciones aceptados por el uso y el “conocimiento común” (en el sentido bachelardeano) frente a la “puesta en escena” de una formación discursiva diferente, apenas avizorada, que conformaría el par lingüística-semiología, o, si se prefiere, el de una semiología lingüística. Tal vez, en ese sentido, el “Prefacio” sea un aporte poco reconocido a la reflexión sobre la construcción de la lingüística como una disciplina autónoma, aunque en ese intento se abandonará una riqueza de planteamientos y abordajes por igual sugerentes. Si el cgl representa un hito en el despegue y demarcación de una lingüística “científica”, el “Prefacio” es la pieza fundamental para esta ingeniosa maniobra. El temor a lo “heteróclito” es la motivación de este esfuerzo. Lo “heteróclito” del texto (formado con remiendos de otros escritos) y del mismo lenguaje, como algo incla-
130
El efecto Saussure Los susurros de Saussure
sificable e indefinible: lengua y habla a la vez, social e individual, inmutable y mutable, son sus rasgos más característicos. Más que un mero rechazo a lo expuesto en el “Prefacio”, deberíamos de releerlo con una mirada retrospectiva que nos situara en lo que en aquel entonces era aún una mera prospectiva. No hay que leer el cgl como un relato de héroes y villanos, de buenos y malos, sino como un esfuerzo por dar forma y sentido a una aventura teórica arriesgada y múltiple donde las “faltas” o “fallas” en realidad son parte fundamental de esa historia de la cual aún podemos escuchar algúnos susurros…
ausure
131
Programa del Coloquio conmemorativo “A cien años del Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure”, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam en noviembre de 2016.
EL EFECTO SAUSSURE
Se terminó de imprimir en 2017, en los talleres de Ediciones del Lirio S.A. de C.V., ubicados en Azucenas 10, col. San Juan Xalpa, del. Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México. Se compuso en tipos Adobe Garamond Pro de 16, 13 10, 9 y 7 puntos y Adobe Jenson Pro de 8 y 7 puntos, se imprimió en papel Bond ahuesado de 90 g. 600 ejemplares
Diseño de Logotipo: Miguel Martínez Montoya