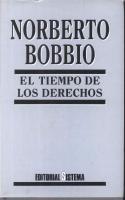El Constitucionalismo De Los Derechos
798 107 1MB
Spanish Pages [301]
Polecaj historie
Citation preview
sê wê zB lêê êê lêêBêB E
D
I
T
O
R
I
A
L
T
R
O
T
T A
El constitucionalismo de los derechos
El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica Luis Prieto Sanchís
E
D
I
T
O
R
I
A
L
T
R
O
T
T
A
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS Serie Derecho
© Editorial Trotta, S.A., 2013 Ferraz, 55. 28008 Madrid Teléfono: 91 543 03 61 Fax: 91 543 14 88 E-mail: [email protected] http://www.trotta.es © Luis Prieto Sanchís, 2013 ISBN (edición electrónica pdf): 978-84-9879-414-4
ÍNDICE
Introducción ......................................................................................... Procedencia de los trabajos.................................................................... I. NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS ......................................................................................... 1. Los presupuestos del neoconstitucionalismo ........................... 2. El neoconstitucionalismo como filosofía política o doctrina del Estado justo ............................................................................ 3. La renovación de la teoría del Derecho positivista .................. 4. Otras dimensiones del neoconstitucionalismo ......................... 5. Consideraciones finales: ¿Supone el neoconstitucionalismo una superación de la dialéctica entre iusnaturalismo y positivismo?.... II. GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO .............................................. 1. Principia iuris: un modelo de ciencia jurídica .......................... 2. Una teoría del Derecho del Estado constitucional ................... 3. La primacía del punto de vista externo y la separación entre Derecho y moral ..................................................................... 4. La disociación entre vigencia y validez. El problema de las lagunas y de las antinomias........................................................ 5. La disociación del deber ser jurídico. El problema de los conflictos de derechos .................................................................. 6. Consideraciones finales ........................................................... III. SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL: UNA CRÍTICA DEL CONSTITUCIONALISMO ÉTICO ..................................................... 1. Algunas distinciones preliminares ............................................ 2. La tesis de las fuentes sociales y el desafío del neoconstitucionalismo ...................................................................................
7
11 21 23 23 32 37 50 57 61 61 67 72 75 83 99 103 103 107
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
3. El constructivismo ético y la democracia como fuente de moralidad .................................................................................... 4. El argumento de los principios ................................................ 5. El Derecho y la banda de malhechores .................................... 6. El argumento de la injusticia o de la corruptio legis ................. 7. El punto de vista interno. Conocimiento y justificación........... 8. Una nota sobre el concepto de Derecho y el concepto de moral IV. SOBRE
LA OBJETIVIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONCEPTOS
112 116 118 120 123 128
(Un diálogo con J. J. Moreso) ......... La respuesta positivista ........................................................... Dworkin y el realismo moral ................................................... Moreso y la teoría híbrida. Algunas dudas ............................... La crueldad como género natural ............................................ El esencialismo y la teoría de los derechos fundamentales .......
131 131 136 141 146 149
V. SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN ................... 1. Ley y Constitución .................................................................. 2. Sobre el concepto de supremacía constitucional ...................... 3. Supremacía y reforma ............................................................. 4. La garantía judicial ..................................................................
155 155 157 161 166
VI. TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN ......................................... 1. Conceptos históricos y conceptos formales. La codificación como concepto histórico ......................................................... 2. ¿Qué es lo que hoy queda del espíritu codificador? ................. 3. Constitucionalismo y codificación ........................................... 4. Una nueva ciencia de la legislación ..........................................
175 175 181 187 192
VII. UNA INCURSIÓN EN LAS FUENTES: SOBRE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA ................................ 1. La vocación iusfundamental de los estatutos de autonomía...... 2. Los derechos y la ley ............................................................... 3. Los derechos y la distribución de competencias ....................... 4. La interpretación de los derechos ............................................
201 201 214 219 220
MORALES DE LA CONSTITUCIÓN
1. 2. 3. 4. 5.
VIII. ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS: GLOBALIZACIÓN Y MULTICULTURALIDAD ................................................... 1. El significado liberal y funcionalmente iusnaturalista del constitucionalismo de los derechos ................................................ 2. Constitucionalismo y orden internacional. La globalización .... 3. Constitución y multiculturalidad .............................................
225 230 238
IX. EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO ............................................. 1. Los significados de la laicidad .................................................
247 247
8
225
ÍNDICE
2. La laicidad en el marco de la Constitución española. La laicidad como regla o como principio ............................................ 3. Un Estado y una escuela sin ideario ......................................... 4. Ceremonias y símbolos católicos en la esfera pública ............... 5. Igualdad y cooperación con las confesiones .............................
258 261 265 270
X. LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA .............................................. 1. La libertad de conciencia ........................................................ 2. Sobre el concepto de objeción de conciencia. La objeción como modalidad de desobediencia al Derecho .................................. 3. La objeción de conciencia y el Derecho positivo ..................... 4. El problema de los límites a la libertad de conciencia .............. 5. Sobre la posibilidad de un derecho general a la objeción de conciencia ....................................................................................
277 277
Índice de autores ..................................................................................
305
9
280 285 290 296
INTRODUCCIÓN
Con motivo del veinticinco aniversario de la promulgación de la Constitución, la Revista Española de Derecho Constitucional quiso celebrar la efemérides dedicando uno de sus números, el 71 de 2004, a efectuar un balance de las transformaciones operadas en el sistema jurídico y, sobre todo, como es natural, en el Derecho público a lo largo de dicho periodo. Acepté el encargo de redactar un trabajo sobre los derechos fundamentales, sin duda uno de los capítulos donde el texto constitucional había resultado más innovador o había significado una mayor ruptura frente al régimen jurídico precedente. Sin embargo, pronto comprobé que un examen pormenorizado de nuestro entero modelo de derechos reclamaba una investigación de más largo aliento para la que no me sentía con fuerzas suficientes, y que por lo demás tampoco hubiera resultado procedente en los estrechos márgenes de un artículo de revista. De manera que, en lugar de examinar las vicisitudes legales y jurisprudenciales de cada uno de los derechos reconocidos, juzgué más hacedero pero también más interesante preguntarme acerca de la misma concepción de los derechos que se desprendía no ya solo del texto constitucional, sino sobre todo de la doctrina y de la práctica jurídica desarrolladas en aquellos años, y de cómo esa concepción se proyectaba en la forma de entender la función de la propia constitución. Dicho en pocas palabras, no tanto examinar cómo la Constitución había diseñado los derechos, cuanto reflexionar acerca de cómo los derechos podían contribuir al diseño de un nuevo constitucionalismo, que bien pudiera llamarse material1 o sustantivo. De ahí el título de aquella contribución, no «los derechos en la Constitución de 1978», sino El constitucionalismo de los derechos. 1. Por supuesto, no en el sentido ni con el alcance que en el constitucionalismo contemporáneo se atribuyó a la expresión «constitución material» a partir de la obra de C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milán, 1940.
11
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Quiero advertir que con ese título, de cuya originalidad tampoco presumo, no pretendía proponer algo así como un nuevo paradigma jurídico o una nueva teoría o doctrina sobre el Derecho, sino tan solo dar cuenta de un conjunto de cuestiones y problemas surgidos en nuestros sistemas normativos de corte legalista como consecuencia de la aparición en la cúspide constitucional de un amplio y denso catálogo de derechos cuya interpretación y aplicación práctica venía presentando además una fisonomía muy particular, impulsora a su vez de una nueva figura de juez y de jurista que progresivamente se aleja de nuestro modelo napoleónico y positivista; y esto no solo a lo largo de ese cuarto de siglo de régimen constitucional en España, sino también en el seno de muchos Derechos europeos desde los años cincuenta de la pasada centuria. Y, junto a este propósito más bien descriptivo, dar cuenta también de cómo las trasformaciones operadas en la realidad jurídica se proyectaban necesariamente en la comprensión teórica del Derecho decantada a partir del positivismo. Esta modesta pretensión se mantiene en los diez capítulos que componen el presente volumen, algunos más apegados a un ejercicio dogmático, la mayoría de carácter teórico o metateórico, pero que en conjunto responden al mismo designio de desentrañar las consecuencias que en nuestro sistema jurídico y, sobre todo, en nuestra comprensión del mismo se derivan del reconocimiento constitucional de los derechos o, mejor dicho, de una peculiar formar de reconocimiento. Pero ¿en dónde reside la novedad de dicho reconocimiento? Entendido como modelo jurídico político y visto desde la perspectiva legalista y positivista que caracteriza nuestra cultura jurídica, cabe decir que el constitucionalismo de los derechos representa una manifestación de lo que algunos llaman un constitucionalismo fuerte, que incluso en la práctica podría llegar a ser un constitucionalismo fortísimo; y esto por la singular combinación de dos elementos o premisas, una material y otra formal. La premisa material es que la constitución, lejos de ser aquella norma normarum que simplemente organiza las fuentes del Derecho, o sea, que organiza el ejercicio del poder por parte de las diferentes instituciones estatales, incorpora un denso contenido sustantivo o material a través de un género de normas que reciben distintas denominaciones, como valores, principios y sobre todo derechos fundamentales; un género de normas que trazan los límites de lo que las instituciones mayoritarias pueden hacer, y que incluso orientan en ocasiones acerca de lo que deben hacer. En otras palabras, en este modelo la constitución no solo determina quién manda y cómo se manda, sino también en alguna no pequeña medida qué no puede mandarse y qué sí debe mandarse; no solo organiza la democracia, sino que la limita sustancialmente. La premisa formal consiste en haber conferido a esas normas constitucionales una plena fuerza jurídica, lo que al menos se traduce en dos consecuencias: 12
INTRODUCCIÓN
la vocación por imponer una regulación directa e inmediata de aquellas parcelas de la realidad que constituyen su objeto normativo, y la garantía judicial frente a su lesión, incluidas las lesiones que tengan su origen en las decisiones legislativas. Por de pronto, este modelo implica una primera transformación en los sistemas jurídicos que pocos podrán negar. Como es conocido, desde la perspectiva positivista y, más concretamente kelseniana, una de las principales diferencias entre el Derecho y la moral radicaba en el carácter dinámico del primero y estático de la segunda; esto es, la pertenencia de una norma al ordenamiento jurídico dependía básicamente del acto de su producción, de la competencia del sujeto legislador y del procedimiento observado, con independencia de su contenido prescriptivo, o sea, con independencia de lo que ordenase, prohibiese o permitiese dicha norma: esta es jurídica porque ha sido puesta por un sujeto autorizado. Mientras que en la esfera de la moralidad ocurriría exactamente a la inversa, que la pertenencia de una norma dependería por completo de su contenido y, por tanto, de su coherencia con los principios fundamentales del sistema moral: una norma es moral porque representa una deducción de otra norma del sistema, aunque nadie la haya puesto. Probablemente esta imagen requeriría algunas matizaciones, aunque solo sea porque los sistemas jurídicos nunca han sido puramente dinámicos, sino mixtos, y también porque los denominados principios generales del Derecho no han sido puestos por nadie y, si alguien intentase formularlos, se convertirían en ley o costumbre y dejarían de ser principios generales; y, por otra parte, tampoco la normatividad moral ha de ajustarse necesariamente a ese esquema estático o deductivista. Pero en todo caso parece indiscutible que el constitucionalismo de los derechos propicia un sistema al menos tan estático como dinámico: la validez de las normas sigue siendo en parte una cuestión dinámica o de sucesivas habilitaciones de poder; pero solo en parte, porque dicha validez depende siempre del contenido de las normas, es decir, de su adecuación a los preceptos sustantivos de la constitución y, en particular, a los derechos fundamentales. De modo que la validez de las leyes ya no se agota en su mera positividad. Pues bien, que la validez de las normas del sistema se halle condicionada por su adecuación a unos principios o normas de carácter sustantivo y de procedencia moral, trae a un primer plano el problema de la objetividad de los conceptos morales, algo que se puede postular desde distintas perspectivas filosóficas, del realismo al constructivismo, pero que en todo caso conmueve una de las tesis más comúnmente asociadas a la concepción positivista del Derecho, que es el escepticismo ético. A mi juicio, cualquier doctrina sobre este asunto puede mantenerse en el marco del constitucionalismo de los derechos, es decir, que este último no está comprometido con ninguna versión del objetivismo o del es13
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
cepticismo. La novedad es que la identificación del Derecho antes no exigía y ahora reclama ineludiblemente plantearse la pregunta sobre el grado de objetividad del conocimiento de los conceptos morales. Asimismo, esta aproximación del Derecho al modo de ser que se atribuye a la moral es invocada por muchos para impugnar otra tesis positivista, la de la separación conceptual entre Derecho y moral, y para celebrar la feliz reconciliación entre la esfera heterónoma y coercitiva del orden jurídico y la esfera autónoma de la moral. Pero esta es solo una de las interpretaciones posibles y, por cierto a mi juicio, no la más plausible. Sin embargo, el constitucionalismo de los derechos creo que no impone ninguna interpretación particular sobre este punto; aunque comprensiblemente con la incorporación de la moral a la cúspide del Derecho tal vez haya propiciado que algunos iusnaturalistas se hayan transformado en positivistas éticos. Como tampoco se halla comprometido con una determinada teoría del Derecho, ya sea de cuño normativista o positivista, ya hermenéutica o argumentativa. Esto es así porque en realidad la suerte del constitucionalismo de los derechos no depende tanto y, desde luego, no depende solo de lo que digan los escuetos enunciados constitucionales que reconocen derechos, establecen garantías u organizan instituciones, cuanto más bien de las doctrinas y prácticas interpretativas que con mayor o menor uniformidad se desarrollan a partir de aquellos enunciados. Tal vez una primera cuestión decisiva que permite trazar las diferencias entre unas interpretaciones y otras se refiere al sujeto destinatario de la preceptiva constitucional. A veces se olvida, pero una importante jurisprudencia constitucional dictada al poco de la entrada en vigor de la Constitución española sostenía que el destinatario de los principios y derechos era fundamentalmente el legislador, y por tanto que el juez había de acceder a los mismos a través, y nunca contra o en ausencia, de la decisión legislativa2. De haberse consolidado esta interpretación, creo que en poco hubiera cambiado la teoría del Derecho más bien legalista entonces dominante. Pero, como es bien sabido, no fue esta la doctrina que finalmente se impuso, sino justamente la contraria y que hoy, con la terminología actual, pudiéramos decir que representó el arranque del neoconstitucionalismo: «los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos 2. Así, el Auto de la Sala II, de 5 de noviembre de 1980, dice de la igualdad que «es un principio programático» cuya aplicación requiere su previa concreción en un precepto legal; el Auto de la Sala I, de 26 de noviembre de 1979, afirma lo propio del artículo 39.2 a propósito de una relación paterno-filial; o, en fin, la sentencia de la Sala III, de 16 de octubre de 1979, donde puede leerse que cuando los principios constitucionales «son declaratorios de principios básicos y la propia norma constitucional dispone que una ley regule [...] se está manifestando por el propio legislador que para la aplicación de tal principio constitucional se requiere de preceptos complementarios que lo desarrollen y limiten».
14
INTRODUCCIÓN
los poderes públicos y son origen inmediato de derechos y obligaciones» (STC 15/1982). Ni siquiera los derechos que reclaman en su propia formulación una interpositio legislatoris son, mientras esta no se produce, simples recomendaciones carentes de fuerza jurídica; por escueto que sea, tienen siempre un contenido normativo que puede ser hecho valer desde la constitución misma. Y que puede ser hecho valer, cuando proceda, ante cualquier jurisdicción: «la constitución no es simplemente [...] la mera enunciación formal de un principio hasta ahora no explicitado, sino la plena positivización de un derecho, a partir de la cual cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios» (STC 56/1982). Si no me equivoco, este es el punto de partida de una doctrina y práctica interpretativa en las que han adquirido carta de naturaleza los tópicos que suelen adscribirse a la teoría del Derecho neoconstitucionalista: que los derechos fundamentales y las demás normas materiales de la Constitución no presentan la estructura de las reglas, sino la de los principios; que tales principios carecen de supuesto de hecho o de un catálogo exhaustivo de excepciones para su aplicación o, como también suele decirse, que son incondicionales categóricos y no normas hipotéticas, razón por la cual impregnan o irradian sobre el conjunto del ordenamiento; que precisamente por ello tales derechos y normas están llamados a un permanente conflicto entre sí; en fin, que no resultan aptos para una aplicación judicial subsuntiva, sino solo para la ponderación. Pero el constitucionalismo de los derechos admite también otras interpretaciones y prácticas más ortodoxas desde una perspectiva positivista y más deferente con el legislador. Para esta visión más ortodoxa, en la que tiene cabida el constitucionalismo garantista de Ferrajoli, los derechos no presentan ninguna especialidad estructural, carecen de la fuerza expansiva que les confiere el llamado efecto irradiación, no resultan por lo común conflictivos, sino armoniosos y ordenados en sus relaciones recíprocas, y, en fin, deben aplicarse por los jueces como cualquier otra norma; en particular, dentro del marco de un sistema de jurisdicción constitucional concentrado, la ley goza del privilegio de no poder ser enjuiciada, ni objeto de ponderación, por parte de los jueces ordinarios. No es preciso añadir que detrás de estas diferentes interpretaciones hay algo más que debates académicos o profesorales acerca de la estructura de las normas o del estatus lógico del silogismo práctico. Se hallan implicadas cuestiones de política jurídica, institucionales y aun cabría decir que ideológicas. Por ejemplo, la tesis de la conexión entre Derecho y moral pone en cuestión los postulados ilustrados y liberales que vedan tanto la moralización del Derecho como la legalización de la moral, y resulta determinante en el debate sobre el sentido y alcance de la pretendida obligación de obediencia al Derecho. En este punto el neocons15
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
titucionalismo que llamaremos estándar o principialista parece mostrarse como una ideología legitimadora cercana al positivismo ético que, ya lo adelanto, me resulta poco simpática. Asimismo, la decisiva pregunta acerca de qué derechos tenemos recibe respuestas dispares según cuál sea la interpretación que se adopte sobre el constitucionalismo de los derechos: es muy probable que el enfoque principialista o neoconstitucionalista nos procure mayor número de derechos o, en una terminología distinta, que brinde tutela en calidad de posiciones iusfundamentales a un mayor número de conductas o situaciones; pero también es seguramente cierto que el enfoque positivista o garantista, aunque nos procure menos derechos, lo hace de modo que estos resulten más acorazados o mejor protegidos. Reconozco que la primera posición resulta más atractiva, e incluso que describe mejor el funcionamiento real de los sistemas constitucionalizados, pero no se puede obviar que, como denuncia la segunda, presenta riesgos difícilmente admisibles para la vigencia de los derechos. Pero tal vez la diferencia más palpable se observa en el orden institucional o del equilibrio de poderes entre legisladores y jueces. La lectura neoconstitucionalista alienta sin duda el activismo judicial por cuanto los derechos entendidos como antes quedó indicado permiten, no ya solo revisar las decisiones legislativas en un proceso de inconstitucionalidad, sino eludirlas en todo tipo de procesos mediante una cierta pirueta interpretativa que luego será comentada; pero, a cambio, compromete no solo la libertad política de las mayorías, sino sobre todo el carácter estrictamente cognitivo, y no volitivo, que representa el fundamento de la legitimidad de la jurisdicción, dado que la aplicación de los principios constitucionales mediante ponderación entraña, según la más extendida opinión, una fuerte carga valorativa. Pensemos tan solo en el juego del principio de igualdad: es obvio que legislar equivale a trazar diferencias y clasificaciones entre distintas situaciones de hecho delimitadas según los más variados criterios en orden a la atribución de derechos y obligaciones, de cargas y beneficios. Pero el principio de igualdad proclama la igualdad entre todos los españoles y proscribe cualquier discriminación: ¿cuándo una diferenciación o clasificación legal se torna discriminatoria? Sencillamente esto es algo que la constitución no dice y que los expertos en la materia hacen depender de un llamado juicio de razonabilidad; y este es un juicio abiertamente valorativo que, si compartimos la idea de que los jueces han de asumir de forma decidida la aplicación del principio de igualdad, permitiría desbaratar cualquier opción legislativa3. No pue3. No es casual que cuando en Alemania llega a su apogeo la reacción antiformalista y judicialista de la escuela Derecho libre, algunos juristas propongan el desarrollo de un control difuso sobre la ley a través del principio de igualdad consagrado en el artículo 109
16
INTRODUCCIÓN
do decir que me produzca gran inquietud democrática el establecimiento de algunas limitaciones al legislador, aunque sea al precio de admitir ciertas dosis de activismo judicial, pero sea como fuere se trata de un debate que tampoco puede soslayarse en el marco del constitucionalismo de los derechos. Basten estas gruesas pinceladas para mostrar que, a mi juicio, el constitucionalismo de los derechos no está necesariamente vinculado a una particular concepción del Derecho, ni ha de poder explicarse solo desde una determinada construcción teórica a propósito del mismo. Pero también para poner de relieve que sin tomar en consideración los dos rasgos fundamentales que hemos atribuido a este género de constitucionalismo, la rematerialización de la cúspide del sistema jurídico y la garantía judicial de los derechos, resulta difícil emprender una discusión fecunda en casi ninguno de los principales capítulos de la filosofía del Derecho. Cuestiones capitales de la más asentada concepción del Derecho, como la tesis de las fuentes sociales, de la separación conceptual o de la función cognoscitiva y neutral de la ciencia jurídica, encuentran nuevos desafíos por el mero hecho de que nuestros sistemas sean al menos tan estáticos como dinámicos, por la atribución al juez de facultades para la interpretación de unos principios que son jurídicos y morales al tiempo y que reclaman una especial argumentación, o por la dimensión crítica que comporta enjuiciar el conjunto de las normas desde la perspectiva de una constitución sustantiva y no solo formal. E incluso es mayor su incidencia en la teoría del Derecho, esfera que si no ha de ser meramente descriptiva como se supone que es el ideal de las dogmáticas, cuando menos ha de guardar alguna relación semántica con esa realidad: la estructura de la norma, el funcionamiento del sistema jurídico, la coherencia y plenitud, o el modelo de interpretación y aplicación del Derecho, son aspectos que tampoco pueden obviar las peculiaridades de los enunciados que reconocen principios y derechos, la insuficiencia de los criterios para resolver los conflictos de esta clase de normas o las dificultades para justificar las soluciones interpretativas en términos solo subsuntivos. El viejo artículo conmemorativo de 2004 cuyo título he recuperado para esta recopilación no ha sido, sin embargo, incluido en la misma; en parte, porque ya fue objeto de publicación por la editorial Trotta4, de la Constitución de Weimar. Vid. G. Volpe, L'ingiustizia delle leggi, Giuffrè, Milán, 1977, pp. 249 ss. 4. Aquel trabajo fue objeto de una amable y enriquecedora crítica por parte de mi amigo y colega Juan Antonio García Amado, una crítica cuyo rigor tampoco estuvo reñido con el buen sentido del humor, como es habitual en él. Tuvimos oportunidad de debatir nuestras posiciones en una de las jornadas que organiza el Coloquio Jurídico Europeo en el Colegio de Registradores (14 de junio de 2008). Junto con mi réplica y una inteligente «intromisión» en la discusión a cargo de Carlos Bernal, los materiales fueron publicados
17
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
pero en parte, también porque en esta ocasión no he querido ocuparme tanto de la evolución del constitucionalismo de los derechos, entendido como modelo efectivamente actuante en nuestro sistema jurídico a lo largo de estos años5, cuanto más bien de las diferentes doctrinas e interpretaciones que han podido desarrollarse a partir del mismo en la teoría y filosofía del Derecho, y que ya han sido aludidas líneas arriba. Con alguna excepción, que sí puede considerarse un intento de estudio dogmático o jurisprudencial de ciertos elementos o consecuencias derivadas del modelo, el objetivo que guía la mayor parte de las contribuciones consiste en exponer y reflexionar acerca de cómo nuestro modo de concebir y pensar el Derecho se ha visto influenciado por las transformaciones que en los sistemas jurídicos de tradición continental ha propiciado el nuevo constitucionalismo nacido a mediados del siglo pasado. En realidad, con ello tampoco nos apartamos del objeto inicial, pues ya he dicho que el alcance político y jurídico del constitucionalismo de los derechos comienza pero no termina con su expresa consagración en enunciados normativos. Son precisamente las doctrinas o interpretaciones del mismo las que perfilan de modo decisivo su significado y conforman a la larga su fecundidad práctica. En definitiva, la tarelliana cultura jurídica que se nutre del quehacer colectivo, de las doctrinas, opiniones y estilos jurisprudenciales, nunca ha sido un apósito del Derecho, sino el Derecho mismo. Cabe decir que la historia de la cultura jurídica es la historia de «las políticas del Derecho, esto es, del modo en que las formulaciones ‘científicas’ de los juristas logran transformarse en hechos normativos»6. Y si esto es cierto en general, lo es seguramente aún más en el plano constitucional, donde los escuetos textos adquieren todo su significado con el paso del tiempo y la acción permeable de la cultura jurídica construida en torno a los mismos, pero en torno también a proyectos ideológicos y de política del Derecho. Ciertamente, como ya se ha advertido, no todas las contribuciones responden a este género de preocupaciones teóricas o metateóricas que forman parte del núcleo de la filosofía del Derecho. Me he permitido incluir en este volumen otros ensayos también conectados de uno u otro modo al constitucionalismo de los derechos, pero que se sitúan en perspectivas temáticas o metodológicas diferentes. Así, puede considerarse un trabajo dogmático, aunque no exento de crítica, el capítulo VII sobre el problema bastante debatido últimamente en España de la posible inen Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, ed. de M. Carbonell, Trotta, Madrid, 2007. 5. A esta finalidad dediqué la mayor parte de los trabajos incluidos en Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 22009. 6. R. Guastini y G. Rebuffa, «Introducción» a G. Tarello, Cultura jurídica y política del Derecho, trad. de I. Rosas, FCE, México, 1995, p. 23.
18
INTRODUCCIÓN
corporación de tablas de derechos fundamentales a los estatutos de autonomía, algo que no puede dejar de sorprender si pensamos que el estatus de ciudadanía viene dado, o debe venir dado, por la igual titularidad de los derechos. Un enfoque más propio de la filosofía política se adopta en el capítulo VIII, donde se abordan algunos aspectos de la globalización y de la multiculturalidad, dos desafíos contemporáneos a la filosofía garantista y universalista del constitucionalismo. Por último, los capítulos que cierran el libro quieren ser un reencuentro con dos cuestiones que he trabajado desde antiguo porque creo que en ellas se dirimen los postulados básicos de una concepción liberal del Derecho y de las instituciones: la laicidad del Estado y la libertad de conciencia.
19
PROCEDENCIA DE LOS TRABAJOS
Este volumen recoge trabajos publicados con anterioridad, aunque ninguno exactamente en los mismos términos. En algunos casos las alteraciones introducidas pueden considerarse mínimas o simplemente de estilo, pero en no pocas ocasiones han sido tan importantes que los capítulos resultantes deben reputarse como de nueva factura. Por tanto, las referencias bibliográficas que seguidamente se indican han de entenderse tan solo como meras orientaciones, ni siquiera exhaustivas, acerca de la procedencia de los trabajos. Por otra parte, algunas de las contribuciones fueron inicialmente concebidas como simples conferencias, mientras que otras obedecieron a proyectos investigadores más prolongados y tal vez también de factura más cuidadosa, aunque he procurado imprimir a todos ellos un estilo y presentación uniformes. Sobre todo, desearía haber logrado eliminar las reiteraciones, vicio bastante común del que es difícil evadirse, sobre todo cuando se agrupan ensayos escritos en un breve espacio temporal, pero pido disculpas por las que aún puedan advertirse. En cualquier caso, creo que, si bien responden a preocupaciones comunes, los distintos capítulos conservan su autonomía y pueden ser leídos también de modo independiente. El capítulo I apareció con el mismo título de «Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos» en los Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n.º 44 (2010), Un panorama de filosofía jurídica y política, conmemorativo de los cincuenta años de la publicación granadina, pp. 461-506. El capítulo II fue publicado con el título de «Principia iuris. Una teoría del Derecho no (neo)constitucionalista para el Estado constitucional»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 31 (2008), pp. 325-353; aunque en parte recoge también el trabajo titulado «La teoría del Dere21
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
cho de Principia iuris», en el volumen Constitucionalismo y garantismo, ed. de G. Marcilla, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 43-73. El capítulo III recoge mi contribución al Homenaje al profesor Javier Tamayo Jaramillo, titulada también «Sobre las relaciones entre el Derecho y la moral: una crítica del constitucionalismo ético», Biblioteca Jurídica Diké, Medellín (Colombia), 2011, vol. II, pp. 1631-1667. El capítulo IV tiene su origen en un debate mantenido con el profesor José Juan Moreso en el Colegio de Registradores de Madrid y recogido más tarde con el título de «Sobre la justificación del Derecho a través de la moral», en J. J. Moreso, L. Prieto y J. Ferrer, Los desacuerdos en Derecho, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2010, pp. 87-145. El capítulo V procede de mi contribución al Homenaje al profesor H. Fix-Zamudio. Con el título de «Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución» forma parte del volumen II de La Ciencia del Derecho procesal constitucional, obra coordinada por E. Ferrer Mac-Gregor y A. Zaldívar, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, pp. 805-824. El capítulo VI fue publicado por el Anuario de Historia del Derecho español, con el título de «Política legislativa, técnica legislativa y codificación en los albores del siglo XXI», tomo 82 (2012), pp. 387-409. El capítulo VII aparece con un título casi idéntico, «Sobre las Declaraciones de derechos y los nuevos estatutos de autonomía»: Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, 49 (2010), pp. 125-150. El capítulo VIII es una revisión y síntesis de dos trabajos, procedentes a su vez de otras tantas conferencias: «Constitucionalismo y globalización», en A. de Julios Campuzano (ed.), Dimensiones jurídicas de la globalización, Dykinson, Madrid, 2007, pp. 41-54; y «Los derechos fundamentales en la época del constitucionalismo», en F. González-Alviz y J. Martínez Lázaro (eds.), El juez y la cultura jurídica contemporánea I. La tercera generación de derechos fundamentales, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2009, pp. 139-174. El capítulo IX recoge la ponencia titulada «El principio de laicidad del Estado», presentada al IV Simposio Internacional de Derecho Concordatario, XXX Años de los Acuerdos entre España y la Santa Sede, M. C. Caparrós, M. M. Martín y M. Salido (eds.), Comares, Granada, 2010, pp. 73-94. El capítulo X recoge en lo fundamental el artículo «Desobediencia civil y objeción de conciencia», en Objeción de conciencia y función pública, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, pp. 11-42.
22
I NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
1. Los presupuestos del neoconstitucionalismo Aun cuando la etiqueta circula cada día con mayor profusión en el mercado de las ideas, lo primero que llama la atención del neoconstitucionalismo es que parece ser una corriente de pensamiento con muy pocos militantes1; los autores que suelen citarse como principales impulsores del movimiento, bastante heterogéneos entre sí por otra parte, no suelen calificarse a sí mismos como neoconstitucionalistas; y, a su vez, quienes hacen uso de esa expresión generalmente adoptan un sentido crítico y en ocasiones destructivo2. En mi opinión, la primera dificultad reside en el carácter gravemente ambiguo y extremadamente vago que presenta el uso de este neologismo: se puede enarbolar el neoconstitucionalismo en sentidos muy distintos y, luego, una vez fijado el sentido, tampoco resultan nada claros los rasgos o elementos que han de concurrir para ostentar legítimamente dicho título. Por eso creo justificado hablar de 1. Aunque, según M. Carbonell, «parece contar cada día con más seguidores», lo que seguramente es cierto sobre todo en América Latina, «El neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis», en M. Carbonell y L. García Jaramillo (eds.), El canon neoconstitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, p. 161. Con este mismo título e idénticos editores se ha publicado en España por Trotta, Madrid, 2010. Sin embargo, curiosamente se han eliminado algunas de las contribuciones que aparecían en la primera edición colombiana. 2. Por supuesto, hay excepciones, y creo que entre las más importantes, la representada por A. García Figueroa, quien de modo expreso manifiesta el deseo de «contribuir sinceramente a su desarrollo» (del neoconstitucionalismo), «El paradigma jurídico del neoconstitucionalismo», en A. García Figueroa (coord.), Racionalidad y Derecho, CEPC, Madrid, 2006, p. 267; un deseo que se ha plasmado en la obra que, a mi juicio, más cabalmente asume una construcción neoconstitucionalista con vocación totalizadora, Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, Trotta, Madrid, 2009.
23
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
neoconstitucionalismos, en plural3. Sin duda, esto supone un defecto, pero entraña posiblemente también una virtud, y es que el neoconstitucionalismo tiende a convertirse en una respuesta global, en una nueva cultura jurídico-política si se quiere, que se halla presente en toda clase de debates; en los debates de filosofía política acerca del mejor modo de organizar las instituciones democráticas; en los conceptuales a propósito de qué debemos entender por Derecho y de cómo se explica su relación con la moral; en los metateóricos sobre la función de la ciencia jurídica y el enfoque más adecuado para la comprensión del Derecho; en los teóricos relativos a la naturaleza de las normas y de su interpretación, etc. De ahí la fuerte tendencia que se observa en las distintas versiones del neoconstitucionalismo a medir sus fuerzas con otras respuestas globales, singularmente con el positivismo y el iusnaturalismo. En suma, me parece que hay que dar la razón a una observadora externa, concretamente a una constitucionalista, cuando dice que estamos ante «un término acuñado para introducir y plantear en el terreno de la filosofía jurídica una discusión a propósito de los desafíos que diversos aspectos del funcionamiento de los sistemas constitucionales actuales lanzan a la teoría del derecho tradicional»4. Cualquiera que fuese el inventor de la palabra5, lo cierto es que, si bien hoy no existe una filosofía jurídica neoconstitucionalista, tampoco es fácil encontrar esferas de discusión mínimamente relevantes en las que no aparezca una posición así calificada, por lo común desempeñando una función crítica frente al positivismo. Las distintas manifestaciones o formas de entender el neoconstitucionalismo presentan, sin embargo, un sustrato común, que es justamente el modelo de Estado constitucional de Derecho, principalmente en la versión que se desarrolla en Europa a partir de la segunda guerra mundial y en algunos países iberoamericanos durante la última década del siglo pasado, aunque tampoco resulta extraño a la tradición jurídica norteamericana, como lo demuestra el ejemplo sobresaliente de Dworkin, uno de los más acreditados neoconstitucionalistas que expresamente construye 3. Ya lo hizo M. Carbonell en el primero de sus volúmenes recopilatorios sobre la cuestión, Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 42009. 4. M. A. Ahumada, «Neoconstitucionalismo y constitucionalismo», en P. Comanducci, M. A. Ahumada y D. González Lagier, Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, p. 134; una caracterización muy cercana en A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 60. 5. P. Comanducci reivindica la paternidad para la escuela genovesa de teoría del Derecho, que a finales de los años noventa del siglo pasado comenzó a utilizar la expresión para referirse a ciertas tendencias pospositivistas de la filosofía jurídica contemporánea, «Constitucionalización y neoconstitucionalismo», en el volumen Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, cit., p. 87. Vid. también, como exponente de esa escuela genovesa, la monografía de S. Pozzolo, Neoconstituzionalismo e positivismo giuridico, Giappichelli, Turín, 2001.
24
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
su teoría a partir de la experiencia estadounidense. Esta será la nueva realidad política y jurídica presuntamente inaccesible a los esquemas conceptuales del positivismo, y cuya comprensión y a veces también justificación reclama nuevos planteamientos y herramientas. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos singulares del Estado constitucional de Derecho?, ¿qué novedades aporta este modelo? A mi juicio, tales rasgos se inscriben en el marco jurídico-político que hemos llamado constitucionalismo de los derechos y ahora pueden resumirse en los siguientes aspectos6: a) El reconocimiento de la incuestionable fuerza normativa de la constitución como norma suprema. Esto puede parecer una obviedad pero, como ya advertimos en la Introducción, no lo es. En el marco del constitucionalismo de los derechos, la constitución no se concibe en absoluto como un ejercicio de retórica política o como expresión de un catálogo de buenas intenciones, sino como una norma jurídica con la misma vocación conformadora que cualquier otra; mejor dicho, no con la misma, sino con una fuerza superior e indiscutible, pues la constitución ostenta la condición de norma suprema. Aunque en la tradición europea no falten intentos en este sentido, creo que este primer rasgo representa sobre todo una herencia norteamericana: la versión lockeana del contrato social se muestra aquí mucho más fecunda que la rousseauniana; lejos de confiar en una voluntad general en constante actividad racional, aunque devaluada luego a la condición empírica de la omnipotencia del legislador o, peor aún, del Ejecutivo, el Estado (neo)constitucional postula la fuerza normativa de la constitución, concebida metafóricamente (pero con indudable trascendencia práctica) como un pacto originario nacido del poder constituyente y vinculante para todos, pero muy especialmente para los poderes de verdad, o sea, para los poderes constituidos. La soberanía popular donde reside el poder constituyente no es ninguna idea fantasmagórica, sino una convención que representa el único modo de evitar poderes soberanos o legibus soluti7. En todo caso, cualquiera que sea la justificación que quiera darse, sin la aceptación colectiva de que la constitución es una norma, y precisamente una norma suprema, se desmorona el entero edificio constitucional. 6. He intentado una aproximación más detallada en Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 107 ss. Vid. también la certera aproximación de R. Guastini, «La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano» [1998], en Estudios de teoría constitucional, ed. y presentación de M. Carbonell, UNAM/Fontamara, México, 2001, pp. 153 ss. 7. Como bien dice Ferrajoli, la virtualidad práctica de la idea de poder constituyente del pueblo es más bien de carácter negativo: que la soberanía pertenece a todo el pueblo significa ante todo que no pertenece a nadie más (Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 13.2, vol. II, p. 14).
25
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Naturalmente, qué sea una norma suprema y cuáles sus consecuencias son cuestiones que cabe discutir, y más tarde en el capítulo V algo diremos sobre estos problemas. Baste decir ahora que, a mi juicio, la supremacía no puede ser concebida como una cualidad que tan solo se proclame por la constitución, sino que ha de encarnar una práctica social que reconozca como inválidas las normas o decisiones que vulneren lo establecido en el texto supremo; y que ese reconocimiento, en cuanto que práctica social e institucional, se concreta principalmente en las dificultades especiales que se diseñan para su reforma y en la garantía judicial frente a su violación. Sin una mínima rigidez y sin esa garantía judicial, la supremacía de la constitución y de sus derechos quedaría tan solo proclamada. b) La rematerialización constitucional, esto es, la incorporación al texto no solo de normas formales, de competencia o procedimiento destinadas a regular el ejercicio de los poderes y la relación entre los mismos, sino también y sobre todo de normas sustantivas que pretenden trazar límites negativos y vínculos positivos a lo que dichos poderes están en condiciones de decidir legítimamente. Para usar la terminología de la Constitución española, los valores superiores, los principios y especialmente los derechos fundamentales representan la plasmación de esa extraordinaria densidad normativa que hace del Estado constitucional contemporáneo el contrapunto de lo que pudo ser el modelo kelseniano8. Adviértase que con ello se incorporan a la constitución contenidos que proceden directamente de la moralidad. El viejo anhelo de positividad del Derecho natural se vería así realizado y su tradicional función de servir como contrapunto crítico al Derecho positivo se convertiría en condición de la validez jurídica de las leyes. La conclusión es que merced a las constituciones, la moral —es decir, los venerables derechos naturales— ha hecho acto de presencia en el Derecho, más concretamente en la cúspide del Derecho. Y justamente aquí reside la diferencia: el orden jurídico siempre ha incorporado normas sustantivas que pretenden decir a sus destinatarios qué es lo que pueden o no hacer; la novedad es que ahora los destinatarios son también los poderes públicos, cuya conducta se expresa a su vez en forma de normas jurídicas cuya identificación exige apelar a conceptos morales. Dicho de otro modo, los estándares de moralidad ya no están presentes solo en la aplicación de las normas 8. En efecto, Kelsen tal vez sea el autor que, tomándose en serio la fuerza normativa de la constitución, más dificultades y cautelas mostró a la hora de incorporar al texto principios o derechos, en suma, límites materiales a la acción del legislador, y ello expresamente ante el temor de que los jueces se convirtiesen en los auténticos señores de la constitución (vid. H. Kelsen, «La garantía jurisdiccional de la constitución (la justicia constitucional)» [1928], en Escritos sobre la democracia y el socialismo, ed. de J. Ruiz Manero, Debate, Madrid, 1988, pp. 142 ss.).
26
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
que hacen uso de los mismos, sino también en la identificación de las propias normas. La moral incorporada a la constitución se revela entonces como el parámetro, no ya de la justicia, sino de la propia validez de las demás normas; y la divergencia entre moral y Derecho se traslada al interior del orden jurídico como una divergencia entre constitución y ley. Recordando la conocida distinción kelseniana entre sistemas estáticos (morales) y dinámicos (jurídicos), cabe decir que el constitucionalismo contemporáneo fortalece la dimensión estática del Derecho. En los capítulos III y IV tendremos oportunidad de discutir algunas consecuencias de esta incorporación de la moral a la constitución. Cuáles sean los contenidos materiales o sustantivos de la constitución y qué denominación reciban es una cuestión secundaria. La Constitución española, por ejemplo, habla de valores superiores, de derechos fundamentales o de principios a secas, que suelen recoger los llamados por la doctrina principios en sentido estricto, y habla también de principios rectores de la política social y económica (directrices), pero lo decisivo de esta clase de normas es que no regulan ni el quién ni el cómo de las decisiones legislativas o de otro tipo, sino precisamente su contenido, esto es, qué es lo que puede y no puede ser decidido, incluso en algunos casos qué debe ser decidido. En este sentido, parece difícil concebir una constitución que carezca de todo contenido material, por lo que el fenómeno que hemos llamado de la rematerialización alude a una cuestión cuantitativa, pero es propio del constitucionalismo de los derechos que las normas sustantivas se extiendan en número y en densidad normativa. Esa rematerialización, que en Europa puede presumir de su origen en los documentos revolucionarios franceses, es también un rasgo característico de las experiencias constitucionales desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo pasado. c) La garantía judicial y la aplicación directa de la constitución. La garantía judicial no es más que una consecuencia de tomarse en serio la fuerza normativa suprema de la constitución: si esta es una norma, su exigibilidad puede hacerse valer ante los órganos específicamente encargados de esa tarea, es decir, ante los jueces, que a su vez han de ostentar competencia para el control sobre las demás normas del sistema. En general, los Estados constitucionales europeos han optado por un modelo de jurisdicción concentrada y de juicio abstracto y negativo de leyes; de manera que es un peculiar Tribunal Constitucional el encargado de declarar la eventual invalidez de las leyes contrarias a la constitución mediante un procedimiento que solo puede ser instado por cualificados sujetos políticos, como el Gobierno o un cierto número de parlamentarios. Sin embargo, con ser esto importante, sobre todo desde la óptica legalista de la tradición europea, no es a mi juicio lo más importante. Y no es lo más importante porque si la garantía judicial de la constitución se limitase 27
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
a la fórmula del recurso abstracto, aquella difícilmente podría escapar de las estrechas fronteras que dibujan la vida «interna» del Estado y la relación entre sus poderes; no ya porque el Tribunal Constitucional sea un órgano de designación política9, sino principalmente porque la formulación de ese recurso se halla fuertemente restringido y, a la postre, forma parte de la propia estrategia política y parlamentaria de los partidos. La idea kelseniana del legislador negativo parece plenamente ajustada: el procedimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal tiende a concebirse como una prolongación del procedimiento legislativo en las Cámaras, y de hecho es corriente que en los debates parlamentarios se advierta o negocie sobre la interposición de un futuro recurso. Lo decisivo es por ello la aplicación directa de los derechos por parte de los jueces ordinarios, lo que significa que la constitución desborda los límites del «mundo político» y de la relación entre los poderes para invadir el conjunto del ordenamiento. Que la interpositio legislatoris haya dejado de ser una mediación necesaria para la aplicación de la constitución o, al menos, de sus derechos fundamentales, supone entonces que los operadores jurídicos acceden y pueden hacer uso de los mismos de manera directa y no ya a través de la previa interpretación o decisión del legislador. Es más, en la medida en que merced a la comentada rematerialización, el texto constitucional regula numerosos aspectos sustantivos, su consideración por parte de los jueces ha de ser casi permanente, pues resulta difícil encontrar un problema jurídico medianamente serio que carezca de alguna relevancia constitucional10. Esto es, los derechos fundamentales y las demás cláusulas materiales no se presentan solo como condiciones de validez de las leyes, sino como normas con vocación de regular cualquier aspecto de la vida social, incluidas por ejemplo las relaciones entre los particulares. De este modo, la normativa constitucional deja de estar «secuestrada» dentro de los confines que dibujan las relaciones entre órganos estatales, para asumir la función de normas ordenadoras de la realidad que los jueces ordinarios pueden y deben utilizar. No es necesario añadir el protagonismo que con todo ello cobran los jueces, que de mudos ejecutores de la ley se han convertido en instancias críticas de la voluntad 9. De modo más indirecto, pero no menos efectivo, también lo son el Tribunal Supremo y otras instancias jurisdiccionales en el sistema de Consejo General del Poder Judicial vigente hoy en España. Una acertada aproximación en P. Andrés Ibáñez, «Poder judicial y juez en el Estado constitucional de Derecho. El sistema de Consejo» (1999), En torno a la jurisdicción, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2007, pp. 127 ss. 10. Con la consecuencia añadida de lo que R. Guastini ha llamado la sobreinterpretación constitucional: «cuando la constitución es sobreinterpretada no quedan espacios vacíos de —o sea, libres del— derecho constitucional: toda decisión legislativa está prerregulada (quizás aun, minuciosamente regulada) por una u otra norma constitucional» («La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano», cit., pp. 159-160).
28
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
legislativa a partir de una interpretación constitucional que, como se verá, tiene mucho que ver con el razonamiento moral. Si no me equivoco, nadie pone hoy en duda la aplicación directa de la constitución. Podrá discutirse el alcance de la misma, sobre todo cuando sus preceptos pretenden hacerse valer en las relaciones jurídico-privadas o cuando adoptan una fisonomía principial o poco concluyente, pero que la constitución tiene siempre algo que decir parece fuera de duda. El problema surge cuando la aplicación de la constitución parece ofrecer una solución distinta a la avalada por la ley; más claramente, cuando la ley pertinente para regular el caso se juzga inconstitucional o no proporciona la que parece mejor respuesta desde una perspectiva constitucional. En tales casos el sistema ofrece dos técnicas: la llamada interpretación conforme, que consiste en seleccionar aquellos significados (aquellas normas) de la disposición legal que mejor se adecuen al texto constitucional, excluyendo los incompatibles o no conformes; y la cuestión de inconstitucionalidad, que debería entrar en juego cuando el juez considerase que ninguno de los posibles significados legales son compatibles con la constitución, formulando entonces la correspondiente pregunta al Tribunal Constitucional. Pero me parece que esto solo en principio. Tal vez uno de los hallazgos más celebrados del judicialismo neoconstitucionalista haya consistido en abrir la posibilidad de una jurisdicción difusa en el entramado institucional de un modelo de jurisdicción concentrada. Dicho más claramente, en la posibilidad de ensayar técnicas desaplicadoras de la ley en sistemas que reservan el control de constitucionalidad a un Tribunal Constitucional separado de la jurisdicción ordinaria; técnicas que, por otra parte, también puede usar el mismo juez constitucional cuando actúa en procesos de amparo. Sin duda, la comprobación de lo que acabamos de decir y de su concreto alcance requeriría un estudio detallado de la práctica forense, que no emprenderemos aquí, pero tengo la impresión de que esta operación de ingeniería judicial comprende los siguientes pasos: primero, obviamente, no poner en duda la constitucionalidad de la ley, algo que obligaría a plantear la cuestión. Segundo, considerar sin embargo que resulta injusta o inadecuada para regular el caso al implicar (insisto: en el caso) un sacrificio desproporcionado de algún principio o derecho fundamental también relevante. Tercero, construir un conflicto de principios o derechos; concretamente un conflicto entre los principios o derechos que están detrás de la ley, que se ven realizados o satisfechos por esta, y aquellos otros en pugna que aparecen sacrificados. Cuarto, argumentar a partir de las reglas de la ponderación. Y quinto, finalmente, aplicar directamente el precepto constitucional triunfante (en el caso) con la consiguiente desaplicación del precepto derrotado y de la ley dictada a su amparo; o bien, alternativamente, buscar una concordancia práctica que en puridad no supone el 29
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
triunfo de ningún principio o derecho, sino el diseño de una respuesta intermedia de matriz genuinamente judicial. Que este género de operaciones pueda en ocasiones parecer discutible en el marco de un sistema de jurisdicción concentrada no impide ver en ellas un síntoma de la creciente penetración de rasgos propios del sistema difuso. Pero si el modelo de jurisdicción concentrada y control abstracto ha terminado conjugándose con elementos propios de la jurisdicción difusa y de control concreto, parece que también la imagen del Tribunal Constitucional como legislador estrictamente negativo debe ser revisada. La práctica del neoconstitucionalismo no acepta una concepción tan angosta de la función jurisdiccional como instancia solo anuladora. De un lado, las sentencias interpretativas en las que el Tribunal, conservando la validez de la disposición legal, informa acerca de cómo debe interpretarse o de qué interpretaciones han de excluirse, revelan una concepción colegisladora de la jurisdicción constitucional, que en España ha llegado al paroxismo en algunos ámbitos; en particular, el régimen de las Comunidades Autónomas es casi tanto un diseño legal o estatutario como jurisprudencial. Por otra parte, las sentencias aditivas o manipulativas suponen una legislación claramente positiva en la medida en que extienden una disciplina normativa a favor de personas o supuestos inicialmente no contemplados en la norma. Herramienta fundamental al servicio del principio de igualdad, estas sentencias, con todas las limitaciones que se quiera, suponen una peculiar modalidad judicial de colmar las lagunas u omisiones legislativas11; y, por cierto, no veo ninguna dificultad para que esta técnica, tal vez bajo los ropajes del argumento analógico, sea usada por el juez ordinario en aplicación directa del principio de igualdad. d) Rigidez constitucional. No creo que una especial rigidez sea condición de la supremacía constitucional, pero tampoco cabe duda de que las distintas fórmulas que dificultan la reforma del texto contribuyen a fortalecer su vigor frente a los poderes constituidos. En general el constitucionalismo europeo contemporáneo resulta bastante rígido y no es infrecuente que incorpore incluso cláusulas de intangibilidad12. Pero sus intérpretes se muestran a veces más rigurosos; Ferrajoli, por ejemplo, considera que la rigidez es no ya una garantía constitucional, sino una característica estructural o esencial al propio concepto de constitución: retorciendo un famoso argumento mayoritarista que reprocha a la rigidez «atar las manos de las generaciones futuras», escribe que, más bien al 11. Vid. M. Gascón Abellán, «Los límites de la justicia constitucional: el Tribunal Constitucional entre jurisdicción y legislación», en F. Laporta (ed.), Constitución: problemas filosóficos, CEPC, Madrid, 2003, pp. 165 ss.; también F. J. Díaz Revorio, Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, Lex Nova, Valladolid, 2001. 12. Así, el artículo 288 de la Constitución portuguesa enumera hasta catorce materias sustraídas a toda revisión.
30
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
revés, la rigidez sirve para atar las manos de las generaciones del presente a fin de impedir que amputen las suyas a las del futuro. Por lo demás, viene a sostener que, más allá de lo establecido de modo explícito por la Constitución italiana, la intangibilidad alcanza tanto a los derechos fundamentales como a ciertas reglas organizativas, entre ellas la propia fórmula democrática13. Sobre este punto volveremos en el capítulo V. En resumen, los presupuestos jurídicos y políticos que sirven de anclaje al neoconstitucionalismo son bastante diferentes de los que tuvo ante sí el positivismo decimonónico, incluso en las versiones más liberales del viejo Estado de Derecho. Frente a un constitucionalismo retórico, programático o de catecismo político, la resuelta afirmación de la fuerza normativa y vinculante de la constitución. Frente a un constitucionalismo meramente formal que suponía que la constitución solo podía hablar de la «política» y de sus protagonistas porque del «mundo» ya hablaría el legislador, la afirmación de una constitución dotada de una extraordinaria densidad normativa que proporciona razones justificatorias (es verdad que con frecuencia contradictorias) en todos los ámbitos de la vida social y en sus más insospechados conflictos. Frente a una constitución carente de toda garantía judicial o «secuestrada» por un especialísimo Tribunal encargado solo de pronunciar la invalidez de las leyes con total abstracción de sus supuestos de aplicación y a instancias únicamente de los propios sujetos que intervienen en su producción, el desarrollo de fórmulas de «legislación-jurisdicción» positiva y, sobre todo, la afirmación de una constitución directamente aplicable por el conjunto de los operadores jurídicos. Confío en que esta sea una descripción bastante fiel (aunque inevitablemente sintética y poco matizada) de lo que supone el constitucionalismo contemporáneo o, al menos, de sus tendencias más acusadas. Sin embargo, a partir de aquí no ha nacido una concepción unitaria o estándar acerca de los principales problemas del Derecho o de las prácticas jurídicas; con razón se ha dicho que el neoconstitucionalismo es un auténtico cajón de sastre al que se adscriben, o son adscritas, las más heterogéneas y hasta contradictorias posiciones14; por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, suelen incluirse bajo el «paradigma constitucionalista» autores como R. Dworkin, N. MacCormick, J. Raz, R. Alexy, C. S. Nino o L. Ferrajoli15, aunque, por no citar a españoles, yo añadiría inexcusablemente a Zagrebelsky, tal vez el jurista dogmático que de una manera más clara e inteligente elabora una explicación del sistema jurídico en 13. Vid. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., §§ 13.17 y 13.18, vol. II, pp. 85 ss. 14. Vid. C. Bernal, «Refutación y defensa del neoconstitucionalismo», en Teoría del neoconstitucionalismo, cit., p. 301. 15. Vid. M. Atienza, El sentido del Derecho, Ariel, Barcelona, 2001, p. 309.
31
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
términos neoconstitucionalistas. En realidad, y dada la vocación totalizadora del neoconstitucionalismo, parece difícil escribir de filosofía del Derecho sin abordar alguna de sus temáticas. Sea como fuere, es posible identificar distintos neoconstitucionalismos, no solo por las divergencias que cabe apreciar entre sus cultivadores, sino también, y sobre todo, porque se desarrollan en torno a problemas también diferentes. En este capítulo comentaremos solo algunas modalidades y versiones, pero advirtiendo que no están implicadas entre sí, ni su presentación cuenta tampoco con un esquema canónico o incontrovertido de tesis fundamentales. El próximo capítulo se dedicará a una interpretación del constitucionalismo de los derechos casi por completo diferente, y que podemos denominar constitucionalismo garantista. Por último, en el capítulo III se desarrollará la última de las dimensiones del neconstitucionalismo, aquella que tiene que ver con la vieja cuestión de las relaciones entre Derecho y moral y, muy unida a la misma, con el problema del conocimiento jurídico o del modelo de ciencia del Derecho. 2. El neoconstitucionalismo como filosofía política o doctrina del Estado justo Este es el significado menos problemático desde el punto de vista de la filosofía del Derecho, pues en realidad afirma algo ajeno al propio Derecho: básicamente, que el modelo que acabamos de describir representa hoy la óptima o la mejor forma de organizar la sociedad política. Por tanto, que es bueno o justo que los poderes constituidos se organicen y actúen con arreglo a una norma superior que establece la forma democrática como procedimiento para la designación de los legisladores y cargos públicos, pero, sobre todo, que establece una tupida constelación de valores morales y de derechos fundamentales que limitan o vinculan la acción de los primeros; y que asimismo es bueno o justo contar con un poder judicial independiente encargado de fiscalizar ese sometimiento del poder al Derecho, pudiendo pronunciar la nulidad de cualquier decisión o norma que, tanto por motivos formales como sustantivos, vulnere lo decidido por esa norma suprema; o incluso encargado de suplir al legislador en los casos en que este no ha desarrollado las adecuadas garantías para un determinado derecho. Pero que sea el significado para nosotros menos problemático no quiere decir que carezca de problemas. Todo lo contrario. Aun cuando estamos acostumbrados a hablar de la «democracia constitucional» o del «constitucionalismo democrático» como si se tratase de un binomio inescindible, lo cierto es que entre el ideal constitucionalista y el ideal democrático se advierte una tensión difícil de superar. Al fin y al cabo, como 32
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
señala Elster, «la lógica fundamental del ejercicio constituyente sigue siendo que una mayoría simple decide que esa mayoría simple no es el mejor procedimiento para decidir sobre algunos temas»16. En una imagen bastante expresiva, las relaciones entre ley y constitución pueden compararse con el flujo y reflujo de las mareas, de manera tal que el avance de la ley implica el retroceso de la constitución, y el mayor protagonismo de esta última supone la bajamar de la ley17: cuanto mayor sea el ámbito de la constitución, menor resulta la esfera de libre disposición para el legislador. Desde luego, la tensión comentada nos acompaña desde los albores del régimen liberal y de ella fueron muy conscientes numerosos teóricos del constitucionalismo revolucionario18, pero comprensiblemente ha de acentuarse en el marco de un constitucionalismo «invasivo» que pretende encadenar al Ulises legislador al palo de una constitución rematerializada que tiene respuesta para (casi) todo19 y que, por si fuera poco, deja en manos de los jueces la última palabra sobre las cuestiones controvertidas. He aquí el núcleo de la objeción democrática que abiertamente milita contra los presupuestos en que se asienta el neoconstitucionalismo y que, como reacción al mismo, viene creciendo en los últimos tiempos20.
16. J. Elster, «Régimen de mayorías y derechos individuales», en S. Shute y S. Hurley (eds.), De los derechos humanos, trad. de H. Valencia, Trotta, Madrid, 1998, p. 169. 17. La imagen es varias veces utilizada por F. Laporta, «El ámbito de la Constitución»: Doxa, 24 (2001), p. 460; y luego en el riguroso ensayo El imperio de la ley. Una visión actual, Trotta, Madrid, 2007, p. 220. 18. Vid., por ejemplo, Th. Paine, Derechos del hombre [1791], ed. de F. Santos Fontela, Alianza, Madrid, 1984, p. 217. 19. Es corriente comparar metafóricamente el acto constituyente por el que una colectividad se impone a sí misma no adoptar en el futuro ciertas decisiones —las prohibidas por la Constitución— con la imagen de Ulises encadenado para no caer seducido por el canto de las sirenas. Vid. J. Elster, Ulises y las sirenas: estudios sobre racionalidad e irracionalidad, trad. de J. J. Utrilla, FCE, México, 1989; del mismo autor, Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, trad. de J. Mundó, Gedisa, Barcelona, 2002, pp. 111 ss. 20. La literatura sobre la objeción democrática es amplia y antigua, pero vid. entre nosotros, P. de Lora, «Justicia constitucional y deferencia al legislador» y J. C. Bayón, «Derechos, democracia y Constitución», ambos en Constitución: problemas filosóficos, cit., pp. 345 ss. y 399 ss.; F. Laporta, El imperio de la ley, cit., pp. 219 ss. Particular atención presta a este problema el reciente y ya citado volumen El canon neoconstitucional, con trabajos de J. C. Bayón, «Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo», pp. 409 ss.; V. Ferreres Comella, «El control judicial de la constitucionalidad de la ley. El problema de su legitimidad democrática», pp. 477 ss.; R. Vázquez, «Justicia constitucional y democracia: la independencia judicial y el argumento contramayoritario», pp. 505 ss.; R. Gargarella, «Una disputa imaginaria sobre el control judicial de las leyes. El ‘constitucionalismo popular’ frente a la teoría de Nino», pp. 529 ss.; y G. Zagrebelsky, «Realismo y concreción del control de constitucionalidad. El caso de Italia», pp. 553 ss.
33
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
De modo particular, creo que esa crítica no se orienta tanto hacia la existencia misma de una ley fundamental sobre las leyes ordinarias, pues una mínima constitución por escuálida que sea siempre parece necesaria, sino a su creciente densidad normativa en forma de valores, principios y derechos y, sobre todo, al decidido judicialismo en que al parecer necesariamente desemboca dicho modelo21. En pocas palabras, las constituciones del neoconstitucionalismo parecen querer asfixiar la libertad política del legislador y con ello la propia democracia; y esto porque dicen demasiado a propósito de demasiadas cosas y con frecuencia de manera demasiado imprecisa o indeterminada, dejando en manos de un cuerpo elitista (los jueces) la última palabra sobre cuestiones discutidas y discutibles que deberían ser acordadas por las generaciones del presente a través del legislador democrático. Que digan demasiado equivale a cercenar la esfera de la legislación, y que lo hagan de forma demasiado imprecisa equivale a fortalecer la figura del juez; por uno y otro lado la ley pierde valor y virtualidad22. Un ejemplo sobresaliente de esta perspectiva crítica: si, como afirma el neoconstitucionalismo, «no hay ámbitos de libre configuración (para el legislador) y, por tanto, inmunes a la corrección por parte de los órganos judiciales, no quedará espacio para una sociedad que ejerza la política, sino que todos pasaremos a ser súbditos del supremo órgano político y no democrático, la judicatura. Si toda decisión política, absolutamente toda, se puede cuestionar ante los tribunales en nombre de los derechos, la política dejará de ser una actividad social autónoma»23. Naturalmente, la justificación de estas críticas será mayor o menor según sea la densidad normativa de las constituciones y el grado de judicialismo que estas sostengan o alienten, aspectos que tampoco son uniformes en todos los sistemas, ni defendidos con igual empeño entre los neoconstitucionalistas, es decir, entre aquellos que de un modo u otro consideran plausible el modelo. Incluso algunos que tal vez pudieran merecer la etiqueta de neoconstitucionalistas en otros aspectos, han reaccionado con cierta energía contra ese activismo judicial más o menos propiciado por las constituciones contemporáneas y que, al parecer, lesionaría el principio democrático. Singularmente, creo que este es el caso de Habermas, cuyo proyecto supone una impugnación directa de muchos de los rasgos o elementos que aquí hemos formulado como presupuestos mismos del neoconstitucionalismo: crítica de la rematerialización constitucional y limitación estricta del catálogo de derechos fundamentales, 21. Es generalmente aceptado que «el neoconstitucionalismo genera una explosión de la actividad judicial y comporta o requiere de algún grado de activismo judicial» (M. Carbonell, «El neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis», cit., p. 163). 22. Vid. A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 110. 23. J. A. García Amado, «Derechos y pretextos. Elementos de crítica del neoconstitucionalismo», en Teoría del neoconstitucionalismo, cit., p. 254.
34
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
con expresa exclusión de los sociales; comprensión de los derechos en términos de defensa más que de elementos objetivos o «valores» susceptibles de impregnar o irradiar sobre el conjunto del ordenamiento y de su interpretación; asignación al Tribunal Constitucional y a los propios derechos de una función instrumental al servicio de la democracia y bajo una óptica autorrestrictiva; eliminación de cualquier forma de legislación positiva por parte de los jueces, etc. En pocas palabras, el Tribunal Constitucional «solo puede conservar su imparcialidad si resiste la tentación de cubrir su ámbito de interpretación con juicios valorativos de tipo moral», pues su misión ha de ser vista como la de un «defensor de la democracia deliberativa» y «de ahí que el control abstracto de normas haya de referirse ante todo a las condiciones de la génesis democrática de las leyes»24: obsérvese, ante todo no a su contenido prescriptivo sino a las condiciones de su génesis, o sea, a su modo de producción, que es, en resumidas cuentas, lo que proponía Kelsen en su modelo de Tribunal Constitucional, un modelo de extremada deferencia hacia el legislador. Con todo, no cabe duda de que el constitucionalismo contemporáneo que se tome en serio la primacía de los derechos propicia un inevitable grado de activismo judicial, al menos si examinamos la cuestión desde la perspectiva europea (no tanto norteamericana), donde el paradigma o ideal de juez sigue siendo el de un sujeto cuya boca pronuncia las palabras de la ley y, al menos cuando hay ley, solo de la ley. Se podrá limitar el número de derechos fundamentales o, al menos, de derechos susceptibles de garantía judicial, o se podrá también alimentar una mentalidad autorrestrictiva en la justicia constitucional, pero en la medida en que se reconozca —y hoy esto parece indiscutible en nuestros sistemas jurídicos— que todos los jueces pueden y deben aplicar directamente las cláusulas sustantivas de la constitución a la resolución de todo tipo de conflictos, es difícil no ver en su actuación un serio competidor o una seria amenaza a la voluntad antes soberana del legislador, expresada a través de sus palabras y también de sus silencios. Aquí reside, a mi juicio, el desafío fundamental del neoconstitucionalismo al viejo Estado legislativo de Derecho: no tanto en que exista una constitución que vertebre la organización política, ni siquiera en la presencia de un Tribunal Constitucional que controle la regularidad formal del ejercicio de los poderes públicos, sino más bien en el amplísimo abanico de principios sustantivos y de derechos a disposición de la jurisdicción ordinaria para ser utilizados en cualquier clase de proceso, y no ya solo en el recurso abstracto de inconstitucionalidad. Ante esta realidad, por supuesto cabe adoptar la posición de Habermas y 24. J. Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Introducción y trad. de M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 62010, pp. 184 ss. y 311 ss., en particular pp. 338 y 349.
35
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
de otros muchos, recomendando «menos constitución» o «constituciones más débiles». Pero en general no es esto lo que hacen los autores neoconstitucionalistas o simplemente partidarios de un constitucionalismo algo más fuerte en torno a los derechos: frente a la objeción de que la constitución dice demasiado y con ello limita el margen de acción democrática, se replica que también la constitución es una expresión de la democracia. Y frente a la objeción de que dice las cosas de modo demasiado impreciso y con ello incremente la discreción judicial, se replica con una reformulación de la propia teoría de la interpretación. Ferrajoli y Dworkin encarnan buenos ejemplos de estas dos réplicas. En efecto, Ferrajoli ha reaccionado con bastante energía a las críticas u objeciones democráticas: primero, como ya vimos, para defender la rigidez e incluso la intangibilidad de los aspectos fundamentales de la constitución; y segundo, para reformular el concepto de democracia no ya en términos de votos, sino de derechos. En el constitucionalismo garantista queda cancelada la tensión entre democracia y constitución, entre decisión mayoritaria y derechos, que tanto preocupa a la concepción que el propio autor llama politicista o mayoritarista. Como se examinará con más detalle en el próximo capítulo, en la versión garantista del constitucionalismo no hay dos fuentes de legitimidad en permanente tensión, los derechos y los votos, sino que aquellos se conciben como expresión misma de la genuina democracia por cuanto son fragmentos de soberanía popular en manos de todos y de cada uno. La garantía tanto de la autonomía política como de la autonomía privada representa, junto el resto de derechos fundamentales, un límite infranqueable frente a los poderes mayoritarios y del mercado. Si no me equivoco, Ferrajoli se sitúa aquí en las antípodas de Habermas y, con ello, se constituye en el más cabal defensor de un constitucionalismo fuerte en el sentido ahora comentado: si el autor alemán termina por disolver los derechos y sus garantías jurisdiccionales en el altar de la democracia deliberativa, el profesor de Roma hace todo lo contrario, ofrecer una lectura de la democracia en términos de derechos y no solo de votos. La segunda objeción encuentra su réplica en las posiciones neoconstitucionalistas que pudiéramos llamar más radicales o totalizadoras. Estas consisten más bien en negar la mayor, en negar que el juez que aplica los principios sustantivos de la constitución esté realmente ocupando la posición del legislador; no ya porque tales principios sean también democráticos, sino porque no es cierto que su aplicación implique un abusivo ejercicio de subjetividad como dicen los críticos, todo ello a partir de una reformulación del propio concepto de Derecho. En este sentido, García Figueroa observa que el neoconstitucionalismo propicia una mayor actividad judicial, pero no un mayor activismo, puesto que su modelo de juez no actúa según los viejos parámetros del realismo, sino firme36
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
mente comprometido con un razonamiento práctico a partir de principios que son al tiempo morales y jurídicos25; hasta el punto de que, en la fórmula de Dworkin, su horizonte no es el ejercicio de discrecionalidad, sino la unidad de solución correcta. Esto significa que el juez del neoconstitucionalismo es más activo, pero no más (sino menos) libre. Luego hemos de volver sobre esta cuestión, pero baste decir ahora que la apertura del Derecho a la moral a través de la argumentación representa el antídoto frente al riesgo de una discreción judicial excesiva y, en algunas presentaciones, incluso la garantía de una unidad de solución justa a la luz de la constitución. A una objeción política el neoconstitucionalismo responde con una reformulación teórica; ante el reproche de «más judicialismo», la defensa de «más y mejor razonamiento». Adviértase que con ello el neoconstitucionalismo casi termina abrazando la imagen paleopositivista del juez «boca muda», aunque, eso sí, por un camino mucho más sofisticado. 3. La renovación de la teoría del Derecho positivista Si el neoconstitucionalismo entendido en la acepción que acabamos de estudiar tiene un carácter abiertamente normativo y ha de hacer frente a posiciones críticas no menos normativas, el sentido que ahora corresponde analizar presenta un carácter bastante diferente. La perspectiva teórica no es descriptiva en los mismos términos en que lo son las distintas dogmáticas, pero indudablemente ha de guardar una relación semántica con la realidad de los sistemas normativos a los que se refiere, pues su objetivo consiste en explicar la estructura y funcionamiento de los mismos. Básicamente, aquí se trata de preguntar si nuestros conceptos tradicionales acuñados en el marco del positivismo resultan explicativos o suficientemente explicativos a la luz de esa nueva realidad dibujada al comienzo. Tales conceptos, por lo que ahora interesa, suponen una teoría de las fuentes, una teoría de la norma y del sistema jurídico, y una teoría de la interpretación; y, aun a riesgo de simplificar, podemos resumirlos en estas cinco palabras clave: legalismo o legicentrismo, coherentismo, reglas, subsunción y discrecionalidad. Como es natural, tampoco aquí las posiciones neoconstitucionalistas se muestran por completo uniformes, pero en líneas generales su teoría del Derecho puede resumirse en otras cinco palabras clave que en cierto modo se formulan como contrapunto a las anteriores: constitucionalismo en lugar de legalismo, conflictualismo en lugar de coherentismo, principios en vez de reglas, ponderación fren25. A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., pp. 51 y más ampliamente 110 ss.
37
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
te a subsunción y argumentación antes que discrecionalidad. En cualquier caso me interesa reiterar que el neoconstitucionalismo teórico no está necesariamente implicado con el resto de los sentidos analizados o por analizar. Algunos incluso consideran que es el único neoconstitucionalismo aceptable26, pero en cualquier caso su fortuna dependerá de su capacidad explicativa de las nuevas realidades. La teoría de las fuentes del positivismo fue rotundamente legalista y esta imagen parece hoy insostenible por la sencilla razón de que, en el marco del constitucionalismo, la ley ha dejado de ser la fuente suprema del Derecho. Es casi una obviedad, pero si el positivismo acertaba al ser legalista27, el neoconstitucionalismo acierta al mostrarse precisamente constitucionalista. Las consecuencias de este desplazamiento son diagnosticadas con sorprendente unanimidad por autores en este punto tan divergentes como Laporta y Zagrebelsky: «el parámetro constitucional... se ha tornado tan omnipresente y operante que las leyes han sido enviadas a un segundo plano y su validez misma ha sido desplazada a un terreno cercano a la incertidumbre», lo que determina que «la ley esté en permanente interinidad y en posición subalterna»28. El Derecho y la justicia ya no se reducen a lo que establece una ley omnipotente, sino que «la ley expresa, por el contrario, las combinaciones posibles entre los principios constitucionales» y se configura así «como derecho particular y contingente», expresión temporal de una mayoría pasajera29. Por supuesto, la ley sigue siendo una fuente del Derecho (la segunda, no ya la primera) y dispone de una incuestionable esfera de libre configuración, pero en el contexto de una constitución concebida como norma suprema y dotada de un denso contenido sustantivo, su validez y aplicabilidad pueden ser siempre cuestionadas y sometidas a revisión. Con ser cierto, esto que acabamos de decir tal vez no da cuenta cabal de lo que para la decisión legislativa supone la existencia de un tipo de constitución como el descrito. Porque de la «crisis de la ley» se viene hablando al menos desde los años treinta del siglo pasado y, desde luego, en dicha crisis que en algunos aspectos se mantiene y en otros incluso se ha ahondado no tiene ninguna culpa el neoconstitucionalismo. La 26. Me parece que en general esta es la posición de la escuela genovesa. Vid., por ejemplo, P. Comanducci, «Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico», en Neoconstitucionalismo(s), cit., pp. 75 ss. 27. No puedo detenerme en esto, pero tampoco acertaba del todo: la realidad de los sistemas jurídicos de la Europa del XIX y comienzos del XX era al menos tan «reglamentista» como legalista, y la historia casi puede ser contada como un permanente combate (defensivo) de la ley frente a las prerrogativas del Ejecutivo. 28. F. Laporta, El imperio de la ley, cit., p. 159. 29. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia [1992], trad. de M. Gascón y Epílogo de G. Peces-Barba, Trotta, Madrid, 102011, p. 97.
38
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
cuestión entonces es si la presencia de constituciones viene simplemente a sumar una nueva dolencia, una nueva crisis, o si, por el contrario, pudiera ayudar como terapia a la superación de viejas enfermedades. Y no pretendo plantear una disputa nominalista a favor de una u otra fuente, sino preguntarme si los valores presentes en el ideal del «imperio de la ley», que son los mismos valores racionalistas del modelo jurídico nacido de la Revolución y que entraron en crisis en el Estado liberal decimonónico, tal vez pudieran ser hoy recobrados merced al constitucionalismo contemporáneo. No son afirmaciones incompatibles: el constitucionalismo por definición lesiona la pretensión de supremacía de la ley, pero al mismo tiempo el constitucionalismo se vincula y estimula una teoría de la argumentación jurídica que bien puede alcanzar a la ley, haciendo de su producción un proceso más racional o menos voluntarista de a lo que habitualmente nos tiene acostumbrados. Como bien se comprende, el prestigio de la ley nunca ha residido en la desnuda definición positivista de ser una «orden que el soberano da a sus súbditos». El prestigio de la ley se forja en la filosofía de la Ilustración, que la concibe como el vehículo o instrumento de todo un proyecto de racionalización del orden político y social: como las leyes científicas, la normas jurídicas tenían que diseñar una suerte de cartografía práctica capaz de garantizar la seguridad de las relaciones jurídicas y la igualdad formal de sus participantes; de ahí que frente al inseguro Derecho consuetudinario y al pluralismo jurídico del Antiguo Régimen, la ley haya de ser escrita, además, en un estilo sencillo, claro e inequívoco, pública y susceptible de general conocimiento, estable o con vocación de permanencia, obra de un solo sujeto (el legislador o soberano no es solo quien hace las leyes, sino el único que puede hacerlas), reguladora omnicomprensiva y coherente de una cierta materia (eso es, la codificación), dirigida a un sujeto también único (el homo iuridicus) y por ello mismo abstracta y general, es decir, «la misma para todos, tanto si protege como si castiga». Y, en fin, por si faltara algo para ver en la ley una suerte de realización terrenal de la justicia, también debía ser «expresión de la voluntad general»30, lo que ha terminado interpretándose como «expresión de la voluntad del Parlamento». Seguramente, las leyes nunca han llegado a satisfacer por completo este modelo ideal o racional, pero parece bastante claro que en la actualidad la distancia que las separa del mismo es casi abismal. Es posible que la pérdida de prestigio de la ley comenzase a finales del propio siglo XIX 30. Los dos últimos fragmentos entrecomillados reproducen el famoso artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Sobre esta caracterización de la ley vid. G. Marcilla Córdoba, Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación, CEPC, Madrid, 2005, pp. 79 ss.; también mi Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 5 ss.
39
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
con las corrientes antiformalistas que más tarde se prolongan en los distintos sociologismos y realismos, culminando en la escuela de Derecho libre, y que en conjunto pusieron de relieve que existía un Derecho más allá de la ley, que esta mucha veces resultaba obsoleta para responder a las nuevas realidades y conflictos sociales, en suma, que no era capaz de asegurar esa aplicación mecánica y uniforme del orden jurídico que habían soñado los ilustrados. Sin embargo, desde entonces la práctica legislativa no ha hecho sino desmentir todas y cada una de sus supuestas cualidades: la ley no puede ser garantía de seguridad jurídica porque es efímera y circunstancial, y con frecuencia prolija o confusa; tampoco es ya el instrumento de la igualdad porque ha dejado de ser abstracta y general, multiplicándose las leyes-medida, las leyes singulares o que se agotan en una única aplicación; tampoco es única porque ni es único el legislador ni es capaz de contemplar la regulación coherente de una materia, concurriendo hoy en un mismo plano las leyes estatales con las (diecisiete) leyes autonómicas y todas ellas con las normas de procedencia europea; ni siquiera el legislador tiene la cortesía de regular cada cuestión en un solo texto, no resultando infrecuentes las leyes de objeto múltiple; una amplísima esfera del Derecho discurre ya al margen de la ley, a través de los reglamentos, de los contratos colectivos o de la pura desregulación. En fin, ni siquiera puede decirse que las leyes sean escasas, como pregonaban los ilustrados, convirtiéndose en pura ficción la presunción de su general conocimiento. El constitucionalismo entonces vendría a sumar un nuevo síntoma a la crisis de la ley, la pérdida de su supremacía; pero, como ya se ha sugerido, acaso podría contribuir también a una mayor racionalidad de la ley31. El necesario abandono del legalismo o del legicentrismo puede ser el más llamativo efecto operado en la vieja teoría del Derecho positivista, pero no es ni de lejos el más importante. Las más profundas transformaciones no aparecen explicitadas en los documentos constitucionales, ni son tal vez tan evidentes, sino que surgen poco a poco en las prácticas jurídicas que aquellos textos alientan. Antes quedó dicho que una de las características de las constituciones contemporáneas es que «tienen respuesta(s) para todo», que no hay problema jurídico medianamente serio que no encuentre alguna orientación de sentido en la preceptiva constitucional, y con frecuencia más de una. Más técnicamente, esto suele llamarse el efecto impregnación o irradiación32: los valores, principios 31. No me detendré en esta cuestión, pero debe verse M. Atienza, Contribución a una teoría de la legislación, Civitas, Madrid, 1997, p. 99; G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., pp. 313 ss.; A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., pp. 52 ss. 32. El «efecto irradiación» (Ausstrahlungswirkung) suele aludir en la doctrina alemana a la eficacia o proyección de los derechos fundamentales en el ámbito del Derecho pri-
40
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
y derechos fundamentales desbordan el marco constitucional e inundan, invaden o saturan el sistema jurídico en su conjunto, de manera que en puridad desaparecen las rígidas fronteras entre cuestiones constitucionales y cuestiones legales; ley y constitución comparten el mismo campo de juego y es preciso abandonar la concepción «topográfica» que idealmente dividía el mundo jurídico en dos esferas escindidas, la esfera de lo que el legislador podía decidir libérrimamente y la esfera de lo que no podía decidir en absoluto. Para ilustrarlo con un ejemplo, en el Estado de Derecho legislativo nadie hubiese dicho que una ordenanza municipal que prohíbe la alimentación de las palomas en los parques públicos entrañase un problema de relevancia constitucional, pues la constitución nada establecía (ni establece hoy expresamente) sobre este asunto. Y, sin embargo, el caso comentado fue objeto de tratamiento como un conflicto entre derechos o principios constitucionales, lo que suponía someter a control una decisión política en apariencia no condicionada33. De entrada, esto significa que cuando un operador jurídico aplica una ley o cualquier otra norma (la ordenanza municipal), viene también llamado a aplicar la constitución, esto es, los derechos que aparecen implicados, debiendo preguntarse si la mejor respuesta legal es asimismo la mejor respuesta constitucional. Lo que interesa ahora no es cómo despeje el interrogante, que puede conducir a una interpretación conforme de la ley o, si ello no es posible, a un juicio o pronóstico de inconstitucionalidad acerca de la misma o también, como antes se avanzó, a su mera desaplicación; lo que interesa subrayar es que, una vez tomados en consideración principios y derechos, el sistema jurídico que tenemos ante nosotros ya no es el mismo que antes. Y aquí aparece la segunda palabra clave: coherentismo. La teoría positivista construida en torno a la ley podía ser coherentista; el neoconstitucionalismo se muestra en cambio como conflictivista. El anhelo positivista por construir un sistema jurídico coherente, aunque nunca del todo satisfecho en la práctica, contaba con buenos argumentos a su favor. Obviamente, siempre se ha sabido que las leyes podían resultar contradictorias y hasta forma parte de la naturaleza de los legisladores que estos cambien o alteren las normas de sus predecesores. Sin embargo, el sistema podía mantenerse como básicamente coherente merced a dos rígidos criterios de resolución de antinomias: la norma superior deroga a la inferior, de acuerdo con la regla de ordenación jerárvado. Aquí se usa en un sentido más general. De impregnación habla R. Guastini en «La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano», cit., p. 154. 33. Tomo el ejemplo de R. Alexy, quien comenta una sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BverfGE, 54, 143) para ilustrar la tesis del derecho general de libertad, Teoría de los derechos fundamentales [1986], segunda trad. castellana de C. Bernal, CEPC, Madrid, 2007, pp. 303 ss. (hay una primera traducción en la misma editorial a cargo de E. Garzón Valdés, 1993).
41
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
quica de las fuentes; y la norma posterior deroga a la anterior, de acuerdo con el carácter nomodinámico del Derecho y la cualidad inagotable de sus fuentes. Por supuesto, podían plantearse dudas acerca de cuál es la ley aplicable al caso concreto o de cómo interpretar su significado, pero en líneas generales el sistema ofrecía una imagen coherente; era la voluntad del legislador actual la que cristalizaba en la ley y la que debía hacerse operativa a través del juez. No falta algún autor susceptible de ser adscrito al neoconstitucionalismo por otros conceptos y que no obstante sostiene esta imagen coherentista, no ya de la ley, sino de la constitución misma, con lo que puede mantenerse fiel a esta faceta de la teoría positivista34. Pero no es esto lo que piensan en general los neoconstitucionalistas. Para ellos, la constitución no es como la ley, no encarna un momento político unitario aunque pasajero, sino un marco normativo más estable pero menos uniforme o coherente llamado a regir en los sucesivos momentos políticos; la constitución indica así una tendencia al pluralismo más que al monismo. De modo particular, esto ocurre en las constituciones contemporáneas que pretenden expresar una posibilidad de coexistencia de proyectos políticos, lo que se traduce en una coexistencia de principios y derechos tendencialmente contradictorios. Creo que este es el argumento principal que recorre toda la obra de Zagrebelsky y me parece en lo esencial acertado para dar cuenta de lo que sucede en algunas constituciones, como por ejemplo la española, que precisamente se quiso presentar como una constitución de «consenso» que integraba (pero que no siempre logró conjugar de forma armónica) valores y principios políticos de distinta procedencia. La constitución pluralista no es ni un mandato ni un contrato y, por eso, ni la teoría de la interpretación de la ley ni la del contrato resultan satisfactorias: no hay voluntad constituyente que pueda ser tratada como intención del legislador, ni siquiera de unas partes que llegan a un acuerdo. Lo que hay son «principios universales, uno junto 34. Me refiero a L. Ferrajoli, para quien la tríada neoconstitucionalista de principiosconflictos-ponderación está básicamente errada y supone además una amenaza para los derechos fundamentales, pues presentar como conflictos de derechos lo que no son sino lesiones o violaciones de los derechos primarios (inmunidades, libertades y derechos sociales) a manos de los derechos secundarios de autonomía negocial y política supone un indebido debilitamiento de los primeros por obra de unos derechos que son en realidad poderes. El argumento se reitera varias veces en Principia iuris, cit., vid., por ejemplo, § 13.14, vol. II, pp. 70 ss., y nos ocuparemos más ampliamente del mismo en el capítulo II. Por lo demás, la posición de Ferrajoli puede adscribirse a una más amplia corriente que se suele conocer como «teoría interna» de los derechos fundamentales, cuyo argumento básico es justamente el coherentismo, la posibilidad de concebir los derechos y principios constitucionales como un sistema internamente coherente. Una reciente y acertada exposición de las teorías interna y externa, coherentista y conflictualista, en G. Pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Il Mulino, Bolonia, 2010, pp. 143 ss.
42
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
a otro según las pretensiones de cada parte, pero faltando la regulación de su compatibilidad, la solución de las ‘colisiones’ y la fijación de los puntos de equilibrio»35; se produce, pues, lo que se ha llamado una pluralidad de «mundos constitucionalmente posibles»36. La constitución no expresa entonces una cierta moral social mejor o peor perfilada, sino que, merced a su pluralismo de valores, entraña y estimula una «metaética de Babel» que invita a construir cooperativamente (democrática y también judicialmente) un Derecho más líquido y fluido37. Los conflictos intraconstitucionales presentan una fisonomía muy particular. Acabamos de citar dos criterios de resolución de antinomias, el jerárquico y el cronológico, que como es obvio resultan inservibles en el marco interno de la constitución. Los juristas suelen acudir a un tercer criterio más prometedor, el llamado de especialidad, en cuya virtud, ante un conflicto debe preferirse la norma especial sobre la general, es decir, aquella que contempla en su condición de aplicación un mayor número de propiedades caracterizadoras del caso por resolver. Pero aquí surge un nuevo problema: las normas sustantivas de la constitución carecen o presentan de modo muy fragmentario la condición de aplicación, de manera que no es posible determinar cuál de ellas se configura como más especial. Algún ejemplo paradigmático: sabemos que el ejercicio de las libertades de expresión o de información a veces colisiona con los derechos al honor o a la intimidad, pero la constitución no establece (y la ley tampoco, bien es verdad) un catálogo completo de excepciones o de supuestos en que deben triunfar o ceder las primeras frente a los segundos. También sabemos que las políticas de igualdad sustancial (art. 9.2 CE) lesionan siempre (prima facie) el principio de igualdad jurídica, utilizando en ocasiones incluso como elemento de diferenciación normativa los expresamente prohibidos por el artículo 14; y, sin embargo, es imposible, o así se considera, trazar una nítida frontera entre ambas igualdades, una frontera capaz de trazar los límites infranqueables que la segunda impone a la primera. Por otra parte, sucede que algunas normas constitucionales, además de que puedan carecer de condición de aplicación, carecen asimismo de consecuencia jurídica; más concretamente, que en los casos en que procede su aplicación, no es posible determinar con precisión qué es lo que mandan o prohíben, o hasta qué punto lo hacen; los llamados principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del 35. G. Zagrebelsky, «Storia e costituzione», en G. Zagrebelsky, P. Portinaro y J. Luther (eds.), Il futuro de la costituzione, Einaudi, Turín, pp. 76 ss. 36. La expresión es de J. J. Moreso, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, CEPC, Madrid, 1997, p. 167. 37. La expresión «metaética de Babel», procedente de Waldron, la tomo de A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, pp. 34 s., quien significativamente hace del pluralismo el punto de partida del neoconstitucionalismo.
43
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Título I de la Constitución española son un magnífico inventario de este género de normas que no sabemos a qué obligan porque frente a ellas militan siempre otras normas (otras razones) de sentido contrario. En suma, los criterios tradicionales de resolución de conflictos se muestran insuficientes para resolver las contradicciones intraconstitucionales: el jerárquico y el cronológico por razones evidentes, y el de especialidad porque por lo común entre los preceptos constitucionales no es posible trazar una relación de regla-excepción. Pues bien, aquí hace su aparición nuestra tercera pareja de palabras clave, reglas y principios, sin duda uno de los capítulos en que con más ardor combaten las teorías del Derecho positivista y neoconstitucionalista38. De modo bastante apresurado, el asunto puede presentarse en los siguientes términos: las normas (legales) del positivismo serían reglas cerradas en las que a la descripción precisa de un supuesto de hecho se anudaría una cierta consecuencia jurídica también precisa; y, a su vez, este modo de ser tendría dos consecuencias: existe certidumbre acerca de cuándo aplicar la regla, haciendo uso, en su caso, del criterio de especialidad, y existe certidumbre también acerca de qué es lo que procede hacer por imperativo de la norma. En cambio, las normas (constitucionales) del neoconstitucionalismo son principios. Como ya hemos avanzado, se habla de principios en dos sentidos distintos: en primer lugar, son principios (principios en sentido estricto se llaman a veces) aquellas normas que no describen de manera exhaustiva los casos y excepciones en que procede su uso, de manera que su colisión no puede resolverse mediante el criterio de especialidad; por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y en general los derechos fundamentales. Y son también principios (y ahora suelen llamarse directrices) aquellas otras normas que imponen un cierto comportamiento, pero sin precisar las concretas modalidades o la intensidad que debe revestir ese comportamiento, o el umbral mínimo de resultados que deben obtenerse; por ejemplo, «los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general» (art. 44.2 CE y el conjunto de los «principios rectores de la política social y económica»). Pero las consecuencias de las dos clases de principios parecen ser las mismas: se trata de normas prima facie o derrotables, es decir, de normas que pueden ser relevantes en muchos casos, pero que, justamente por concurrir con otras normas de sentido contrario, pueden en definitiva triunfar o resultar derrotadas39. 38. La bibliografía es inabarcable, pero creo que el libro que desde una perspectiva neoconstitucionalista mejor expresa esta contraposición es el de M. Atienza y J. Ruiz Manero, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996. 39. La idea de que las normas jurídicas son derrotables o, al menos, de que lo son algunas significa que, aun cuando debieran ser aplicadas por contemplar un cierto supuesto de hecho, sin embargo en ciertas circunstancias pueden quedar desplazadas por otras normas
44
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
También en una antinomia de reglas existen dos normas en principio aplicables o relevantes en el caso, de las cuales una ha de salir derrotada; pero el juez dispone de los criterios que ya conocemos para resolver el conflicto y su solución se presenta además como estable. Ahora bien, ¿cómo determinar cuál de las normas constitucionales debe triunfar?; si una misma conducta puede calificarse simultáneamente como ejercicio de la libertad de expresión y como lesión del derecho al honor, o como delito de colaboración con banda armada y ejercicio del derecho de participación política40, ¿qué es lo que hay que tener en cuanta para, en definitiva, decidir de qué lado se inclina la balanza? La respuesta a este interrogante obliga a plantear la cuarta pareja de conceptos clave, subsunción y ponderación. Pero conviene advertir que, si bien suelen presentarse como formas contrapuestas de aplicar el Derecho, en realidad se refieren a cuestiones diferentes. La subsunción representa el ideal de las reglas y supone la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en las mismas a los casos que presenten las propiedades descritas en su condición de aplicación, según el esquema silogístico; todas las normas, incluidas las que suelen llamarse principios, admiten el esquema subsuntivo. La ponderación o proporcionalidad es el método de resolución de los conflictos entre los principios y, por tanto, no se opone a la subsunción sino a los criterios de solución de antinomias que antes presentamos; es más, antes de ponderar entre dos principios en también relevantes cuyo peso se considera más decisivo a la vista de una propiedad que se halla también presente en el caso. Vid. la caracterización de J. C. Hage y A. Peczenik, «Law, Morals and Defeasibility», en Ratio Iuris, 13 (2000), pp. 305 ss. El concepto de derrotabilidad de las normas o, quizás mejor, de los enunciados normativos viene siendo muy utilizado, si bien su alcance es dudoso y no siempre uniforme, y sobre ello puede verse J. Rodríguez y G. Sucar, «Las trampas de la derrotabilidad. Niveles de análisis de la indeterminación del Derecho»: Doxa, 21/II (1998), pp. 403 ss.; J. C. Bayón, «Derrotabilidad, indeterminación del Derecho y positivismo jurídico»: Isonomía, 13 (2000), pp. 87 ss.; J. J. Moreso, «Conflictos entre principios constitucionales», en La constitución: un modelo para armar, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 267 ss.; J. L. Rodríguez, Lógica de los sistemas jurídicos, CEPC, Madrid, 2002; B. Celano, «Defeasibility y ponderación. Sobre la posibilidad de revisiones estables», en Derecho, justicia, razones. Ensayos 2000-2007, CEPC, Madrid, 2009, pp. 235 ss.; A. García Figueroa, «Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica», en El canon neoconstitucional, cit., pp. 247 ss. 40. Estoy pensando en un caso que me parece paradigmático, el de la STC 136/1999, sobre la Mesa Nacional de Herri Batasuna: tras afirmar que la cesión de espacios electorales para la emisión de un comunicado de ETA constituye un delito de colaboración con banda armada, el Tribunal reconoce que esto «no significa que quienes realizan esas actividades no estén materialmente expresando ideas, comunicando información y participando en los asuntos públicos». Esto es, la misma conducta es simultáneamente y por supuesto prima facie comisión de un delito y ejercicio de un derecho y, precisamente porque lo es, el Tribunal estimó el recurso de amparo por violación del principio estricto de proporcionalidad de las penas, un principio cuya aplicación solo procede, según el propio Tribunal, cuando está en juego el ejercicio de derechos fundamentales.
45
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
pugna, es preciso un ejercicio de subsunción, formulando un juicio de relevancia respecto de cada uno de ellos. Y, luego, la propia ponderación se endereza a la construcción de una regla apta para la subsunción, pues ponderar consiste en atribuir un peso relativo a los principios relevantes a la luz de las circunstancias del caso, esto es, consiste en precisar la condición de aplicación (en los principios en sentido estricto) o la consecuencia jurídica (en las directrices) que en el enunciado constitucional aparecen indeterminadas. En pocas palabras, la ponderación trata de dar respuesta a esta pregunta: a la luz de las propiedades que presenta un caso en el que resultan relevantes dos principios, cuál de ellos debe triunfar y cuál debe ceder; o en qué medida resulta exigible lo que establece uno de ellos. De ahí que el resultado de la ponderación sea el establecimiento de una «jerarquía móvil»41, puesto que un cambio en las circunstancias determina un cambio en la prioridad de los principios. Esta orientación de la ponderación hacia la subsunción expresa la necesidad de transformar unas normas que aparecen formuladas como categóricas en hipotéticas o condicionales, o también de transformar en mandatos cerrados unas normas cuya consecuencia jurídica aparece abierta o indeterminada; y por tanto, en ambos casos, de construir enunciados aptos para la aplicación judicial. Como se ha dicho, y limitándonos al primer supuesto, una de las características de los principios y derechos constitucionales es su indeterminación, en el sentido de que no resultan enumeradas las condiciones o circunstancias en las que uno ha de ceder o triunfar en presencia de otro. Por eso se dice que son normas derrotables, normas de las que a priori desconocemos los casos en que pueden ser exceptuadas, por más que esos casos existan. Prima facie parece que el derecho al honor ha de ser respetado siempre, pero asimismo prima facie la libertad de expresión también ha de serlo. En la STC 51/2008, por ejemplo, tras constatar que un pasaje de cierta novela representa un ejercicio del derecho fundamental a la creación literaria (art. 20.1, b CE) y que, al mismo tiempo, implica una lesión al derecho al honor de cierta persona (juicio prima facie), se termina denegando el amparo de este último y, por tanto, dando primacía a la libertad de expresión (juicio definitivo) básicamente por estas razones: el fallecimiento de la persona ofendida, el contexto literario o de ficción, la brevedad de la referencia y el hecho de que ninguno de los términos empleados fuera en sí mismo vejatorio. Estas son las condiciones de precedencia de la libertad de expresión y conforman el supuesto de hecho en que es subsumido el caso. Pero, como es obvio, esas condiciones pueden cambiar, combinarse de un modo distinto o aparecer nuevas circunstancias relevantes en otros 41. R. Guastini, «Los principios en el Derecho positivo», en Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, trad. de J. Ferrer, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 170.
46
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
supuestos del mismo conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Un conflicto —es importante advertirlo— que se entabla entre principios o derechos constitucionales, pero que se transmite al resto de las normas aplicables al caso: la derrotabilidad que la teoría neoconstitucionalista predica para los principios, merced al efecto impregnación del que ya hablamos, contamina también al conjunto de las reglas del sistema; en el caso comentado, pese a reconocerse prima facie una lesión del derecho al honor, la norma civil o penal que lo sanciona es en definitiva derrotada. No procede emprender aquí un examen pormenorizado del juicio de ponderación42 pero, si bien el grado de confianza en el mismo tampoco es uniforme, creo que en general se reconoce su naturaleza valorativa, pues en definitiva decidir cuál es el principio o derecho que pesa más o cuya satisfacción es más importante en el caso concreto entraña la adopción de juicios de valor en la selección de las condiciones que determinan la precedencia43. El neoconstitucionalismo terminaría, por tanto, rindiéndose a la discrecionalidad44 y en este punto parece que no se separaría mucho del positivismo maduro de Kelsen, Hart o Bobbio. Sin embargo, entre la discrecionalidad positivista y la neoconstitucionalista hay una diferencia decisiva, y es que esta última aparece mediada por una poderosa teoría de la argumentación jurídica. Esta era nuestra última palabra clave y en ella reside acaso la más importante aportación del neoconstitucionalismo a la teoría del Derecho45; una aportación que tal vez responda en parte a una necesidad de legitimación, pues la suplantación del ciego sometimiento del juez a la ley por un ejercicio de aplicación de las cláusulas materiales de la constitución parece que solo es tolerable en la medida en que dicho ejercicio pueda exhibir una adecuada argumentación racional. Como se advirtió al final del epígrafe anterior, en esto consiste la más genuina respuesta neoconstitucionalista a la acusación de judicialismo; su modelo de juez no puede desembocar nunca en el descarnado realismo de sustituir el Derecho por una buena 42. Para ello puede verse, además de la ya citada Teoría de los derechos fundamentales de Alexy, el exhaustivo trabajo de C. Bernal, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 2003; también G. P. Lopera, Principio de proporcionalidad y ley penal, CEPC, Madrid, 2006; L. Clérico, El examen de proporcionalidad en el Derecho constitucional, Eudeba, Buenos Aires, 2009. 43. Vid. R. Guastini, «Principios del Derecho y discrecionalidad judicial», en Estudios de Teoría constitucional, cit., pp. 142 ss. 44. Con la excepción notable de R. Dworkin quien, como es bien sabido, confía en el juez Hércules la tarea de hallar siempre la única solución correcta. Vid., por ejemplo, El imperio de la justicia [1986], trad. de C. Ferrari, Gedisa, Barcelona, 1988, pp. 191 ss. 45. Aunque el desarrollo de la teoría de la argumentación responde también a otros factores. Vid. sobre ello M. Atienza, El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, pp. 15 ss.
47
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
o mala digestión justamente porque un depurado razonamiento práctico lo impide. El déficit de legitimación democrática del juez se compensa así mediante un principio de legitimación argumentativa o racional. En efecto, ya se ha dicho que las constituciones contemporáneas estimulan la actividad (o el activismo, dicen otros) judicial y esto es así precisamente porque la ponderación deja algunas puertas abiertas a las valoraciones y a la discrecionalidad. Ahora bien, en el marco del positivismo el momento de la discrecionalidad se consideraba más bien como un capítulo insondable, de manera que, allí donde aparecía, toda racionalidad quedaba silenciada; para Kelsen, el juez constituye una especie de «caja negra»46. En la era del neoconstitucionalismo, en cambio, las objeciones de irracionalidad o subjetivismo «son acertadas en la medida en que con ellas se exprese que la ponderación no es un procedimiento que, en cada caso, conduzca exactamente, de manera necesaria, a un resultado. Sin embargo, dichas objeciones no son correctas en la medida en que de ellas se infiera que la ponderación no es un procedimiento racional o es irracional»47. Y es también un depurado razonamiento jurídico el que puede atajar un segundo riesgo que aparece unido al anterior, el riesgo de particularismo, de eliminación o postergación de las reglas generales a favor de soluciones circunstanciales e irrepetibles. Pues es a ese razonamiento al que corresponde «una reformulación ideal de los principios que tenga en cuenta todas las propiedades potencialmente relevantes», lo que ha de permitirnos establecer una jerarquía condicionada entre tales principios susceptible de universalización; «en la medida en que consigamos aislar un conjunto de propiedades relevantes, estamos en disposición de ofrecer soluciones para todos los casos, aunque dichas soluciones puedan ser desafiadas cuando cuestionemos la adecuación del criterio por el cual hemos seleccionado las propiedades relevantes»48. Constitución sustantiva pero pluralista, conflictivismo, principios, ponderación, derrotabilidad, unidad de solución correcta a lo Dworkin o, al menos, discrecionalidad mediada por una depurada argumentación racional. Me parece que estos son los principales elementos de la versión estándar de la teoría neoconstitucionalista del Derecho, pero son asimismo rasgos definidores del tipo de sistema jurídico desarrollado al amparo de las constituciones contemporáneas. Si la construcción de la teoría es capaz de ofrecer una imagen fidedigna de cómo son los ordenamientos constitucionalizados, entonces hay que dar la razón a Comanducci cuando dice que «la teoría del Derecho neoconstitucionalista resulta 46. R. J. Vernengo, La interpretación jurídica, UNAM, México, 1977, p. 11. 47. R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 135. 48. J. J. Moreso, «Conflictos entre principios constitucionales», en La constitución: modelo para armar, cit., pp. 280 y 284.
48
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
ser nada más que el positivismo jurídico de nuestros días»49, esto es, la más adecuada descripción del orden jurídico; el fracaso del positivismo no sería sino el reflejo del cambio operado en el Estado de Derecho con la transición de su fase legalista a la fase constitucionalista. Tal vez cabría decir que el neoconstitucionalismo presenta una vocación más localista o menos universalista que el positivismo, por cuanto expresamente circunscribe su teoría a un muy concreto modelo jurídico-político50; pero, en realidad, tampoco la teoría positivista del Derecho fue siempre tan universalista como pretendió y, con el paso del tiempo, se aprecia que muchas de sus tesis eran asimismo dependientes del tipo de sistema jurídico propio del Estado legislativo de Derecho. En realidad, es posible que el viejo positivismo legalista, que aquí hemos dibujado con trazos gruesos como contrapunto a la teoría del Derecho neoconstitucionalista, nunca nadie lo haya defendido plenamente como una descripción precisa de los sistemas jurídicos. En todo caso, me parece que sus dificultades comenzaron a detectarse antes y al margen del neoconstitucionalismo y que este simplemente ha venido a certificar su inadecuación para dar cuenta de los sistemas jurídicos contemporáneos. En la actualidad probablemente el positivismo teórico desempeña una función más normativa, entendido como conjunto de postulados que sería bueno que se recuperasen, precisamente para paliar la deriva antiformalista, particularista y judicialista que parece advertirse en el neoconstitucionalismo51; se trata, pues, de un positivismo más normativo que pretendidamente descriptivo52, y en este sentido sus postulados enlazan con las críticas al constitucionalismo fuerte que ya fueron examinadas en el epígrafe segundo. Naturalmente, conviene reiterar que las tesis adscritas al neoconstitucionalismo son independientes entre sí y que no toda propuesta favorable a un constitucionalismo fuerte y rematerializado, como es el constitucionalismo de los derechos, comparte la versión recién expuesta acerca de su impacto en el sistema jurídico y en el modo de enfocar los problemas de teoría del Derecho. Es importante subrayarlo porque, como veremos 49. P. Comanducci, «Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico», cit., p. 88. 50. Sobre esto llama la atención A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 69. 51. Entre nosotros este es el objetivo que se trasluce a lo largo de todo el libro, ya citado, de F. Laporta, El imperio de la ley. 52. Seguramente el principal representante de esta versión normativa del positivismo sea T. Campbell, The Legal Theory of Ethical Positivism, Aldershot, Darmouth, 1996; «El sentido del positivismo jurídico»: Doxa, 25 (2002), pp. 303 ss., trad. de A. Ródenas. Vid. la exposición y crítica de P. Rivas Palá, El retorno a los orígenes de la tradición positivista. Una aproximación a la filosofía del positivismo ético contemporáneo, ThomsonCivitas, Cizur Menor, 2007.
49
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
mejor en el siguiente capítulo, el constitucionalismo garantista de Ferrajoli representa seguramente una de las versiones más vigorosas del constitucionalismo entendido como fórmula política de limitación del poder y de tutela de los derechos fundamentales, pero en modo alguno comulga con la teoría del Derecho del neoconstitucionalismo que hemos llamado estándar. 4. Otras dimensiones del neoconstitucionalismo En cuanto que doctrinas globales y totalizadoras, positivismo, iusnaturalismo y neoconstitucionalismo se contrastan también en otro ámbito que puede llamarse metodológico o conceptual53. Si no me equivoco, quienes hoy se reclaman positivistas lo hacen principalmente en este último sentido y, con unos u otros matices, defienden estas tres posiciones, por lo demás bastante relacionadas entre sí: la tesis de las fuentes sociales del Derecho, esto es, la concepción del Derecho como un fenómeno o práctica social, como un «hecho histórico» y, por tanto también, como hecho evidente y empíricamente cognoscible; la tesis de la separación conceptual o de la no conexión necesaria entre Derecho y moral (entre el Derecho positivo o que es y el Derecho ideal o que debe ser), que supone que la juridicidad de una norma no implica su justicia y que la corrección moral de una norma tampoco implica su juridicidad; y finalmente la tesis de la neutralidad descriptiva de la ciencia jurídica, que postula una aproximación avalorativa al Derecho desde un punto de vista externo, de modo que para conocer el orden jurídico no es preciso comulgar con sus claves axiológicas, ni sentirse un participante comprometido en las prácticas jurídicas. Con todo, creo conveniente señalar que en mi opinión estas tres tesis canónicas se asientan en un presupuesto y dan lugar a una consecuencia que aquí serán solo enunciados y que por lo demás no siempre son objeto de la atención que se merecen. El presupuesto —preteórico pudiéramos decir— es la concepción del Derecho en términos de fuerza; el orden jurídico puede ser mejor o peor desde un punto de vista ético, pero en todo caso es expresión de una fuerza institucionalizada. El Derecho positivo presenta sin duda otras varias dimensiones que no deben descuidarse, pero globalmente considerado consiste en un conjunto de normas de conducta cuyo fundamento es el poder que detenta la fuerza, que organiza o dosifica su ejercicio y que, en último término, se sirve de ella como 53. En la conocida clasificación de Bobbio se trata del positivismo como forma de aproximarse al estudio del Derecho, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Comunità, Milán, 31977, pp. 103 ss.
50
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
instrumento para asegurar su propio cumplimiento54. La consecuencia es que, precisamente porque el Derecho es un producto social (susceptible de sufrir imperfecciones técnicas, pero también desvaríos morales) cuya existencia no depende de su adecuación a las exigencias éticas, hay que descartar con todo rigor que el mismo pueda fundamentar algo así como una obligación moral de obediencia55; una norma jurídica puede coincidir en su contenido con la prescripción de una norma moral, puede ser justa en ese sentido, pero si cabe hablar de una obligación moral de obedecerla, será por su carácter moral, no por el respaldo que reciba del Derecho. En sí mismo considerado, el Derecho no suministra ninguna razón moral sustantiva para ser obedecido. Pues bien, el que de nuevo pudiéramos llamar neoconstitucionalismo estándar o, también aquí, constitucionalismo ético representa una impugnación global de las comentadas tesis positivistas: frente a la idea de que el Derecho depende de ciertos hechos, la idea de que al menos en ocasiones depende de la moralidad, y ello tanto en sentido positivo (algunas normas jurídicas se recaban de la moralidad) como negativo (algunas normas dejan de ser jurídicas por su carácter gravemente injusto); en lugar de separación conceptual entre Derecho y moral, conexión necesaria entre los mismos; como alternativa a la preeminencia del punto de vista externo que da lugar a un modelo de ciencia jurídica neutral y avalorativa, la afirmación del punto de vista interno o comprometido con el objeto que se conoce y que también se construye; consenso y constructivismo ético antes que fuerza o coacción, aspectos que aparecen siempre postergados en los planteamientos neoconstitucionalistas; y, en fin, concepción del Derecho en términos de obligatoriedad moral. De esta versión nos ocuparemos luego con mayor detenimiento, sobre todo en el capítulo III. Ahora quisiera mostrar que las tesis fundamentales del positivismo metodológico o conceptual son plenamente sostenibles en el marco de los sistemas jurídicos constitucionalizados; o, lo que es lo mismo, que la teoría del Derecho neoconstitucionalista que acabamos de estudiar es independiente de este constitucionalismo ético. Para ello conviene, no obstante, dar cuenta de una primera tesis neoconstitucionalista que, a mi juicio, está en el origen de las discrepancias. La crítica de Dworkin a la idea de las fuentes sociales representa un buen punto de partida: en su opinión, el error del positivismo es que solo está dispuesto a identificar una norma jurídica cuando la misma ha 54. Vid. N. Bobbio, «Derecho y fuerza» [1965], en Contribución a la teoría del Derecho, ed. de A. Ruiz Miguel, Debate, Madrid, 1990, pp. 325 ss. 55. No puede dejar de recordarse aquí a F. González Vicén, uno de los filósofos del Derecho españoles más consecuentemente positivistas, y su ensayo «La obediencia al Derecho», en Estudios de filosofía del Derecho, Universidad de La Laguna, 1979, pp. 365 ss.
51
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
sido adoptada de acuerdo con ciertos procedimientos o, más en general, cuando su origen se vincula a ciertos actos humanos característicos; las normas jurídicas se identifican «por pruebas que no se relacionan con su contenido, sino con su pedigrí u origen, o con la manera en que fueron adoptadas o en que evolucionaron»56. Esto es lo que, de manera algo más sofisticada, en Law’s Empire llamará la perspectiva del hecho evidente, según la cual el Derecho es siempre un problema de hechos históricos y nunca depende de la moralidad57, por lo que para saber si una norma es jurídica, basta comprobar qué decidieron las instituciones en el pasado. Así sucede que los positivistas no son capaces de explicar las genuinas discrepancias que existen en el Derecho, aunque estén de acuerdo en esos hechos históricos que según ellos agotan las condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas58. Pero los principios morales que operan en el Derecho no necesitan el respaldo de esos hechos evidentes que se manifiestan a través de las fuentes sociales porque se recaban a partir de la propia moralidad en que descansa el entero orden jurídico. En el fondo, la tesis de las fuentes sociales se muestra inadecuada con el papel central que en el neoconstitucionalismo desempeña la dimensión interpretativa y argumentativa, y que supone una apertura del Derecho más allá de las que pudiéramos llamar sus fuentes explícitas, susceptibles de ser captadas como un hecho evidente. Si aceptamos además que «una norma extremadamente injusta es una norma que ha perdido su disposición para formar parte de un razonamiento práctico»59, la idea de que podemos identificar el Derecho como piensan los positivistas sencillamente colapsa: resultaría que algunas normas formarían parte del Derecho sin poder ser identificadas con arreglo a la tesis de las fuentes sociales y, a la inversa, otras que sí podrían identificarse sin embargo no formarían parte del mismo. Y en ambos casos por una misma razón, por su contenido de justicia (o de injusticia). Ciertamente, un positivista no aceptaría que una norma justa se transforme proprio vigore en una norma jurídica, o que esta deje de serlo a causa de su injusticia o de su falta de aptitud para integrarse en un razonamiento práctico. Sin embargo, el positivismo o una buena parte del mismo no encuentra ninguna dificultad en considerar la presencia de conceptos sustantivos o morales en la regla de reconocimiento llamada a identificar las normas del sistema; es decir, que la pertenencia de una norma ya no dependería únicamente del «hecho evidente» de su promulga56. R. Dworkin, Los derechos en serio [1977], trad. de M. Guastavino y Prólogo de A. Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1984, p. 65. 57. R. Dworkin, El imperio de la Justicia, cit., p. 19. 58. Vid. J. J. Moreso, «Lo que queda del positivismo jurídico», en La constitución: modelo para armar, cit., pp. 245 ss. 59. A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 247.
52
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
ción, sino de que reúna también determinadas condiciones de contenido. Tan solo un positivismo exclusivo o excluyente que sostenga que la validez o identificación de una norma no puede apelar nunca, o necesariamente no puede apelar, a la moralidad resultaría inadecuado para dar cuenta del modelo constitucionalista60. Pero, en realidad, esto es algo que tal vez ni el propio Kelsen aceptaría61, que desde luego no aceptaría Hart62 ni quienes se adscriben al llamado positivismo incluyente o incorporacionista63 ni, en fin, tampoco un positivista tan atento al constitucionalismo como Ferrajoli; es más, la capital distinción que se opera en Principia iuris entre vigencia y validez responde a este criterio: «el fundamento de la vigencia es siempre y solamente formal y nomodinámico mientras que el de la validez es al mismo tiempo nomodinámico en cuanto a su aspecto formal, y nomoestático, en cuanto a su aspecto sustancial»64. Esto significa que para el constitucionalismo positivista, la validez no es que dependa algunas veces de su adecuación a principios sustantivos, sino que depende siempre; los hechos evidentes, por ejemplo que el Parlamento ha dictado una ley o que el juez ha pronunciado una sentencia nos sirven solo para determinar la vigencia o la validez formal. Ahora bien, si esto es así, parece que el constitucionalismo positivista habría de abandonar al menos su segunda tesis, la relativa a la separación entre Derecho y moral, dado que esta última siempre tiene algo que decir en la identificación del primero. Este problema ha de plantearse al menos por dos razones que conviene reiterar: la primera, a la que acabamos de aludir, porque una característica de las constituciones contemporáneas es la rematerialización, es decir, la incorporación de normas sustantivas y 60. El principal representante de este positivismo sería J. Raz (vid., por ejemplo, La ética en el ámbito público [1994], trad. de M. L. Melón, Gedisa, Barcelona, 2001, pp. 211 ss.). 61. La Constitución puede establecer no solamente los órganos del proceso legislativo, «sino también, hasta cierto grado, el contenido de futuras leyes. La Constitución puede determinar negativamente que las leyes no deben tener cierto contenido... Sin embargo, esta puede también prescribir, en forma positiva, un cierto contenido para futuras leyes» (H. Kelsen, Teoría general del Derecho y del Estado [1944], trad. de E. García Máynez, UNAM, México, 1979, p. 148). 62. Al menos desde el Post scriptum al concepto de Derecho [1994], ed. de R. Tamayo y Salmorán, UNAM, México, 2000, p. 51: «de acuerdo con mi teoría, la existencia y contenido del derecho puede ser identificado por referencia a las fuentes sociales... sin recurrir a la moral, excepto donde el derecho, así identificado, haya incorporado criterios morales para la identificación del derecho». 63. En España expresamente J. J. Moreso, «En defensa del positivismo jurídico inclusivo», en La constitución: modelo para armar, cit., pp. 183 ss. Vid. también sobre el tema R. Escudero Alday, Los calificativos del positivismo jurídico. El debate sobre la incorporación de la moral, Thomson-Civitas, Madrid, 2004; J. Bautista Etcheverry, El debate sobre el positivismo jurídico incluyente, UNAM, México, 2006. 64. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 9.17, vol. I, p. 536.
53
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
de conceptos morales no ya como contenido de las normas de conducta dirigidas a los ciudadanos, sino como contenido necesario de los propios criterios de reconocimiento, identificación o validez de las normas. Y segunda porque, por esa misma causa, tal vez una de las aportaciones más destacadas de la nueva teoría del Derecho ha sido la teoría de la argumentación jurídica, que supone una resuelta apertura del razonamiento jurídico al razonamiento práctico general: dejando a un lado ciertas restricciones institucionales, razonar en Derecho a partir de valores morales, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad o la prohibición de las penas inhumanas o degradantes (arts. 10.1 y 15 CE), no difiere (o no debería diferir) de un razonamiento moral a partir de esos mismos valores. En cierto modo, estos dos puntos de conexión, los principios y el razonamiento práctico, indican la evolución de uno de los más acreditados neoconstitucionalistas, R. Dworkin: si en su primera gran obra insiste sobre todo en la presencia dentro del Derecho de principios (morales) junto a las reglas (jurídicas), en la segunda insistirá en esa dimensión interpretativa del Derecho como empresa colectiva guiada por la razón práctica a partir de planteamientos constructivistas. Y, por si fuera poco, no es que el Derecho se aproxime a la moral, sino que, como luego veremos, al parecer es la propia moral la que hoy parece aproximarse al Derecho. Sin embargo, esta incorporación de principios morales o de normas sustantivas a la constitución y el consiguiente desarrollo del razonamiento jurídico no da lugar a una doctrina o teoría uniforme, sino que admite distintas interpretaciones. Un primer grupo considera que los planteamientos tradicionales del positivismo no han de verse alterados, de modo que por amplia que sea la incorporación de la moral al Derecho y pese las consecuencias de distinto orden que esto pueda tener, la tesis de la separación sigue siendo acertada. Un segundo grupo, por el contrario, entiende que el positivismo es inservible justamente porque en el Estado constitucional se produce una suerte de fusión entre la ética y el Derecho, de modo que la pregunta acerca de qué exige el Derecho depende en buena medida de lo que exige la moral; incluso no faltan algunos que, a partir de argumentos neoconstitucionalistas, derivan tesis generales o universales a propósito del concepto mismo de Derecho, por ejemplo sosteniendo que este incorpora siempre (y no solo en el Estado constitucional) una pretensión de justicia o corrección, o que las normas notoria y absolutamente injustas no pueden ser normas jurídicas65. 65. Por eso, es pertinente distinguir entre las teorías particulares puras, aquellas que pretenden hablar solo del modelo constitucional, y las teorías particulares de alcance general, que pretenden usar dicho modelo para ilustrar una teoría general. La distinción es de A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, pp. 225 ss.
54
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
En efecto, limitándonos ahora al primer grupo, creo que la asunción de una teoría del Derecho o de una filosofía política constitucionalista no obliga necesariamente al abandono del positivismo conceptual. Me parece que al menos por cinco motivos, que se exponen ahora muy sucintamente: primero, porque la vinculación con la moral propiciada por las nuevas constituciones tendría en todo caso un carácter contingente y nada diría sobre el concepto de Derecho; es más, un positivista nunca negaría que el Derecho puede ser eventualmente justo o incorporar valores morales, cualquiera que sea la doctrina ética que se adopte, sino que ello sea así necesariamente. Segundo, porque, aun aceptando el territorio de una teoría particular o contingente, el Derecho no deja de ser nunca expresión de fuerza y heteronomía, muy alejado por tanto de la autonomía de la moral, esfera en la que nada puede la fuerza, sino solo acaso las buenas razones. Tercero, porque, incluso concediendo que la constitución sea en todos sus aspectos expresión de la justicia (lo que ya es conceder), la democracia política no puede garantizar que lo sean también las leyes. Cuarto, porque el razonamiento jurídico, por depurado que resulte, se inscribe en un aparato institucional y no carente de coacción, es en la práctica asimétrico y en cualquier caso no asegura la moralidad del resultado. Y quinto, porque ni siquiera es conveniente que el Estado se transforme en un Estado ético, lo que haría de él nuevamente el «brazo secular» de una moral, eliminando la posibilidad de crítica externa, convirtiendo la ley (o a los jueces) en el oráculo de la justicia y fundamentando un deber moral incondicionado de obediencia, en la línea del positivismo ético66. Todo lo cual puede a mi juicio resumirse en lo siguiente: la moral social que encarna el Derecho debe mantenerse separada de la moral crítica, a veces simplemente porque se sitúa en sus antípodas y, en el mejor de los casos, porque los procedimientos de creación y aplicación del Derecho de ningún modo están en condiciones reales de reproducir el genuino diálogo moral, supuesto que la moral se funde en un diálogo. Así pues, el neoconstitucionalismo puede ser positivista en el sentido ahora comentado, al menos siempre que este último reconozca que la identificación de las normas en algunos sistemas puede requerir una apelación a conceptos morales que, a diferencia de los «hechos evidentes», reclama a su vez el desarrollo de un razonamiento práctico. Sin embargo, los neoconstitucionalistas que suelen considerarse más genuinos 66. Esta última consideración está muy presente, por ejemplo, en Comanducci cuando censura el constitucionalismo ético por venir a resucitar la idea de obligación moral de obediencia a la constitución y a las leyes que son conformes con la misma, por lo que «puede ser considerado como una moderna variante del positivismo ideológico del siglo XIX, que predicaba la obligación moral de obedecer la ley» («Constitucionalización y neoconstitucionalismo», cit., p. 97).
55
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
o consecuentes se separan abiertamente del positivismo, considerando entre otras cosas: primero, que hay normas en el Derecho que no es posible identificar con los patrones que proporciona la tesis de las fuentes sociales porque su vigencia obedece solo a su moralidad o a su aptitud para integrarse en un razonamiento moral, como ya vimos líneas arriba. Segundo, que algunas normas promulgadas pueden no ser aptas para formar parte del sistema debido a su carácter gravemente injusto o a su incapacidad para ser usadas en un discurso moral. Tercero, que la antigua centralidad de las normas ha sido reemplazada por la centralidad del razonamiento (de la adjudicación, de la hermenéutica) sobre las bases procedimentales de un modelo ético constructivista. Cuarto, que al menos el Derecho de nuestros días, antes que en términos de fuerza o coacción, debe ser concebido como una empresa cooperativa guiada por una racionalidad práctica que opera de forma indistinta en las esferas jurídica y moral. Y, en fin, en quinto lugar, que tampoco cabe excluir que el Derecho así concebido genere una obligación moral de obediencia. En un próximo capítulo tendremos ocasión de examinar con más detenimiento este hilo argumental. Los problemas conceptuales examinados se prolongan en un último capítulo, el metodológico relativo al conocimiento o ciencia del Derecho. Aquí la cuestión es si un sistema jurídico constitucionalizado como el descrito, con su apertura a la argumentación moral, permite seguir sosteniendo un modelo de ciencia descriptiva, avalorativa y neutral como la propugnada desde el positivismo. Muchos piensan que esto no solo resulta imposible o al menos seriamente desaconsejable en orden a un conocimiento y a una interpretación fecunda del Derecho, sino que entienden incluso que este capítulo es hoy el más insostenible del positivismo. Con todo, tampoco aquí el neoconstitucionalismo ofrece una respuesta uniforme y me parece que al menos procede distinguir tres grandes posiciones: la que de nuevo llamaremos del neoconstitucionalismo estándar, la positivista y otra bastante original que, reclamándose también positivista, se distancia de ella en aspectos sustanciales y que básicamente está representada por el constitucionalismo garantista de Ferrajoli. La primera de esas respuestas supone una neta ruptura con el modelo positivista: el conocimiento (que no sea un mero pasatiempo para juristas ociosos) y sobre todo la práctica del Derecho no tienen aquí un afán descriptivo y neutral, sino que entrañan un compromiso con el propio objeto y especialmente con la doctrina moral justificatoria del mismo. Juris prudentia frente a sciencia iuris podría ser su lema, y de todo ello nos ocuparemos con mayor detalle en el capítulo III. A su vez, el constitucionalismo garantista, aun cuando se considere a sí mismo como genuina expresión del positivismo jurídico y de su tesis de la separación entre Derecho y moral, se separa de su versión más divulgada en un aspecto 56
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
capital al asignar a la ciencia del Derecho una función crítica y no meramente contemplativa. Sobre ello volveremos en el próximo capítulo. Lo que ahora quiero destacar es que existe y resulta viable un constitucionalismo estrictamente positivista, es decir, un enfoque del Derecho que, levantando acta de las transformaciones operadas en el sistema jurídico por obra de las constituciones rematerializadas, así como de sus consecuencias teóricas, no siente ninguna necesidad de abandonar los presupuestos del positivismo conceptual y metodológico, recomendando para la ciencia del Derecho, como para cualquier otra ciencia, una nítida separación entre ser y deber ser, entre describir y prescribir. Y, consiguientemente, que no encuentra razones para abandonar el punto de vista externo, neutral y avalorativo67. Esto no equivale tampoco a un puro «comportamentismo» que atienda exclusivamente a los hechos o prácticas externas: la ciencia jurídica puede y debe tener en cuenta también el punto de vista interno, pero no para asumirlo o hacerlo suyo, sino para incorporar a la descripción lo que son las actitudes de los operadores que participan en la práctica del Derecho. Por eso, el acercamiento entre dogmática y teoría del Derecho que postula la versión estándar del neoconstitucionalismo, queda ahora en suspenso: aunque para comprender lo que es el Derecho sea menester prestar atención a la perspectiva del participante (juristas dogmáticos, jueces y prácticos en general), la teoría del Derecho ha de mantenerse externa y neutral frente a su objeto: se pueden describir creencias sin necesidad de compartirlas; y se pueden identificar normas por su contenido (además de por su promulgación) sin necesidad de hacerse partícipe o comprometerse con el mismo. 5. Consideraciones finales: ¿Supone el neoconstitucionalismo una superación de la dialéctica entre iusnaturalismo y positivismo? Espero haber mostrado que el llamado neoconstitucionalismo no es una teoría o doctrina unitaria, y que ni siquiera dibuja o delimita una temática de reflexión bien definida. No puede identificarse con una temática porque se puede ser neoconstitucionalista en diferentes sentidos o capítulos de la reflexión jurídico-política, tan alejados como puedan estar la filosofía política o la doctrina del Estado justo, la teoría de la ciencia jurídica o la teoría del Derecho. Y no es una teoría unitaria porque en cada 67. «El Derecho, como práctica social, no presenta características distintivas tales como para exigir un acercamiento metodológico distinto del que tiene por objeto otras prácticas sociales, y por tanto solamente puede ser estudiado desde un punto de vista externo, es decir, hasta donde es posible en el campo de las ciencias sociales, avalorativo» (P. Comanducci, «Formas de [neo]constitucionalismo: un análisis metateórico», cit., p. 90).
57
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
uno de esos capítulos se han desarrollado posiciones neoconstitucionalistas no ya distintas, sino hasta opuestas y contradictorias. En realidad, creo que el calificativo que mejor conviene al neoconstitucionalismo es el de una filosofía del Derecho, del mismo tipo que el iusnaturalismo y el positivismo; una filosofía del Derecho tan totalizadora y pluralista como puedan ser estas dos últimas, o incluso más por cuanto combina elementos de ambas procedencias. Iusnaturalismo y positivismo, en efecto, son etiquetas que han desempeñado una función totalizadora porque sirven para designar los más variados discursos a propósito del Derecho y de la moral, en el terreno epistemológico, en el teórico, en el valorativo, etc.; y son pluralistas porque a propósito de cada uno de esos discursos no existe tampoco una sola posición iusnaturalista o positivista, sino al menos dos y con frecuencia más de dos. Que es lo mismo que ocurre con el neoconstitucionalismo. No es extraño por ello que haya querido verse en el neoconstitucionalismo no ya una «tercera vía» entre las dos que tradicionalmente se han disputado el predominio en la cultura jurídica, sino incluso la cancelación de la dialéctica que las ha enfrentado: el positivismo no tiene razón porque tampoco la tiene el iusnaturalismo, podría ser el lema68. Sin duda, el neoconstitucionalismo o, mejor, los neoconstitucionalismos aportan en conjunto nuevos enfoques y aproximaciones, una presentación original de los problemas y una combinación también peculiar de los mismos y de sus posibles soluciones; en definitiva, pretenden dar respuesta a una realidad que ya no es la premoderna o la del Estado legislativo de Derecho, que fueron el contexto histórico, respectivamente, del iusnaturalismo y del positivismo. Sin embargo, no estoy seguro de que logren superar dialéctica alguna porque en el fondo sus argumentos se adscriben a una u otra de las concepciones tradicionales del Derecho, es decir, no son en general argumentos que se sitúen por encima de los contendientes en liza, mostrando que ninguno de los dos tiene razón, sino que más bien revisan o recrean ideas ya conocidas, tomando partido a veces por alguna versión del iusnaturalismo y otras veces por alguna de las presentaciones del positivismo. Veámoslo al hilo de las cuestiones tratadas. Para empezar, el neoconstitucionalismo como filosofía política o doctrina del Estado justo ofrece un parecido asombroso con la doctrina de los derechos naturales que históricamente fue el motor fundamental (aunque no el único) del constitucionalismo. La idea de que la sociedad política tiene un fundamento heteropoyético —como le gusta decir a Ferrajoli— consistente en la protección de determinados derechos que hoy llamamos fundamentales, derechos que son la razón de ser y la fuen68. Esta es una de las ideas centrales y varias veces reiterada en las ya citadas Criaturas de la moralidad de A. García Figueroa; por ejemplo, pp. 47 ss., 98 ss.
58
NEOCONSTITUCIONALISMOS. UN CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y ARGUMENTOS
te de legitimación del poder, representa la columna vertebral tanto del neoconstitucionalismo como de un cierto iusnaturalismo que podemos identificar con el racionalismo del siglo XVII y singularmente con Locke. La diferencia, sin duda muy importante, es que los derechos antes estaban fuera del Derecho positivo y representaban el parámetro de su justicia, mientras que ahora forman parte o están dentro del sistema y representan el parámetro de la validez de las normas. Pero no creo que sea forzar el significado de las palabras afirmar que el constitucionalismo y sobre todo el «neo» resultan ideológica y funcionalmente iusnaturalistas. Por lo que se refiere a la teoría del Derecho, me parece que propiamente no debe hablarse de una tensión iusnaturalismo-positivismo. En este capítulo nos alimentamos más bien de dos tradiciones que pudiéramos llamar «transversales» porque se hallan presentes tanto en la cultura iusnaturalista como en la positivista y, como no podía ser de otro modo, también en la neoconstitucionalista. Se trata, en primer lugar, del pensamiento dialéctico o problemático, que tiene su origen en la Retórica de Aristóteles y que suele concebir el Derecho, más que como un universo normativo cerrado y sistemático, como un conjunto de tópicos y argumentos aptos para guiar el razonamiento hacia la solución justa; cabe decir que desde esta perspectiva se subraya la primacía del lado activo o dinámico del Derecho, del razonamiento jurídico si se quiere, sobre el lado pasivo o estático de las normas generales. La segunda es la corriente que puede llamarse racionalista o sistemática, cuya máxima expresión fueron seguramente las construcciones iusnaturalistas del siglo XVII, que se prolongan en la Ilustración hasta enlazar con el movimiento codificador: el Derecho aparece aquí como un orden racional dotado de una lógica interna o, cuando menos, como un objeto de análisis susceptible de un conocimiento y de una reconstrucción racionales, en suma, el Derecho aparece como sistema. Pues bien, hay una teoría iusnaturalista retórica o hermenéutica que resulta dominante en la Antigüedad y en la Edad Media, como hay también un positivismo del mismo carácter, que se desarrolla a partir del antiformalismo de finales del XIX y que alcanza su máxima expresión en la tópica, en la retórica y en la hermenéutica, es decir, en las aportaciones que pueden considerarse precedentes directos de la actual teoría de la argumentación. Pero hay también un iusnaturalismo y un positivismo racionalistas o sistemáticos; es más, la primera gran concepción del Derecho como sistema «geométrico» es obra del iusnaturalismo, cuyo método será heredado, por no decir directamente copiado, por el positivismo conceptualista. El neoconstitucionalismo tampoco cancela o supera aquí ninguna dialéctica, sino que viene a reproducir ambas tradiciones, aunque sea con argumentos más depurados. Como hemos tenido ocasión de ver, un buen 59
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
número de neoconstitucionalistas hacen del razonamiento jurídico, y no de la norma, el aspecto o momento central de la experiencia jurídica, y los ejemplos de Zagrebelsky o Dworkin me parecen bastante elocuentes; pero desde otras posiciones también muy atentas al constitucionalismo rematerializado o de los derechos, como la representada por Ferrajoli, se propugna nada menos que una teoría axiomatizada del Derecho, que es lo más parecido a un spinozismo jurídico69. Sobre los problemas que hemos agrupado en el epígrafe cuarto bajo el título de «Otras dimensiones del neoconstitucionalismo» creo que pueden hacerse unas consideraciones análogas. Centrándonos en la vieja querella de las relaciones entre Derecho y moral, ¿qué tipo de superación ofrece el neoconstitucionalismo? Desde luego, ya hemos visto que algunos de sus representantes se consideran positivistas sin ulteriores matizaciones, como Comanducci o Ferrajoli. Pero ¿qué decir de los que se declaran «pospositivistas» o «no positivistas», como Alexy, Nino, Dworkin o en España de manera decidida García Figueroa? Sin duda, aportan una visión original de las relaciones entre Derecho y moral a partir de la idea de unidad del razonamiento práctico que rompe el tradicional objetualismo separacionista (el Derecho positivo por un lado y el natural por otro, como objetos o realidades separadas), de manera que es difícil saber cuándo estamos «haciendo» Derecho y cuándo moral, pues ambos se construyen al parecer con las mismas herramientas; los principios, comunes al Derecho y a la moral, serían el estímulo o el punto de partida para esa empresa argumentativa de carácter cooperativo, que encuentra en la democracia política primero y en el razonamiento jurídico después su mejor banco de pruebas. Ahora bien, parece más discutible que los resultados del empeño logren escapar de conclusiones ya conocidas porque, en definitiva, entre el iusnaturalismo y el positivismo ético no parece haber espacio para una alternativa superadora de ambos. Si se asume la conexión necesaria o conceptual entre Derecho y moral, o bien afirmamos que el Derecho o los procedimientos jurídicos son una fábrica de eticidad, una fábrica de normas moralmente obligatorias, y esto es positivismo ético; o bien afirmamos que algunas normas muy injustas o que carecen de toda aptitud para integrarse en un razonamiento moral no merecen el calificativo de jurídicas, y esto es iusnaturalismo. Y los neoconstitucionalistas de los que venimos hablando sostienen ambas cosas, curiosamente a veces al mismo tiempo.
69. La expresión es de E. Vitale, «¿Teoría del Derecho o fundación de una república óptima? Cinco dudas sobre la teoría de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli», en L. Ferrajoli, L. Baccelli, M. Bovero y otros, Los fundamentos de los derechos fundamentales, ed. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 42009, p. 68.
60
II GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
A diferencia del neoconstitucionalismo, que es una rúbrica creada por cierta doctrina para encuadrar numerosas y a veces heterogéneas aportaciones que por lo común no han querido denominarse a sí mismas como neoconstitucionalistas, el garantismo es casi una obra personal de Luigi Ferrajoli, o al menos ha sido él quien ha construido con mayor rigor y tenacidad sus fundamentos teóricos. Sin embargo, al igual que el neoconstitucionalismo, el garantismo se proyecta también en una pluralidad de dimensiones, muchas de ellas en franco contraste con aquel. Precisamente, el hilo conductor de este capítulo será el estudio de algunas de las principales divergencias entre estas dos concepciones del constitucionalismo. Comenzaremos por donde finalizábamos el capítulo precedente, es decir, por la cuestión metodológica relativa al conocimiento del Derecho y al papel del jurista; no solo porque así se inicia Principia iuris, la obra que culmina la filosofía jurídica garantista, sino también porque la posición de Ferrajoli sobre este particular permite iluminar también el resto de sus planteamientos. 1. Principia iuris: un modelo de ciencia jurídica Como ya se ha sugerido, la ciencia jurídica contemporánea se alimenta de dos grandes tradiciones filosóficas, la tópica, hermenéutica o argumentativa que reconoce su origen en la Retórica aristotélica, y la racionalista o sistemática que encuentra su máxima expresión en las grandes construcciones iusnaturalistas del siglo XVII y que a través de la codificación se proyecta en el positivismo moderno. El neoconstitucionalismo y en general una buena parte de la ciencia jurídica contemporánea parecen regresar a la primera de esas tradiciones, tal vez como un capítu61
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
lo más de su reacción antipositivista: un conocimiento distanciado del objeto, neutral o no comprometido no solo resulta insatisfactorio para dar cuenta y tomar posición ante los problemas verdaderamente importantes del Derecho, sino que impediría al jurista cumplir cabalmente con su función social. Y de ahí la importancia de la argumentación, que no se concibe como una operación externa a partir de un objeto acabado, sino como la culminación del proceso discursivo en que consiste el Derecho. Pues bien, creo que la propuesta garantista se sitúa en una posición bastante original: de un lado, representa la empresa más ambiciosa de recuperación del racionalismo jurídico desde una óptica confesadamente positivista y externa, separándose así del internalismo hermenéutico del neoconstitucionalismo; pero, de otro, alejándose también de la neutralidad contemplativa del positivismo, pretende asumir una función crítica que hasta cierto punto se aproxima a la función crítica desempeñada por algunas doctrinas del Derecho natural. En cierto modo, cabe decir que una teoría del Derecho positivo pretende resucitar las cualidades que en su día fueron atribuidas, no a la teoría, sino al mismo Derecho natural. Este modelo garantista, elaborado desde antiguo, adquiere sus perfiles más precisos en la Introducción a Principia iuris y lo hace a partir de tres postulados que se hallan en franco contraste con la tradición hermenéutica. En primer lugar, Principia iuris es una teoría formal en el sentido de que estudia el Derecho en su estructura, con independencia de los concretos contenidos o valores que incorpora o que debiera incorporar según alguna doctrina moral o política; su objeto se limita al análisis de los conceptos teórico-jurídicos, que «no nos dicen nada en torno a los contenidos contingentes del derecho» y cuyas definiciones pretenden informar solo de «qué son las normas, las obligaciones, las prohibiciones... y no cuáles son en los diversos ordenamientos, ni cuáles deben ser»1. Precisamente porque es una teoría formal es también una teoría axiomatizable, anhelo que se encuentra en el mismo frontispicio del programa iusnaturalista y que luego sería recogido por el formalismo: «así como los matemáticos consideran las figuras con abstracción de los cuerpos, así yo, al tratar del derecho, prescindí de todo hecho particular»; de ahí que, al igual que los números y las figuras, el Derecho natural existiría «aunque concediésemos... que no hay Dios»2. Si este es el punto de partida de la secularización del Derecho 1. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, vol. I, Introducción, p. 18. 2. H. Grocio, Del derecho de la guerra y de la paz [1625], trad. de J. Torrubiano, Reus, Madrid, 1925, vol. I, Prolegómenos, §§ 11 y 58, pp. 19 y 39.
62
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
natural, lo es también de su formalización, que lo sitúa siempre a salvo de las contingencias históricas, es decir, de lo que establecen los concretos órdenes jurídicos. En segundo lugar, Principia iuris es una teoría estipulativa o constructiva, en el sentido de que sus proposiciones no son verdaderas o falsas según describan o no alguna realidad observable, sino más o menos fecundas para la finalidad explicativa y reconstructora de la propia teoría: esta se limita «a definir conceptos, a establecer relaciones entre los mismos, a desarrollar sus implicaciones y, por consiguiente, a analizar la forma lógica y la estructura normativa que... son siempre propias de los fenómenos jurídicos»3. Justamente, este es también el tipo de conocimiento que propició el Derecho natural racionalista, no un conocimiento receptivo o descriptivo de fenómenos externos, históricos y variables, sino un conocimiento constructivo de su propio objeto: «la doctrina del derecho es de la índole de aquellas ciencias que no dependen de experimentos, sino de definiciones, no de las demostraciones de los sentidos, sino de la razón... algo es justo aunque no haya quien ejerza la justicia, ni sobre quien recaiga, de manera semejante a como los cálculos numéricos son verdaderos, aunque no haya quien numere ni qué numerar... Por tanto, no es sorprendente que los principios de estas ciencias sean verdades eternas»4. En palabras de Fasso, los iusnaturalistas del siglo XVII se esforzaron «por construir un sistema de normas deducibles con rigurosa exactitud y constitutivas de un orden racional análogo al de la naturaleza física»5, dando lugar así a lo que Bobbio llamó la duplicación del saber: «el mundo del conocimiento jurídico fue separado en dos... por un lado se creó un nuevo saber que por ser verdadero no era jurídico, y por el otro se mantiene el saber tradicional, que por ser jurídico no era verdadero»6. Una cierta forma de duplicación del saber se encuentra también presente en el programa de Principia iuris, duplicación que obedece no ya a una diferenciación entre los objetos de conocimiento (el Derecho natural y el Derecho positivo), sino a una distinción metódica que confiere sentido a la propia teoría del Derecho como aproximación singular y distinta frente a la dogmática o la sociología. A diferencia del lenguaje observacional, el teórico es «un lenguaje elaborado artificialmente, carente de referencia semántica directa a entidades observables», que permite «la formulación de leyes científicas en términos de entidades abstractas e 3. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., vol. I, Introducción, p. 31. 4. G. W. Leibniz, Los elementos del Derecho natural [1672], ed. de T. Guillén Vera, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 70 s. 5. G. Fasso, Historia de la Filosofía del Derecho, trad. de J. Lorca Navarrete, Pirámide, Madrid, 1981, vol. II, p. 83. 6. N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, Giappichelli, Turín, 1950, p. 63.
63
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
hipotéticas»7. Cabe decir que el éxito de la teoría depende de su fecundidad explicativa para comprender mejor la realidad, no de su grado de correspondencia con la realidad observada. Lo que no es obstáculo para mantener el carácter también empírico de la teoría, que se construye lógicamente en torno a un determinado «objeto», de manera que sus tesis mantienen una relación semántica con un conjunto de fenómenos y de experiencias observables directamente por la dogmática y la sociología; y aquí se encuentra el enlace de la teoría con las otras dos aproximaciones de la ciencia jurídica, esto es, el enlace entre los lenguajes observacional y teórico. Pero además de formal, matematizante y constructivo, el iusnaturalismo racionalista se mostró también crítico o normativo, sobre todo cuando, ya en el marco de la Ilustración, la razón especulativa se transforme en una razón práctica, en un proyecto transformador y en una energía para la acción: el Derecho natural será, a través de la doctrina del contrato social, el programa ideológico o normativo de la revolución liberal, y con ello del constitucionalismo y de la codificación. Pues bien, la teoría del Derecho garantista conserva asimismo este carácter crítico o normativo y, a mi juicio, aquí reside uno de sus atractivos y en todo caso una de sus novedades más sobresalientes8. Porque la teoría positivista heredó sin duda el formalismo y hasta el constructivismo de la doctrina del Derecho natural, pero intentó abrazar al mismo tiempo la más estricta neutralidad descriptiva: ya no el Derecho que debe ser, sino el Derecho que es constituye el horizonte máximo del conocimiento jurídico. Misión del jurista, del dogmático pero también del teórico, es esclarecer, ordenar y sistematizar aquello que el legislador ha querido promulgar como Derecho positivo: exégesis y no crítica. «La ley es sagrada», había escrito Kant9, pero esto hubo de ser interpretado no solo en el sentido ético-político de resultar moralmente vinculante e inatacable, sino también en el sentido científico o metodológico de representar el «dogma» indiscutible para todo conocimiento jurídico. Por supuesto, se trataba de un ideal y no de una descripción realista de las funciones efectivas de la ciencia del Derecho; pero de 7. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit. vol. I, Introducción, pp. 41 s. No es casual que Ferrajoli ilustre su posición citando a Leibniz, p. 32. 8. El propio Ferrajoli acepta esta comparación con el iusnaturalismo racionalista, si bien matizando que las cualidades de formal, constructivo y crítico no se predican ahora del Derecho natural, sino de la teoría. Ello es lógico, pues el Derecho natural se presentaba como un sistema nomoestático o de deducción lógica, mientras que los Derechos positivos son nomodinámicos, no deducidos sino producidos. Vid. L. Ferrajoli, «Intorno a Principia iuris. Questioni epistemologiche e questioni teoriche», en P. Di Lucia (ed.), Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli, LED, Milán, 2011, pp. 235 ss. 9. I. Kant, La metafísica de las costumbres [1797], trad. de A. Cortina y J. Conill, Tecnos, Madrid, 1989, p. 150.
64
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
un ideal que siempre ha ejercido una especie de autocontención frente a cualquier tentación crítica. En cierto modo, en eso consiste una «teoría pura» del Derecho, en ser una teoría depurada de cualquier adherencia fáctica o sociológica, así como de cualquier adherencia normativa que no aparezca respaldada por el principio de positividad. Principia iuris presenta una dimensión normativa y lo hace además en un doble sentido. Primero, en un sentido que pudiéramos llamar débil, la normatividad viene dada por el carácter estipulativo del lenguaje teórico al que ya nos hemos referido. Los postulados y las definiciones «primitivas», a partir de las cuales se desarrollan axiomáticamente el resto de las tesis o teoremas responden a opciones libremente elegidas; opciones que tanto pueden tener un carácter teorético, justificándose en su mayor capacidad explicativa, como incluso ético-político, justificándose a la luz de sus implicaciones prácticas. En suma, el significado de conceptos tradicionales (igualdad, ilícito, derecho subjetivo) o la acuñación de nuevos conceptos (expectativa, norma tética) tiene un carácter normativo desde el momento en que viene dado o estipulado por la propia teoría, no por el Derecho positivo. Pero Principia iuris es preceptiva también en un sentido más fuerte, un sentido que funcionalmente aproxima su teoría del Derecho a la del Derecho natural. Esta dimensión pragmática supone que la lógica de la teoría adquiere un valor normativo frente a su objeto: «son principios analíticos, descriptivos del modelo teórico, pero al mismo tiempo normativos, en el mismo sentido en que lo son los principios de la lógica o de las matemáticas respecto a los discursos que hacen uso de ellas, o las reglas de la ortografía... de una lengua determinada respecto al lenguaje en el que son utilizadas»10. Tales principios son fundamentalmente dos, la coherencia y la plenitud, esto es, justamente aquellos principios que permiten concebir el Derecho como un sistema; como un sistema que de hecho no es pleno ni coherente, dado que irremediablemente aparecen lagunas y antinomias, pero que debe serlo de acuerdo con la normatividad de una teoría que a su vez es reflejo de la propia normatividad del Derecho frente a sí mismo. El Derecho es un universo artificial y lingüístico que supone una interna racionalidad que a la teoría corresponde hacer explícita y reconstruir como principia iuris tantum, es decir, no como principios del Derecho, sino sobre el Derecho. De este modo, en una óptica positivista, el Derecho se muestra sin duda normativo frente a la teoría, pero esta no lo es menos frente al Derecho. Esta dimensión crítica y pragmática de la ciencia jurídica en relación con su propio objeto nace, pues, de la divergencia entre el «deber ser» y el «ser», una tensión irremediable en todo orden jurídico positivo, que 10.
L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., vol. I, Introducción, p. 27.
65
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
es al tiempo un universo normativo y fáctico en virtual oposición. Esta idea de la divergencia constituye tal vez la columna vertebral de la teoría jurídica del garantismo11 y presenta tres grandes dimensiones: primera, la divergencia empírica que se manifiesta sobre todo en la inefectividad que suponen los comportamientos ilegales de las propias instituciones, un fenómeno particularmente visible en la esfera internacional. Segunda, la divergencia ético-política entre justicia y Derecho positivo, entre las exigencias de un cierto modelo ideal y su plasmación normativa. Y tercera, la divergencia acaso más importante en el marco del Estado constitucional de Derecho, aquella que se produce entre validez y vigencia, y que supone la existencia de normas que no deberían existir (antinomias) y la inexistencia de otras normas que en cambio sí deberían existir (lagunas) a la luz de la constitución. Cada una de estas tres divergencias constituye el objeto de un discurso diferenciado: la aproximación sociológica ha de denunciar las divergencias empíricas; la filosofía de la justicia ha de hacer lo propio con las divergencias ético-políticas; a la dogmática le corresponde analizar, mostrar y proponer soluciones para las antinomias y las lagunas que anuncian una divergencia entre validez y existencia. Finalmente, es competencia de la teoría del Derecho distinguir y al mismo tiempo conectar los distintos niveles de discurso, advirtiendo frente a posibles confusiones que están en la base de otras tantas falacias: la falacia iusnaturalista, que impide reconocer la existencia de normas válidas, aunque injustas; la legalista, que impide reconocer la existencia de normas injustas, aunque válidas; la normativista, que impide reconocer la existencia de normas vigentes, aunque inválidas; y en fin, la realista, que impide reconocer la existencia de normas válidas o vigentes, pero inefectivas12. En lo que tiene de sistemático y constructivo, el modelo de ciencia jurídica del garantismo se aleja de los planteamientos hermenéuticos y argumentativos desarrollados por buena parte del neoconstitucionalismo. Pero en lo que tiene de pensamiento crítico ese modelo se separa también del positivismo tradicional, que asignaba a la ciencia jurídica una función descriptiva del Derecho que es, del Derecho vigente13. En realidad, es probable que esta función crítica venga estimulada por la misma transformación de los sistemas jurídicos operada por el consti11. Vid. M. Gascón, «La teoría general del garantismo: rasgos principales», en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. de M. Carbonell y P. Salazar, Trotta, Madrid, 22009, pp. 22 ss. 12. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., vol. I, Introducción, p. 40. 13. La posibilidad de hacer compatible un enfoque positivista como el que confiesa Ferrajoli con un modelo crítico de ciencia jurídica ha sido puesto en duda en más de una ocasión; así, por R. Guastini, «I fondamenti teorici e filosofici del garantismo», en L. Gianformaggio (ed.), I ragioni del garantismo. Discutendo con L. Ferrajoli, Giappichelli, Turín, 1993, pp. 62 ss.
66
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
tucionalismo. Por supuesto, también la constitución es Derecho vigente o existente y como tal solo admite una crítica externa moral o política, pero la constitución entraña asimismo una relación de deber ser con la legislación ordinaria y con el resto del sistema, de manera que dar cuenta de lo que la constitución dice reclama la adopción de una perspectiva crítica o normativa a propósito del conjunto de normas cuya producción pretende gobernar en lo sustancial y no solo en lo formal14. Quiero decir con ello que el modelo garantista de ciencia jurídica resulta entonces particularmente idóneo en el marco de los sistemas jurídicos constitucionalizados: porque en el marco de un sistema legalista e incluso de uno de constitución solo formal, la validez de las leyes se confunde prácticamente con su positividad; es una cuestión de hecho o, al menos, una cuestión que no entraña la formulación de juicios morales sustantivos, ni permite la adopción de una perspectiva crítica respecto del contenido de las normas; pero el constitucionalismo de los derechos se caracteriza precisamente por la rigurosa distinción entre vigencia o mera positividad y validez, siendo esta última dependiente de un juicio sobre la adecuación de las leyes al programa constitucional, lo que por tanto invita al desarrollo de una crítica de lo mal hecho (antinomias) y de lo indebidamente dejado de hacer (lagunas). 2. Una teoría del Derecho del Estado constitucional Así pues, la teoría del Derecho del garantismo no pretende ser descriptiva del Estado constitucional, ni está diseñada solo para dar cuenta del mismo. Es una teoría estratificada o que opera con distintos grados de intensidad; sus conceptos más generales y elementales presentan un alcance más amplio, válido para explicar sistemas jurídicos precedentes e incluso sistemas normativos no jurídicos. Sin embargo, los conceptos más elaborados y complejos pretenden dar cuenta y adquieren toda su fuerza explicativa solo a la luz del modelo constitucionalista. El propio Ferrajoli lo confiesa desde la primera página de su última obra mayor: la finalidad perseguida por la teoría «es la redefinición del paradigma teórico y normativo de las modernas democracias constitucionales»; de ahí que pueda decirse que «la teoría (normativa) de la democracia es el banco de pruebas de la teoría (formal) del derecho de los modernos ordenamientos constitucionales»15. De manera que Principia iuris puede considerarse 14. Vid. L. Ferrajoli, «Constitucionalismo y teoría del Derecho», en L. Ferrajoli, J. J. Moreso y M. Atienza, La teoría del Derecho en el paradigma constitucional, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2008, p. 169. 15. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., vol. I, Prefacio, pp. vii y x.
67
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
también como la teoría jurídica del garantismo por cuanto, como viene repitiendo el autor, «el paradigma garantista es uno y el mismo que el del actual Estado constitucional de Derecho»16, representando «la otra cara del constitucionalismo», concretamente, aquella que se encarga de «formular las técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad de los derechos reconocidos constitucionalmente»17. Ciertamente, el Estado constitucional tampoco presenta unos rasgos uniformes u homogéneos en todas sus manifestaciones, ofreciendo versiones más o menos vigorosas de control del poder. Como ha observado Guastini, la constitucionalización debe concebirse como un proceso, no como una cualidad todo o nada, que se va fortaleciendo o enriqueciendo con sucesivos elementos o exigencias18: fuerza normativa o vinculante, aplicación directa por los jueces y funcionarios sin necesidad de interposición legislativa, mayor o menor rigidez frente a la reforma, garantía jurisdiccional más o menos amplia o eficaz, etc.; y, sobre todo por lo que aquí interesa, una densidad variable de contenido normativo. En relación con este último aspecto, podríamos dividir las constituciones en dos grandes categorías ideales: constituciones formales o procedimentales, cuyo objeto exclusivo sería organizar el poder y, con ello, las fuentes del Derecho (norma normarum), indicando quién manda y cómo se manda, pero dejando que sean luego los distintos órganos estatales quienes decidan qué debe mandarse o prohibirse; y las constituciones materiales o sustantivas, que incorporarían un programa político cerrado que prácticamente asfixiaría la libertad política del legislador y de las demás instituciones, que se convertirían así en meros ejecutores del documento constitucional19. Lógicamente, ninguna de estas categorías se dan en estado puro: las constituciones, por muy formales que sean, necesariamente han de incorporar algunos preceptos sustantivos, aunque solo sea para asegurar las condiciones de la formación democrática de la ley; y, por muy material que quiera ser, ninguna constitución podría descender a la regulación 16. L. Ferrajoli, «Garantías» [1999], trad. de A. de Cabo y G. Pisarello: Jueces para la democracia, 38 (2000), p. 40. 17. L. Ferrajoli, «Juspositivismo crítico y democracia constitucional»: Isonomia, 16 (2002), p. 16, trad. de L. Córdova y P. Salazar. De ahí que en Principia iuris se hable a veces indistintamente del «paradigma constitucional o garantista»; así en § 12.1, vol. I, p. 849. 18. R. Guastini, «La ‘constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: el caso italiano» [1998], en Estudios de teoría constitucional, ed. y presentación de M. Carbonell, UNAM/Fontamara, México, 2001, pp. 153 ss. 19. Es bastante citada la imagen de E. Forsthoff cuando critica a quienes quieren ver en la Constitución una especie de huevo jurídico del que todo surge, desde el Código penal a la ley sobre fabricación de termómetros, El Estado en la sociedad industrial [1971], trad. de L. López Guerra y J. Nicolás Muñiz, IEP, Madrid, 1975, p. 242.
68
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
de tantos detalles que hiciera superflua la acción del legislador. Pero, aunque no puedan encontrarse en estado puro, todas las constituciones se aproximan a uno u otro modelo e incluso podríamos designarlas con un nombre: constituciones Kelsen y constituciones Ferrajoli. Kelsen, en efecto, tal vez sea el autor que, tomándose en serio la fuerza normativa de la constitución, más dificultades y cautelas mostró a la hora de incorporar al texto principios o derechos, en suma, límites materiales a la acción del legislador20. Ferrajoli, por su parte, quizás sea el autor que, tomándose en serio la democracia parlamentaria, ha construido un modelo más denso y vigoroso de constitución normativa. Este es el núcleo del paradigma del constitucionalismo moderno: la regulación no solo del quién y del cómo se manda, sino también de qué puede o debe mandarse; no solo normas de competencia y procedimiento, condicionantes de la vigencia de la ley, sino también normas sustantivas condicionantes de su validez. Si la regulación de las formas caracteriza al positivismo jurídico y el Estado de Derecho en sentido débil, «la regulación de sus significados mediante normas sustantivas caracteriza en cambio el constitucionalismo y el estado de derecho en sentido fuerte, que exigen que todos los poderes, incluso el legislativo, se hallen sometidos a límites y vínculos de contenido»21. En la fórmula garantista, en efecto, el respeto por las reglas de la democracia, esto es, por las formas y procedimientos de producción democrática de las leyes es una condición necesaria y suficiente para asegurar la vigencia o validez formal, pero no así la validez sustancial de las decisiones: «para que una ley sea válida es además necesaria la coherencia de sus significados con las reglas y principios que bien podemos llamar normas sustantivas sobre la producción... Estas reglas son esencialmente las establecidas generalmente en la primera parte de las cartas constitucionales...»22. La tensión entre democracia y derechos encuentra así su reflejo teórico en la distinción entre vigencia o validez formal y validez sustantiva: una ley está vigente o es formalmente válida cuando presenta la apariencia de regularidad formal en su producción, o sea, cuando cuenta con el respaldo mayoritario; pero solo es plenamente válida cuando su significado es conforme (o no es disconforme) con las normas materiales de la constitución, singularmente, cuando no viola los derechos de libertad o da satisfacción a las expectativas que generan los derechos sociales. 20. Entre otras cosas porque, como ya se comentó en el capítulo anterior, Kelsen sostiene una posición escéptica acerca de la objetividad en la interpretación, tanto más escéptica cuanto más «principiales» sean las normas constitucionales llamadas a ser interpretadas por el juez. 21. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 9.17, vol. I, p. 535. 22. L. Ferrajoli, «Sobre la definición de ‘democracia’. Un discusión con M. Bovero»: Isonomía, 19 (2003), p. 230, trad. de N. Guzmán.
69
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
La versión del constitucionalismo que se desprende de Principia iuris resulta particularmente vigorosa23 y bien pudiera llamarse constitucionalismo rematerializado o de los derechos. Justamente, lo que caracteriza las modernas democracias constitucionales es el sometimiento del Derecho al Derecho «no solo en cuanto a la forma de producción, sino también en cuanto a los contenidos producidos»; son las normas sustantivas, en particular los derechos fundamentales, las que están en la base «del constitucionalismo jurídico, es decir, de la positivación no solo del ‘ser’ sino también del ‘deber ser’ del derecho manifestada en el que he llamado principio de estricta legalidad»24. Por eso, en el marco del Estado constitucional de Derecho «no existen poderes soberanos o legibus soluti»25, pues el ejercicio de todos ellos viene sometido a requisitos formales acerca del quién y del cómo se manda y, sobre todo, a requisitos materiales o sustantivos acerca de qué puede o debe mandarse. Se forman así tres esferas a propósito de las decisiones políticas: la esfera de lo indecidible, constituida «por el conjunto de los derechos de libertad y de autonomía que impiden, en cuanto expectativas negativas, decisiones que puedan lesionarlos o reducirlos; la esfera de lo indecidible que no, determinada por el conjunto de los derechos sociales que imponen, en cuanto expectativas positivas, decisiones dirigidas a satisfacerlos»; y la esfera de lo decidible, «en cuyo interior es legítimo el ejercicio de los derechos de autonomía»26, tanto de la autonomía política mediante la representación como de la autonomía privada según las reglas del mercado27. En la democracia constitucional forma y sustancia se asocian a las distintas tipologías de derechos fundamentales: la democracia formal aparece generada por los derechos de autonomía que determinan quién y cómo se manda; la democracia sustancial viene delimitada por los derechos de libertad que dan lugar a obligaciones de abstención o respeto de ámbitos de inmunidad (lo indecidible) y por los derechos sociales que reclaman acciones positivas de dar o de hacer (lo indecidible que no). Es interesante destacar que en este constitucionalismo sustancial queda cancelada la tradicional tensión entre democracia y constitución, entre decisión mayoritaria y derechos, que tanto preocupa a la concepción que 23. Como «constitucionalismo fortísimo» ha sido calificado por P. de Lora, «Luigi Ferrajoli y el constitucionalismo fortísimo», en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, cit., pp. 251 s. 24. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 12.1, vol. I, p. 803. 25. Ibid., § 12.2, vol. I, p. 808. 26. L. Ferrajoli, «Sobre la definición de ‘democracia’», cit., p. 231. 27. Vid. una caracterización más precisa en L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal [1989], trad. de P. Andrés, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón, J. Terradillos y R. Cantarero, Trotta, Madrid, 102011, pp. 855 ss.; Los fundamentos de los derechos fundamentales, ed. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 42009, pp. 35, 167 y 339 ss.; Principia iuris, cit., § 11.18, vol. I, pp. 773 ss.
70
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
el propio Ferrajoli llama politicista o mayoritarista. No hay espacio para la conocida objeción contramayoritaria porque no se conciben dos fuentes de legitimidad en permanente conflicto: los límites y vínculos que pesan sobre el legislador son «a su vez democráticos, ya que consisten en derechos fundamentales, que son derechos de todos, y hacen referencia por tanto al pueblo —como conjunto de personas de carne y hueso que lo componen— en un sentido más directo y consistente de cuanto lo hace la propia representación política. Son contra-poderes, fragmentos de soberanía popular en manos de todos y cada uno»28. La democracia es al mismo tiempo formal y sustancial, desmintiendo la divulgada concepción «de la liberal-democracia como sistema fundado sobre una serie de reglas que aseguran la omnipotencia política de la mayoría y la absoluta libertad de la economía de mercado», pues precisamente la garantía tanto de la autonomía política como de la negocial reside, «con aparente paradoja», en su inderogabilidad política y en su indisponibilidad privada; es decir, en representar, junto con los demás derechos fundamentales, un límite infranqueable frente a los poderes mayoritarios y del mercado29. En resumen, el paradigma del Estado constitucional, heredero de la filosofía contractualista, supone que el consenso de los contratantes «no es un acuerdo vacío, sino que tiene como cláusula y como ‘razón social’ la garantía de los derechos fundamentales, cuya violación por parte del soberano legitima la ruptura del pacto, hasta la insurrección y la guerra civil»30. En suma, cabe decir que el modelo garantista incorpora de manera sobresaliente uno de los rasgos más característicos que hemos atribuido al neoconstitucionalismo, la rematerialización, derivando además las más ricas consecuencias teóricas y prácticas. Sin embargo, hay muchos motivos para distinguir el garantismo del neoconstitucionalismo, y no solo las reiteradas críticas dirigidas a este último por parte de Ferrajoli. Aun cuando, como hemos visto, los concretos perfiles del neoconstitucionalismo estándar tampoco resulten indubitados, sugiero aquí las tres siguientes notas distintivas, que representan otros tantos puntos de discordia. Primera, una tesis que pudiéramos llamar metodológica o conceptual dirigida al corazón mismo del positivismo y que viene a sostener la relación necesaria entre Derecho y moral y la primacía del llamado punto de vista interno, si no en todo sistema jurídico (que a veces esto también), sí al menos en los sistemas constitucionales. Segunda, una concepción muy 28. L. Ferrajoli, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, trad. de A. Greppi, Trotta, Madrid, 22009, pp. 99 s. 29. De ahí que las funciones judiciales de garantía, aunque antimayoritarias, resulten sin embargo democráticas: «en el sentido de que, siendo garantía para todos, tales funciones se refieren al pueblo entero, no ya como representación de su mayoría, sino como conjunto de todas las personas que lo componen» (Principia iuris, cit., § 12.7, vol. I, p. 829). 30. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 11.18, vol. I, p. 776.
71
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
vigorosa de la fuerza normativa de la constitución que hace de esta una norma directa e inmediatamente aplicable por los jueces, sin necesidad de interpositio legislatoris. Y tercera, una visión conflictualista de las normas sustantivas de la constitución y en especial de los derechos fundamentales, que son concebidos al modo de los «principios» (y no de la «reglas») y que reclaman el desarrollo de una depurada argumentación jurídica. Si la primera característica conduce a lo que el propio Ferrajoli califica de «constitucionalismo ético», la segunda y la tercera están en la base del activismo judicial, un reproche habitualmente formulado al neoconstitucionalismo, pero al que en mi opinión no se hace acreedor Ferrajoli. 3. La primacía del punto de vista externo y la separación entre Derecho y moral Como se ha dicho, tal vez el rasgo más destacado del constitucionalismo contemporáneo, y también el principal argumento de las concepciones neoconstitucionalistas, sea la rematerialización, esto es, la incorporación de contenidos sustantivos de carácter moral y político que pretenden condicionar de forma más o menos severa qué es lo que pueden o deben mandar las instituciones y especialmente el poder legislativo. La consecuencia es entonces que el juicio sobre la validez de las normas se ha convertido en un juicio sustantivo que toma como parámetros normas constitucionales que encarnan al propio tiempo normas de moralidad; singularmente, que expresan derechos fundamentales que son, según opinión común, el compendio de la moral pública de la Modernidad. De aquí se deduce una conclusión que pocos podrán negar, y es que uno de los criterios clásicos de distinción entre Derecho y moral se desvanece. Me refiero a la distinción entre sistemas estáticos y dinámicos: en los primeros, una norma es válida o pertenece al sistema cuando su contenido constituye una deducción de otra norma del sistema, del mismo modo que lo particular puede ser subsumido en lo general o universal; en cambio, en los segundos, una norma es válida cuando el acto de su producción está autorizado y regulado por otra norma superior del sistema31; de ahí que «la validez de una norma jurídica no pueda ser discutida sobre la base de que su contenido es incompatible con algún valor moral o político»32. Justo lo contrario ocurre en el Estado constitucional sustancial o rematerializado: la validez de sus normas puede ser discutida no solo porque se hayan vulnerado las reglas de habilitación 31. Vid. H. Kelsen, Teoría pura del Derecho [1960], trad. de J. Vernengo, UNAM, México, 1986, pp. 203 ss. 32. H. Kelsen, Teoría general del Derecho y del Estado [1944], trad. de E. García Máynez, UNAM, México, 1979, p. 133.
72
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
relativas al órgano y procedimiento de producción, sino también porque su contenido no se muestre conforme con lo prescrito por ciertos valores morales o políticos, porque mande o permita lo que no debería mandar o permitir y penetre en la esfera de lo indecidible, o porque no mande lo que sí debería mandar y penetre en la esfera de lo indecidible que no. Si puede decirse así, el Estado constitucional del garantismo descansa en un sistema jurídico también estático y no solo dinámico33. Este acercamiento entre el modo de ser del sistema jurídico y el modo de ser del sistema moral representa una muy fuerte tentación a la que pocos se resisten y que, obvio es decirlo, consiste en impugnar una tesis central del positivismo, aquella que sostiene la separación conceptual entre el Derecho y la moral. Es la tentación del constitucionalismo ético que ya conocemos y a la que Ferrajoli ha resistido como pocos, no cansándose de reiterar que «la doctrina ilustrada de la separación entre derecho y moral constituye el presupuesto necesario de cualquier teoría garantista»34; doctrina que equivale a postular tanto la «laicidad del derecho» como la «laicidad de la moral»35. Es más, el garantismo no solo reposa en la autonomía de la moral, sino que reclama la «primacía del punto de vista externo» o crítico respecto del Derecho positivo, un punto de vista que impide «aquella variante del legalismo ético y del juspositivismo ideológico que sería el constitucionalismo ético»36. En este punto la discrepancia con el neoconstitucionalismo resulta patente en Principia iuris desde su misma Introducción: «la autonomía del punto de vista externo» cierra el paso «a dos confusiones de signo contrario entre derecho y moral presentes en gran parte del actual ‘neo-constitucionalismo’: la confusión del derecho con la moral llevada a cabo por las diferentes versiones del iusnaturalismo; y la confusión de la moral con el derecho llevada a cabo por las distintas versiones del legalismo ético y en particular por la del constitucionalismo ético»37. Nada, pues, de una compla33. Más concretamente, «el fundamento de la vigencia es siempre y solamente formal y nomodinámico mientras que el de la validez es al mismo tiempo nomodinámico, en cuanto a su aspecto formal, y nomoestático, en cuanto a su aspecto sustancial» (Principia iuris, § 9.17, vol. I, p. 536). 34. L. Ferrajoli, Derecho y razón, cit., p. 231. 35. Y que supone su recíproca autonomía: «por un lado, el principio en virtud del cual el derecho no debe ser nunca utilizado como instrumento de mero reforzamiento de la (esto es, de una determinada) moral, sino únicamente como técnica de tutela de intereses y necesidades vitales; por otro, el principio, inverso y simétrico, por el cual la moral, si cuenta con una adhesión sincera, no requiere, sino que más bien excluye y rechaza, el soporte heterónomo y coercitivo del derecho» (L. Ferrajoli, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 17). 36. L. Ferrajoli, «Juspositivismo crítico y democracia constitucional», cit., p. 19. 37. Principia iuris, cit., vol. I, Introducción, p. 16. En la nota 25 de la Introducción cita los nombres de R. Alexy, R. Dworkin y C. Nino como representantes de un constitucionalismo «tendencialmente iusnaturalista» (vol. I, p. 72).
73
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ciente asunción de las opciones morales y políticas del Derecho como horizonte último de una ética pública, nada de presunciones de justicia en favor de la legalidad, incluida la legalidad democrática, nada, en fin, de fundamentos morales en favor de la obligación jurídica. A mi juicio, este saludable distanciamiento moral respecto del Derecho representa una de las peculiaridades más valiosas de la versión garantista del constitucionalismo. Y es que, aunque sea muy consciente de que el criterio estático o sustantivo del que antes hemos hablado ofrece un cierto parecido de familia con el iusnaturalismo38, Ferrajoli considera que aun la más óptima forma de organización política no deja de ser una utopía de Derecho positivo que jamás será realizable a la perfección39. El argumento no expresa ninguna opinión intuitiva o caprichosa, sino que responde a una concepción profunda a propósito de la naturaleza del Estado y de las instituciones. Como manifestación de la Ilustración consecuente, para el constitucionalismo garantista el Derecho y su fuerza son un mal, acaso un mal necesario, pero un mal al fin y al cabo que conserva siempre un irremediable residuo de ilegitimidad y, por tanto, una necesidad de justificación ante una instancia superior, que es justamente la moral, siempre crítica y externa al Derecho positivo. Todos los totalitarismos comportan una visión optimista del poder; «por el contrario, el presupuesto del garantismo es siempre una concepción pesimista del poder como malo, sea quien fuere quien lo posee, puesto que se halla expuesto en todo caso, a falta de límites y garantías, a degenerar en despotismo»40. Conviene insistir en esto último: a falta de límites y garantías. Creo que esta concepción de las instituciones se halla en el núcleo mismo de la filosofía contractualista de la que el constitucionalismo es legítimo heredero: el Estado no se concibe aquí como un hecho natural que hayamos de aceptar como un designio divino, sino que es «un fenómeno artificial y convencional, construido por los hombres para tutelar sus necesidades y derechos naturales... lo que es natural no es el derecho o el Estado, sino la ausencia del derecho y el estado de naturaleza»41. De ahí que pueda hablarse de una «irreductible ilegitimidad política del poder en el estado de derecho [...] Garantismo y democracia son siempre, en efecto, modelos normativos imperfectamente realizados y valen por tanto, además de como parámetros de legitimación, también como 38. L. Ferrajoli, «Juspositivismo crítico y democracia constitucional», cit., p. 7. 39. Ibid., p. 14. 40. L. Ferrajoli, Derecho y razón, cit., p. 885. «Mi pesimismo —ha matizado recientemente— no se refiere en absoluto al derecho y las instituciones, sino únicamente al poder», siempre desbordante respecto al Derecho, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 37. 41. L. Ferrajoli, «Juspositivismo crítico y democracia constitucional», cit., p. 15.
74
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
parámetros de deslegitimación política»42. El Derecho, todo Derecho, en cuanto que antinatural y orientado a la consecución de fines se halla siempre necesitado de justificación, precisamente a la luz de una moral que es externa al Derecho mismo y que toma cuerpo en los derechos fundamentales. Por muchos que sean los valores morales incorporados por el constitucionalismo rematerializado, este nunca pierde su fondo de ilegitimidad y, por ello, nunca puede desvanecerse la tensión crítica a la que nos invita la ilustrada primacía del punto de vista externo; tensión crítica que no solo ha de mantener el observador externo, sino la propia ciencia del Derecho. Lejos del jurista complaciente con el Derecho positivo, lejos del jurista beato de la democracia representativa, el garantismo propugna una ciencia jurídica crítica y comprometida, pero comprometida con la efectividad de los derechos fundamentales. 4. La disociación entre vigencia y validez. El problema de las lagunas y de las antinomias Si la separación entre el ser y el deber ser externo del Derecho es la aportación y el rasgo característico del positivismo, la separación entre el ser y el deber ser interno del Derecho lo es del constitucionalismo. La disociación entre vigencia y validez, que es reflejo de esta última separación, constituye uno de los argumentos centrales de Principia iuris en cuanto que teoría del Derecho del Estado constitucional. De ahí el papel central que desempeñan las lagunas y las antinomias o, si se prefiere, el problema de la plenitud y de la coherencia del ordenamiento: las lagunas son vicios por omisión y suponen la indebida omisión de una norma cuya producción resulta obligada por otra norma superior, por ejemplo por un precepto constitucional relativo a derechos fundamentales43; las antinomias son vicios por comisión y suponen la indebida producción de una norma que viene prohibida justamente por hallarse en contradicción con otra superior, en particular con una norma constitucional que regula su producción44. En suma, la fuerza normativa de la constitución se juega en este capítulo, una fuerza que puede verse frustrada tanto por 42. L. Ferrajoli, Derecho y razón, cit., pp. 886 s. 43. Parece obvio que este concepto de laguna no se ajusta al tradicional, donde por laguna se entiende simplemente la ausencia de una norma adecuada para regular un cierto caso, no de una norma requerida por otra norma del sistema. 44. Tampoco el concepto de antinomia se ajusta por completo al tradicional. Las antinomias que preocupan a Ferrajoli, las antinomias en «sentido estricto», son aquellas contradicciones que aparecen entre normas de distinto grado jerárquico; no las que surgen entre normas de la misma jerarquía y que pueden resolverse mediante el criterio cronológico o el de especialidad.
75
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
acción como por omisión, ya que la existencia de lagunas y de antinomias convierte en inaplicables y por tanto en ineficaces las propias normas constitucionales: estas últimas encarnan un «deber ser» jurídico que, sin embargo, se ve desmentido por el «ser» legal. Ciertamente, las lagunas y las antinomias generan una obligación de repararlas dirigida a la autoridad competente mediante la anulación o la derogación de la norma indebidamente existente o la introducción de aquella otra indebidamente inexistente. Ahora bien, mientras esto no suceda, la constitución deviene inaplicada: inaplicada, bien porque falta la norma necesaria para su realización, bien porque existe una norma legal (esta sí aplicable) que desvirtúa su contenido normativo. Este parece ser «un rasgo común a todos los vicios, sean formales o sustanciales, comisivos u omisivos» y es que «no pueden ser eliminados ni reparados si no es mediante una específica decisión, precisamente de observancia de la norma por ellos inobservada»45. Podrá tratarse de una sentencia de anulación, de una disposición derogatoria o, en el caso de las lagunas, de la introducción del acto cuya omisión supone una inobservancia. Pero de lo que no podrá tratarse en ningún caso es de un acto interpretativo o de mera aplicación del Derecho. Aquí lo que se requiere no es una interpretación de las normas existentes, sino la producción de una nueva norma que colme la laguna o que ponga fin a la antinomia: «antinomias y lagunas en el sentido aquí definido no son inmediatamente solventables por el intérprete, a quien no compete la alteración del derecho vigente aplicable aun cuando sea ilegítimo. En efecto, para ser eliminadas requieren la intervención de específicos actos decisionales: concretamente, la anulación de las decisiones inválidas o la introducción de las decisiones que faltan»46. Este carácter de «vicios» se refleja en los llamados «criterios» de resolución. Las antinomias y lagunas «tradicionales» —que Ferrajoli llama débiles— no encierran ningún vicio y encuentran su solución en metanormas constitutivas, en cuanto tales inviolables, como son la analogía o el criterio cronológico y el de especialidad, de las que bien puede hacer uso el intérprete. Por el contrario, los vicios de los que aquí hablamos solo pueden superarse mediante el criterio jerárquico, que es una metanorma deóntica o regulativa. En suma, los principios de plenitud y coherencia son principios lógicos del Derecho, pero no en el Derecho, «no estando expresados por normas jurídicas»; no son principia iuris et in iure, sino principia iuris tantum47. Es el triunfo o la apoteosis de la positividad: las normas constitucionales establecen solo un deber ser, por ejemplo el deber ser de dictar una ley o el deber ser de no dictarla, o 45. Principia iuris, cit., § 9.12, vol. I, p. 515. 46. Ibid., § 10.19, vol. I, p. 647. 47. Ibid., Introducción, vol. I, p. 26.
76
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
de eliminar alguna vigente. Pero, mientras no se cumple esa obligación por parte del legislador, la que viene inaplicada en realidad es la propia constitución. Comenzando por las lagunas, conviene advertir también que Ferrajoli mantiene una concepción bastante estricta de la tarea jurisdiccional, que «consiste siempre en la garantía secundaria de la obligación de anular los actos inválidos o de la condena de los actos ilícitos»48, es decir, por lo que se refiere a los actos inválidos, presenta siempre un contenido negativo o de anulación. Muy lógico parece por tanto que la jurisdicción no pueda remediar una laguna, algo que, por definición, requiere la producción de una nueva norma, justamente de aquella reclamada por la constitución y que ha sido indebidamente omitida; colmar una laguna de las que habla Ferrajoli es una tarea que supone la realización de un acto de producción normativa, y esta es una actividad que solo corresponde al legislador, no al juez. En realidad, la posición de Ferrajoli a propósito de las lagunas creo que puede dar pie a dos interpretaciones, una más radical o severa y otra más moderada, pero ambas no del todo acordes ni con la práctica del constitucionalismo contemporáneo ni con las construcciones teóricas neoconstitucionalistas, generalmente abiertas a un cierto activismo judicial que deposita en los aplicadores del Derecho la responsabilidad de actuar la constitución incluso asumiendo tareas cuasi legislativas. La primera interpretación se traduciría en una revitalización del principio de la interpositio legislatoris: las cláusulas materiales de la constitución y, en particular, los derechos fundamentales tienen fuerza normativa, generan obligaciones, pero en principio solo frente al legislador; para que un juez ordinario pueda resolver un caso a la luz de la constitución, es decir, para que esta resulte aplicable, es precisa una legislación de actuación. No cabe deducir de modo directo deberes u obligaciones a partir de derechos fundamentales porque todas las garantías, tanto primarias como secundarias, han de ser previamente diseñadas por el legislador, es decir, han de estar «puestas». Algún pasaje de Principia iuris parece avalar esta interpretación: los derechos fundamentales «requieren siempre, como observancia primera y prejudicial, una legislación de desarrollo, primaria y secundaria, que introduzca las correspondientes garantías, respectivamente, primarias y secundarias»; algo que ocurre no solo con los derechos sociales, siempre necesitados de desarrollo, sino también «con los derechos individuales, tanto civiles como de libertad, que exigen la introducción de las correspondientes prohibiciones»49. De este modo, 48. Ibid., § 11.17, vol. I, p. 771. 49. Ibid., § 13.15, vol. II, p. 77. Esta necesidad de una «legislación de actuación» obedece al carácter nomodinámico del Derecho, donde la existencia de una norma no pue-
77
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
si he entendido bien, en ausencia por ejemplo de una ley de huelga que imponga al empresario la prohibición de despido de los trabajadores por incumplimiento de contrato, estaríamos ante una laguna de garantías primarias y resultaría que el precepto constitucional que simplemente reconoce el derecho de huelga sería inaplicable y por tanto ineficaz para tutelar la conducta huelguista. Pues bien, si es esto lo que se quiere decir, la posición de Ferrajoli resultaría de una insoportable rigidez para el neoconstitucionalismo, que defiende con todo vigor la tesis de la aplicación directa e inmediata de la constitución y muy especialmente de sus derechos de libertad. Es verdad que la constitución puede necesitar inexcusablemente una legislación de desarrollo, por ejemplo cuando «anuncia» instituciones o servicios públicos (segunda hipótesis que veremos de inmediato), pero sus principios y derechos resultan inmediatamente operativos aun sin normativa de desarrollo. En palabras de un muy influyente autor español: «la constitución (tiene) un valor normativo y vinculante directo»; «es una norma jurídica efectiva, por tanto aplicable por sí misma»; un derecho fundamental «tiene el carácter de Derecho directamente aplicable, sin necesidad del intermedio de una Ley»50. Esta es una tesis arraigada en el seno del constitucionalismo contemporáneo y, como dice Guastini, representa uno de los elementos esenciales del proceso de constitucionalización: «la idea de que toda norma constitucional —independientemente de su estructura o de su contenido normativo— es una norma jurídica genuina, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos»51. Un ejemplo de la jurisprudencia española. El artículo 30.2 de la Constitución dice así: «La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria». En ausencia de una normativa de actuación, nos hallamos muy probablemente ante una laguna en el sentido de Ferrajoli: primero, porque el propio precepto constitucional se remite a una futura ley que establezca las «debidas garantías»; segundo, porque anuncia una «prestación social sustitutoria» que requiere la organización de un servicio público; y tercero, porque es la primera vez que en el ordenamiento español aparece la expresión «objeción de conciencia», por lo que en 1978 carecía de un significade ser deducida a partir de otra norma, «sino inducida, como hecho empírico, del acto de su producción» (ibid., § 12.14, vol. I, p. 864). 50. E. García de Enterría, «La Constitución como norma jurídica», en A. Predieri y E. García de Enterría (eds.), La Constitución española de 1978. Estudio sistemático, Civitas, Madrid, 1980, pp. 111 y 121. 51. R. Guastini, «La ‘constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: el caso italiano», cit., p. 158.
78
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
do preciso y decantado por la tradición al que el juez pudiera acudir. ¿Significó esta laguna la imposibilidad de aplicar directamente la norma constitucional y por consiguiente de ejercer el derecho? La STC 15/1982, a propósito de un supuesto de objeción anterior a la promulgación de la ley de desarrollo, ofrece una respuesta negativa: «El que la objeción de conciencia sea un derecho que para su desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatoris no significa que sea exigible tan solo cuando el legislador lo haya desarrollado, de modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones individuales». En otras palabras, el derecho fundamental, además de generar una obligación dirigida al legislador para que resuelva la laguna de garantías primarias y secundarias, genera también algunas obligaciones directas, es decir, al menos aquellas garantías primarias que son indispensables para la existencia del derecho. Sin embargo, aunque Ferrajoli insiste en que las lagunas son «imposibles de resolver para el intérprete en el marco del derecho vigente»52, lo cierto es que en algunos pasajes de Principia iuris esta es una cuestión que parece depender del Derecho positivo, que bien puede establecer a través de una cláusula general o por vía interpretativa al menos las garantías primarias de los respectivos derechos, es decir, las obligaciones dimanantes o que son reflejo de los derechos constitucionales. Así sucedió en la Constitución francesa del Año III53 o sucede hoy al amparo de la doctrina de la Corte constitucional italiana, que ha reconocido (al igual que hizo más tarde la española) el carácter inmediatamente preceptivo de todas las normas constitucionales. «Pero esto no es suficiente para colmar las lagunas»54. Ahora bien, al margen de que ahora parece aceptarse lo que antes se ha negado, es decir, que por vía interpretativa se puedan colmar las lagunas, tal vez la pregunta que procede formular es qué tipo de lagunas pueden resolverse directamente por los jueces y cuáles en cambio requieren necesariamente la interposición del legislador, naturalmente en el marco del constitucionalismo actual. Tal vez la segunda interpretación que antes anunciábamos nos ayude a responder. La posición de Ferrajoli admite en efecto una interpretación más moderada, según la cual los contenidos sustantivos de la constitución gozarían de inmediata fuerza normativa, dando lugar a obligaciones directamente exigibles por el juez ordinario, por ejemplo en un asunto civil o en 52. Principia iuris, cit., § 10.19, vol. I, p. 645. 53. Que establecía en el artículo 1 del capítulo «Deberes» que «la Declaración de derechos contiene las obligaciones de los legisladores»; previsión que en verdad parece algo modesta como para predicar que con ella quedaban colmadas las lagunas de garantías, siquiera primarias. 54. Principia iuris, cit., § 10.16, vol. I, p. 636.
79
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
el enjuiciamiento de un acto o disposición administrativa; esto es, algunas garantías primarias serían aplicables aun en el supuesto de laguna legal. Y es que «no todo vicio, en efecto, da lugar a una antinomia o a una laguna... no es una laguna cualquier incumplimiento de actos prescriptivos. La razón es simple: los vicios formales y los vicios sustanciales que no implican normas sino situaciones singulares dan lugar a prescripciones que, a causa de su singularidad, no entran a formar parte del ordenamiento»55. En otras palabras, lo que al parecer sucedería es que esa aplicación directa de los derechos solo podría tener efectos negativos o de anulación (del despido del trabajador huelguista, de la sanción al joven objetor de conciencia), es decir, daría lugar a situaciones singulares, nunca a efectos positivos o de creación normativa. Esta segunda interpretación creo que se ve confirmada por Ferrajoli en alguna respuesta a sus críticos: el juez puede aplicar directamente las normas constitucionales en todos aquellos casos en que no se requieran leyes de actuación o desarrollo, o sea, siempre que el caso enjuiciado sea subsumible en el campo semántico de la norma. Lo que el juez no puede hacer en ningún caso es dictar por sí mismo la norma requerida, por ejemplo, para la satisfacción de un derecho social56. Ciertamente, esto último parece evidente en algunas lagunas: cuando la garantía de un derecho reclama una protección penal, es obvio que el juez no puede producir un nuevo tipo delictivo, que sería contrario al principio de estricta legalidad penal; y lo mismo cabe decir cuando dicha garantía requiere la organización de un servicio público, sanitario, educativo o similar; o, en fin, cuando exige el establecimiento de una institución, como durante bastantes años ocurrió con el Jurado en España o con el Tribunal Constitucional en Italia. Pero parece cierto también que en situaciones singulares de aplicación del Derecho el intérprete puede salvar las lagunas de garantías primarias, imputando directamente las obligaciones o prohibiciones que son «reflejo» del derecho fundamental; puede considerar por ejemplo que, aunque ninguna ley lo establezca, la constitución basta para que el trabajador huelguista no sea despedido ni el objetor sancionado. En cualquier caso, la práctica del constitucionalismo tampoco acepta pacíficamente una concepción tan rigurosa de la función jurisdiccional como instancia solo anuladora, y así se encarga de recordarlo el propio Ferrajoli57. En particular, las sentencias llamadas aditivas o manipulativas suponen una legislación positiva en la medida en que extienden una cierta 55. Ibid., § 10.19, vol. I, p. 647. 56. L. Ferrajoli, «Intorno a Principia iuris. Questioni epistemologiche e questioni teoriche», en P. Di Lucia (ed.), Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli, cit., p. 250. 57. Principia iuris, § 13.19, vol. II, pp. 94 s.
80
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
disciplina normativa a favor de personas o supuestos inicialmente no contemplados en la norma. Herramienta fundamental al servicio del principio de igualdad, estas sentencias, con todas las limitaciones que se quiera, suponen una judicialización de la tarea garantista consistente en colmar las lagunas. Y, por cierto, no veo ninguna dificultad para que esta técnica «antilagunas» (tal vez bajo los ropajes del argumento analógico) sea usada por el juez ordinario en aplicación directa del principio de igualdad. Aparentemente la función judicial resulta de mayor protagonismo en presencia de antinomias dado que la resolución de estas requiere no una legislación positiva como en el caso de las lagunas, sino una actividad negativa o anuladora; si una jurisdicción cognitiva y no creadora tan solo puede constatar las lagunas, parece en cambio que está en condiciones de constatar y también de resolver las antinomias. La existencia de una ley inconstitucional genera en efecto una obligación alternativa: su derogación por el Parlamento o su anulación por el juez de constitucionalidad que actúa como un legislador negativo. Sin embargo, antinomias y lagunas presentan un rasgo común y es que ninguna de ellas admite una respuesta interpretativa, es decir, ninguna puede ser resuelta por el juez ordinario, en el caso de las antinomias justamente mediante la pura y simple desaplicación de la norma ilegítima; con lo cual, como ya sabemos, viene desaplicada la propia constitución. De nuevo es necesario un «legislador negativo» (el Parlamento o el Tribunal Constitucional) que derogue o anule la norma inconstitucional. No queda claro, a mi juicio, si esta pretende ser una tesis teórica o solo una tesis dogmática dependiente, por tanto, de las determinaciones del Derecho positivo. En algunos pasajes parece sugerirse lo primero, sobre todo cuando se afirma la existencia de una diferencia estructural entre los criterios cronológico y de especialidad y el criterio jerárquico de resolución de antinomias58, pero creo que debemos acoger la segunda interpretación: que las antinomias impliquen la desaplicación de la constitución a favor de la norma contradictoria (mientras esta no sea derogada o anulada, claro está) es una característica propia de los llamados sistemas de jurisdicción concentrada59, pero no de los sistemas de jurisdicción difusa. Por ello Ferrajoli se ve en la necesidad de acuñar un género especial de antinomia a la que denomina como «débil-fuerte». Son débiles aquellas antinomias que encuentran respuesta en los criterios cronológico y de especialidad, y que pueden ser resueltas directamente 58. Así en el punto 3 de la Introducción o en algunos fragmentos de los §§ 10.19 y 12.13 de Principia iuris, vol. I, pp. 12 ss., 684 ss., 908 ss. 59. Así se reconoce expresamente en el punto 3 de la Introducción: en los ordenamientos «dotados de constitución rígida y de control concentrado de constitucionalidad según el modelo del estado constitucional de derecho, la solución del conflicto entre normas de distinto nivel no puede ser alcanzada directamente por el intérprete» (vol. I, p. 12).
81
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
por el intérprete aplicando la norma posterior o la norma especial; son fuertes, en cambio, las antinomias que ahora interesan, aquellas que reclaman la consideración del criterio jerárquico, al parecer inaccesible al intérprete. Pues bien, la antinomia débil-fuerte representa un tertium genus «intermedio respecto a las antinomias en sentido fuerte y en sentido débil porque en ellas, al igual que en las primeras, existe un vicio que sin embargo, como en las segundas, es directamente superable mediante la aplicación de la norma superior y la desaplicación de la inferior, dejada en vigor aun cuando reconocida inválida». Así sucede —añade— en muchos ordenamientos americanos y también en el italiano (y en el español) en relación con los reglamentos inválidos que, al margen de que también puedan ser anulados, deben en todo caso ser desaplicados60. Pero entonces, si no me equivoco, parece que la única diferencia entre las antinomias fuertes y las débiles-fuertes reside en su forma de resolución (anulación/desaplicación) y esta a su vez en la libre opción de los distintos ordenamientos. Con lo cual procede preguntarse cuál de los dos sistemas resulta preferible desde el punto de vista de la eficacia del Estado constitucional y de la vigencia de los derechos fundamentales. Para Ferrajoli, «sin duda», resulta más eficaz el sistema kelseniano o europeo de la anulación que el norteamericano de la desaplicación: primero, por la menor separación orgánica del Tribunal Supremo norteamericano respecto de las instituciones de gobierno; y segundo, por los mayores espacios de discrecionalidad de los que goza dicho Tribunal, lo que se traduce en indeterminación y en una rebaja de garantías61. Esta opción a favor del modelo europeo es discutible62, pero, al margen de preferencias, revela las fuertes reservas del constitucionalismo garantista hacia la deriva judicialista propia del neoconstitucionalismo. De entrada, no está de más recordar que el diseño kelseniano de una jurisdicción concentrada respondió de modo explícito al propósito de conjurar los riesgos de un excesivo protagonismo judicial, al que presuntamente hubiera conducido en Europa la implantación del modelo norteamericano de jurisdicción difusa, en detrimento de una democracia parlamentaria que en verdad no pasaba por sus mejores momentos63. En realidad, cabe decir que el rechazo kelseniano a la incorporación de principios sustan60. Principia iuris, § 10.19, vol. I, pp. 649 s. 61. Ibid., § 13.18, vol. II, p. 91. Podemos prescindir ahora de esta cuestión, pero no estoy nada seguro de que un Tribunal Constitucional como el español pueda considerarse separado, o más separado que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, respecto de las instituciones políticas llamadas a ser controladas; como cabe dudar también acerca de sus menores márgenes de discrecionalidad. 62. Por mi parte, he defendido la superioridad del sistema difuso en Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 22009, pp. 168 ss. 63. Me permito remitir nuevamente al trabajo citado en nota anterior, pp. 80 ss.
82
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
tivos al texto constitucional y su diseño de una jurisdicción concentrada responden a la misma preocupación: evitar el activismo judicial y defender las prerrogativas del Parlamento. Pero es que, además, la imagen de un control judicial de constitucionalidad por vía desaplicativa tampoco queda muy bien parada en Principia iuris: el problema de las antinomias, que lesionan la propia estructura de la democracia constitucional y del Estado de Derecho, se manifiesta en la «regresión a un derecho jurisprudencial de tipo premoderno, que corre el riesgo de trastocar todo el completo orden de la democracia constitucional»64; y, en fin, a la hora de tomar partido por el modelo kelseniano, no deja de recordar los episodios de «gobierno de los jueces» y de jurisprudencia conservadora o antisocial que registra la historia del Tribunal Supremo norteamericano65. En suma, la posición de Ferrajoli resulta también en este punto poco proclive a la vocación judicialista del neoconstitucionalismo. Sin embargo, tal vez lo más llamativo de la práctica del constitucionalismo europeo de posguerra y uno de los hallazgos más celebrados del judicialismo neoconstitucionalista haya consistido precisamente en abrir la posibilidad de una jurisdicción difusa en el entramado institucional de un modelo de jurisdicción concentrada, algo que Ferrajoli por supuesto no contempla. Dicho más claramente: en la posibilidad de ensayar técnicas desaplicadoras de la ley en sistemas que reservan el control de constitucionalidad a un Tribunal Constitucional separado de la jurisdicción ordinaria. En línea de principio, como sabemos, el juez nunca puede negarse a aplicar la ley y, si duda de su constitucionalidad, ha de plantear la correspondiente cuestión o pregunta para que sea el Tribunal Constitucional quien decida mediante una sentencia que, en su caso, tendrá los efectos generales de la anulación, no los particulares de la desaplicación. Pero esto solo en vía de principio, pues, como ya se comentó, hoy se abren paso técnicas desaplicadotas de la ley en el marco de un sistema de jurisdicción concentrada. 5. La disociación del deber ser jurídico. El problema de los conflictos de derechos Si el positivismo se basaba en la disociación entre deber ser moral y ser jurídico, y si el constitucionalismo lo hace en la disociación entre validez y vigencia, o sea, entre el deber ser jurídico (validez) y el ser también jurídico (vigencia), el neoconstitucionalismo parece responder a una nueva disociación, esta vez, por paradójico que parezca, en la esfera del propio deber ser jurídico. El positivismo anunciaba un conflicto externo, el que 64. Principia iuris, cit., § 13.15, vol. II, p. 79. 65. Así en las notas 106 y 107 del § 13.18 de Principia iuris, vol. II, pp. 140 s.
83
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
se produce entre Derecho y moral; el constitucionalismo anuncia un conflicto interno entre los distintos escalones del sistema, básicamente el que se produce entre constitución y ley, y que da lugar a los fenómenos ya comentados de las lagunas y de las antinomias. El constitucionalismo de los derechos, al menos en la versión estándar del neoconstitucionalismo, se vincula a otro episodio de conflicto aún más interno que se verifica en el seno mismo de las normas sustantivas de la constitución. Ferrajoli, que es perfectamente consciente de los dos primeros conflictos, hasta el punto de hacer de ellos el argumento central de su concepto (separación entre Derecho y moral) y de su teoría (separación entre validez y vigencia) del Derecho, se muestra sumamente cauto frente a este último conflicto, incluso a veces abiertamente contrario a su consideración. Aquí se aprecia una nueva discrepancia entre el constitucionalismo de Ferrajoli y las más usuales presentaciones del neoconstitucionalismo, que acaso hacen de las colisiones entre preceptos sustantivos de la constitución la más destacada seña de identidad del sistema jurídico constitucionalizado; tal vez en ocasiones con alguna exageración. Ante todo, conviene advertir que en algunas doctrinas neoconstitucionalistas se sostiene de modo explícito que los textos constitucionales no son como las leyes, y ello no solo en el obvio sentido formal de ostentar una jerarquía superior, sino en un sentido más morfológico o estructural que afecta a su propia forma de ser. Las leyes son la expresión de un momento político unitario o monolítico, la expresión de una mayoría parlamentaria que, mejor o peor, responde a una determinada concepción moral y política. Por supuesto, también existen contradicciones entre las leyes, pero estas se resuelven básicamente según un criterio cronológico o de especialidad. No ocurre así con las constituciones, al menos con las que rigen hoy en Europa; ellas pretenden expresar una coexistencia de proyectos políticos posibles que se traduce en una coexistencia de principios plurales y tendencialmente contradictorios, algo que afecta también y de modo sobresaliente al corazón mismo de su normativa material, que son los derechos fundamentales. Creo que este es el argumento principal que recorre todo el planteamiento de Zagrebelsky y ya fue comentado en el primer capítulo. Su idea básica, insisto, es que la constitución ha incorporado numerosos contenidos materiales y derechos fundamentales, que en la práctica se muestran como tendencialmente conflictivos, pero sin que la propia constitución haya establecido sus condiciones de aplicación o, lo que es lo mismo, sin que haya previsto un catálogo exhaustivo de sus excepciones. Me permito recordar un ejemplo paradigmático de norma sustantiva abierta que puede ilustrar esta idea central del constitucionalismo. Me refiero al principio de igualdad y a la prohibición de discriminación. La Constitución española —al igual que la italiana, art. 3— tras proclamar 84
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
la igualdad ante la ley, añade una serie de «criterios prohibidos» de diferenciación normativa, como el nacimiento, la raza, el sexo o la religión, lo que, interpretado al pie de la letra o al modo estrictamente subsuntivo, significa que tales elementos no deberían tomarse nunca como criterios para adscribir posiciones de derecho o de deber; es decir, que parece que los derechos y los deberes han de ser los mismos con independencia de la raza, el sexo, etc. Sin embargo, de hecho esto no es así, y tampoco puede serlo si se desea reconocer algún contenido a la llamada igualdad sustancial (arts. 9.2 de la Constitución española y 3.2 de la italiana) que estimula acciones positivas a favor de los grupos desfavorecidos, grupos que a veces se definen según los «criterios prohibidos», y últimamente hasta tipificaciones penales en las que se ve reflejada una suerte de discriminación inversa66. Me parece claro que cualquiera de estas medidas constituye, al menos prima facie, una violación o, si se prefiere, una afectación de la igualdad formal y también que, en definitiva, no toda intervención promocional puede reputarse aceptable, aunque algunas sí lo sean. Sin embargo, decidir cuáles sí y cuáles no, se hace depender de un juicio de ponderación entre las razones a favor de la igualdad formal y las razones a favor de la igualdad sustancial, que algunas veces se llama juicio de razonabilidad67. La cuestión de los conflictos no tendría mayor trascendencia si las constituciones se conformasen con ser documentos políticos sin fuerza normativa, una vistosa colección de principios morales y buenas intenciones destinada a la «libre interpretación» por parte de las sucesivas mayorías de gobierno. Pero las cosas no son así: las constituciones hoy no solo tienen una fuerza normativa indiscutible, sino que, merced a su rematerialización, ofrecen soluciones o, cuando menos, orientaciones de sentido en las más variadas esferas de relación jurídica. Esto es lo que se ha dado en llamar efecto impregnación o irradiación, que ya conocemos y que justamente significa el desbordamiento de un Derecho constitucional que ahora inunda el conjunto del ordenamiento; ya no se trata solo de regular las relaciones entre los poderes del Estado, sino que casi podría decirse que todo conflicto jurídico, desde el horario de las panaderías al etiquetado del chocolate68, encuentra alguna respuesta consti66. A mi juicio, se trata de un recusable uso simbólico del Derecho penal, pero el legislador ha querido subrayar lo intolerable de la llamada violencia de género (generalmente contra la mujer) diseñando tipologías en las que se hace uso del criterio del sexo del sujeto infractor. Este es el caso del artículo 153.1 del Código penal, sobre el que se pronuncia el Tribunal Constitucional en sentencia 59/2008. 67. Sobre las relaciones entre razonabilidad y ponderación, vid. C. Bernal, «Racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad en el control de constitucionalidad de las leyes», en El Derecho de los derechos, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 59 ss. 68. Ambos ejemplos pertenecen a la jurisprudencia alemana y puede verse su comentario, respectivamente, en M. Borowski, La estructura de los derechos fundamentales, trad. de C. Bernal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 5 ss.; y R. Alexy,
85
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
tucional. Pero, si esto es así, la imagen de las tres esferas que propone Ferrajoli en parte se desvanece: ya no cabe hablar del ámbito de lo decidible como si este fuera un mundo de absoluta libertad para el legislador democrático, pues, como se ha dicho, la constitución satura todo el sistema de una normatividad supralegal; y acaso tampoco las esferas de lo indecidible y de lo indecidible que no presenten unas fronteras tan impenetrables como se sugiere, dado que muchas veces la constitución no nos habla con una sola voz y la delimitación de tales esferas parece ser más el resultado que el presupuesto de la interpretación o argumentación. Porque, ¿qué es lo que cabe encontrar en la constitución y en su catálogo de derechos fundamentales? Pues solo algunas veces respuestas categóricas y concluyentes; con frecuencia, únicamente es posible recabar de ella razones tendencialmente conflictivas. Así, para seguir con nuestro ejemplo, una ley que limite el horario de trabajo nocturno en las panaderías podrá alegar en su favor razones justificatorias (la salud de los trabajadores, el derecho al descanso), pero también habrá de superar otras razones en contra (la libertad negocial de las partes, el derecho del empresario a organizar el trabajo). Si volvemos la mirada a la labor encomendada por el garantismo a los jueces y a la propia ciencia del Derecho, resulta que la esfera donde ha de desarrollarse su tarea depuradora ya no resulta tan clara ni perfilada. Todo ello tiene que ver con un rasgo típico del constitucionalismo contemporáneo, que es la naturaleza «principial» de sus normas sustantivas. Mucho se ha discutido sobre la diferencia entre reglas y principios, y no es cuestión de volver sobre el tema, pero, con independencia de si existe o no una diferencia fuerte o cualitativa, en lo que parece alcanzarse cierta unanimidad es en que la idea de principios adquiere toda su virtualidad jurídica en el marco de los conflictos normativos69 y, más concretamente, de los conflictos normativos intraconstitucionales: decimos que las normas son principios cuando sus colisiones no se saldan con la pérdida de validez de uno de ellos, ni tampoco mediante la configuración de uno como excepción permanente al otro (según la regla de la especialidad), sino con un triunfo que pudiéramos llamar circunstancial y que se decide a través de ponderación; así, entre la libertad ideológica y la cláusula de orden público (que en la Constitución española figura como un límite expreso, art. 16.1) no se advertiría una frontera nítida, de modo que, vulnerado el orden público, dejase de actuar sin más «Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales»: Revista Española de Derecho Constitucional, 66 (2002), p. 28, trad. de C. Bernal. 69. Aplicar un principio, dice L. Gianformaggio, comporta siempre aplicar otro principio relevante en la situación específica, Studi sulla giustificazione giuridica, Giappichelli, Turín, 1986, p. 117.
86
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
la tutela iusfundamental, sino que cabe perfectamente que una misma conducta sea prima facie y simultáneamente ambas cosas (ejercicio de la libertad religiosa y alteración del orden público), debiendo triunfar en definitiva el derecho o su límite según el peso de cada uno de ellos en el caso concreto. Por eso habla Guastini de una «jerarquía móvil». Este es el núcleo del juicio de ponderación y es el núcleo también de toda una concepción de los derechos fundamentales y de sus posibles restricciones. Pues bien, Ferrajoli muestra muy poca simpatía hacia esta visión conflictualista y ponderativa de la constitución y de los derechos fundamentales. Aun cuando no deja de reconocer algunos supuestos de conflicto entre derechos, así como la idoneidad del juicio de ponderación como forma de resolverlos70, considera que la cuestión se ha dramatizado en exceso por parte del neoconstitucionalismo, inventando conflictos allí donde solo hay límites y lesionando con ello la propia normatividad y supremacía constitucional. Porque esta es una cuestión teórica, pero no carente de un importante trasfondo político o de política jurídica. El excesivo conflictualismo principialista conduce, en efecto, a «un debilitamiento del paradigma constitucional, cuya normatividad jurídica, aun basada en textos constitucionales e internacionales, queda degradada a una genérica normatividad ético-política, como si esos textos, en vez de normas de derecho positivo —y por lo general de un nivel superior a las normas ordinarias— fuesen, como escribe Mazzarese, ‘meras declaraciones de intenciones políticas’»71. De modo particular, concebir como conflictos lo que no son sino lesiones de los derechos primarios (inmunidades, libertades y derechos sociales) a manos de los derechos secundarios de autonomía política y negocial supone un indebido debilitamiento de los primeros por obra de unos derechos que en realidad son poderes; y «no podemos ignorar que las amenazas más graves a la democracia constitucional provienen hoy de dos poderosas ideologías de legitimación del poder: la idea de la omnipotencia de las mayorías políticas y la idea de la libertad de mercado como nueva Grundnorm del actual orden globalizado»72. En resumen, presentar como conflictos dispuestos para la ponderación lo que son en realidad violaciones de derechos fundamentales equivale muchas veces a escamotear la fuerza normativa de tales derechos. 70. Así en Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 85. La negación de los conflictos «sería una extraña tesis ético-cognitivista», Principia iuris, cit., § 13.14, vol. II, p. 71. 71. Principia iuris, cit., Introducción, nota 25, vol. I, p. 72. La referencia a T. Mazzarese corresponde a «Diritti fondamentali e neocostituzionalismo: un inventario di problemi», en T. Mazzarese (ed.), Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Giappichelli, Turín, 2002, p. 15. 72. Principia iuris, cit., § 13.14, vol. II, p. 72.
87
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
No dejan de llamar la atención estos temores de Ferrajoli hacia las consecuencias de una concepción conflictualista de los derechos, pues representan un nuevo y sintomático distanciamiento respecto del neoconstitucionalismo, una interpretación alternativa de lo que significa el constitucionalismo de los derechos. Para los conflictualistas, en efecto, una de las razones a favor de sus tesis es que propician mejor que cualesquiera otras el ejercicio de las libertades, asumiendo como criterio interpretativo el in dubio pro libertate y haciendo recaer sobre el poder una carga de justificación de toda posible interferencia. El conflictualismo, que es lo mismo que decir la teoría externa de los derechos fundamentales, daría primacía a la libertad negativa sobre la libertad positiva73 al tolerar o permitir innumerables cursos de acción con las mínimas restricciones, es decir, brindaría la más extensa protección de las esferas de libertad74. El juicio de ponderación, que es donde desemboca una visión conflictualista, ayuda a entender cualquier conducta prima facie como un ejercicio de libertad, cuya limitación definitiva ha de estar argumentada y contar con razones a su favor al menos tan poderosas como para fundamentar una interferencia justificada en dicha conducta. En suma, la concepción de los derechos fundamentales que Ferrajoli censura, lejos de suponer un debilitamiento de los derechos, alentaría en opinión de sus defensores su máxima extensión y sería por tanto la más acorde con la filosofía política liberal. En mi opinión, es posible que ambas posiciones tengan su parte de razón. Si así puede decirse, Ferrajoli apuesta a favor de la intensión y el conflictualismo a favor de la extensión; aquel teme que los juicios ponderativos conviertan en bagatela el núcleo mismo de los derechos, mientras que este confía en que esa misma ponderación propicie una ampliación de las esferas protegidas. Si tenemos fe en la argumentación y en una cierta objetividad de la aplicación judicial del Derecho, el conflictualismo puede alentar un incremento de los derechos y de sus ámbitos de protección, con la consiguiente minimización del poder. Si, por el contrario, pensamos que la ponderación representa una lesión del carácter cognitivo de la jurisdicción y su apertura a juicios discrecionales y valorativos75, la concepción de Ferrajoli nos garantiza 73. En el sentido de I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad [1969], trad. de J. C. Bayón, Alianza, Madrid, 1988, pp. 187 ss. 74. Vid. M. Borowski, «La restricción de los derechos fundamentales»: Revista Española de Derecho Constitucional, 59 (2000), pp. 33 ss., trad. de R. Arango; G. P. Lopera Mesa, Principio de proporcionalidad y ley penal, CEPC, Madrid, 2006, pp. 159 ss. 75. Existe en el planteamiento de Ferrajoli una estrecha relación entre el debilitamiento de la fuerza normativa de la constitución y de los derechos y el activismo judicial: a través de la ponderación «paralelamente al debilitamiento del carácter vinculante de las normas constitucionales, aun cuando dotadas de rigidez, viene asegurado el debilitamien-
88
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
tal vez menos derechos pero más fuertes. Recurriendo a ejemplos, para el conflictualismo no es difícil considerar como ejercicio de derechos fundamentales conductas tales como alimentar palomas (expresión del amor a los animales y por tanto del libre desarrollo de la personalidad), cubrirse con turbante u objetar frente a un deber jurídico que entendemos contrario a nuestra ideología o religión; pero es verdad que, a la inversa, corre el riesgo de mostrarse comprensivo ante la lesión de una inmunidad o de otra libertad si dicha lesión resulta proporcional para la satisfacción o realización de otro bien digno de tutela. Por el contrario, como veremos, Ferrajoli no admitiría una ampliación del catálogo de derechos por vía interpretativa, pero se mostraría mucho más estricto en la defensa de los derechos constitucionales, en particular de las inmunidades y derechos de libertad. A los efectos que aquí interesan, en el esquema que nos propone Ferrajoli cabe distinguir cinco esferas: a) las inmunidades (o libertades «frente a»), como la libertad de conciencia, la prohibición de la tortura o el derecho a la intimidad, cuyo rasgo característico es que su «ejercicio resulta imposible... no pudiendo interferir con ningún otro derecho»; b) los derechos-facultad o derechos de libertad activa (o «libertades de»), como la libertad de prensa o información, la libertad de reunión o la de asociación, que ciertamente suponen un ejercicio, pero carente «de efectos jurídicos en otras esferas de libertad»; c) los derechos autonomía, que son en realidad poderes cuyo ejercicio produce «efectos también en la esfera jurídica de otros», ya sea mediante las leyes, expresión indirecta de los derechos políticos, ya mediante los negocios jurídicos, expresión directa de los derechos civiles de autonomía privada; d) los derechos sociales que, a diferencia de todos los anteriores, representan expectativas positivas a prestaciones, como la educación o la asistencia sanitaria; y e) la esfera de la libertad natural o de la mera libertad, «aquella que sobrevive en el silentium legis (y que) no puede dejar de ser limitada por el derecho positivo», esto es, limitada por el ejercicio de los derechos autonomía76. Comencemos por las inmunidades que, como sabemos, al no ejercerse difícilmente pueden entrar en conflicto con nadie, representando por el contrario límites insuperables frente a cualquier otro derecho o poder. Seguramente, un conflictualista consecuente rehusaría ver en las inmunidades límites tan absolutos que no admitiesen ponderación alguna, pero cuando menos establecería una distinción entre aquellas into del carácter cognitivo de la jurisdicción, que es donde reside su fuente de legitimidad, y aparecen promovidos y favorecidos el activismo judicial y la discrecionalidad de la jurisdicción» («Intorno a Principia iuris. Questioni epistemologiche e teoriche», cit., p. 257). 76. Principia iuris, cit., § 11.6, vol. I, p. 716.
89
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
munidades que operan como reglas cerradas y concluyentes77 de aquellas otras que parecen hacerlo como principios. Por ejemplo, el honor y la intimidad o privacidad son inmunidades que para Ferrajoli operan como límites a la libertad de expresión78, pero que según la doctrina y la práctica neoconstitucionalista están destinadas al conflicto; es más, tal vez este sea el supuesto paradigmático de conflicto y de ponderación entre derechos79. En todo caso, conviene advertir que Ferrajoli habla de inmunidades en una acepción muy estricta: inmunidades son solo las libertades «frente a», aquellas «que no se ejercen», y hay derechos de contenido complejo que, junto a la dimensión de inmunidad, incluyen «facultades de» o libertades activas80. Pero, sea como fuere, su tesis es que las inmu77. Así, el derecho del detenido a ser puesto a disposición judicial o en libertad en el plazo de setenta y dos horas (art. 17.2 CE) responde al modelo de las reglas: producida la condición de aplicación (que alguien esté detenido y hayan trascurrido setenta y dos horas), la autoridad gubernativa no tiene nada que ponderar; tan solo ha de elegir entre la puesta en libertad o a disposición judicial. En otras palabras, existe un derecho fundamental absoluto a no estar detenido gubernativamente más de setenta y dos horas (dejando al margen, claro está, la legislación antiterrorista). Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la abolición de la pena de muerte o con la proscripción de la tortura que, como dice el artículo 15 CE, no podrá practicarse «en ningún caso». 78. Principia iuris, cit., § 15.7, vol. II, p. 329. En otro lugar (vid. infra nota 81), más que sostener la preferencia general o incondicionada de la inmunidad frente a la libertad activa, Ferrajoli parece apostar por una integración normativa de ambos derechos, en la línea de la teoría interna de los derechos fundamentales a la que me referiré de inmediato. 79. Valga el siguiente ejemplo de la STC 104/1986, relativa a un conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor: «nos encontramos ante un conflicto de derechos, ambos de rango fundamental, lo que significa que no necesariamente y en todo caso tal afectación del derecho al honor haya de prevalecer respecto del ejercicio que se haya hecho de aquellas libertades (las del artículo 20), ni tampoco hayan de ser estas consideradas como prevalentes, sino que se impone una necesaria y casuística ponderación entre uno y otras». Conviene subrayarlo: prima facie, la conducta enjuiciada representa un ejercicio de la libertad de expresión o información y, al mismo tiempo, supone una lesión del derecho al honor o a la intimidad. Quién triunfe en definitiva depende precisamente de cómo se resuelva el conflicto, esto es, depende de la argumentación. 80. Este es el origen de un malentendido que explica en parte un pequeño debate. En un trabajo anterior propuse como ejemplo de conflicto entre la libertad religiosa y el derecho a la salud el caso de una confesión que ordenase el sacrificio de animales con vulneración de la normativa sanitaria. Para Ferrajoli la libertad religiosa no opera aquí en su faceta de inmunidad, sino de libertad activa («libertad de») y, de acuerdo con la clasificación de los derechos que acabamos de formular, tiene razón. Lo curioso es que, así entendida, tampoco reconoce conflicto alguno susceptible de ponderación; para él, sencillamente, la salud actúa como límite infranqueable a la libertad activa en la línea de la teoría interna, de la que nos ocuparemos seguidamente. Por lo que se refiere al segundo ejemplo, el caso real (STC 154/2002) es mucho más complejo y en mi trabajo apareció tal vez algo simplificado (lo que explica la respuesta). Se trata de unos padres, testigos de Jehová, que fueron inicialmente condenados por la muerte de su hijo, al que no se le practicó una necesaria transfusión de sangre; transfusión a la que en realidad se oponía el hijo, titular del derecho de libertad religiosa, y no los padres, que a lo sumo observaron una conducta pasiva y a quienes sin embargo se les reprochó no autorizar lo que el menor rechazaba. El propio
90
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
nidades no entran en conflicto con nadie, sino que pueden ser tan solo violadas mediante el ejercicio de otros derechos, que es otra forma de decir que las inmunidades triunfan siempre. Algo que no parece compartido por la visión conflictualista propia del neoconstitucionalismo, al menos en relación con todos los derechos inmunidad; y los casos del honor y de la intimidad parecen ejemplos sobresalientes. Por lo que se refiere al segundo supuesto, el de los derechos actividad (libertad de expresión, reunión, asociación), parece admitirse sin dificultades la existencia de conflictos. Aquí parece existir acuerdo con el neoconstitucionalismo, pero sospecho que Ferrajoli mantiene una cierta imagen de tales conflictos cercana a la que suele llamarse «teoría interna» de los derechos fundamentales, según la cual entre los derechos y sus límites sería posible trazar una nítida frontera, de manera que podríamos catalogar ex ante las conductas tuteladas por el derecho y aquellas otras incursas en el campo de actuación del límite81. En efecto, como ya se ha visto, resulta fácil imaginar conflictos entre la libertad de información y el derecho a la privacidad, o entre el derecho de huelga y el derecho a la salud «si aquel fuera ejercitable sin límites por el personal sanitario»82. Pero se trata de «conflictos» resueltos por lo común por la propia constiTribunal Constitucional resolvió el caso en términos de conflicto entre la libertad religiosa y las obligaciones dimanantes del derecho a la vida del menor: «la aparición de conflictos en razón de las creencias religiosas no puede extrañar... La respuesta constitucional... solo puede resultar de un juicio ponderado...». Vid. L. Prieto, «Constitucionalismo y garantismo», en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de L. Ferrajoli, cit., p. 50; L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 13, nota 74, vol. II, p. 130. 81. La teoría interna sostiene que las conductas o situaciones comprendidas bajo el amparo de un derecho fundamental resultan perfectamente claras desde los enunciados constitucionales, de manera que, mediando una correcta interpretación de los mismos, podemos delimitar con absoluta precisión la suerte de nuestro caso: o estamos en presencia de un ejercicio «típico» del derecho o libertad y entonces, por cierto, nada hay que ponderar ni discutir, porque nuestra posición es inexpugnable incluso para el legislador; o nos movemos por fuera del ámbito protegido por el derecho, en cuyo caso tampoco hay nada que discutir porque el asunto queda librado a la decisión del legislador o de otras autoridades públicas. De ahí que para la teoría interna en puridad no haya nada que ponderar: tan solo subsumir nuestro caso en el ámbito del derecho o de su límite, ambos perfectamente perfilados. Esta teoría goza de bastante predicamento en la doctrina de lengua española. Por ejemplo, I. de Otto, «La regulación del ejercicio de los derechos y libertades» en L. Martín-Retortillo e I. de Otto, Derechos fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988, pp. 107 ss.; J. Cianciardo, El conflictivismo en los derechos fundamentales, Universidad de Navarra, Pamplona, 2000, pp. 223 ss.; P. Serna y F. Toller, La interpretación de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000, pp. 37 ss.; T. de Domingo, ¿Conflictos entre derechos fundamentales?, CEPC, Madrid, 2001, pp. 337 ss. Cercano también a esta posición se encuentra J. A. García Amado, «Derechos y Pretextos. Elementos de crítica del neoconstitucionalismo», en Teoría del neoconstitucionalismo, cit., pp. 237 ss. 82. Principia iuris, cit., § 13.14, vol. II, p. 71. Esto es, al existir límites, en este caso de origen legal merced a la remisión contenida en el art. 40 de la Constitución italiana, ya
91
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
tución, que prevé límites expresos al ejercicio de las libertades o se remite a una configuración legal; es decir, no se trata de verdaderos conflictos en sede interpretativa. «En todos estos casos, en definitiva, los derechos de libertad activa tienen exactamente los contenidos y, por tanto, los límites... establecidos por las normas que los enuncian»83. Con todo, la adscripción de Ferrajoli a la teoría interna, es decir, a la idea según la cual los derechos tendrían unos límites precisos ex ante, al menos cuando viniesen expresamente contemplados en la constitución, resulta dudosa. Creo que lo demuestra este otro pasaje donde dice compartir mi opinión de que «los derechos están limitados, pero los límites también lo están y precisamente por los propios derechos, sin que desde la constitución pueda deducirse en qué casos triunfan unos u otros»84. Esta opinión quiere expresar justamente la tesis de la teoría externa, haciéndose cargo de la inevitable imprecisión de los enunciados relativos a derechos, así como de la no menos inevitable vaguedad de las fronteras entre los derechos y sus límites. Por eso, como hemos dicho, para la teoría externa resulta perfectamente concebible que una misma conducta sea en principio ejercicio de un derecho y, al mismo tiempo y también en principio, que represente la vulneración de otro derecho. De ahí que proponga que toda conducta que presente una propiedad adscribible a un derecho fundamental (o, lo que me parece equivalente, que pueda considerarse dentro del marco semántico de un enunciado relativo a derechos, incluida, pues, la zona de penumbra) deba ser tratada como un caso de ejercicio del derecho fundamental en cuestión; y ese «debe ser tratada» significa simplemente que el asunto debe ser visto como un asunto con relevancia constitucional o, si se quiere, como un asunto en el que concurren razones a favor de su reconocimiento (aunque también concurran razones en contra). Esto explica la necesidad de distinguir un juicio prima facie y un juicio definitivo: prima facie podemos considerar no cabe hablar de conflicto. El límite no es así un elemento que ponderar, sino un obstáculo insalvable al ejercicio del derecho. 83. L. Ferrajoli, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 87 (subrayado añadido). La adhesión a la teoría interna se muestra también clara en este fragmento: el derecho a la intimidad ha de ser considerado sobre la base de la interpretación de nuestro entero universo normativo, de manera que el mismo no ha de imponerse «donde prevalga el derecho de otros a la información. Pero esta precisión o integración... es normativa ex ante, y no ya operada arbitrariamente ex post: tiene su fundamento en normas del mismo grado o nivel de la del derecho a la intimidad, aunque no sepamos, a causa de las divergencias interpretativas que inevitablemente marcan la aplicación de la ley, en cuáles casos el derecho a la información (y a qué informaciones) será de hecho considerado prevalente sobre el derecho a la privacidad», «Entrevista a Luigi Ferrajoli», por A. García Figueroa, en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, cit., p. 528. 84. Principia iuris, cit., § 13.14, vol. II, p. 73. Mi opinión en «Constitucionalismo y garantismo», cit., pp. 50 s.
92
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
que una determinada conducta es ejercicio de la libertad de información, del derecho de huelga o de la cláusula generalísima del «libre desarrollo de la personalidad», pero asimismo prima facie hemos de considerar que esa misma conducta lesiona el honor, el derecho a la salud o la protección del patrimonio histórico, y por tanto valorar que existen razones a favor y en contra de la permisión. El juicio definitivo depende de la ponderación entre todas esas razones, que son razones constitucionales. El capítulo en el que Ferrajoli se muestra más rotundamente «anticonflictualista» es, sin duda, el de los derechos de autonomía. Los derechos de autonomía no colisionan con las libertades fundamentales, sino que vienen sometidos a su imperio; nuestra capacidad negocial privada y nuestra autonomía política indirectamente expresada en la ley tienen su frontera en el conjunto de los derechos fundamentales, y este sería el meollo del constitucionalismo rígido: los derechos triunfan siempre sobre el mercado y sobre la política. Aquí existe una subordinación estructural de los derechos secundarios (de autonomía) a los derechos primarios (inmunidades, libertades y derechos sociales), y esto no ya en virtud de una cierta jerarquía de derechos85, «sino por la relación gradual que existe entre todos los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, sean primarios o secundarios, y las normas o las situaciones singulares producidas por el ejercicio de los derechos secundarios... En efecto, en el paso de los derechos de autonomía a las situaciones producidas por su ejercicio se desciende un grado o nivel normativo»86. Los derechos secundarios son poderes cuyo ejercicio mediante actos prescriptivos (contratos, leyes) produce efectos en la esfera jurídica de otros y por ello resulta siempre «vinculado, en cuanto a los efectos de grado subordinado que produce dicho ejercicio, a los derechos fundamentales pertenecientes al mismo grado o nivel normativo... De ahí la sujeción a la ley de todos los poderes, políticos y privados, que en la democracia constitucional son los unos expresión indirecta, a través de la representación política, y los otros expresión directa de los derechos de autonomía política y civil». Es decir, no es que los derechos autonomía se encuentren en un nivel jerárquico inferior; son «los efectos indirectos o directos de su ejercicio —las normas legales producidas por el ejercicio del poder legislativo, las situaciones producidas mediante el ejercicio de los poderes negociales— los que se encuentran en un grado subordinado al conjunto de los derechos fundamentales»87. 85. Aunque cabe esta interpretación. Vid. P. Comanducci, «Problemas de compatibilidad entre derechos fundamentales», en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, cit., pp. 112 s. 86. Principia iuris, cit., § 12.14, vol. I, pp. 861 s. 87. Ibid., § 11.6, vol. I, p. 713.
93
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Creo que pocos rechazarían una idea tan atractiva que entronca la teoría de los derechos fundamentales con la venerable teoría de los derechos naturales y del contrato social: las instituciones nacen del consentimiento de los asociados y obtienen su legitimidad del servicio a los derechos; las leyes y demás disposiciones públicas solo son legítimas si dan cumplimiento a la «razón social» que justifica la existencia misma de la asociación política, y esa «razón social» son precisamente los derechos fundamentales; el ejercicio de la autonomía negocial, a su vez, solo es legítima si se mueve en la esfera de libertad delimitada asimismo por los derechos. Y, sin embargo, me parece que es aquí donde se encuentra una de las discrepancias más relevantes entre Ferrajoli y el neoconstitucionalismo. No es que este último rechace el sometimiento de las leyes y negocios al imperio de los derechos; es que antes de responder a la pregunta de si la ley o el contrato violan un derecho, construye (y resuelve mediante ponderación) un conflicto intraconstitucional, es decir, un conflicto entre dos derechos fundamentales, de acuerdo con el modelo de ingeniería jurídica que ya conocemos. Examinemos por ejemplo el problema de la inalienabilidad de los derechos en las relaciones jurídico-privadas. Ciertamente, la titularidad de los derechos no puede ser objeto de negociación en la medida en que la misma viene directamente atribuida por normas téticas88, pero creo que no cabe decir lo mismo de su ejercicio, que puede quedar condicionado, y mucho, por lo que se pacta en un contrato, en el que incluso pueden concurrir eventualmente derechos fundamentales de dos partes; por ejemplo, si aceptamos, como hay que aceptar en España, que la llamada libertad de enseñanza incluye el derecho de los sujetos privados a fundar colegios con «ideario», entonces irremediablemente resulta afectada la libertad ideológica de los profesores, que han de «vender» parte de ella para impartir clase. Hasta dónde pueda llegar esa «venta» es algo que también queda librado al juicio de ponderación, pero, en todo caso, si esto es así, me parece artificioso decir que los derechos representan un límite insuperable para la autonomía privada. De hecho, la amplia discusión que existe acerca de la virtualidad de los derechos en las relaciones jurídico-privadas se explica porque esos derechos entran en conflicto con las cláusulas pactadas o, en general, con los derechos de la otra parte. 88. Que la titularidad sea inalienable tiene su fundamento en un rasgo en el que insiste mucho Ferrajoli, y es que los derechos fundamentales (pero no solo ellos) vienen reconocidos por normas téticas, mientras que otros muchos derechos (por excelencia, los patrimoniales) lo son por normas hipotéticas. Norma tética es aquella que atribuye inmediatamente situaciones o estatus a determinadas clases o sujetos, mientras que normas hipotéticas son las que predisponen situaciones o estatus como efectos de los actos previstos como hipótesis. Vid. Principia iuris, cit., §§ 8.3 y 11.7, vol. I, pp. 403 ss.; 717 ss.
94
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
La respuesta de Ferrajoli a una objeción semejante formulada por Moreso89 es la siguiente: en el «conflicto» entre la libertad del trabajador para vestirse como quiera y la directiva del empresario para que use uniforme, o en el de la cláusula testamentaria que impone al heredero la condición de no contraer matrimonio, no hay en realidad conflicto alguno, pues tanto el trabajador como el heredero son absolutamente libres para contratar o aceptar la herencia. En cambio, le parece obvio que se produciría una lesión del derecho a la imagen y a la dignidad de la persona si el empresario exigiese a las cajeras de un supermercado atender en top-less, o una lesión de la libertad de contraer matrimonio si el mismo empleador condicionase la estabilidad contractual al mantenimiento de la soltería90. Es posible que la solución que alcanzásemos desde la teoría externa y por vía ponderativa fuera similar. Lo que cambia es el modo de argumentar, aunque creo que también en algún caso la propia conclusión. Como los partidarios de la teoría interna, Ferrajoli sugiere que los derechos presentan un contenido definitivo ex ante, fijado en la constitución y tal vez en la ley, de modo que cualquier interferencia pública o privada será o no legítima según penetre o no en la esfera tutelada, es decir, en el contenido «verdadero» del derecho. La teoría externa y el juicio de ponderación se desarrollan en dos fases: en una primera se constata la relevancia de una conducta desde la óptica de dos principios o derechos enfrentados: condicionar la forma de vestir o el estado civil forma parte prima facie de la autonomía negocial y, por tanto de un derecho, pero al propio tiempo interfiere en el ámbito de otros derechos (la libertad de indumentaria, la dignidad, la libertad matrimonial). A su vez, en una segunda fase guiada ya por la ponderación, habrá de valorarse la proporcionalidad entre el grado de lesión de un derecho y de satisfacción de otro. Argumentando desde la teoría externa, por ejemplo, podría considerarse aceptable la exigencia de uniforme y no, en cambio, la de top-less, pero ello no porque en el primer caso el trabajador sea libre de aceptar, pues ese argumento vale también para el segundo, sino porque estimamos que este último comporta un sacrificio de la dignidad y de la libertad que resulta desproporcionado y carente de justificación. Ahora bien, ¿qué clase de condicionamientos en la indumentaria pueden considerase legítimos y cuáles no? Esta es una pregunta que no admite una respuesta concluyente en abstracto: dependerá del tipo de trabajo, de la clase de exigencia empresarial, etc. Algo parecido cabe decir del segundo ejemplo: puede ser que existan mejores razones a favor de la cláusula testamentaria que condiciona el disfrute de la he89. Vid. J. J. Moreso, «Sobre los conflictos entre derechos», en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, cit., pp. 164 ss. 90. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit. § 13, nota 82, vol. II, pp. 131 s.
95
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
rencia al hecho de no contraer matrimonio que a favor de esa misma cláusula incorporada a una relación laboral; pero de nuevo el motivo tampoco puede ser que el heredero sea libre de aceptar la herencia, pues también lo es el trabajador para rescindir su contrato. En suma, no hay un indubitado contenido «verdadero» del derecho ex ante, sino un contenido ex post, que se obtiene después y no antes de ponderar, es decir, de tomar en consideración las razones que hablan a favor de uno u otro derecho91. Nuestra cuarta categoría de derechos son los derechos sociales. En opinión de Ferrajoli, lo que suele presentarse como un conflicto entre los derechos sociales y otros derechos fundamentales generalmente no es tal cosa, sino un problema de costes económicos, de elecciones políticas sobre la distribución de los recursos. Aquí Ferrajoli tiene toda la razón: no se deben confundir las dificultades fácticas con las jurídicas, lo que tampoco significa que estas nunca puedan producirse, y el propio autor reconoce algún caso de efectiva colisión92. Ahora bien, detrás de las decisiones políticas no hay solo dificultades fácticas o de falta de medios, sino que hay también opciones en favor de un derecho u otro, pues los derechos sociales pueden entrar en colisión entre sí o con otros derechos93. Mantener este debate solo en la esfera política94 supone renunciar a una posible, aunque mínima, tutela judicial de las posiciones subjetivas de prestación. Presentar la cuestión como un conflicto entre derechos o bienes constitucionales supone abrir la puerta a una ponderación capaz de colmar, siquiera parcialmente, las lagunas dejadas por la ley y los reglamentos; pues cabe decir que los derechos sociales constitucionales son tan importantes que no pueden quedar por completo a disposición de lo que decidan las mayorías o de lo que acuerden los particulares en ejercicio de su libertad negocial95. Justamente en eso consisten, para el propio Ferrajoli, los derechos fundamentales, en quedar a salvo de la política y del mercado. 91. Una exposición clara de las diferencias entre teoría interna y teoría externa de los derechos fundamentales puede verse en el trabajo de C. Bernal Pulido, «Refutación y defensa del neoconstitucionalismo», en Teoría del neoconstitucionalismo, cit., pp. 308 ss. 92. Así, en la prohibición o restricción de un género de producción nociva se produce una colisión entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo (Los fundamentos de los derechos fundamentales, cit., p. 352). 93. Vid. R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales [1986], trad. de C. Bernal, CEPC, Madrid, 2007, pp. 452 s. 94. Como en algún momento parece sugerir L. Ferrajoli: «es claro que, respetando la obligación de una legislación de realización que satisfaga los ‘contenidos esenciales’ de tales derechos, aquellas opciones corresponden al legislador ordinario y a la Administración Pública» (Principia iuris, cit., § 13.14, vol. II, p. 72). 95. Sobre la tutela judicial de los derechos sociales he tratado en «Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial», en Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 96 ss.
96
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
Finalmente, queda la cuestión de la mera libertad o de la libertad natural, aquella que surge del silentium legis. La teoría externa que suele acompañar al neoconstitucionalismo no tiene inconveniente en construir un derecho general de libertad96, derecho sin duda prima facie, pero que tiene la virtud de brindar la más amplia protección de la libertad, haciendo recaer sobre el poder la carga de la argumentación o justificación de las eventuales restricciones; la cláusula genérica del «libre desarrollo de la personalidad» (art. 2.1 de la Ley Fundamental alemana, art. 10.1 de la Constitución española), la libertad ideológica y religiosa o simplemente la libertad personal suelen invocarse como cobertura constitucional de un tal derecho que nos permitiría afirmar que en el marco de un constitucionalismo de los derechos toda acción u omisión está permitida, a menos que esté prohibida u ordenada por una norma formal y materialmente constitucional97. Pues bien, una vez más Ferrajoli parece distanciarse del neoconstitucionalismo: «las meras libertades, las que sobrevive en el silentium legis, no pueden dejar de ser limitadas por el derecho positivo»98, es decir, representa el ámbito de actuación natural donde pueden desarrollarse con toda libertad los derechos-poder de autonomía, tanto en la dimensión pública o de las leyes como en la privada o negocial. En virtud del principio de constitucionalidad, las únicas facultades intangibles son aquellas que aparecen consagradas como libertades o derechos fundamentales y «es evidente» que la mera libertad «no tiene nada que ver con los derechos fundamentales de libertad»99. Sin embargo, tampoco esto resulta muy claro. En un trabajo anterior Ferrajoli decía que los derechos de autonomía que interfieren en la libertad natural son «poderes limitados en cuanto tales por el derecho»100. Pero, salvo que se refiriese a los límites formales (competencia y procedimiento) para el ejercicio de los derechos de autonomía, ¿en qué límites sustantivos cabe pensar si resulta que nos hallamos ante una esfera de «no derecho»? En Principia iuris podemos encontrar un principio de respuesta: «Ciertamente esta libertad (la mera libertad) es una libertad protegida —y no es poco— de sus violaciones ilegítimas: de los actos 96. Vid. R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 299 ss.; C. Bernal, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 2003, pp. 646 ss.; G. P. Lopera Mesa, Principio de proporcionalidad y ley penal, cit., pp. 281 ss. 97. He defendido la posibilidad de construir este derecho general de libertad o «norma de clausura» del sistema de libertades en varias ocasiones. En particular en Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 249; también en el último capítulo de este volumen. 98. Principia iuris, cit., § 11.6, vol. I, p. 717. 99. Ibid., § 1.6, vol. I, p. 127. 100. L. Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales, cit., p. 311.
97
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ilícitos, como por ejemplo los de violencia tipificados como delitos por la ley penal, y de los actos inválidos, como por ejemplo las resoluciones arbitrarias y también ellas contrarias a la ley»101; es decir, la libertad natural está subordinada al legítimo ejercicio de cualquier poder y por ello puede ser reducida o suprimida por cualquier acto preceptivo legítimo. Pero, si esto es así, parece que también la libertad natural —sin dejar de ser el campo para el ejercicio de los derechos autonomía— goza de una protección iusfundamental. De un lado, si está protegida frente a los actos ilícitos (por ejemplo, el delito de coacciones), entonces es que representa un bien jurídico merecedor de tutela penal y para Ferrajoli solo los bienes fundamentales, y en particular los derechos fundamentales, se hacen acreedores a dicha tutela102. Luego no parece aventurado afirmar que, frente a los actos ilícitos, la posición de la libertad natural no difiere mucho de la posición de los derechos fundamentales: quien mediante la violencia me impide u obliga a asistir a misa está lesionando mi libertad religiosa y comete un delito de coacciones; y quien del mismo modo me impide llevar sombrero o tener animales domésticos está lesionando mi libertad natural o no regulada, pero comete un similar delito de coacciones. De otro lado, fuera ya de los actos ilícitos, resulta que la mera libertad puede ser limitada por los actos prescriptivos (leyes, contratos) siempre que sean «legítimos» o que no constituyan «disposiciones arbitrarias». Parece, por tanto, que la interferencia solo está permitida cuando se acredita la legitimidad o no arbitrariedad de la medida. Pero ¿esto no equivale a imponer sobre el ejercicio de los derechos de autonomía una carga de justificación, que es precisamente lo que pide la tesis del derecho general de libertad? En otras palabras, me parece que esa prevención frente a la arbitrariedad puede ser equivalente a la exigencia de justificación que, desde la teoría externa, se requiere para toda interferencia en la esfera de la libertad natural. En definitiva, las esferas de lo indecidible y de lo indecidible que no que vienen delimitadas por los derechos fundamentales presentan unos perfiles mucho menos nítidos desde el momento en que se reconoce que los propios derechos entran en conflicto y que tales conflictos no admiten una respuesta concluyente en el plano abstracto de la validez, sino que remiten su configuración completa y definitiva a un juicio de ponderación efectuado, en cada caso, a la vista de los derechos en pugna. Y, si esto es así, como piensa el neoconstitucionalismo, entonces resulta que la garantía jurisdiccional y la argumentación no pueden ser solo una mera actividad de constatación o verificación, sino también en parte cons101. Principia iuris, cit., § 1.6, vol. I, p. 127. 102. No procede aquí extenderse en la teoría de Ferrajoli sobre el bien jurídico. He tratado este aspecto en Garantismo y Derecho penal, Iustel, Madrid, 2011, pp. 119 ss.
98
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
tructiva. En otras palabras, es verdad que las esferas de lo indecidible y de lo indecidible que no aparecen delimitadas por los derechos fundamentales, pero no enteramente ex ante o desde la constitución, sino ex post o tras la resolución de los eventuales conflictos. De ahí que el protagonismo judicial sea un rasgo típico del neoconstitucionalismo, y de ahí también que el problema de la objetividad de la interpretación, y concretamente de los principios y derechos fundamentales, represente una tarea insoslayable para el neoconstitucionalismo, pues dicha objetividad es seguramente la única fuente de legitimidad de la figura de un juez, no ya cognitivo, sino constructivo. 6. Consideraciones finales Principia iuris constituye la gigantesca construcción teórica del garantismo y representa una de las más estimulantes versiones del constitucionalismo. La filosofía política que late tras la pulcritud formal de su método axiomático recupera y lleva hasta sus últimas consecuencias lo mejor y más ambicioso del programa ilustrado y contractualista que quiso ver en el Estado y en las instituciones unos artificios instrumentales al servicio de lo único reconocido como natural, los derechos de las personas de carne y hueso. Con Principia iuris se perfila, en efecto, uno de los modelos más exigente, minucioso y amplio de unos derechos fundamentales que son la verdadera «razón social» del constitucionalismo democrático y que encarnan otros tantos requerimientos para que el poder y su fuerza, irremediablemente malos y carentes de cualquier legitimación inmanente, presenten un rostro más tolerable o menos tenebroso. Los derechos no solo representan en el garantismo una propuesta de filosofía política o de modelo de un Estado justo, sino que constituyen la pieza clave de una teoría del Derecho atenta a las exigencias del Estado constitucional de Derecho, aquella pieza que hace de la validez una condición sustantiva y no solo formal, y que recupera la dimensión nomoestática que quedó desdibujada en el marco del Estado legislativo y del viejo positivismo. Y en esto, en la relevancia política y teórica que ostentan los derechos, el garantismo se aproxima a las versiones más divulgadas del neoconstitucionalismo. Sin embargo, y tal vez como consecuencia de su fidelidad a la Ilustración, hay tres aspectos en los que Ferrajoli se aleja claramente de las formulaciones neoconstitucionalistas. Siguiendo el orden que aquí hemos observado, garantismo y neoconstitucionalismo se adscriben a dos tradiciones filosóficas diferentes que siempre han tenido su reflejo en la ciencia del Derecho, en la autorreflexión del jurista acerca de las condiciones de su conocimiento y de su propia función social: si el neoconstitucionalismo adopta el punto de vista interno que concibe el Derecho, no como 99
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
una obra definitivamente acabada en la ley, sino como un hacerse que culmina en una argumentación constructiva, Ferrajoli es hoy uno de los más destacados representantes de la tradición racionalista y sistemática, constructiva también, pero no del Derecho mismo, sino de una teoría externa dotada de una dimensión crítica sobre el mismo sistema jurídico. El segundo desacuerdo tiene que ver con la tesis básica del llamado positivismo conceptual: no hay en Ferrajoli la más mínima concesión ni al neoiusnaturalismo constitucionalista, ni al positivismo incluyente o incorporacionismo (no, al menos, a varias de sus consecuencias), ni, en fin, a ninguna solución de compromiso que pueda sonar a constitucionalismo ético. Por numerosos que sean los contenidos sustantivos (morales) que incorporen las constituciones como criterios de validez de las normas, por decisivas que sean las consecuencias que ello tiene para nuestra comprensión del Derecho —y creo que nadie como Ferrajoli ha puesto más empeño en examinar y extraer conclusiones de este fenómeno—, la separación entre el Derecho y la moral, siempre externa y crítica frente al poder, queda firmemente asegurada. Es más, incluso en el marco del constitucionalismo de los derechos que incorpora principios morales como criterios de validez de las normas del sistema, la existencia o pertenencia de estas depende exclusivamente de su positividad, o sea, del cumplimiento de meras exigencias formales de competencia y procedimiento103. Pero, para terminar, quisiera insistir en una última diferencia que tiene que ver con la teoría de la argumentación. El garantismo y en general el constitucionalismo suelen ser acusados en Europa de judicialistas, en el sentido de propiciar un control judicial de todos los actos de poder, incluida la ley, tomando como parámetro los escuetos preceptos constitucionales, no siempre precisos y concluyentes. El déficit de racionalidad y con ello de legitimidad que esto pueda suponer es compensado por buena parte de los enfoques constitucionalistas mediante una compleja y poderosa teoría de la argumentación jurídica, en la que acaso depositen más confianza de la debida. Pero no es este el caso de Ferrajoli: el extraordinario poder de censura que el garantismo deposita sobre los jueces, protagonistas de las que él llama garantías secundarias, quiere hacerse soportable a través de una visión cognitivista de la interpretación donde el juez está llamado a constatar y, en muy escasa medida, a escoger, valorar o decidir. Las cláusulas materiales de la constitución y en especial los derechos no invitan al juez garantista a ponderar pesos y proporcionalidades relativas, ni a realizar juicios consecuencialistas; imponen simplemente una tarea sustantiva. La ley y los pactos privados limitan nuestra libertad 103. Esta es una reciente y creo que importante precisión de Ferrajoli que confirma una vieja tesis positivista, «El constitucionalismo garantista. Entre paleo-iuspositivismo y neo-iusnaturalismo»: Doxa, 34 (2011), pp. 333 s., trad. de F. Morales.
100
GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
natural, y aquí nada hay que discutir; a su vez, la ley y los pactos vienen sometidos a la barrera infranqueable y «evidente» de los derechos constitucionalizados, y al parecer tampoco hay aquí nada que discutir; y en fin, los derechos se formulan como mónadas aisladas cuyos contornos aparecen perfectamente delimitados desde su enunciado constitucional, y basta con aplicarlos a los distintos supuestos de hecho. Guastini ha llamado la atención sobre el cognitivismo de la concepción garantista de la interpretación y sobre su propósito por reducir al mínimo la discrecionalidad judicial: «tácitamente, hace suya la tesis ilustrada (de Montesquieu y Beccaria) según la cual el poder jurisdiccional solo puede funcionar como garantía o barrera frente al poder ejecutivo a condición de ser un poder en cierto modo nulo...(el juez) no debe tener espacios de valoración u opción... debe ser solo un poder cognitivo (cognitivismo) y no un poder decisional (decisionismo)»104. No cabe duda de que un juez empeñado en colmar lagunas y en resolver (o esquivar) antinomias o imbuido de una visión conflictualista de la constitución y de sus derechos, un juez abierto al género de argumentación y a los cálculos de proporcionalidad que están implicados por el juicio de ponderación, resulta difícilmente compatible con esa visión cognitivista. Por supuesto, Ferrajoli no comparte la imagen más ingenua del juez como «boca muda» de la ley o de la constitución, una imagen nacida en la Ilustración pero divulgada y asumida como dogma por el paleopositivismo. Él es consciente no solo de la discrecionalidad o subjetividad que acompaña a todo juicio interpretativo105, sino también del poder de disposición que entraña la denuncia de lagunas y antinomias, es decir, que entrañan los juicios de validez106. Sin embargo, esa imagen de «boca muda» creo que viene a representar una especie de ideal regulativo. Las funciones públicas, dice Ferrajoli, pueden dividirse en dos grandes categorías, reconducibles a las dos grandes dimensiones de la producción jurídica: «voluntad y conocimiento, innovación y conservación, disposi104. R. Guastini, «I fondamenti teorici e filosofici del garantismo», cit., p. 53. 105. La interpretación «conlleva siempre, a causa de los márgenes de indeterminación e imprecisión del lenguaje legal, espacios de discrecionalidad interpretativa llamados a ser colmados por opciones y juicios de valor que le confieren una inevitable dimensión prescriptiva» (Principia iuris, cit., Introducción, § 5, vol. I, p. 20). 106. Ya en Derecho y razón, cit., p. 877, se puede leer que el Estado constitucional «debe admitir paradójicamente un poder de disposición del juez, si no en la calificación de los hechos como delitos, sí en la calificación como inválidas de las leyes que permiten la calificación dispositiva de los hechos como delitos». Con razón M. Gascón califica esta como una «consecuencia aporética» del planteamiento ferrajoliano: el juez que pone de relieve las lagunas y las antinomias «goza de facultades potestativas o valorativas que van contra la lógica de la estricta legalidad en cuanto principio que excluye que el juez tenga, aparte de un poder de denotación y connotación, también un poder de decisión («La teoría general del garantismo», cit., p. 29).
101
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ción y constatación»107; si el primer elemento de cada una de esas parejas caracteriza las funciones de gobierno, el segundo es el rasgo característico de las funciones de garantía jurisdiccional. De ahí que sus fuentes de legitimación resulten opuestas: auctoritas non veritas facit legem para las funciones políticas o de gobierno; veritas non auctoritas facit legem para las jurisdiccionales: el ideal regulativo es la verdad, no la autoridad; la razón y no la voluntad. Queda por plantear una última cuestión que aquí ya no podrá ser desarrollada. Hemos mostrado que el neoconstitucionalismo, o al menos una de sus versiones más influyentes, conjuga el rechazo a dos tesis o enfoques del positivismo situados aparentemente en niveles distintos: el primero relativo a la separación conceptual entre Derecho y moral y a la primacía del punto de vista externo, y el segundo a propósito de la interpretación y de las posibilidades del razonamiento jurídico. Y hemos mostrado también cómo Ferrajoli se distancia con más menos énfasis de esa versión del neoconstitucionalismo. Ahora bien, ¿es posible mantener un riguroso positivismo metodológico y conceptual, en la línea de Ferrajoli y, al propio tiempo, aceptar como saludable una teoría de la interpretación y de la función judicial que estimula la aplicación directa de la constitución (por encima de lagunas y antinomias), los juicios ponderativos y la visión conflictualista que hemos comentado, en la línea del neoconstitucionalismo?, ¿resulta viable defender el punto de vista externo y simultáneamente apelar a una argumentación racional a partir de contenidos sustantivos como forma de mitigar la indeterminación del Derecho, pero también como forma directa de realización del programa constitucional? Creo que buena parte del neoconstitucionalismo respondería negativamente108, sosteniendo algo así como que la incorporación de valores morales en la cúspide del sistema jurídico y el reconocimiento de la fuerza normativa de la constitución conducen sin remedio a la conexión necesaria entre Derecho y moral, a la primacía del punto de vista interno y al desplazamiento del centro de gravedad en el Derecho de la norma al razonamiento, de la nomoestática a la nomodinámica; como si existiera una inevitable implicación recíproca entre unas cosas y otras. Opino que no es así, que resulta factible (y deseable) mantener la venerable tesis positivista de la separación y, al mismo tiempo, defender el acierto y la fecundidad de la teoría y de la práctica argumentativa emprendidas desde el neoconstitucionalismo. 107. Principia iuris, cit., § 12.7, vol. I, p. 828. 108. En este sentido, la atinada observación de A. García Figueroa, «Ser o no ser normativo: un dilema para el positivismo jurídico», en E. Dimulis y E. O. Ramos Duarte (eds.), Teoria do Dereito Neoconstitucional. Superação ou reconstrução do positivismo jurídico?, Metodo, São Paolo, 2008, pp. 79 ss.
102
III SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL: UNA CRÍTICA DEL CONSTITUCIONALISMO ÉTICO
1. Algunas distinciones preliminares La vieja cuestión de las relaciones entre el Derecho y la moral es uno de esos temas que hoy, haciendo uso de una terminología que los pedagogos han puesto de moda, pudiéramos llamar transversales porque aparece en un buen número de los capítulos que componen la siempre dilatada e insegura esfera de la filosofía del Derecho: en la teoría de la norma, a la hora de pretender individualizar la naturaleza de las normas jurídicas; en la teoría de la validez, al fijar los criterios de pertenencia de las normas al ordenamiento; en la propia teoría de los sistemas normativos, a partir de la distinción entre modelos estáticos y dinámicos; en la teoría de la interpretación y su discusión entre discrecionalidad y unidad de solución correcta; en la perenne pregunta acerca de la obligatoriedad del Derecho; en las teorías de la justicia, a propósito del contenido más o menos «moralizante» que se considera deseable para el Derecho, etc. Aquí nos ocuparemos únicamente de uno de los lados de la cuestión y lo haremos además desde una perspectiva bastante concreta. Se trata tan solo de analizar la función que desempeña la moral en el marco de unos Derechos positivos que han dado entrada en sus constituciones a un amplísimo y muy denso contenido normativo que directamente se reclama procedente de la moralidad; y, sobre todo, de comprobar las repercusiones teóricas que ello ha supuesto. Principalmente esto último: denomino constitucionalismo ético a toda una corriente de pensamiento, que a veces se llama también neoconstitucionalista o que al menos constituye una de las versiones del neoconstitucionalismo, y que, a partir de la constatación de que las democracias constitucionales incorporan un buen número de principios morales en la cúspide de sus sistemas jurídicos, viene a sostener con nuevos argumentos la vieja tesis de la conexión 103
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
necesaria entre el Derecho y la moral y consiguientemente a postular también una obligación moral de obediencia al Derecho. A fin de desbrozar un poco el terreno, me parece que conviene distinguir tres niveles de relación, aunque, como luego veremos, no son del todo independientes y presentan implicaciones mutuas. Uno primero se sitúa en el plano de la aplicación del Derecho: si bien en ocasiones las normas jurídicas describen hechos constatables mediante comprobación empírica, con mucha frecuencia incorporan también conceptos normativos cuya aplicación reclama juicios de valor que se inscriben en una argumentación de tipo moral. Un segundo nivel de relación puede situarse en la identificación del Derecho mismo: se supone que la moral desempeña aquí una función identificadora de la normatividad jurídica, en el sentido de que la pregunta acerca de qué establece el Derecho o de cuáles son sus normas se quiere hacer depender de qué establece la moral, sosteniendo que algunas normas son jurídicas precisa y exclusivamente porque son morales o, a la inversa, que algunas normas jurídicas pierden ese carácter por resultar inmorales. Por último, un tercer nivel, en cierto modo simétrico y solo aparentemente opuesto al anterior, nos habla también de la identificación, pero esta vez no del Derecho, sino de la moral: según esta perspectiva, determinar qué dice la moral, o una parte de la misma, depende de qué dice el Derecho. El primero de los enfoques es el que merecerá aquí menor atención, no porque resulten pacíficas las cuestiones que plantea, sino porque nos arrastra al muy debatido capítulo de la interpretación del Derecho, del que nos ocuparemos luego. Es bastante obvio en cualquier experiencia jurídica que el contenido de las normas no está compuesto exclusivamente por condiciones empíricas y, por tanto, que su interpretación no puede reducirse a meras constataciones de hecho, sino que requiere con frecuencia la formulación de juicios de valor; la presencia de conceptos normativos que incorporan estándares morales y que exigen por parte del juez el desarrollo de una genuina argumentación moral es una constante en todos los sistemas jurídicos; piénsese en conceptos como legítima defensa, orden público, moral vigente, diligencia de un buen padre de familia, buenas costumbres, convivencia intolerable, etc. Por eso, hasta un positivista tan severo o exclusivo como Raz reconoce que en estos casos la aplicación del Derecho entraña el desarrollo de un razonamiento moral, estimulado o al menos permitido por el propio legislador1. No hay que confundir el problema de cuáles son las normas jurídicas de la cuestión relativa a qué dicen las normas: si para el positivismo la primera tarea supone 1. J. Raz, La ética en el ámbito público, trad. de M. L. Melón, Gedisa, Barcelona, 2001, pp. 348 ss.
104
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
solo constatar ciertos hechos o prácticas sociales, no hay inconveniente en reconocer que la segunda exige emprender una interpretación a partir muchas veces de estándares morales. Naturalmente, existe notable discusión entre los juristas a propósito del estatus cognoscitivo que tienen los juicios de valor que es preciso efectuar para la aplicación de este género de conceptos morales incorporados al Derecho. Simplificando mucho, algunos consideran que tales juicios tienen un carácter objetivo, de manera que, pese a su aparente indeterminación, siempre es posible alcanzar la anhelada unidad de solución correcta. Esta respuesta está vinculada, por otra parte, a uno de los más asentados dogmas del Derecho moderno, que es la rigurosa prohibición de la creación judicial del Derecho, con la que se quiere impedir que los jueces proyecten sobre las decisiones sus particulares concepciones sobre el bien, la justicia o la virtud. Para Santi Romano, por ejemplo, con independencia de lo huidizo o lábil que pueda ser un concepto incorporado al Derecho, la interpretación «se resuelve, no en un acto de voluntad, sino en un simple conocimiento del derecho vigente... la interpretación no es más que el reflejarse del derecho vigente en el intelecto de quien quiere conocer tal derecho, y este reflejarse en el intelecto es, o por lo menos debería ser, como el reflejarse en un espejo»2. Difícilmente podría expresarse mejor la idea de verdad como correspondencia. Sin embargo, creo que no es esto lo que habitualmente piensan los juristas. Al menos desde el positivismo maduro se considera que, dada la textura abierta o la relativa indeterminación del lenguaje legal, el juez ejerce siempre una cierta discrecionalidad3, que es tanto mayor cuanto más valorativos o normativos se muestran los conceptos jurídicos: «si no es claro lo que requiere una ley, según el positivista es claro que no logra requerir absolutamente nada y, por lo tanto, los jueces tienen discreción fuerte así sea que ellos o cualquier otro crean que la tienen o no»4. Es más, el positivismo tiende a pensar que la presencia de conceptos morales no disminuye, sino que incrementa la discrecionalidad, y esto no ya por razones metaéticas, sino fácticas5; tales conceptos son siempre controvertidos y ello solo puede traducirse en un incremento de casos controvertidos, cuya solución reclama a su vez juicios discrecionales. Hemos 2. S. Romano, Fragmentos de un diccionario jurídico, trad. de S. Sentís y M. Ayerra, Comares, Granada, 2002, pp. 146 ss. 3. Esta es la conocida tesis de H. Hart, El concepto de Derecho, trad. de G. Carrió, Nacional, México, 1980, pp. 168 ss. 4. W. Waluchow, Positivismo jurídico incluyente, trad. de M. S. Gil y R. Tesone, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 237. 5. Vid. P. Comanducci, «Principios jurídicos e indeterminación del Derecho», en Hacia una teoría analítica del Derecho, CEPC, Madrid, 2010, pp. 189 s.
105
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
de volver sobre el asunto, especialmente en el próximo capítulo, pues la objetividad en la interpretación de los conceptos morales es uno de los principales problemas de lo que se ha dado en llamar incorporacionismo, esto es, de la incorporación de la moral al Derecho. El segundo nivel de relación tiene para nosotros mayor interés porque en él se dirime la secular polémica entre el iusnaturalismo y una de las más asentadas tesis del positivismo, la llamada tesis de las fuentes sociales del Derecho. Sostener que la moral juega algún papel en la identificación del Derecho puede querer decir, en positivo, que algunas normas jurídicas lo son por su carácter moral, con independencia de que hayan sido promulgadas o encarnen una efectiva práctica social; y en negativo, que algunas normas jurídicas dejan de serlo precisamente porque son normas injustas, aunque hayan sido dictadas por alguna autoridad política. Como ya se comentó, en la primera afirmación ha insistido mucho Dworkin: a diferencia de las reglas, cuya existencia «es siempre un problema de hechos históricos y nunca depende de la moralidad», los principios, que no son menos jurídicos que las reglas, representan «una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad»6. La segunda afirmación expresa la tradicional tesis de la corruptio legis, de la que luego nos ocuparemos con mayor detenimiento, pero cuya afirmación central es que algunas normas jurídicas pueden dejar de serlo a causa de su inmoralidad. En ambos casos se trata de una moralización del Derecho, un fenómeno que, ya en el plano normativo, es contemplado con suma desconfianza por la filosofía ilustrada y liberal ante el riesgo de hacer nuevamente del Derecho un brazo secular de las concepciones morales particulares. Finalmente, la tercera forma de enfocar la relación entre Derecho y moral suele conocerse como positivismo ético o ideológico, y es la tradición en que mejor se inscribe el constitucionalismo ético. También aquí hablamos de una función identificadora, pero esta vez del Derecho sobre la moral, ya que son los hechos del Derecho, sus autoridades normativas y sus procedimientos, los que se erigen en fuente de la moralidad. Tal vez nadie lo haya expresado de forma tan clara y rotunda como Hobbes: «antes de que existieran los poderes públicos, no existía lo justo y lo injusto, de modo que la naturaleza de lo justo e injusto depende de lo que está ordenado. Toda acción es por naturaleza indiferente, y el que sea justa o injusta depende del derecho del gobernante. Los reyes legítimos hacen justas las cosas que mandan, por el hecho de mandarlas, e injustas las cosas que prohíben, por el hecho de prohibirlas»7. Cabría hablar aquí 6. R. Dworkin, Los derechos en serio [1977], trad. de M. Guastavino y Prólogo de A. Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1984, pp. 65 y 72. 7. Th. Hobbes, Del ciudadano [1642], trad. de A. Catrysse, Instituto de Estudios Políticos, Caracas, 1966, cap. XII, p. 192.
106
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
de una legalización de la moral, propuesta a mi juicio no menos rechazable que su contraria, la de la moralización del Derecho. Sin duda, entre el iusnaturalismo y el positivismo ideológico existen patentes diferencias, pero por lo que aquí interesa tienen algo en común, que es presentar un concepto de Derecho y de validez de las normas en términos de obligación moral: las normas jurídicas siempre deben ser obedecidas por motivos morales, bien porque (como diría un positivista ético) son justas por definición, bien porque (como diría un iusnaturalista), en el caso de no serlo, han dejado de ser también normas jurídicas. Una última advertencia. Cuando se discute sobre las relaciones entre el Derecho y la moral nos referimos siempre a la moral crítica, racional o esclarecida, no a la moral social o positiva. Me parece que existe un consenso casi universal en que todo sistema jurídico es reflejo de una más o menos difusa moral social o mayoritaria, cuando menos de la moral de la que participan los legisladores; y esto no ya porque se incorporen al Derecho conceptos normativos abiertamente morales, sino porque la delimitación misma de lo prohibido, ordenado o permitido revela siempre la adopción de un cierto punto de vista sobre la moralidad. Por lo demás, cuál sea la ética o moral racional es algo que aquí no interesa, pero en ningún caso debe pensarse que sugiero algo así como una única moral verdadera; se trata simplemente de la moral del observador, de aquella que para cada uno compendia los ideales del bien y de la virtud, y que se sitúa en el punto de vista externo respecto del Derecho positivo y de la propia moral social. Otra cosa es que en algunos enfoques actuales se difumine bastante esa distinción mediante una suerte de socialización de la moral crítica, identificando esta última precisamente con las prácticas colectivas que están en la base de la moral positiva y del propio Derecho. 2. La tesis de las fuentes sociales y el desafío del neoconstitucionalismo Suele decirse que del amplio legado positivista una de las tesis que mejor ha sabido defenderse es la llamada de las fuentes sociales del Derecho, hasta el punto de representar «una especie de acuerdo indisputado para todos aquellos que hacen teoría del Derecho de forma no extravagante»8. Pero me parece que esta tesis puede ser entendida de dos formas o con dos intensidades distintas. La primera en el sentido de que el Derecho es un producto histórico y variable, que depende de la voluntad de los hombres y de sus prácticas sociales; dicho de modo negativo, que el orden 8. M. Atienza y J. Ruiz Manero, «Dejemos atrás el positivismo jurídico», en Para una teoría postpositivista del Derecho, Palestra/Temis, Lima/Bogotá, 2009, p. 145.
107
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
jurídico no es una criatura que habite en el mundo celeste de la teología o de la metafísica, en suma, de las verdades eternas. Así entendida, efectivamente creo que pocos pondrían en duda la tesis de las fuentes sociales. Sin embargo, la tesis en cuestión puede (y suele) entenderse de forma algo más problemática, en el sentido de que el Derecho está ahí fuera, de manera que podemos identificarlo a través de ciertos hechos externos, como el acto de promulgación de las normas por una autoridad o la verificación de una cierta práctica social. En general, el positivismo clásico tiende a sostener también esta segunda acepción, aunque con alguna significativa concesión, como es el reconocimiento de una suerte de reglas implícitas llamadas «principios generales del Derecho», que obviamente no son ley ni costumbre y que, por tanto, no están ahí fuera, sino que requieren emprender una tarea constructiva (y valorativa). En realidad, bajo los llamados principios generales no se esconde más que un llamamiento a la producción jurídica por vía de razonamiento o argumentación, suponiendo que se pueden obtener normas a partir de normas9. Con todo, y dejando a un lado el problema de los principios generales, lo cierto es que desde esta perspectiva positivista, la identificación del Derecho sería una cuestión de hecho, lo que significa que el carácter jurídico de una norma no depende en ningún caso de su contenido y, por tanto, tampoco de su justicia10. De aquí una segunda gran tesis del positivismo jurídico, que es la separación entre Derecho y moral: una norma no pierde su carácter jurídico por ser injusta, ni la justicia de una norma es título bastante para que se convierta, por ese solo motivo, en una norma jurídica. Como toda obra humana, las normas jurídicas pueden incurrir en cualquier desvarío moral y, a su vez, lamentablemente la sola justicia de una norma tampoco es título bastante para hacer de ella una norma jurídica. Esta imagen del Derecho puede resultar apta para describir el modelo del Estado legislativo de Derecho, carente de una constitución digna de tal nombre o dotado de una constitución solamente formal que regulaba básicamente los órganos competentes y los procedimientos para dictar normas «con cualquier contenido». Pero es mucho más discutible que la tesis de las fuentes sociales sea una descripción adecuada de los sistemas jurídicos contemporáneos, presididos por constituciones que ostentan plena fuerza normativa y que presentan un denso contenido sustantivo o moral, lo que impide seguir concibiendo la identificación 9. Vid. R. Guastini, «Produzione di norme a mezzo di norme. Un contributo all’analisi del ragionamento giuridico», en L. Gianformaggio y E. Lecaldano (eds.), Etica e diritto. La via della giustificazione racionale, Laterza, Bari, 1986, pp. 173 ss.; también mi Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 49 ss. 10. Vid. H. Kelsen, Teoría pura del Derecho [1960], trad. de J. Vernengo, UNAM, México, 1986, pp. 201 ss.
108
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
de las normas como una mera cuestión de hecho, pues la validez de las mismas descansa no solo en el respeto a las condiciones formales de competencia y procedimiento11, sino también en su adecuación a los principios y derechos fundamentales que representan otras tantas condiciones materiales. Dicho de otro modo, en el constitucionalismo de los derechos la validez de las normas depende también de su contenido. Adviértase que con todo ello se incorporan a la constitución contenidos que proceden directamente de la moralidad, algo que se expresa con sorprendente unanimidad: la moral «ya no flota sobre el Derecho... (sino que) emigra al interior» del mismo12, de manera que «el conflicto entre Derecho y moral se desplaza al interior del Derecho positivo»13. Hasta un positivista como Ferrajoli observa que el constitucionalismo moderno «ha incorporado gran parte de los contenidos o valores de justicia elaborados por el iusnaturalismo racionalista e ilustrado», lo que ha propiciado un acercamiento «entre legitimación interna o deber ser jurídico y legitimación externa o deber ser extrajurídico»14. En pocas palabras, los problemas de justicia se han trasformado en problemas de validez o identificación de las normas y, en este sentido, esa validez no es que dependa algunas veces de su adecuación a principios sustantivos, sino que depende siempre: lo que dice el Derecho depende de lo que dice la moral, concretamente aquella moral incorporada a la norma que regula la producción normativa, que es la constitución; y así se puede entender la famosa propuesta de Dworkin de fusionar «el Derecho constitucional y la teoría ética»15. Llegados a este punto tienden a fundirse también los dos primeros niveles de relación entre Derecho y moral que distinguimos en el epígrafe anterior, pues los problemas de identificación del conjunto de las normas del sistema son simultáneamente problemas de aplicación de la constitución: la interpretación de los conceptos morales incorporados 11. En realidad, tales condiciones no son hechos sino normas, pues la idea de que la existencia del Derecho descansa en un hecho solo puede predicarse de las prácticas sociales o costumbres no reguladas a su vez por otras normas. Lo que ocurre es que las normas formales que regulan competencia y procedimiento suelen referirse a hechos, y en todo caso no dan lugar a una interpretación del tipo de la que, en cambio, sí requieren las normas sustantivas. 12. J. Habermas, «¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad», en Estudios sobre moralidad y eticidad, trad. de M. Jiménez Redondo, Paidós, Barcelona, 1981, p. 168. 13. R. Dreier, «Derecho y moral», en E. Garzón Valdés (comp.), Derecho y filosofía, Alfa, Barcelona, 1985, p. 74. 14. L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal [1989], trad. de P. Andrés, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón, J. Terradillos y R. Cantarero, Trotta, Madrid, 102011, p. 366. 15. R. Dworkin, Los derechos en serio, cit., p. 233.
109
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
por esta se convierte en una mediación indispensable para identificar las normas válidas del sistema. Por eso, de nuevo viene a un primer plano el problema de la objetividad en la ética, pues si la determinación de qué dice el Derecho depende de qué dice la moral, entonces la objetividad de tales juicios es condición de la objetividad de nuestros juicios acerca de la validez de las normas y, más allá incluso, es condición del Estado democrático basado en la supremacía de la mayoría encarnada por el legislador y en la separación de poderes: dado que la validez de la decisión mayoritaria viene sometida en el Estado constitucional a su conformidad con ciertos principios morales sustantivos, si suponemos que estos no dicen nada o casi nada, resultaría que los llamados a aplicar tales principios se convertirían en los auténticos señores del Derecho. Por ejemplo, cuando el artículo 10.1 de la Constitución proclama el principio de la dignidad humana, o cuando su artículo 15 prohíbe las penas y tratos inhumanos o degradantes, ¿quiere decir algo que podamos conocer de modo objetivo o simplemente está delegando la respuesta en los jueces o en los legisladores? Parece que solo admitiendo la objetividad o algún grado de objetividad de los juicios morales resultaría posible mantener tanto la (relativa) determinación del Derecho, como el sometimiento de la ley precisamente a la constitución y no a las variables o caprichosas concepciones del bien sostenidas por los diferentes jueces. Tal vez por esto una buena parte de la filosofía del Derecho contemporánea, que suele llamarse neoconstitucionalista o principialista, observa una notable tendencia al objetivismo cuando no al realismo moral. Me parece que esto explica la importancia que en las últimas décadas ha adquirido la teoría de la argumentación jurídica. Bien es verdad que en general los cultivadores de la argumentación ven en ella una eficaz herramienta para imprimir alguna objetividad en los juicios interpretativos que aplican los conceptos morales de la constitución, aunque por lo común creo que sin comprometerse con tesis tan extremas como la de la «unidad de respuesta correcta»; se habla así de un «objetivismo mínimo»16, o de que «la aplicación de las disposiciones constitucionales que contienen predicados morales no es siempre discrecional»17, o, en fin, de que la argumentación es compatible con el pluralismo de valores18. Ciertamente, también es verdad que algunos se mantienen fieles al positivismo y consideran que la discrecionalidad, que es fisiológica a 16. M. Atienza, El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, p. 53. 17. J. J. Moreso, «En defensa del positivismo jurídico incluyente», en La constitución: modelo para armar, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 192. 18. Como escribe R. Alexy, «al menos en las sociedades modernas, hay diferentes concepciones para casi todos los problemas prácticos. Los consensos fácticos son raros... En el conjunto de un ordenamiento jurídico se pueden encontrar siempre valoraciones divergentes que pueden ponerse en relación, pero de manera distinta, con cada caso con-
110
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
toda aplicación del Derecho, se incrementa en presencia de estas apelaciones a la moralidad19. En cualquier caso y más allá del debate ético y metaético, lo que se discute también aquí es un aspecto nuclear del modelo institucional, que es la separación de poderes, la función pasiva y cognoscitiva de la jurisdicción y el siempre temido activismo judicial: si los juicios morales son objetivos, su formulación puede ser tarea de los jueces, pero si no lo son, si representan poco más que un llamamiento a la subjetividad del intérprete, entonces dicha tarea debe corresponder al legislador, a las mayorías. No procede detenerse en esta cuestión, pero al margen de si la interpretación de los conceptos morales incorporados a la constitución garantiza una unidad de solución correcta, ha de conformarse solo con una objetividad mínima o, por el contrario, deja en nuestras manos amplios espacios de discrecionalidad; al margen de todo ello, lo que parece indiscutible es que la tesis positivista de las fuentes sociales mantiene toda su virtualidad en relación justamente con la constitución. Que esta exista y cuál sea su concreto contenido es una cuestión de hecho que no depende de la moralidad, ni de juicios de valor. Esto no lo niega el neoconstitucionalismo que defiende esa relación necesaria entre Derecho y moral, pero cabe decir que en cierto modo lo desprecia; pues a diferencia del positivismo jurídico, que es una teoría del Derecho con pretensiones de universalidad, es decir, con pretensiones de ofrecer un concepto válido para todo Derecho posible, el neoconstitucionalismo suele presentarse como una teoría expresamente particular, preocupada solo por explicar los sistemas jurídicos del constitucionalismo democrático20. En todo caso, creo que esto significa dos cosas: primero, que si bien la validez de las normas del sistema puede depender de juicios morales o, mejor dicho, depende siempre, la existencia de la norma suprema que regula la producción de todas las demás es una cuestión de hecho, independiente de la justicia o moralidad de su contenido. Y segundo, que en todo caso la moralidad que queda unida al Derecho es la moralidad social, aquella que de modo contingente aparece consagrada en la constitución y que, por supuesto, puede tener cualquier contenido. creto...» (Teoría de la argumentación jurídica, trad. de M. Atienza e I. Espejo, CEPC, Madrid, 1989, p. 33). 19. Así, L. Ferrajoli, «Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista»: Doxa, 34 (2011), pp. 16 ss., trad. de N. Guzmán. 20. Lo que supone un acercamiento de la teoría del Derecho a la dogmática, como con todo acierto (desde una perspectiva confesadamente neoconstitucionalista) observa A. García Figueroa: «nos interesa sobre todo reconstruir el Derecho de los Estados constitucionales y no los sistemas vigentes en la Alemania nazi o en la Antigüedad clásica por ejemplo» (Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos», Trotta, Madrid, 2009, pp. 222 ss., en particular, p. 232).
111
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
3. El constructivismo ético y la democracia como fuente de moralidad Argumentos iusnaturalistas y argumentos constructivistas, pese a sus notables diferencias de fondo, parecen confluir en esta empresa emprendida por buena parte de la filosofía jurídica contemporánea a fin de presentarnos un sistema jurídico teñido de moralidad y generador de un deber de obediencia. Me parece que la evolución de Dworkin es un buen ejemplo de ese tránsito o convergencia argumental: si, como hemos visto, en su primera gran obra insistió sobre todo en la presencia de principios (morales) junto a las reglas (jurídicas), en las posteriores hará especial hincapié en la dimensión interpretativa del Derecho como tarea colectiva guiada por la razón práctica a partir de planteamientos constructivistas, como una novela en cadena en la que todos hemos de escribir un capítulo coherente. Por así decirlo, los principios ya no se descubren de modo solipsista y por contemplación directa de un orden objetivo de valores, sino que son el fruto de un esfuerzo colectivo realizado en el marco de una comunidad en la que exista un acuerdo inicial sobre cuáles son las prácticas legales21; los principios ya no se aparecen al Derecho desde fuera de lo que son sus propias prácticas institucionales, sino que se generan a partir de las mismas. Como bien se ha observado, «el constitucionalismo ha aproximado el Derecho a la moral (a través de la incorporación de elementos morales al Derecho en lo que podría denominarse un caso de deixis ética) y el constructivismo ético ha aproximado la moral al Derecho porque la moral ha dejado de ser un dominio individual y confinado a la conciencia de cada uno para transformarse en un discurso entre diversos participantes que siguen un procedimiento»22. El constructivismo no solo se halla en la base de las teorías de la argumentación llamadas a justificar los juicios de valor requeridos en la interpretación de los principios morales, sino que se sitúa en el centro mismo de la democracia como fuente conjunta de Derecho y de moralidad; o sea, no solo en la aplicación, sino también en la producción del orden jurídico. El constructivismo, en efecto, relativiza la clásica separación entre moral crítica y moral social, construyendo la primera a partir de la segunda al dotarla de un fundamento procedimental y cooperativo que, de un modo ideal o contrafáctico, requiere de una participación colectiva. Cabe decir que la moral abandona todo solipsismo, se democratiza y, de este modo, si aceptamos que el Derecho positivo puede ser visto como una especie de moral social, resultaría que sería la propia moral crítica la que se aproximase al orden jurídico como el más idóneo escenario para 21. De R. Dworkin vid., por ejemplo, El imperio de la justicia [1986], trad. de C. Ferrari, Gedisa, Barcelona, 1988, en especial pp. 74 ss. 22. A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 20.
112
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
su realización. La posibilidad de un Derecho injusto tiende a disolverse porque tiende también a disolverse el dualismo moral crítica/moral social y, por extraño que parezca, el Derecho democrático se erige en juez de su propia justicia. Pero si la moral crítica se devalúa a moral social, el Derecho a su vez se legitima cuando, merced a la democracia, se presenta nada menos que como la institucionalización del discurso moral racional. De este modo, el Derecho se dota de una pretensión de justicia o corrección que, en la medida en que tiene implicaciones morales, «pone de manifiesto una conexión conceptualmente necesaria entre derecho y moral»23; es más, dado que, como se ha indicado, esa pretensión se prolonga en el proceso de interpretación del Derecho, la moral se incorpora también por la vía procedimental de la ponderación de principios. La conclusión no puede expresarse con mayor claridad: «en un sistema democrático, y en la medida en que el Derecho sea reflejo de una democracia constitucional sana, el Derecho debería ser el reflejo también de cierta corrección moral y en tal caso quedará fundada en alguna medida una cierta obligación de obediencia al Derecho»24. Es interesante advertir que la conexión entre Derecho y moral no se presenta en principio en los términos tradicionales del iusnaturalismo, esto es, en relación con singulares normas de conducta. En realidad, ya no puede ser así porque se ha renunciado previamente a cualquier parámetro externo de justicia que no sea el procedimiento mismo, un procedimiento que al parecer condensa todas las exigencias de la justicia y que se muestra como el fundamento compartido de la moral y del Derecho. La conexión se predica del sistema en su totalidad y especialmente de los procedimientos, pues, como dice Habermas, la moralidad que «queda atada al Derecho... se ha desembarazado de todo contenido normativo determinado y ha quedado sublimada y convertida en un procedimiento de fundamentación de contenidos normativos posibles»25. Recordando a Kelsen, cabe decir que la validez jurídica de una norma sigue siendo aquí independiente de su contenido, pero no de su procedimiento (democrático) de producción, que se erige así en fuente conjunta de juridicidad y eticidad. Por consiguiente, lo que exige fundamentación racional no son las normas individuales, sino el sistema en su conjunto; de manera que la norma será justa, además de válida, si se integra en un ordenamiento cuyos procedimientos de producción se acomoden a la ética discursiva, y que suelen identificarse sin más con las reglas de la democracia. Se produce 23. R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, trad. de J. M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1994, p. 45. 24. A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 41. 25. J. Habermas, «¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad?», cit., p. 168.
113
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
así un desplazamiento del juicio moral desde la norma al sistema y de este al procedimiento. El propio Habermas lo reconoce: «El peculiar efecto de la positivización del orden jurídico consiste en un desplazamiento de los problemas de fundamentación, es decir, en que el manejo técnico del derecho queda descargado, durante largos tramos, de problemas de fundamentación»26. Esta es la razón por la que para muchos no parece existir inconveniente en mantener la conexión entre Derecho y moral y reconocer al mismo tiempo el estatus jurídico —léase moralmente obligatorio— de las normas injustas. «La conexión intrínseca que hay entre democracia y moralidad, dice Nino, está dada por el valor epistemológico de la primera para determinar los alcances de la última»27. De la democracia entendida como sucedáneo del discurso moral se deduce: primero, «que las prescripciones jurídicas de origen democrático son argumentos a favor de que haya razones para actuar», o sea, para obedecer; y segundo, que dicho origen «permite fundamentar la observancia de las prescripciones democráticas aun en aquellos casos particulares en que nuestra reflexión individual nos da la certeza de que son moralmente incorrectas»28; es decir, que «por paradójico que suene, (hay) razones morales para obedecer una ley que desaprobamos por razones morales»29. El recurso al constructivismo desemboca aquí en una suerte de positivismo ético, de identificación de la moral a través del Derecho, ya que se «habría roto esa barrera entre la autonomía de la moral y la heteronomía del Derecho»30. De entrada, esta posición se hace acreedora a la misma crítica que cabe formular a todo positivismo ético, y es que cancela el propio debate moral al sublimarlo en el concepto de autoridad: «si la identificación del derecho válido se ha de llevar a cabo a través de la idea de ‘autoridad’ y se colorea la naturaleza de esa autoridad con tintes inequívocamente morales, entonces dicha autoridad se presenta emitiendo decisiones y normas cuyo contenido queda excluido de toda argumentación moral»31. Pero además se aprecia en estas posiciones que, más allá de los «experimentos intelectuales», hay un expreso designio de atribuir las 26. J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, trad. de M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 2010, p. 305. 27. C. Nino, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Ariel, Barcelona, 1989, p. 398. 28. C. Nino, Derecho, moral y política, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 188 s. 29. M Kriele, Introducción a la teoría del Estado, trad. de E. Bulygin, Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 24. En la misma línea, escribe E. Díaz que «según sea el carácter y la ‘jerarquía’ de los valores en conflicto, cabría incluso un deber de obediencia respecto de normas concretas con las que uno pueda estar en desacuerdo ético» (De la maldad estatal y la soberanía popular, Debate, Madrid, 1984, p. 80). 30. E. Fernández, La obediencia al Derecho, Civitas, Madrid, 1987, p. 57. 31. F. Laporta, Entre el Derecho y la moral, Fontamara, México, 1993, p. 120.
114
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
virtudes legitimadoras de los modelos ideales o contrafácticos a las reglas que efectivamente gobiernan el funcionamiento de las democracias reales; esta es la confusión esencialista que advierte Habermas, pero de la que difícilmente sabe escapar32. Incluso es discutible que el más perfecto sistema comunicativo llegase a eliminar por completo el problema de la justicia de cada norma, esto es, llegase a garantizar la moralidad de todo resultado mediante la cancelación de la oposición entre autonomía y heteronomía33; pero, desde luego, lo que parece indiscutible es que las democracias realmente existentes se hallan más bien lejos de satisfacer las referidas exigencias del modelo contrafáctico. Y si esto es así, si el procedimiento democrático dista algún trecho del modelo de racionalidad procedimental, abdicar del enjuiciamiento moral del contenido de las normas acaso sea abdicar demasiado. Finalmente, me parece que el camino constructivista que desemboca en el valor epistémico de la democracia resulta a la postre contradictorio con dos argumentos que ya conocemos y sobre los que hemos de volver, dos argumentos que presentan más bien un cuño iusnaturalista emparentado con los propios orígenes del constitucionalismo. Porque la ética discursiva pulveriza las premisas mismas de ese constitucionalismo entendido como límite a lo que puede ser democráticamente decidido. No es extraño por ello que quienes emprenden este camino terminan postulando un constitucionalismo mínimo, y este es el caso de Habermas. Si la democracia es el sucedáneo del discurso moral y la moralidad resulta unida a los procedimientos jurídicos, sencillamente no se comprende que algunas normas puedan ser jurídicas solo por su valor moral si no han pasado antes por el tamiz de la ley, es decir, si no son identificables mediante los hechos que constituyen el procedimiento democrático, como sostiene por ejemplo Dworkin; y se comprende mucho menos el argumento de Radbruch retomado por Alexy, pues desde estas premisas resulta lógicamente imposible que un Derecho democrático produzca normas notoriamente injustas, dado que la democracia ha sido revestida de un valor epistemológico. En suma, el constructivismo y la ética del discurso no militan así a favor de un constitucionalismo fuerte, sino, más bien al contrario, de una democracia basada solo en el principio mayoritario. De manera que si con la apelación al constructivismo se ha pretendido sustituir el solipsismo por el diálogo y la autonomía por la heteronomía, lo que no puede pretenderse de modo simultáneo es fundar normas morales y jurídicas al margen del procedimiento democrático, o sea, del Derecho 32. Vid. J. A. García Amado, «La filosofía del Derecho de Jürgen Habermas»: Doxa, 13 (1993), pp. 254 s. 33. Vid. J. Muguerza, «La alternativa del disenso», en G. Peces-Barba (ed.), El fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid, 1989, pp. 19 s.
115
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
positivo, ni invalidar normas nacidas de ese mismo procedimiento. Y, al contrario, si quiere mantenerse la idea de que algunas normas morales ingresan en el Derecho solo por ser morales y que algunas normas jurídicas pierden su condición por resultar inmorales o injustas, entonces la apelación al procedimiento democrático como fuente única de justicia resulta improcedente. Sin embargo, desde el neoconstitucionalismo se manejan al tiempo estos argumentos. Tomado en su conjunto, el neoconstitucionalismo resulta así contradictorio, tanto como puedan serlo el iusnaturalismo y el constructivismo: que algunas normas ostenten carácter jurídico solo por sus cualidades morales, o que otras pierdan ese carácter precisamente por su falta de cualidades morales, son tesis sostenibles desde una óptica iusnaturalista que considera que una moral externa al Derecho tiene algo que decir en la identificación de este, pero no desde las posiciones de la ética del discurso que justamente hacen de ese discurso que se institucionaliza en el Derecho (democrático) la fuente de la justicia o moralidad. Esto es, si estamos dispuestos a identificar la moral a través del Derecho, entonces dicha moral deja de desempeñar papel alguno en la identificación del Derecho. 4. El argumento de los principios Como ya hemos indicado, el constructivismo no solo ofrece fundamento a las éticas discursivas y finalmente al valor moral de la democracia, sino que también pretende imprimir racionalidad a los procesos de interpretación y aplicación del Derecho constitucionalizado. Este es el núcleo de la teoría de los principios y de la argumentación jurídica, que, sobre todo en los planteamientos de Alexy, constituye un nuevo punto de conexión entre el Derecho y la moral: todo sistema jurídico mínimamente evolucionado incorpora en su constitución un cierto número de conceptos morales que llamamos principios y que reclaman por parte del juez un particular ejercicio argumentativo de ponderación; allí donde existe ponderación existen principios, y allí donde existen principios se da una presencia de la moral en el Derecho34. Cabe decir que ahora el Derecho se impregna de moralidad a través de la argumentación; lo que, entre otras cosas, explica el extraordinario desarrollo de las teorías de la argumentación en el marco del neoconstitucionalismo. De nuevo, se trata de un argumento «particular» o predicable solo de ciertos sistemas jurídicos; y también, a mi juicio, de un argumento no concluyente, pues ni siquiera en tales sistemas los principios y la ar34.
R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, cit., pp. 73 s.
116
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
gumentación a partir de los mismos garantizan la justicia del conjunto de las normas y decisiones: primero, porque sin duda son concebibles sistemas jurídicos compuestos solo de reglas o, lo que es equivalente, que cuenten con un solo principio, por ejemplo que «hay que obedecer siempre a la autoridad», o que «está prohibido todo lo que la autoridad no permita»; y desde luego son concebibles, y hasta usuales, los sistemas carentes de una constitución que responda al modelo anteriormente descrito. Segundo, porque, incluso entre sus defensores, la idea de principio parece dar cuenta de una cierta estructura normativa o de un modo especial de argumentar, pero no de un determinado contenido de justicia; la libertad y la igualdad son principios, pero también lo pueden ser (y lo son en algunos sistemas jurídicos) la xenofobia, la supremacía del hombre sobre la mujer o la segregación racial. Y tercero, porque la intensidad de la conexión entre Derecho y moral que este argumento proporciona queda librado a la postre al grado de racionalidad y objetividad que queramos reconocer en la argumentación jurídica. Alexy es consciente del primer problema relativo al «particularismo» y de ahí que la conexión entre Derecho y moral en este nivel de los principios se presente como cualificante y no como clasificante, esto es, la norma o el sistema que no satisfaga las exigencias de los principios será una norma o sistema deficiente, pero no dejará de merecer el calificativo de Derecho. Ahora bien, ¿qué decir de los principios que consideramos inicuos o profundamente inmorales, como pueda ser el principio de la raza, que fue un auténtico principio jurídico en la Alemania de los años treinta? Alexy reconoce que dicho principio no reúne las exigencias mínimas de una fundamentación racional; pero, a renglón seguido, acepta que el juez que lo aplica «formula con su decisión una pretensión de corrección... (que) se extiende a la afirmación de que el fallo es correcto en el sentido de una moral fundamentable y, por lo tanto, de una moral correcta». La conclusión se antoja un poco decepcionante: la presencia de un principio «no conduce a una conexión necesaria del derecho con la idea de una moral correcta, pero sí a una conexión necesaria del derecho con la idea de una moral correcta en el sentido de una moral fundamentada»35. De nuevo se aprecia aquí una traslación de la justicia desde los contenidos a los procedimientos, pues aunque aquellos puedan reputarse injustos al parecer quedan depurados a través del discurso argumentativo: moral fundamentada no es más que decisión argumentada, aunque esa argumentación parta de unas premisas normativas aberrantes, por muy principial que quiera ser su estructura. En suma, tras el argumento de los principios no encontramos una moral racional, sino cualquier moral; lo que es una obviedad. 35.
Ibid., pp. 82 y 84.
117
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Pero no se trata solo de que los principios puedan resultar eventualmente injustos o inmorales. Ocurre también que, incluso en los sistemas constitucionalizados que se basan en el imperio de los derechos, los principios se muestran como tendencialmente contradictorios o conflictivos. Resolver un caso a la luz de los principios entraña siempre resolver un conflicto entre principios o derechos constitucionales y, salvo que entendamos que existen herramientas infalibles para hacer frente a esos conflictos (como la ya comentada tesis de la unidad de respuesta correcta), nada garantiza que nuestro caso reciba una respuesta moralmente correcta, o la más correcta de las posibles. Si aceptamos que los principios y derechos de la constitución suelen con frecuencia entrar en conflicto y que el llamado juicio de ponderación no ofrece siempre una respuesta correcta, entonces no cabe sostener que la existencia de principios asegure la justicia del conjunto de normas y decisiones. Una cosa es que el constitucionalismo principialista haga de la argumentación jurídica una modalidad de la argumentación práctica general, y otra que el ejercicio de esa argumentación —siempre constreñida por límites institucionales— haya de desembocar siempre en la más justa de las decisiones y permita predicar para ella una obligación moral de obediencia. En mi opinión, lo que en realidad ocurre en estos planteamientos es que la moralidad se agota en los procedimientos, con relativa independencia de los contenidos. Que curiosamente es lo mismo que predicaba algún positivismo respecto de las normas jurídicas, que su juridicidad descansaba en los procedimientos, cualesquiera que fueran los contenidos. 5. El Derecho y la banda de malhechores Los dos argumentos precedentes tienen un carácter «particular» en el sentido de que lógicamente solo permiten sostener la conexión entre Derecho y moral en aquellos sistemas jurídicos democráticos y basados en constituciones principialistas que, tanto en la producción como en la aplicación de las leyes, pretenden recrear las condiciones procedimentales postuladas por la ética discursiva. No es ocioso añadir que el positivismo resulta inmune a los dos argumentos, pues nunca ha defendido que necesariamente no haya de existir una relación entre Derecho y moral (justa o racional), sino que no existe una relación necesaria o conceptual; y por lo demás resulta una obviedad que el Derecho encarna siempre una cierta moralidad, por lo común aquella que es vivida mayoritariamente en la sociedad36. El argumento que presentamos ahora parece 36. Como observa E. Díaz, «todo sistema de legalidad, por de pronto, incorpora y realiza a través de sus normas un determinado sistema de legitimidad... Puede decirse que
118
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
más prometedor o más universal, dado que sostiene que, sin un mínimo de justicia, el orden normativo no es un verdadero orden jurídico, sino a lo sumo el (des)orden propio de una banda de malhechores. Idea venerable que recuerda a La ciudad de Dios37, aunque su desarrollo actual se me antoja menos estimulante. Según esta perspectiva, sin una mínima pretensión de corrección o legitimidad no existe orden jurídico; la pretensión de corrección tiene naturaleza moral y, por tanto, es una razón más para postular la conexión entre Derecho y moral38. Ahora bien, ¿cuáles son las exigencias de dicha pretensión?, ¿cuál el umbral que permite distinguir una norma jurídica de la orden de un bandido y el Derecho del código normativo de una banda terrorista? Al parecer, «hay dos tipos de órdenes sociales que, por razones conceptuales, con total independencia del hecho de que puedan lograr una vigencia duradera o no, no son sistemas jurídicos: los órdenes absurdos y los depredatorios o de bandidos»39. Cabe decir que el orden absurdo se identifica con la banda de ladrones que aún carece de una organización elemental, esto es, una esfera de violencia donde todo está permitido y donde no es posible reconocer fines coherentes ni para los gobernantes ni para los gobernados. Por su parte, el orden depredatorio es el propio de un grupo de malhechores algo más organizado, pero que ni siquiera se toma la molestia de recabar alguna legitimidad o de disimular ante sus víctimas que les mueve el mero propósito de la dominación y de la explotación. El orden jurídico aparece con la «pretensión de corrección», que básicamente supone la existencia de algunas normas generales y de una mínima seguridad en su aplicación regular, aunque, eso sí, «la muerte y el saqueo de los dominados siguen siendo en él siempre posibles»40. Por eso, cuando dice Alexy que un enunciado como «X es un Estado justo» hipotéticamente incorporado a una constitución resultaría redundante, seguramente tiene razón. Pero hay que añadir que aquí la justicia es un concepto vacío o, mejor dicho, susceptible de albergar cualquier contenido. En el fondo, es un argumento muy hobbesiano y recordeno hay, pues, legalidad neutra: detrás de todo Derecho y de todo Estado hay siempre una concepción del mundo, unos u otros valores y por supuesto que, vinculados a ellos, unos u otros intereses» (De la maldad estatal y la soberanía popular, cit., p. 27). 37. «Desterrada la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes piraterías? Y las mismas piraterías, ¿qué son sino pequeños reinos?» (San Agustín, La ciudad de Dios, IV, 4, en Obras completas de San Agustín, edición bilingüe, versión de J. Morán, BAC, Madrid, 1964, p. 195). 38. Un desarrollo de este argumento en R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, cit., pp. 37 ss.; también es el argumento fundamental de Ph. Soper, Una teoría del Derecho, trad. de R. Caracciolo, CEPC, Madrid, 1993, pp. 25 ss. y 94 ss. 39. R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, cit., p. 38. 40. Ibid., p. 40.
119
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
mos que Hobbes es uno de los padres del positivismo ético: basta una organización elemental y una mínima seguridad en la aplicación de las normas para que nazca la justicia o la pretensión de corrección y, con ellas, el ingrediente moral necesario para la existencia del Derecho y, no lo olvidemos, de una obligación moral de obediencia al mismo. Por ejemplo, la justicia del Estado X bien puede presentar el contenido de la moral esclavista, de manera que «también los esclavos pueden tener obligaciones prima facie de obedecer al Derecho», aunque, eso sí, siempre que «los funcionarios crean sinceramente que ese tratamiento se puede justificar moralmente»41. La pretensión de corrección se convierte casi en tautológica del concepto de Derecho, de cualquier Derecho. 6. El argumento de la injusticia o de la corruptio legis Como advertimos al principio, tal vez la manifestación más potente del iusnaturalismo es la tesis de corruptio legis, la idea de que las normas injustas no son Derecho o, lo que es equivalente, que la moral tiene efectos invalidantes en la esfera jurídica. Es verdad que Tomás de Aquino fue muy cauto a la hora de formular este argumento42, cautela que se prolongaría en Radbruch y que se mantiene hoy en autores como Alexy o Dworkin: solo las normas notoria y manifiestamente injustas, o injustas de «una manera insoportable», se harían acreedoras a este reproche, aunque, eso sí, ahora esto solo ocurre desde la perspectiva interna del participante, de quien hace suyas las pautas morales fundamentales del sistema, y no desde el punto de vista del observador externo, para quien la proposición «la ley injusta es ley» seguiría teniendo pleno sentido. Para el participante, en cambio, «cuando se traspasa un determinado umbral de injusticia, las normas aisladas de un sistema jurídico pierden su carácter jurídico»43. El argumento de Dworkin es parecido, pues supone negar la aplicabilidad de las normas manifiestamente injustas: si el juez fuera llamado a la aplicación de una ley profundamente inmoral, «tendría que considerar... si debería mentir y decir que después de todo esa no era la ley»44, en suma, 41. Ph. Soper, Una teoría del Derecho, cit., p. 187. 42. La violación de la ley natural hace de la ley humana una corrupción de la ley. Una ley corrompida es sin duda una ley injusta, pero no parece que necesariamente inválida o inexistente. Aquí Tomás de Aquino introduce una matización importante: en general, las leyes injustas deben ser obedecidas para evitar el escándalo y el desorden; solo las leyes que resulten contrarias a la ley divina «de ningún modo pueden observarse» (Suma teológica I-II, q. 96, a. 4, ed. de la Comisión de Padres Dominicos, BAC, Madrid, 1947 ss., p. 185). 43. R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, cit., p. 45. 44. R. Dworkin, El imperio de la justicia, cit., p. 160; Los derechos en serio, cit., p. 451.
120
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
que aquello no era Derecho. El argumento parece prometedor, pues ya no viene a decir que la pretensión de justicia o los principios representan una condición de la existencia del Derecho, pero siendo así que el contenido de la pretensión o de los principios pueda ser cualquiera; lo que viene a decir, y esta es una afirmación fuerte, es que ciertas normas que consideramos absolutamente injustas no son normas jurídicas, lo que, como mínimo, supone sostener una cierta idea de la justicia independiente o externa al Derecho mismo. De entrada, llama la atención que, tratándose nada menos que de fijar las fronteras del Derecho, los juristas apelen a conceptos que son, no ya potencialmente vagos, sino centralmente vagos, como sucede con «notorio», «manifiesto» o «profundo». Pero llama aún más la atención que el argumento de la injusticia aparezca en planteamientos que quieren fundarse en la ética del discurso y que mantienen además una concepción moralizadora de la democracia, concebida como sucedáneo del discurso moral; pues no parece que en ese contexto resulte viable la hipótesis de normas insoportablemente injustas, normas que habrían de quedar eliminadas en el curso del debate parlamentario o, en el peor de los casos, anuladas merced a una refinada argumentación racional de los Tribunales Constitucionales. En otras palabras, es difícil comprender que el constitucionalismo ético, versión moderna del positivismo ideológico, pretenda justificar la conexión necesaria entre Derecho y moral a partir de un argumento típicamente iusnaturalista45. Por eso, quienes pretenden sostener consecuentemente ambos argumentos, el constructivista y el de la injusticia, terminan proponiendo una importante reformulación de este último: norma injusta, o notoriamente injusta, no es ya la que viola algún principio o derecho fundamental, sino aquella que carece de toda idoneidad para formar parte de una genuina argumentación moral. Por razones análogas, resulta cuando menos extraño que el participante en el sistema esté en condiciones, sin abandonar esa condición, de percibir la injusticia extrema de una norma, puesto que para efectuar una constatación así parece ineludible adoptar un punto de vista externo a dicho sistema, o sea, el punto de vista de la moral crítica: si las leyes racistas de la Alemania nazi no merecían ser llamadas Derecho, ello no podía obedecer a que ese sistema careciera de una «pretensión de corrección» o a una ausencia de principios (el racismo es un principio), pues cualquier 45. Por lo demás, como señala Moreso, con este argumento tampoco se demostraría una conexión necesaria, sino solo contingente, dado que depende de cómo se comporten efectivamente los participantes, es decir, los jueces: si siguen la práctica de desaplicar las normas muy injustas, la fórmula estará vigente en ese sistema; si no es así, entonces no estará vigente («Lo que queda del positivismo jurídico», en La constitución: modelo para armar, cit., p. 245).
121
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
sistema mínimamente evolucionado reúne ambas condiciones, sino a que desde una moral superior, que es la moral de los derechos humanos, aquellas leyes resultaban injustas. Porque si nos situamos en la óptica del participante comprometido con los valores en que descansa el Derecho, las leyes racistas no solo eran jurídicamente válidas, sino además conformes con el tipo de moral que se desprendía de la filosofía política, de la llamada constitución material, vigente en la Alemania de los años treinta. Por ello, la reformulación alexyana de la venerable tesis de la injusticia parece conducir a un resultado paradójico: el observador externo puede, sin duda, constatar la injusticia de una norma, pero para él tiene pleno sentido seguir diciendo que se trata de una norma jurídica, y esto lo concede Alexy. En cambio, no se comprende bien que el participante pueda siquiera constatar la injusticia extrema de una ley, pues para él la moral social o positiva que se expresa a través del Derecho es precisamente la moral correcta46. En esto tiene razón Nino: «desde la perspectiva interna, la moral que resulta positiva consiste en un conjunto de juicios y principios asumidos como válidos que, por cierto, no se refieren a la misma moral positiva, sino que se consideran parte de una moral crítica o ideal»47; por tanto, si la ley racista se muestra acorde con la moral vigente, también racista, su injusticia no puede ser captada por quien haya interiorizado dicha moral, haciendo de ella su moral crítica o racional. Y con ello colapsa el argumento de la injusticia. A mi juicio, el argumento de la injusticia, a veces enarbolado como reproche a una supuesta insensibilidad moral del positivismo, reposa sobre un malentendido, que es la idea de que la validez de una norma equivale a su obligatoriedad moral y es razón suficiente para postular obediencia a la misma y, por tanto, que solo cabe desobedecer las normas injustas o corrompidas, que en realidad serían ya normas inválidas. Pero esto es justamente lo que cabe discutir. Desde una perspectiva positivista (no de positivismo ideológico, naturalmente), la cuestión está clara: bien porque se afirme sin más que no existe obligación alguna de obediencia al Derecho tan solo por ser Derecho; bien porque en todo caso se mantenga «la primacía práctica de la moral y de la justicia sobre el derecho, que justifica la desobediencia civil contra el derecho injusto»48. Sencillamente, el argu46. En palabras de F. Laporta, desde la perspectiva del participante «la moralidad del Derecho que practica desde dentro es para él la única moralidad posible... El insider que afirma que hay una conexión necesaria entre Derecho y moral lo único que expresa realmente es su propia aceptación de las normas jurídicas como pautas morales válidas» (Entre el Derecho y la moral, cit., p. 113). 47. C. Nino, Derecho, moral y política, cit., pp. 46 s. 48. L Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 13.20, vol. II, p. 98.
122
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
mento de la justicia no representa ningún desafío al positivismo, al menos al positivismo que considera que la validez no implica obligatoriedad; cualquiera que sea el modo de medir las injusticias, no hay inconveniente en recomendar la insumisión frente a las mismas, aunque no se ve la necesidad de añadir que las injusticias no son Derecho. Pero también desde una posición que abiertamente se inscribe en la tradición iusnaturalista es posible llegar a conclusiones análogas: «optar por proclamar enfáticamente la no juridicidad de la ley injusta resulta una curiosa alternativa... (las normas injustas) son sin duda derecho; un pésimo derecho que merecería verse civilmente desobedecido e incluso derogado por una eficaz desuetudo, si se contara con el preciso heroísmo cívico»49. Y esto es una forma de reconocer que si la validez de la norma jurídica no implica su justicia, y permite por tanto la injusticia incluso extrema, entonces la moral no está necesariamente atada al Derecho. 7. El punto de vista interno. Conocimiento y justificación Me parece que los planteamientos actuales a propósito o en defensa de las relaciones necesarias entre Derecho y moral se distancian muy notablemente de las presentaciones iusnaturalistas que han sido tradicionales en los debates sobre el particular. Los argumentos examinados renuncian a la construcción de un código moral con pretensiones de universalidad y externo al propio Derecho que, a modo de atalaya ética superior, permita enjuiciar la justicia y obligatoriedad de las normas jurídicas; y tal vez por eso estos nuevos enfoques procuran huir incluso de la etiqueta de iusnaturalistas, prefiriendo hablar de pospositivismo. Este pospositivismo parece haber optado por un enfoque más insidioso de plantear las relaciones entre Derecho y moral, que es el del positivismo ético, y que hoy adopta la forma de constitucionalismo ético. De un lado, apelando al constructivismo como fundamentador del valor moral de la democracia y de la argumentación principialista, resulta que son los mismos procedimientos jurídicos, de creación y aplicación del Derecho, los que generan normas y decisiones que se pretenden válidas y justas a un tiempo. Por otra parte, cuando los argumentos quieren adoptar un aire más universal, ocurre que el valor del Derecho se cifra en algo tan modesto como es el orden y la regularidad, y no precisamente en la garantía de los derechos humanos. Y, en fin, a ello se une la preferencia por el llamado punto de vista interno, que hace de los juristas una nueva militia legum, sujetos comprometidos con los fundamentos morales del Derecho positivo; son 49.
A. Ollero, El Derecho en teoría, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007, p. 244.
123
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
los operadores jurídicos, legisladores y jueces pero también dogmáticos y teóricos, los llamados a protagonizar esa empresa constructiva y justificadora de un Derecho que se presenta simultáneamente como válido y justo. Para algunos incluso este último es el capítulo donde se hace más urgente y necesaria la superación del positivismo jurídico. «Lo grave en el positivismo jurídico», escriben Atienza y Ruiz Manero, «es su autocomprensión como (teorías) orientadas a una descripción libre de valoraciones del sistema jurídico», una aproximación que «inhabilita al positivismo para intervenir competentemente en algunas discusiones hoy centrales», como es la relativa a «los conflictos entre principios, en general, y muy especialmente entre derechos constitucionales»50. En cierto modo, la razón de esta insuficiencia ya ha sido explicada: si el Derecho no es algo que está ahí fuera y que pueda ser estudiado con el distanciamiento que nos permiten los hechos externos y evidentes, si resulta que el Derecho reclama para su identificación y aplicación el desarrollo de un razonamiento moral, en suma, si la descripción es inseparable de la justificación, entonces la figura del observador externo no es que resulte imposible, pero sí al menos muy poco fecunda e inadecuada para dar cuenta de la labor de los operadores jurídicos, y paradigmáticamente del juez, en el marco del neoconstitucionalismo. Pero con ello me temo que se pierde la perspectiva crítica que ofrece el punto de vista externo. La adopción del punto de vista interno no es solo ni principalmente una condición epistemológica, sino justificatoria y moral. A veces el asunto se plantea como un problema de conocimiento, o de mejor conocimiento, del Derecho, ridiculizando la neutralidad positivista como la actitud propia de un turista despistado que curiosea en las costumbres para él incomprensibles de un pueblo exótico. Desde esta óptica, se supone que la densidad de los conceptos morales incorporados a la constitución imposibilita su cabal conocimiento y aplicación para quien no los asuma como propios, para quien no haga de la moral incorporada al Derecho su propia moral crítica. A mi juicio, sin embargo, si se propugna este paso del observador al participante, no es tanto por una exigencia de conocimiento, sino más bien para justificar lo que todos podemos conocer51. Es como si el Derecho, una realidad normativa y 50. M. Atienza y J. Ruiz Manero, «Dejemos atrás el positivismo jurídico», cit., pp. 146 y 150. 51. Por ejemplo, de las tres etapas que distingue Dworkin en la interpretación del Derecho, el jurista positivista apenas podrá alcanzar la segunda, pero nunca la tercera, aquella en la que «los materiales normativos identificados e interpretados coherentemente deben además someterse a una dimensión valorativa (dimensión of value), deben mostrarse a su mejor luz» (A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., p. 245). Sobre dichas etapas interpretativas vid. R. Dworkin, El imperio de la justicia, cit., pp. 57 ss.
124
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
cargada de valoraciones, no pudiera ser comprendido sin adoptar a su vez una actitud normativa y justificatoria. Tal vez pueda considerarse inevitable que «una vez que en los criterios de validez jurídica que componen la regla de reconocimiento figuran pautas morales, entonces la teoría del Derecho incorpora de algún modo también la política del Derecho»52. En realidad, esto siempre ha sido así: el conocimiento jurídico nunca ha podido exhibir la vitola de neutralidad y distanciamiento que atribuimos a las ciencias naturales o matemáticas. Pero parece que hoy, haciendo de la necesidad virtud, lo que se supone es que no puede haber conocimiento sin compromiso53: la ciencia jurídica en general y la actividad de jueces y dogmáticos en particular, llamados todos a una argumentación moral a partir de los principios, no puede ser descrita como un quehacer distanciado y neutral, sino que se integra en su propio objeto, escribiendo el último capítulo de una novela iniciada en la constitución y, más allá, en el sistema moral en que esta descansa. Lógicamente, un planteamiento así se hace fiduciario de cada Derecho positivo particular, que es el que ha de reconstruirse y justificarse. Por eso, como ya advertimos, «las teorías interpretativas están por su propia naturaleza dirigidas a una cultura legal particular, generalmente a la cultura a la que pertenecen sus autores»54. Se trata entonces de emprender una tarea justificadora a partir de un razonamiento moral que se inició ya en el procedimiento democrático y que se prolonga en la interpretación o adjudicación. Si la teoría (general) del Derecho se aproxima a las dogmáticas (particulares), la descripción se aproxima a la justificación y el observador al participante: es preciso «justificar las normas establecidas, identificando las preocupaciones y tradiciones morales de la comunidad... [lo que] conduce al jurista a profundizar en la teoría política y moral»55, alcanzando así la propugnada fusión del Derecho constitucional y la teoría de la ética. En pocas palabras, el punto de vista interno es algo más que un género de aproximación al conocimiento, es un compromiso moral con las instituciones que describe y contribuye a construir; es la justificación de la presunta fuerza obligatoria del Derecho, que irremediablemente tiene carácter moral. Esta versión antipositivista del neoconstitucionalismo me parece que hoy es dominante y en ella se entrecruzan distintos aspectos sobre el cono52. S. Sastre, «La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo», en Neoconstitucionalismo(s), ed. de M. Carbonell, Trotta, Madrid, 42009, p. 253. 53. O, como diría Guastini, «conocimiento sin aceptación», idea basada en «la nefasta ecuación entre validez y fuerza vinculante» (Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, trad. de J. Ferrer, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 405). 54. R. Dworkin, El imperio de la justicia, cit., p. 82. 55. R. Dworkin, Los derechos en serio, cit., p. 129.
125
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
cimiento del Derecho, su vinculación necesaria con la moral y su pretensión de obligatoriedad para los operadores jurídicos y para los ciudadanos en general. Desde esta perspectiva, una teoría del Derecho que no hunda sus raíces en la teoría política y que no esté al servicio de la misma, tratando de mostrar por qué hemos de obedecer las normas jurídicas, es una teoría vacía, poco más que un pasatiempo de filósofos56. Así, Carlos Nino, si bien no excluye por completo la posibilidad de un concepto descriptivo de Derecho, se inclina abiertamente por uno normativo basado en la primacía lógica del punto de vista interno sobre el externo, lo que significa no solo que no se pueden describir creencias sin que alguien previamente sea creyente, sino que tampoco puede hacerse si en alguna medida no se incluye en la teoría aquello en lo que se cree; por tanto, si la perspectiva interna del Derecho «está indisolublemente ligada a la perspectiva interna de la moral... la perspectiva externa del Derecho se distorsiona si no se relaciona explícitamente esa práctica social con la práctica social del discurso moral»57. Y, en fin, también Alexy ofrece una definición del Derecho y de la validez desde la perspectiva del participante, que es la propia del juez que busca la más correcta solución al caso en un marco de principios morales constitucionalizados; y solo esa perspectiva puede ofrecer «una definición jurídica del Derecho»58. No se trata solo de una propuesta metateórica, sino de un modelo que se adapta muy bien a la tradición hermenéutica de la ciencia jurídica. Zagrebelsky, por ejemplo, más que haber propugnado una teoría del Derecho desde la perspectiva interna del participante que prolonga en la argumentación jurídica el carácter moral de los principios del Derecho constitucionalizado, tiene el mérito de haberla puesto en práctica. Juris prudentia frente a scientia iuris: el lema es elocuente del tipo de aproximación al Derecho ensayado en El Derecho dúctil; el orden jurídico ya no puede ser tratado como un dato u objeto externo y acabado porque es un incesante «hacerse» y por ello la ciencia del Derecho se convierte en una ciencia práctica que no puede obviar la dimensión moral de las decisiones constitucionales básicas: desde el punto de vista interno de un sistema positivo, cuando en él rijan principios la situación es completamente análoga a la del Derecho natural59. La teoría pragmáticamente orientada de la interpretación levanta acta de este enfoque que se confiesa deudor de la epistemología constructivista y que, en pocas palabras, supone abandonar la concepción objetualista del Derecho para ver en el mis56. Esta es, por ejemplo, la posición de Ph. Soper, Una teoría del Derecho, cit., p. 23. 57. C. Nino, Derecho, moral y política, cit., p. 50. 58. R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, cit., pp. 122 s. 59. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia [1992], trad. de M. Gascón y Epílogo de G. Peces-Barba, Trotta, Madrid, 102011, pp. 122 s.
126
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
mo un proceso que pasa a través de «muchas manos», y que «encuentra una contribución necesaria y decisiva en la obra de los participantes... de quienes se reclama no ya un papel pasivo de simples observadores, sino un papel activo de sujetos que aceptan y usan colectivamente la regla»60. Si, comparado con el modelo predominante en la edad de la codificación, el constitucionalismo tiene algo de premoderno, de regreso al pluralismo, la ciencia del Derecho parece volver asimismo a los moldes prepositivistas: un conocimiento y una práctica particularista y comprometida con la moral a la que el Derecho sirve, menos sistemática y más problemática o hermenéutica, más interna que externa. Desde mi punto de vista, en lo que tiene de condición epistemológica, la primacía del punto de vista interno resulta irrelevante y supone tanto como decir que para ser un buen canonista hay que ser un buen católico; tesis esta última que, por cierto, no tiene nada de insólita y que hace del Derecho una peculiar práctica social casi incomprensible para quien no participe de ella61. Pero en su dimensión normativa o justificatoria de la fuerza obligatoria dicha primacía viene una vez más a fundar la relación entre Derecho y moral a través del peor de los itinerarios, que es el positivismo ético. Con un resultado que no tiene nada de nuevo, sino que más bien resulta muy antiguo porque se halla en los orígenes mismos del gremio de juristas, concebido como la militia legum que, junto a la militia armata, proporcionó uno de los soportes para la construcción del Estado, haciéndose cargo de las estructuras formales indispensables para garantizar y legitimar el sistema de dominación62. Si el viejo iusnaturalismo racionalista construyó un sistema ideal de justicia, independiente de todo «hecho particular», pero que dos centurias más tarde se convertiría en el motor de la revolución y del constitucionalismo moderno, el neoconstitucionalismo de nuestros días parece haberse acomodado a lo realmente existente, nutriéndose del propio Derecho positivo y abdicando de todo distanciamiento crítico. Y, en ese sentido, recuerda al primer positivismo que siguió a la codificación y que, no por casualidad, abrazaba también el punto de vista interno.
60. V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, Giappichelli, Turín, 2012, p. 13. 61. Lo que critica P. Comanducci cuando escribe que «el Derecho, como práctica social, no presenta características distintivas tales como para exigir un acercamiento metodológico distinto del que tiene por objeto otras prácticas sociales, y por tanto solo puede ser estudiado desde un punto de vista externo, es decir, hasta donde es posible en el campo de las ciencias sociales, avalorativo» («Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico», en Neoconstitucionalismo(s), cit., p. 90). 62. Sobre la función desempeñada por los juristas al servicio de la formación del Estado moderno puede verse M. García Pelayo, Del mito y de la razón en el pensamiento político, Revista de Occidente, Madrid, 1968, pp. 104 ss.
127
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
8. Una nota sobre el concepto de Derecho y el concepto de moral Los desacuerdos acerca del tipo de relación que cabe establecer entre el Derecho y la moral no son de naturaleza empírica, sino conceptual; y por eso me parece que están muy condicionados por una cuestión si se quiere previa, que es el concepto mismo de Derecho y de moral que cada uno maneja. Simplificando bastante, desde una primera perspectiva Derecho y moral tienden a concebirse como dos fenómenos imbricados o que operan en paralelo, como dos caras de una misma construcción colectiva guiada por valores comunes. Desde esta óptica, suele subrayarse la dimensión organizadora, de seguridad y coordinación que corresponde al orden jurídico, ofreciendo así una imagen positiva u optimista del mismo; el Derecho aparece entonces como una prolongación de la moral, entendida asimismo como una actividad social, menos formalizada pero construida con las mismas herramientas. Una segunda perspectiva, en cambio, tiende a presentar una imagen mucho más escindida del Derecho y de la moral: el primero como reino de la coacción, de la fuerza y de la imposición heterónoma de reglas; la segunda como espacio autónomo de la conciencia autolegisladora. Ninguna de estas perspectivas expresa tesis descriptivas acerca de hechos, sino clasificaciones conceptuales y, en esa medida, estipulativas. Si en la historia del pensamiento hubiera que identificar un elemento de separación entre ambas concepciones, tal vez me inclinaría por señalar la idea del appetitus societatis, que está presente en toda la escolástica medieval y que alcanza hasta Grocio, pero que desaparece luego en el iusnaturalismo racionalista y contractualista. Ese appetitus permite concebir el Derecho y el Estado como fenómenos o exigencias que nacen de la misma naturaleza humana y por tanto, según la célebre confusión entre ser y deber ser, como bienes morales en sí mismos. Me parece que algo de esto se percibe en algunos planteamientos contemporáneos, la comprensión del Derecho como una actividad que forma parte de la dimensión social del hombre predispuesta o, como también se dice, dotada de una propiedad disposicional al bien y a la justicia. Aunque requeriría una investigación que no puedo emprender ahora, llama la atención que en las aproximaciones actuales al Derecho haya desaparecido o, cuando menos, quede siempre postergado o difuminado el rasgo de la fuerza y de la coacción, y que en su lugar aparezcan apelaciones al consenso y al discurso. No hay dificultad entonces en entender Derecho y moral como estaciones de un mismo itinerario dominado por la idea de discurso. La segunda perspectiva, que bien podemos llamar positivista e ilustrada, abandona esa idea del appetitus societatis. Incluso sin renunciar al tópico del Derecho natural, este ya no «prefigura» la existencia y contenido de las instituciones, justamente porque las mismas ya no forman 128
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL
parte de la naturaleza, ni son reclamadas por una moralidad natural, sino que se presentan como artificios que solo los hombres pueden construir, en el mejor de los casos para mejor proteger sus derechos naturales (pero solo en el mejor de los casos). El Derecho y el Estado son meros instrumentos y carecen en sí de propiedades disposicionales; se muestran como sus autores han querido que sean, como depósitos de fuerza cuyo uso siempre puede ser juzgado desde una perspectiva externa. Se propicia así una separación entre la esfera heterónoma representada por el orden jurídico y la esfera autónoma de la moral: el Derecho es un orden coactivo que como tal solo puede generar una obligación prudencial de obediencia; la moral no solo no requiere de la coacción, sino que destruye su autenticidad en su contacto con la misma. Como tuvimos oportunidad de ver en el capítulo anterior, seguramente es Ferrajoli quien ofrece una visión más acabada de este constitucionalismo positivista, contrapunto de la versión principialista o pospositivista que aquí ha sido comentada.
129
IV SOBRE LA OBJETIVIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONCEPTOS MORALES DE LA CONSTITUCIÓN (Un diálogo con J. J. Moreso)
1. La respuesta positivista La presencia de estándares morales en el seno del sistema jurídico no constituye ninguna novedad del constitucionalismo contemporáneo, aunque este ha venido a acentuar el problema por cuanto tales estándares ya no solo aparecen a la hora de la aplicación de las normas que hacen recepción de los mismos, sino también en el momento de su identificación. Como se ha visto en el capítulo anterior, la tesis de las fuentes sociales y su idea de que la identificación de las normas es una cuestión de hecho porque están ahí fuera se hace difícil de mantener una vez que la validez aparece condicionada precisamente a un juicio de adecuación de tales normas a los principios morales de la constitución; la mera vigencia aún puede concebirse como una cuestión de hecho, pues consiste en constatar si la norma ha sido dictada por el órgano competente y siguiendo el procedimiento prescrito, pero la validez en ningún caso. Sea como fuere, la interpretación de los principios morales incorporados al sistema jurídico, tanto en la aplicación como en la identificación de normas, plantea un mismo problema, que es el de su objetividad: atribuir significado a conceptos tales como justicia, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, crueldad o convivencia intolerable ¿representa un acto de conocimiento o de simple voluntad subjetiva? El tipo de respuesta que demos a este interrogante es cuestión decisiva con trascendencia no solo epistemológica, sino también institucional por cuanto define el estatus de los llamados a interpretar tales conceptos morales en la resolución de los casos concretos y en el propio juicio de validez sobre las demás normas. La tradición positivista no creo que ofrezca una respuesta uniforme. Como ya se ha visto, encontramos posiciones objetivistas que consideran —me parece que más bien por un apriorismo dogmático— que siempre, 131
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
por difícil que resulte nuestro caso o por ambiguo que se muestre el enunciado por interpretar, es posible alcanzar la unidad de respuesta correcta, que equivale a una solución verdadera. Pero hay también posiciones mucho más escépticas, sobre todo cuando se trata de dotar de significado a los estándares morales; recordemos por ejemplo que la justicia —incorporada hoy al artículo 1.1 de la Constitución española— constituye para Kelsen un valor irracional1 y que, por tanto, proclamar la injusticia de una norma es algo tan emotivo como dar un puñetazo sobre la mesa2. Sin embargo, dejando a un lado las posiciones más extremas, me parece que la actual teoría del Derecho positivista se mueve entre un escepticismo moderado, como el de la escuela genovesa, y una posición más ecléctica o intermedia que suele reconocer como punto de partida la obra de Hart. Para Guastini, por ejemplo, la idea de indeterminación radical del Derecho no es sostenible porque, entre otras cosas, impediría distinguir entre expresiones con significado y expresiones carentes de todo significado: los enunciados jurídicos pueden resultar dudosos, pero tienen significado; lo que ocurre es que no tienen un solo significado, sino que encierran potencialmente una pluralidad de interpretaciones. Interpretar es entonces decidir un significado entre varios. Este margen de decisionismo obedece no solo a que algunas disposiciones resulten ambiguas y admitan interpretaciones alternativas, sino a otras dificultades que resultan mucho más frecuentes: la posibilidad, siempre controvertida, de obtener otras normas implícitas a partir de una o varias disposiciones (los principios generales del Derecho), el eventual carácter derrotable de las normas porque existan excepciones implícitas, su aplicación analógica, etc. En suma, «para el escepticismo es suficiente mostrar que el juez siempre tiene discrecionalidad porque siempre tiene posibilidad de elección entre una pluralidad de significados»3; considerar que los tomates son verduras o frutos, o que los hongos son plantas o pertenecen a un reino propio4, implica una decisión, no una constatación. Discrecionalidad que —conviene subrayarlo— no equivale a libre creación de Derecho o libre atribución de significado, sino a la posibilidad de elegir entre significados y también entre cursos de argumentación diferentes. 1. Vid., por ejemplo, H. Kelsen, ¿Qué es justicia? [1952], trad. de A. Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1982, p. 59. 2. La imagen es de A. Ross, Sobre el Derecho y la justicia [1958], trad. de G. Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 1963, p. 267. 3. R. Guastini, L’Interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milán, 2004, pp. 49 ss., en especial p. 57. 4. Me refiero a los ingeniosos ejemplos que dan título al trabajo de J. J. Moreso, «Tomates, hongos y significado jurídico», que abrió el debate mantenido en el Colegio de Registradores y que sería recogido, junto con un artículo de J. Ferrer y el que constituye la base de este capítulo, en el volumen Los desacuerdos en el Derecho, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2010.
132
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
Como es natural, si en lugar de tener que dirimir qué son o qué naturaleza tienen los tomates o los hongos, hemos de atribuir significado a conceptos morales tan densos como puedan ser la crueldad o la dignidad, esos márgenes de decisión crecen considerablemente. En cualquier caso, las fronteras del Derecho aparecen indeterminadas, creo que al menos por tres motivos: primero, por la pluralidad de significados que cabe adscribir a los enunciados jurídicos; segundo, porque sabemos que el sistema alberga normas no formuladas, pero que se obtienen a partir de otras normas, y estos son los principios generales del Derecho; y finalmente, porque sabemos también que en determinados casos algunas normas formuladas y aplicables serán sin embargo derrotadas por otras normas asimismo aplicables, aunque tampoco conocemos cuáles son esos casos. Si el escepticismo moderado se centra en la interpretación en abstracto, en la atribución de significado a los enunciados jurídicos, las posiciones eclécticas atienden más bien a la interpretación en concreto. En este sentido y frente a la «pesadilla» de quienes conciben el Derecho como una realidad radicalmente inconsistente e incompleta y frente al «noble sueño» de aquellos que prefieren imaginar el ordenamiento como un sistema cerrado y seguro5, Hart propone una solución intermedia. El lenguaje del Derecho presenta siempre una «textura abierta» donde es imposible eliminar la dualidad entre un núcleo de certeza y una zona de penumbra, lo que confiere a todas las normas un halo de vaguedad. Ello supone que existen «áreas de conducta en las que mucho debe dejarse para que sea desarrollado por los tribunales... Aquí, en la zona marginal de las reglas y en los campos que la teoría de los precedentes deja abiertos, los tribunales desempeñan una función productora de reglas»6. Lo decisivo, pues, no es (o no es solo) que haya textos claros y textos oscuros (in claris non fit interpretatio), sino sobre todo que hay casos claros porque, de acuerdo con el significado ordinario o técnico de las palabras, quedan comprendidos en el núcleo de certeza de la norma; y hay casos oscuros porque se mueven en la zona de penumbra, dando lugar a discrecionalidad; el suplicio de Damiens7 es un caso claro de pena cruel; la sanción de multa o el arresto de fin de semana son casos claros de penas 5. Me refiero aquí a un conocido trabajo de Hart que quiere situarse entre la «pesadilla» del realismo y el «noble sueño» de Dworkin («American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream», en Essays in Jurisprudence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983, pp. 123 ss.). 6. H. Hart, El concepto de Derecho, trad. de G. Carrió, Nacional, México, 1980, pp. 168 s. 7. El suplicio de Damiens, condenado en 1757 por atentar contra la vida de Luis XV y que se prolongó durante horas, es minuciosamente narrado a partir de las Actas judiciales por M. Foucault, Vigilar y castigar, trad. de A. Garzón, Siglo XXI, Madrid, 1978, pp. 11 ss.
133
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
no crueles. Pero entre unos y otros hay un más o menos ancho campo de discusión que queda cubierto por la discrecionalidad del juez llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de un cierto castigo. Así pues, el positivismo contemporáneo parece situarse a medio camino entre la objetividad y la indeterminación en la interpretación del Derecho, sobre todo en la interpretación de los principios morales que el mismo incorpora. Con independencia de la tesis metaética que se sostenga, y no todos consideran que el escepticismo representa un rasgo necesario del positivismo jurídico8, lo que en definitiva viene a negarse es que exista algo así como una unidad de solución correcta accesible y compartida por todos los intérpretes: los enunciados jurídicos admiten más de un significado, aunque no cualquier significado, y el conjunto de casos que puede subsumirse bajo los mismos si bien presenta un núcleo de certeza, incorpora también una zona dudosa o de penumbra. Es más, el positivismo tiende a pensar que, dado el carácter especialmente controvertido de muchos conceptos morales, su presencia no disminuye sino que incrementa la discrecionalidad9. Por ello, quienes en el plano ideal o normativo sostienen que el carácter cognitivo de la jurisdicción constituye su primera fuente de legitimidad, pero al mismo tiempo en el plano descriptivo o teórico afirman el irremediable margen de discrecionalidad del intérprete, defienden la máxima taxatividad de las normas jurídicas mediante la incorporación a las mismas de claros referentes empíricos10. Tampoco las teorías de la argumentación jurídica, al menos en alguna de sus presentaciones más conocidas, se apartan de esta posición ecléctica que, sin abdicar del ideal de la objetividad no dejan también de reconocer una inevitable discreción interpretativa. Alexy, quien concibe la «única respuesta correcta (como) un fin al que hay que aspirar»11, excluye que unos principios objetivos puedan satisfacer esa finalidad o, más exactamente, «es imposible una teoría fuerte de los principios de forma 8. Esto último lo recuerda P. Comanducci, «Derecho y moral», en Hacia una teoría analítica del Derecho, CEPC, Madrid, 2010, p. 64. También J. Waldron, Derechos y desacuerdos, trad. de J. L. Martí y A. Quiroga, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 198. 9. Vid. P. Comanducci, «Principios jurídicos e indeterminación del Derecho», en Hacia una teoría analítica del Derecho, cit., pp. 89 s. 10. Este es el caso de Ferrajoli, especialmente pero no solo, en relación con la justicia penal. He tratado el tema en Garantismo y Derecho penal, Iustel, Madrid, 2011, pp. 103 ss. y 149 ss. 11. R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, trad. de M. Atienza e I. Espejo, CEPC, Madrid, 1989, p. 302. Los participantes en un discurso jurídico «deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta» («Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica»: Doxa, 5 [1988], p. 151, trad. de M. Atienza).
134
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
que determine para cada caso una respuesta»12. Ninguno de los procedimientos que pudieran invocarse para dotar de objetividad a las valoraciones resultan plenamente convincentes: ni las convicciones o consensos fácticos, jurídicos o no, ni las valoraciones que pudieran deducirse del sistema normativo, ni aquellas que pudieran basarse en principios suprapositivos. «Al menos en las sociedades modernas, hay diferentes concepciones para casi todos los problemas prácticos. Los consensos fácticos son raros, al menos por lo que se refiere a cuestiones prácticas algo concretas. En el conjunto de un ordenamiento jurídico se pueden encontrar siempre valoraciones divergentes que pueden ponerse en relación, pero de manera distinta, con cada caso concreto... Los principios obtenidos de esta manera son además concretizables de modo diferente»13. Falta, pues, un horizonte normativo objetivo y estable del que inferir en cada caso una única respuesta justa o correcta que excluya el ejercicio de la discrecionalidad; y acaso falta también un modelo argumentativo capaz de producir esa inferencia. Si no me equivoco, Moreso se sitúa en una posición que, al igual que las que acaban de examinarse, también pudiera calificarse como intermedia o ecléctica. Al menos, creo que así puede desprenderse de su estudio sobre la interpretación de la constitución, donde recurre a la imagen de la «Vigilia» para situarse igualmente a medio camino entre la pesadilla y el noble sueño. La Vigilia supone, por ejemplo, que «no existe un mundo jurídico que trascienda nuestra capacidad de conocer el Derecho construido por los seres humanos, capaz de hacer verdaderas o falsas las proposiciones constitucionales»; y supone asimismo que «los significados no son entidades platónicas, con una existencia independiente de nuestros usos lingüísticos». Más concretamente, Vigilia sostiene una teoría de la interpretación basada en «la obviedad de que el lenguaje del derecho vive en el entramado de reglas, convenciones y prácticas que constituyen los lenguajes naturales». Pero, dado que ese entramado no es estable (textura abierta, ambigüedad), «los órganos de aplicación que deben justificar sus decisiones... tienen discreción a la hora de resolver los casos». En fin, para mayor claridad, Kelsen, Ross, Hart y Bulygin suscribirían este punto de vista, que además resulta ser compatible con las tesis positivistas de las fuentes sociales, de la separación entre Derecho y moral y de la discrecionalidad judicial14.
12. R. Alexy, «Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica», cit., p. 148. 13. R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, cit., pp. 33 s. 14. J. J. Moreso, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, CEPC, Madrid, 1997, pp. 183 ss. Los fragmentos entrecomillados pertenecen a las páginas 187, 218 y 221.
135
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
2. Dworkin y el realismo moral Ahora bien, esta teoría ecléctica o intermedia que sigue la senda de Hart y del positivismo inclusivo, y que se muestra dispuesta a mantener un cierto objetivismo interpretativo en los casos claros que componen el núcleo de certeza, pero que también está dispuesta a reconocer la irremediable discrecionalidad en los casos difíciles o dudosos que componen la zona de penumbra ¿es hoy la respuesta preferible para Moreso?, como aquí presumimos; o ¿tal vez era la respuesta preferible pero ha dejado de serlo? La pregunta me parece pertinente porque en su último trabajo15 (y quizás en alguno de los anteriores) Moreso comienza haciendo suyos algunos planteamientos de Dworkin, el protagonista del «noble sueño», que con su propuesta de unidad de respuesta correcta ha encarnado en estos años una de las críticas de mayor éxito al positivismo jurídico, para terminar sugiriendo una suerte de esencialismo metafísico de evocaciones iusnaturalistas al que por lo demás me parece que tampoco ha sido ajena la evolución de Dworkin. Comenzaré por este último. La teoría del Derecho de Dworkin es fundamentalmente una teoría de la aplicación o de la adjudicación judicial cuyo propósito básico es criticar la tesis positivista de la discrecionalidad y sostener, por tanto, que incluso en el más difícil de los casos que pueda presentarse existe siempre una y solo una respuesta correcta. En síntesis su argumentación sería la siguiente: ante un caso difícil, el juez consulta el universo de la moralidad y de la filosofía política, de la que forma parte el propio Derecho, y encuentra un principio que ha de ser el que mejor explique o se adecue a la tradición del sistema institucional y, al mismo tiempo, el más fuerte desde el punto de vista ético, el que ofrezca una solución más justa. El mítico juez Hércules, omnisciente y esclarecido, ha de desarrollar así la mejor y más coherente teoría que explique y justifique el Derecho explícito y, de modo particular, que integre y comprenda todas las exigencias que derivan del modelo de justicia en que descansa el sistema constitucional. Es verdad que en ocasiones los principios pueden entrar en conflicto, pero entonces «la coherencia requerirá un esquema de prioridad, peso o adaptación no arbitrario», en suma, una respuesta objetiva y racional16. La apelación a conceptos morales, que para el positivismo representa la fuente principal de la discrecionalidad, para Dworkin se convierte en cambio en el fundamento de la unidad de solución justa; precisamente, el positivismo se equivoca al considerar que el Derecho es siempre un problema de hechos históricos y nunca depende de la moralidad. 15. Me refiero al ya citado «Tomates, hongos y significado jurídico». 16. R. Dworkin, El imperio de la justicia, trad. de C. Ferrari, Gedisa, Barcelona, 1988, p. 193.
136
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
Una distinción que el propio Dworkin califica de crucial es la que establece entre los conceptos y las concepciones17: los primeros hacen referencia a contenidos o proposiciones morales que no son objeto de discusión, mientras que las segundas representan una plasmación histórica o subjetiva de tales conceptos. «La diferencia no reside en el detalle de las instrucciones dadas, sino en el tipo de instrucción que se da: cuando se apela a un concepto, se plantea un problema moral; cuando se formula una concepción de ese concepto se intenta resolverlo»18. A veces, la constitución incorpora preceptos bien delimitados, cuyo significado es siempre idéntico por aludir a una realidad determinada; son las llamadas concepciones que el legislador quiso hacer perdurar como decisiones básicas del sistema, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte. Sin embargo, con frecuencia los constituyentes no desearon que sus particulares puntos de vista sobre un concepto moral cristalizasen como concepciones firmes, sino que de forma premeditada acuñaron términos «vagos»19, referencias a estándares de conducta cuya concreción dependiese de las concepciones del momento. Así, cuando la constitución consagra el «debido proceso» o proscribe las penas crueles, no significa que hayamos de investigar qué casos consideró el primitivo legislador como vulneradores de esos principios, sino que hemos de reconstruir la teoría desde una visión actual20. A primera vista, pudiera parecer que hemos abierto la puerta a una cierta indeterminación y con ello al ejercicio de alguna discrecionalidad. Los conceptos morales serían, como tales conceptos, incontrovertibles, pero admitirían una pluralidad de concepciones; todos los jueces estarían de acuerdo en que deben proscribirse las «penas o tratos inhumanos o degradantes» (art. 15 CE); pero cada uno de ellos, sobre todo a lo largo de cierto tiempo, podrá mantener concepciones dispares acerca de cuáles son esas penas, de manera que existiendo consenso en el concepto, no puede decirse que existe necesariamente en la concepción. El propio Dworkin da pie a esta interpretación cuando habla de «concepciones concurrentes» entre las que el juez deberá «decidir»21. Y algún comentarista parece aceptar esta sugerencia cuando compara la distinción 17. R. Dworkin, Los derechos en serio, cit., p. 214. Aunque G. Rebuffa pone en duda su originalidad («Costituzionalismo e giusnaturalismo: Ronald Dworkin e la reformulazione del Diritto naturale», en Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. X.1, 1980, p. 371). 18. J. C. Bayón, «El debate sobre la interpretación constitucional en la reciente doctrina norteamericana»: Revista de las Cortes Generales, 4 (1985), p. 144. 19. Dworkin rechaza que los conceptos sean vagos. «Las cláusulas solo son vagas si las consideramos como intentos chapuceros, incompletos o esquemáticos de enunciar determinadas concepciones. Si las tomamos como apelaciones a conceptos morales, no se las podría precisar más por mucho que se las detallara» (Los derechos en serio, cit., p. 216). 20. R. Dworkin, El imperio de la justicia, cit., pp. 60 ss. y 74 ss. 21. R. Dworkin, Los derechos en serio, cit., p. 216.
137
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
dworkiana con la que formula Hart entre núcleo de certeza y zona de penumbra, entendiendo que en torno a los conceptos existe un consenso entre todos los miembros de la comunidad, pero que «del concepto de partida derivan muchas interpretaciones alternativas, cada una de las cuales representa una diversa concepción del mismo concepto»22. Sin embargo, no creo que esta sea la mejor interpretación del pensamiento de Dworkin. Aunque es casi intuitivo pensar que en la interpretación de los conceptos morales de la constitución existe un mayor margen de discrecionalidad, el autor norteamericano insiste en que sus principios están en condiciones de proporcionar la mejor respuesta; es decir, no solo existe un concepto compartido de pena cruel, sino que también es posible encontrar la mejor concepción de ese concepto. Moralmente dos respuestas no pueden tener la misma plausibilidad, sino que una debe ser siempre mejor que otra: tal vez esto no ocurra en la fase preinterpretativa, ni en la interpretativa, pero sí en la posinterpretativa, aquella en que las normas identificadas de un modo coherente dentro del sistema deben someterse a una dimensión valorativa (dimension of value), deben mostrarse a su mejor luz23. Como dice Pintore, las concepciones quieren representar un cierto espacio de libertad o voluntarismo en el esquema de Dworkin, pero es un espacio muy exiguo y angosto, porque cualquier pluralismo se ve mitigado ante la consideración de que es alcanzable la mejor concepción, el más correcto reflejo y elaboración del concepto24. Como sabemos, el método consiste en fundir el Derecho constitucional con la teoría ética. La particular relación que establece Dworkin entre el Derecho y la moral gravita de forma decisiva a la hora de enfocar el problema de la discrecionalidad. Los casos difíciles impedirían mantener la tesis de la unidad de solución correcta de no ser porque viene en nuestro auxilio una moral sustentada a su vez en una particular teoría ética; un sistema vago y lagunoso como el Derecho parece convertirse merced a la moral en otro claro, completo y objetivo. Pero ello al precio de presumir una interna coherencia en el seno del propio sistema jurídico. Como se pregunta Guastini, «¿cabe pensar que una, y solo una, doctrina política (que se supone internamente coherente) sea idónea para justificar todo principio y toda regla del sistema? ¿Es posible que haya una sola doctrina política, por muy general, capaz de ofrecer justificación sea a una regla, sea a otra regla antinómica con aquella? Ello debe excluirse en línea de principio: por razones lógicas y no solo por dificultades prácticas»25. Las mismas 22. C. Luzzati, La vaghezza delle norme, Giuffrè, Milán, 1990, p. 185. 23. Vid. R. Dworkin, El imperio de la justicia, cit., pp. 65 ss. 24. A. Pintore, La teoria analitica dei concetti giuridici, Jovene, Nápoles, 1990, p. 171. 25. R. Guastini, «Soluzioni dubbie. Lacune e interpretazione secondo Dworkin»: Materiali per una storia della cultura giuridica, XII/2 (1983), p. 455.
138
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
preguntas desde otra perspectiva: «¿qué ocurre si hay dos Hércules J.? Ambos son ciertamente seres racionales, pero ¿son capaces de resolver genuinos problemas axiológicos?». La conclusión de Aarnio es que «dos o más Hércules J. pueden alcanzar varias respuestas no equivalentes pero igualmente bien fundadas»26. La tesis de Dworkin se basa en «la suposición de valores absolutos», pero este «es un punto de partida muy fuerte. Si uno no acepta este tipo de teoría de los valores, toda la teoría de una única respuesta correcta pierde su base. La mejor teoría posible es solo un postulado filosófico injustificable»27. Creo que estas son preguntas de difícil respuesta sin una apertura de la teoría del Derecho a una particular metafísica, y así parece entenderlo también últimamente Dworkin. En una obra muy posterior a las recién citadas, reconoce abiertamente que la objetividad del sofisticado razonamiento jurídico que nos propone y la tesis de la unidad de respuesta correcta reposan irremediablemente en la objetividad de la moral. Bajo la significativa rúbrica de «Metafísica» y tras criticar a quienes suponen que nuestros conceptos morales son creaciones lingüísticas, «que la verdad objetiva en la moral política no está ahí fuera en el universo para que los abogados, jueces y cualquier otro pueda descubrirla», añade: «Pero si la verdad moral objetiva no existe, tampoco hay ninguna tesis interpretativa que pueda ser realmente superior en los casos verdaderamente difíciles... Y sobre esta base no podemos sostener un enfoque teórico de la aplicación judicial del Derecho»28. Si he entendido bien, esto va más allá de un objetivismo metafísico que simplemente suponga que las proposiciones jurídicas son susceptibles de verdad o falsedad, para abrazar un realismo moral que implica la existencia de una realidad objetiva ahí fuera, en el universo, ontológicamente independiente de nuestro conocimiento29. En varios de sus trabajos, Moreso no parece llegar tan lejos, ni considerar que los hechos morales forman parte de la fábrica del universo, pero sí aboga a favor de un objetivismo moral: «es posible rechazar el realismo moral, negando la existencia de propiedades morales en el mundo» y sin embargo no asumir posiciones no cognoscitivistas; pues «la objetividad moral es compatible con un amplio abanico de posiciones filosóficas sus26. A. Aarnio, «La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico»: Doxa, 8 (1990), p. 32. 27. A. Aarnio, Lo racional como razonable, trad. de E. Garzón Valdés, CEPC, Madrid, 1991, p. 217. 28. R. Dworkin, La justicia con toga, trad. de M. Iglesias e I. Ortiz de Urbina, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 73. Creo que aquí se ha producido un cambio significativo respecto de lo expresado en El imperio de la justicia, cit., pp. 67 ss. 29. Vid. E. Bulygin, «Sobre el problema de la objetividad del Derecho», en N. Cardinaux, L. Clérico y A. D’Auria, Las razones de la producción del Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2006, p. 40.
139
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
tantivas». Si la identificación del Derecho depende de la moral incorporada a la constitución, entonces alguna objetividad moral es necesaria para delimitar lo que el Derecho requiere. Y, al parecer, esa objetividad está presente en los conceptos morales densos, como el de pena cruel o trato degradante: «su contenido descriptivo tiene condiciones de verdad y lleva aparejada la dimensión prescriptiva». De ahí que «la aplicación de las disposiciones constitucionales que contienen predicados morales no es siempre discrecional»30. Pero que lo sea o no ¿de qué depende? En otro artículo Moreso insiste en la que pudiéramos llamar dimensión pragmática del objetivismo moral: «solamente garantizando un espacio para la objetividad podemos asegurar un lugar estable a los derechos en nuestro diseño institucional». Ciertamente, es posible que el concepto propuesto de derechos humanos incorpore rasgos no universales o propios de nuestra cultura, «pero no veo que estas sean razones para perder nuestra confianza razonable en la objetividad de la moral». Del mismo modo, aunque la teoría moral ideal presente un margen de indeterminación o vaguedad, ello tampoco excluye un amplio espacio para la objetividad moral, aunque de aquí también se deduce un cierto espacio donde la objetividad moral no es sostenible. Sin embargo, nuestro autor termina también apelando a una teoría de la argumentación moral, lo que se me antoja, si no contradictorio, sí algo decepcionante desde la perspectiva objetivista: «todo lo que la objetividad requiere es el reconocimiento de que estamos construyendo en alta mar la misma nave»31. Pero esa construcción cooperativa, ¿parte de una objetividad previa o es el medio para alcanzarla? Moreso dice que su estrategia está cercana al constructivismo moral32 y esto a mi juicio plantea alguna duda porque si reconocemos que la ética es algo que construimos entre todos discursivamente, entonces se hace difícil postular criterios objetivos o independientes del resultado del procedimiento. Dicho de otro modo, tal vez el constructivismo no sea necesariamente incompatible con el objetivismo, pero si se parte de que hay verdades objetivas al margen del procedimiento, este deviene superfluo. El constructivismo, que por cierto está en la base de una teoría sofisticada de la argumentación jurídica, huye del descriptivismo tanto naturalista como no naturalista33 y sostiene que «fuera del procedimiento de construir los principios de justicia, no hay hechos morales»; es más, 30. J. J. Moreso, «En defensa del positivismo jurídico incluyente», cit., pp. 188 ss. 31. J. J. Moreso, «El reino de los derechos y la objetividad de la moral», en La constitución: modelo para armar, cit., pp. 84 ss. He utilizado la versión disponible en la página de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho (http://www.aadf.org.ar/archivos/16), que cuenta con un Postscript. 32. Ibid., p. 91. 33. Aunque para C. S. Nino tiene el atractivo de recoger aspectos convincentes de las distintas propuestas, El constructivismo ético, CEPC, Madrid, 1989, p. 70.
140
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
sostiene que «la idea de aproximarse a la verdad moral no tiene lugar alguno en una doctrina constructivista: las partes en la posición original no reconocen ningún principio de justicia como verdadero o correcto y por ello como previamente dado; su meta es simplemente seleccionar la concepción que para ellos es más racional, dadas sus circunstancias. Esta concepción no se concibe como una aproximación operativa a los hechos morales: no hay tales hechos a los que los principios adoptados pudieran aproximarse»34. Si, como ha insistido Rawls, el pluralismo ha de ser asumido en el discurso moral y político, acaso el constructivismo sería el mejor camino para alcanzar, al final, juicios morales con pretensiones de objetividad35. ¿Este es el camino emprendido por Moreso en su último artículo? 3. Moreso y la teoría híbrida. Algunas dudas Dice Waldron que los realistas morales probablemente se sentirán mucho más cómodos que los antirrealistas al permitir que los jueces tomen decisiones morales36. Si no me equivoco, también lo piensa Moreso, acometiendo una empresa que conduce a una importante conclusión37: abandonar una concepción convencionalista del significado, con arreglo a la cual lo que las palabras significan depende de la descripción que los usuarios del lenguaje asociamos convencionalmente a ellas y sustituirla por una concepción que acomode la idea de que es la referencia lo que determina el significado, la idea de que hay propiedades esenciales de las cosas. Para ello, es preciso comprometerse con la teoría causal de la referencia a partir de los planteamientos de Kripke y Putnam, una teoría que es compatible con el realismo moral y que ofrece un modo especialmente perspicuo de sostener la vinculación entre el Derecho y la moralidad. De este modo, en fin, el significado de nuestras «penas crueles» no vendría dado por las descripciones que los hablantes asociamos al término, sino por la mejor teoría o teoría verdadera de la crueldad, aquella que es capaz de captar las propiedades adecuadas. Tratar «cruel» como un género natural supone que hay algo en la realidad independiente de nosotros que hace que ciertos comportamientos puedan calificarse justamente de crueles. 34. J. Rawls, «El constructivismo kantiano en la teoría moral», en M. A. Rodilla (ed.), Justicia como equidad, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 213 y 254 s. 35. Insiste en ello A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, Trotta, Madrid, 2009, pp. 34 ss. 36. J. Waldron, Derecho y desacuerdos, cit., p. 302. 37. A partir de aquí y en los siguientes párrafos intento hacer una reconstrucción fiel, a veces literal, de «Tomates, hongos y significado jurídico».
141
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Según esta perspectiva, que pretende dar cuenta de los desacuerdos genuinos entre los juristas, de los desacuerdos interpretativos, existiría algo así como un significado objetivo de los términos empleados en el Derecho, un significado que nos vendría dado por la mejor teoría o teoría verdadera, la que nos proporciona las propiedades adecuadas. Sus ejemplos pertenecen a cuatro reinos distintos: el vegetal (los tomates), el reino independiente de los hongos, el animal (las ballenas) y el moral (la crueldad). En relación con cada uno de ellos existiría una «mejor teoría», la que nos proporciona el lenguaje experto de la botánica, de la zoología y de la ética. Dejando a un lado momentáneamente este último, resulta que de acuerdo con esas mejores teorías los tomates no son verduras sino frutos, los hongos no son plantas sino hongos, y las ballenas no son peces sino mamíferos. Supuesto que el legislador haga uso de algunas de esas expresiones —para imponer un impuesto sobre el comercio de verduras, prohibir las plantas alucinógenas o limitar la pesca de peces— a Moreso y a los tribunales que en algún caso tuvieron que pronunciarse les parece insatisfactorio el resultado al que conduce la mejor teoría: pese a lo que dice la botánica, los tomates forman parte del reino de las verduras y los hongos son plantas, y pese a lo que dice la zoología, las ballenas son (o deben ser tratadas) como peces. No parece que el legislador tuviera presente el significado experto de la mejor teoría, sino el ordinario. Así que es preciso atemperar la teoría causal de la referencia y promover un modelo híbrido donde algún elemento causal sea combinado con algún elemento referido a las descripciones que los hablantes asocian con el término. La conclusión es que el significado es un vector resultante no solo de los elementos semánticos, sino también de elementos pragmáticos; un vector que depende de la posición del término en una red semántica, en conexión con otros términos y en un contexto determinado. Si he entendido bien, esta teoría híbrida vendría a ser una combinación entre la teoría causal del significado y las descripciones que los legisladores asociaban al término en cuestión o, si se quiere en términos más familiares aunque no sé si equivalentes, entre la interpretación literal y la interpretación intencionalista. Pero entonces necesitamos contar con un argumento que nos oriente acerca de cuándo hemos de usar la teoría causal y cuándo podemos abandonarla y recurrir a las descripciones que las autoridades asociaban a determinadas expresiones. Este argumento nos lo suministra la distinción dworkiana entre el originalismo semántico y el originalismo político o de la expectativa, que por cierto me recuerda a la distinción ya comentada entre concepciones y conceptos: en el primer caso, en el originalismo semántico, si los legisladores usaron expresiones «concretas y fechadas», esto resulta decisivo y entonces el texto debe interpretarse de ese modo, esto es, de acuerdo con las descripciones que aquellos asociaban a 142
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
las palabras; en el segundo caso, si expresaron, no lo que concretamente deseaban, sino aquello que esperaban conseguir al decir lo que dijeron, entonces no les debemos deferencia respecto a los resultados que ellos esperaban alcanzar con esta regulación. Por ejemplo, la proscripción de la crueldad no es «concreta y fechada», sino que con ella los constituyentes quisieron sentar un «principio abstracto»; el intérprete haría mal preguntándose qué descripciones asociaban aquellos a la crueldad o qué descripciones asocia hoy la opinión pública; lo que se le pide es un juicio moral que conteste a la pregunta «¿qué es realmente cruel?»38. Luego, cuando interpretamos estos principios abstractos de acuerdo con el originalismo de la expectativa, recobra toda su virtualidad la teoría causal y hemos de indagar en la mejor teoría. Hasta aquí lo que dicen Moreso y Dworkin, no sé si expresado por mi parte en la «mejor teoría». Comenzaré con una observación de menor importancia teórica: no estoy de acuerdo ni con Moreso ni con el Tribunal Supremo alemán en el asunto de los hongos. La interpretación jurídica no está gobernada solo por el propósito de atribuir el más natural o razonable significado a las palabras, sino que sobre ella se proyectan, de forma externa cabe decir, principios políticos de orden garantista que constriñen el modo de interpretar y lo que puede ser decidido. Así, del mismo modo que en la averiguación de la verdad procesal el juzgador no puede recurrir a cualquier procedimiento por eficaz que lo considere —como puede (o podía) hacer el científico en su laboratorio con los cobayas— en la interpretación de las normas penales existen algunos límites; por ejemplo, que las leyes penales no pueden aplicarse analógicamente ni a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (arts. 4.2 del Código civil y 4.1 del Código penal). En este sentido, si contamos con dos lenguajes para definir la palabra «hongos» y uno de ellos nos procura un ámbito de aplicación más limitado o restringido —el lenguaje experto en este caso— este es el que debe preferirse. A mi juicio, y visto cómo se legisla incluso en materia penal, si hubiésemos de atender a las descripciones que los legisladores asocian a los términos que emplean bien podríamos llegar a la apoteosis punitiva (si es que no hemos llegado ya en algunos sectores «sensibles»). La segunda duda es también de menor cuantía. En los ejemplos comentados, la opción se planteaba entre el lenguaje ordinario —el presumiblemente usado por el legislador— y lenguajes expertos de carácter científico, como la botánica o la zoología. Sin embargo, cabe pensar que en ocasiones el lenguaje experto sea el propio lenguaje legislativo, como ocurre cuando existen definiciones legales que son estipulaciones de significado. Por ejemplo, el Diccionario define la extorsión como la «acción y efecto de usurpar y arrebatar por fuerza una cosa a uno» y, en 38.
R. Dworkin, La justicia con toga, cit., p. 140 (énfasis nuestro).
143
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
un sentido figurado y más amplio, como «cualquier daño o perjuicio». El artículo 243 del Código penal, en cambio, bajo la rúbrica «De la extorsión», castiga a quien, «con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico». Aquí la teoría causal de la referencia (la mejor teoría) y la deferencia a las intenciones del legislador parecen coincidir: siempre que veamos en una ley la palabra extorsión debemos atribuirla el significado que se desprende del citado artículo 243, no la avalada por el Diccionario. Pero todo parece indicar que existe un tercer significado de extorsión, el vulgar de «chantaje», consistente en exigir la entrega «de dinero u otro provecho bajo la amenaza de revelar un secreto cuya divulgación perjudicaría gravemente a la víctima»39. Pues bien, dado que el legislador no siempre es uniforme y estable en el uso del lenguaje, sucede que en alguna ocasión parece haber usado la palabra extorsión en este último sentido40, traicionando así las que eran sus intenciones expresadas en un lenguaje creado por él mismo. Mi duda es entonces cómo resolver este laberinto de lenguajes y de intenciones: ¿hemos de aceptar dos significados distintos para la misma palabra dentro del mismo Derecho penal?, ¿cuántas intenciones legislativas existen?, ¿nuestra deferencia al legislador puede llegar al punto de abandonar el lenguaje especializado de sus propias definiciones? En verdad, esto no es una objeción a Moreso, sino al legislador, pero revela que no siempre los lenguajes técnicos son uniformes. Tercera observación. La teoría híbrida pretende ser un compromiso entre la teoría causal de la referencia y las descripciones que los hablantes asocian a las palabras, entre elementos semánticos y pragmáticos; lo que significa que la teoría híbrida no es ajena a una concepción convencionalista, que justamente sirve para atemperar las consecuencias de una teoría causal. Mi pregunta es ¿por qué las descripciones asociadas han de ser las de los legisladores y no las de los sujetos llamados a cumplir las normas? Para decirlo en términos más jurídicos, ¿por qué hemos de dar preferencia al argumento histórico-psicológico que prima la voluntad del legislador sobre el argumento sociológico atento a la «realidad social del tiempo» (art. 3.1 del Código civil) en que han de ser aplicadas las normas? El Derecho puede ser visto desde el lado de las autoridades que producen las normas y concebir así la mejor interpretación como una empresa de búsqueda de la voluntad o de las intenciones que guiaron a aquellas. Pero el Derecho puede ser visto también desde el lado de los destinatarios que se sienten seguros ajustando su comportamiento a 39. Vid. J. M. Rodríguez Devesa, voz «Chantaje», en Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix, Barcelona, 1954, pp. 181 ss. 40. Así, en una de las incontables leyes antiterroristas, la LO 9/1984. Vid. C. Lamarca, Tratamiento jurídico del terrorismo, Ministerio de Justicia, Madrid, 1985, p. 273.
144
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
lo que dicen las normas (a lo que piensan que dicen) y entonces la mejor interpretación es, a mi juicio, la que indaga en los significados que tienen las palabras según las convenciones lingüísticas vigentes en la comunidad. Pensemos en un concepto moral ligero, como el de orden público, que está protegido por el Código penal; admitamos también que los correspondientes tipos delictivos hubiesen sido redactados en 1944, en el ambiente cultural de los primeros años de la Dictadura, y que no hubiesen cambiado desde entonces. ¿Sería razonable que los jueces tuviesen más en cuenta las descripciones asociadas por el legislador de 1944 al concepto de «orden público» que las convenciones hoy vigentes? En este caso ni siquiera sería muy razonable que el juez emprendiera la tarea hercúlea y solipsista de proporcionar la «mejor teoría» moral sobre el orden público, y que arrojara resultados distintos de los que ofrece el significado convencional, con toda la vaguedad que se quiera. En realidad, creo que esta deferencia hacia el legislador que muestra Moreso y en general la literatura norteamericana obedece a que estamos pensando siempre en principios abstractos contenidos además en una constitución rígida. Por decirlo de algún modo, estos principios desempeñan la función de un Derecho natural instaurado por Dios y nada más lógico que interpretar su significado de acuerdo con las intenciones del Creador. El originalismo está entonces justificado. Sin embargo, no creo que esta doctrina deba extenderse a la interpretación de otras normas, no ya por las dificultades técnicas o de conocimiento que supone averiguar cuáles fueron las verdaderas intenciones del legislador, en democracia un sujeto colectivo al que no es fácil atribuirle genuinas intenciones o que puede ser portador de intenciones heterogéneas41, sino porque sacrificar el sentido común de las palabras (el sentido que tienen para los destinatarios de hoy) en aras del sentido que presuntamente quiso dar el autor de la norma equivale a un sacrificio excesivo de la seguridad jurídica en el altar de la autoridad. De manera que puedo estar de acuerdo en que los tomates son verduras y en que las ballenas son peces, pero no porque así lo indiquen las descripciones asociadas por la autoridad normativa, sino porque lo indican las descripciones que asocian los destinatarios. En este caso hay coincidencia. Pero, si no la hubiera, si las intenciones fuesen divergentes respecto del significado convencional vigente, ninguna deferencia se debe al legislador; quien, por otra parte, siempre tiene a su alcance el ajuste lingüístico de la norma y sobre quien pesa además otro deber de deferencia, el de hacerse entender por los destinatarios moviéndose en el mismo espacio semántico que estos.
41. Sobre las dificultades de este argumento vid. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milán, 1980, pp. 366 s.
145
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
4. La crueldad como género natural Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, tratos crueles o degradantes. Estos son los grandes principios abstractos de los que habla Dworkin y que invitan al intérprete a emprender la mejor teoría que sea capaz de desentrañar sus verdaderas o reales propiedades. No las concepciones que tuvieron los constituyentes acerca de esos principios, tampoco las descripciones que hoy asocian los hablantes a tales ideas, sino sus verdaderas o reales propiedades, o sea, su esencia. Si no me equivoco, aquí es donde la teoría híbrida de Moreso deja propiamente de serlo, puede prescindir de todo compromiso con el convencionalismo y dejar el campo libre a la teoría causal de la referencia, pues nos hemos movido ya del originalismo semántico al originalismo político o de la expectativa, aquel territorio en el que ya no debemos deferencia alguna a los resultados que los legisladores esperaban alcanzar: tratar «cruel» como un género natural supone que hay algo en la realidad independiente de nosotros (de todos nosotros) que hace ciertos comportamientos crueles, que hay una esencia de crueldad que, cuando concurre, permite decir que nuestras proposiciones sobre el particular son verdaderas. Nada más natural, pues, que acudir a un fundamento filosófico esencialista como el que proporciona Kripke, cuyas preocupaciones y lenguaje pueden resultar extraños en los contextos jurídicos y aun en los de la filosofía jurídica «ordinaria», pero del que hemos de dar alguna noticia para mejor comprender qué significa que la crueldad sea un género natural. Frente a la tradición empirista que parte de Locke, Kripke sostiene que los nombres propios y los géneros naturales pueden ser tratados como designadores rígidos que denotan una misma referencia en cualquier mundo posible, que tienen una identidad transmundana porque denotan esencias42. «Un mundo posible está dado mediante las condiciones descriptivas que asociamos con él»43; luego estamos en presencia de un designador rígido cuando contamos con una referencia de lo que nombramos cualesquiera que sean las condiciones descriptivas que asociemos. Tomemos el ejemplo del agua44. El agua presenta propiedades macroscópicas que están en la base de las descripciones más familiares (es incolora, inodora, insípida, compone los mares, corre por los ríos, etc.), 42. «Un designador designa rígidamente a cierto objeto si designa al objeto dondequiera que el género exista; si, además, el objeto existe necesariamente, podemos llamar al designador rígido en sentido fuerte» (S. Kripke, El nombrar y la necesidad, trad. de M. Valdés, UNAM, México, 2005, p. 51). 43. Ibid., p. 47. 44. Sigo aquí muy de cerca la exposición de M. Pérez Otero, Esbozo de la filosofía de Kripke, Montesinos, Barcelona, 2006, pp. 28 ss. y 182 ss.
146
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
pero esta no es su esencia, que al contrario viene dada por una propiedad microscópica que tiene que ver con su estructura interna (H2O). Un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno constituyen el agua en cualquier mundo posible, aunque cambien o se combinen de distinta forma las descripciones macroscópicas que asociamos al término. Sin embargo, para la epistemología empirista (Locke) nuestra relación con el mundo externo tiene límites infranqueables, ya que las verdaderas esencias nos resultan desconocidas; es decir, que los términos de géneros naturales no pueden significar esencias reales, el significado viene dado por las descripciones que asociamos a los mismos. Los esencialistas pretenden romper con esta última tradición. Los géneros naturales presentan propiedades estructurales que son esenciales, en el sentido de que son ajenas a nuestra mente y que se descubren mediante investigación científica empírica, son verdades necesarias pero a posteriori; de manera que constituyen también condiciones de verdad de lo que decimos y forman parte del significado del género natural. Las propiedades fácilmente observables, las que dan lugar a nuestras descripciones, pueden fallar en todos los mundos posibles, pero esto no afecta a las propiedades esenciales. Es posible que exista un planeta gemelo a la Tierra y que por él corra un líquido en todo igual al agua, con sus mismas utilidades y características, pero con una composición química diferente; los habitantes de ambos planetas pueden creer que están ante la misma sustancia, pero son esencialmente diferentes45. Del mismo modo, la cualidad de cuadrúpedo rayado y de gran tamaño da cuenta de unas propiedades que asociamos a los tigres, pero si se descubrieran en un lugar ignoto ciertos reptiles con la apariencia y el comportamiento propio de los tigres, no diríamos que algunos tigres son reptiles, sino que hay reptiles que parecen tigres. Con independencia de nuestro grado de conocimiento acerca de los tigres, estos pertenecen a una especie distinta a los reptiles. Acudiendo a ejemplos que ya conocemos, podemos describir las ballenas atendiendo a unas propiedades externas que comparten con los peces (son animales marinos, tienen una forma externa similar, etc.), pero no son peces porque son precisamente mamíferos. Los planteamientos de Kripke pueden ser censurados desde posiciones antiesencialistas, como el pragmatismo, pero no procede detenerse en esto. Regresemos ahora a los conceptos morales y concretamente al de crueldad. Si la crueldad es un género natural, entonces las descripciones que nosotros asociamos a ese término, o las que asociaron los padres constituyentes cuando hicieron uso del mismo o cuando prohibieron las penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), serían como 45. El ejemplo es de H. Putnam, «El significado de ‘significado’», en M. Valdés (ed.), La búsqueda del significado, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 131 ss.
147
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
las propiedades macroscópicas del agua o del tigre, pero no expresarían su esencia, no serían ese designador rígido verdadero en todos los mundos posibles. Si existen propiedades esenciales a la crueldad, entonces las proposiciones acerca de la misma son verdaderas o falsas y su significado viene dado por tales propiedades. Debo reconocer que la apuesta de Moreso me parece valiente, cuando no osada: ¿hay verdades necesarias a posteriori en el mundo de la moral?, ¿es la moral una realidad externa a nosotros mismos?, ¿cuál es el lenguaje experto o la mejor teoría —equiparable a la botánica para los tomates y a la zoología para las ballenas— que nos permita descubrir la estructura interna de la crueldad, haciendo necesariamente verdaderas nuestras proposiciones sobre el particular? Son demasiadas preguntas y demasiado complicadas para que pueda responderlas, pero me permito un par de observaciones. Los géneros naturales son, como su nombre indica, naturales, clases «cuya delimitación es objetiva, independiente de nuestros modos de conocer y clasificar el mundo... independientes de los intereses y los avatares humanos»46. ¿Cabe predicar esto de nuestros conceptos morales? Creo que no: si la moral es obra de nuestra especie, entonces la moral no puede ser previa al surgimiento de nuestra especie, ni desarrollarse al margen de la misma47. Solo desvinculando la moral (o la esencia de la moral) de las personas de carne y hueso, y situándola sobre un fundamento teológico o en un mundo aparte de los entes de razón podríamos intentar su aproximación a los géneros naturales; captar su esencia sería entonces labor de los mejores exegetas o de los más profundos metafísicos. Si aceptamos, en efecto, que la moral descansa en el orden divino o que habita, junto al teorema de Pitágoras, en un mundo separado tanto de la experiencia como de nuestra mente, estaríamos en condiciones de trazar esa analogía con los géneros naturales; los conceptos morales tendrían también una esencia y se trataría de escoger la teoría que mejor diese cuenta de sus propiedades reales. Pero esta visión me parece difícilmente compatible con el constructivismo ético que comentamos al final del epígrafe 3. Desde esta perspectiva, la moral es una construcción humana, un artificio, como lo es también el Derecho; de ahí que el lenguaje se presente en ambos casos como una frontera insuperable; y de ahí también que en este contexto las cuestiones metafísicas pierdan relevancia. Tal vez ello responda a lo que Rawls llamó la independencia 46. M. Pérez Otero, Esbozo de la filosofía de Kripke, cit., p. 30. 47. Vid. A. García Figueroa, «¿Esencias iusfundamentales?»: Ideas. Anuario de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, 8 (2008), p. 1 (http://www.aafd.org.ar/ideasderecho-06.php). Este trabajo, que me ha servido de guía en los laberintos del esencialismo, es un comentario crítico al giro metafísico que, como en Moreso, se aprecia en algún trabajo de R. Alexy, concretamente en «¿Derechos humanos sin metafísica?»: Doxa, 30 (2007), pp. 237 ss.
148
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
de la teoría moral48, o quizás sea también una consecuencia más de esa edad posmetafísica que nos explica Habermas y que precisamente ve en el lenguaje el marco necesario e irrebasable de todos nuestros actos de habla, incluidos los regulativos49. En segundo lugar, el enfoque esencialista en materia moral creo que conduce a resultados elitistas. Que exista una esencia de la crueldad o de los conceptos morales en general, por definición una esencia que se sitúa más allá de nuestros sentidos y de nuestras descripciones, supone que hay unos sujetos habilitados y unos procedimientos cognoscitivos especiales aptos para acceder a dichas esencias; algo así como unos nuevos sacerdotes laicos con un lenguaje propio. Esto parece poco compatible con una visión secular de la moral, para la que en principio todos somos participantes y lo somos además en pie de igualdad: la moral no es una ciencia. Podemos considerar, por ejemplo, que la pena del cepo o de latigazos constituye un trato degradante, y podemos también ofrecer buenas razones para abandonar estos castigos a quienes aún los defienden y practican. Pero con argumentos morales, pues sería un poco extraño decirles que están equivocados o que sufren alguna deficiencia o trastorno cognitivo que les impide ver unas esencias que, en cambio, nosotros sí vemos. 5. El esencialismo y la teoría de los derechos fundamentales Como ya se comentó en el capítulo II a propósito del constitucionalismo garantista, en la teoría de los derechos fundamentales compiten dos posiciones opuestas sobre la limitación o delimitación de los derechos, las llamadas teoría interna y teoría externa, que también pudieran denominarse concepción subsuntiva y concepción particularista50. Explicado de modo muy sintético, la teoría interna confía en una perfecta delimitación conceptual de los derechos en el texto constitucional, así como en la interna coherencia de este último, de manera que los derechos se aplicarían al modo de las reglas: cuando una conducta o situación presenta las propiedades descritas o «delimitadas» en la norma iusfundamental, se hallará plenamente protegida por la misma; mientras que en otro caso se tratará de un simple ejercicio de la libertad natural o no jurídica, del agere licere, no tutelado por el sistema de derechos y, por tanto, susceptible de limitación por los poderes públicos o mediante negocios privados. Aquí no hay ponderación, sino subsunción. Desde esta perspectiva, en 48. J. Rawls, Justicia como equidad, cit., pp. 122 ss. 49. J. Habermas, Pensamiento postmetafísico, trad. de M. Jiménez Redondo, Taurus, Madrid, 1990, p. 55. 50. Así lo hace J. J. Moreso, «Dos concepciones de la aplicación de las normas de derechos fundamentales», en La constitución: modelo para armar, cit., pp. 293 ss.
149
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
puridad no puede ocurrir o será mera apariencia que unos derechos entren en conflicto con otros, o que sean objeto de limitación; cada derecho y cada límite ocupan su «parcela» y cuando uno invade el «territorio» de otro sencillamente deja de representar un ejercicio legítimo del derecho en cuestión. Naturalmente, la teoría interna participa de un notable cognoscitivismo51, suponiendo que puede operarse a priori o en abstracto una perfecta delimitación conceptual de los derechos y superar así cualquier indeterminación ya sea en la descripción del supuesto de hecho, ya en la consecuencia o contenido normativo de cada uno de ellos. Un sector de la doctrina alemana, un número no escaso de juristas españoles y el propio Ferrajoli participan, con distintos matices, de esta forma de ver las cosas. Puede ser una mera coincidencia nominal con el esencialismo filosófico, pero el Derecho positivo, pese a su carácter artificial, dice tener también sus esencias, que por lo demás se ajustan muy bien a los presupuestos de la teoría interna. Concretamente, el artículo 53.1 de la Constitución española, siguiendo los pasos de la alemana, alude a un «contenido esencial» de los derechos fundamentales, que habría de ser respetado en todo caso por la ley. Tampoco procede que nos detengamos en el amplio debate acerca de cómo ha de interpretarse esta cláusula, pero en cualquier caso la misma viene a sugerir que los derechos fundamentales tienen «partes», al menos dos, la esencial y la accidental. Dicho en unos términos que ya conocemos, el contenido accidental podría ser equivalente a las propiedades macroscópicas o a las descripciones más familiares de los géneros naturales, mientras que el contenido esencial sería nuestro «designador rígido», aquel que capta y da cuenta de sus propiedades esenciales. Naturalmente, esta terminología esencialista puede verse como un modo de hablar figurado o metafórico, pero lo cierto es que los juristas no terminan de ponerse de acuerdo a la hora de dibujar con alguna precisión el contenido esencial de los derechos, y lógicamente tampoco el accidental. En el mejor de los casos se ponen de acuerdo, sí, pero no en abstracto, sino a posteriori o tras la ponderación; lo que es una forma de dar la razón a la teoría externa52 o de reconocer que «no hay modo de reconstruir de manera completa y consistente el universo de los principios morales»53. De modo diferente opina la teoría externa. Esta última parte de lo que se llama una concepción amplia del supuesto de hecho de los dere51. Del «exagerado credo cognitivista» de la teoría interna habla C. Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 2003, p. 472. 52. Como dice R. Alexy a propósito de la interpretación de la cláusula del contenido esencial, esta no representa un verdadero límite a la ponderación, sino lo que queda del derecho después de la ponderación (Teoría de los derechos fundamentales, trad. de C. Bernal, CEPC, Madrid, 2007, p. 259). 53. J. J. Moreso, «Dos concepciones de la aplicación de las normas de derechos fundamentales», cit., p. 305.
150
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
chos fundamentales, lo que significa que deben ser tratadas como tales cualesquiera conductas o situaciones que presenten al menos una propiedad adscribible al campo semántico de un derecho; por ejemplo, aunque ningún derecho contempla expresamente la conducta de alimentar las palomas del parque, ni siquiera tutela un genérico amor a los animales, dicha conducta es adscrita al principio del libre desarrollo de la personalidad54; y aunque los Códigos civil y penal sancionan la lesión del derecho al honor o la intromisión en la intimidad, no por ello las expresiones que pudieran juzgarse atentatorias contra esos derechos dejan de ser ejercicio de otro derecho, el de libertad de expresión55. La teoría externa contempla los derechos fundamentales y los demás principios morales incorporados a la constitución precisamente como principios, no como reglas. Desde luego como principios llamados a entrar en colisión con otros principios o derechos por cuanto no existe una delimitación constitucional de los respectivos supuestos de aplicación o, dicho de otro modo, por cuanto comparten los mismos supuestos de aplicación. Por eso, la teoría externa plantea el examen de los conflictos como una argumentación en dos fases: un juicio prima facie, que es un juicio subsuntivo, llamado a constatar la relevancia en el caso de dos derechos o principios (el libre desarrollo de la personalidad y la protección del patrimonio histórico y artístico en el caso de la prohibición de la alimentación de palomas, la libertad de expresión y el derecho al honor, etc.), y un juicio definitivo o de ponderación dirigido a pesar la importancia relativa de los derechos en conflicto a la luz de las circunstancias del caso. El resultado es que los derechos son derrotables, esto es, no es que pierdan su validez (son normas constitucionales), sino que quedan expuestos a nuevas excepciones que no son previsibles ex ante56. Precisamente Moreso ha realizado importantes contribuciones al esfuerzo de racionalización de este modo de argumentar intentando sortear los riesgos de particularismo57. 54. Reitero el ejemplo de R. Alexy, quien comenta una sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BverfGE, 54, 143) para ilustrar la tesis del derecho general de libertad (Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 303 s.). 55. Un claro ejemplo de esta forma de argumentar en la STC 51/2008 a propósito de la novela de M. Vicent, Jardín de Villa Valeria: aun cuando determinado fragmento de la obra pudiera considerarse una lesión del derecho al honor de cierta persona, no por ello dejaba de ser al mismo tiempo ejercicio del derecho de libre creación artística y literaria. 56. Vid. A. García Figueroa, «La incidencia de la derrotabilidad de los principios jusfundamentales sobre el concepto de Derecho»: Diritto e questioni pubbliche (revista electrónica: www.dirittiequestionipubblique.org), 3 (2003), pp. 197 ss. En este punto creo que García Figueroa tiene razón al separarse de la posición de R. Alexy y de P. H. Wang en el sentido de que derrotables no son solo las reglas, sino también los principios y por tanto los derechos. Vid. Criaturas de la moralidad, cit., pp. 148 ss. 57. J. J. Moreso, «Sobre revisiones estables, casos paradigmáticos e ideales regulativos», en La constitución: un modelo para armar, cit., pp. 285 ss.
151
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Como teorías explicativas o dogmáticas del sistema de los derechos constitucionales y como teorías normativas acerca de la mejor interpretación de estos, me parece más fecunda y transparente la teoría externa, que propicia un ejercicio de justificación más explícito y completo, obligando a tomar en consideración todos los elementos relevantes en el caso. Allí donde la teoría interna apela a unos significados precisos y delimitados y a unos contenidos esenciales más o menos misteriosos para cada uno de los conceptos morales, la externa no tiene inconveniente en partir de una concepción amplia de esos significados y contenidos, haciéndose cargo de la inevitable concurrencia de distintas razones para decidir las que proceden de un principio o derecho y las que proceden de otro. Además, solo la teoría externa suministra un sofisticado juicio de ponderación o proporcionalidad que, aunque no elimina a mi juicio las valoraciones ni la discrecionalidad, procura una importante racionalización de las decisiones. Desde un punto de vista pragmático, es posible que ambos enfoques presenten ventajas y desventajas. La teoría externa ofrece una mayor extensión de los derechos, incluso abriendo la puerta a derechos implícitos, y sobre todo impone sobre el legislador de los derechos una carga de argumentación o justificación de todo límite en la esfera de los mismos. La teoría interna, en cambio, parece garantizar mejor la fuerza o intensión de los derechos, evitando su negociación y eventual sacrificio en nombre del principio de utilidad58. Pienso que el esencialismo moral habla a favor de la teoría interna de los derechos fundamentales, que es difícilmente compatible con la teoría externa y que, en el caso de ser aceptado, podría contribuir a la construcción de una teoría mixta o ecléctica entre ambas. Por lo que se refiere a la primera afirmación, no creo que los juristas que defienden la teoría interna necesiten ser esencialistas morales ni compartir la teoría causal de la referencia, pero no cabe duda que ópticas como estas bien pueden contribuir a fundamentar sus posiciones. Tal vez sea pura casualidad, pero no deja de resultar curioso que muchos defensores de la teoría interna (no todos, desde luego) se adscriban sin dificultad al iusnaturalismo y al realismo moral. En segundo lugar, el esencialismo me parece difícilmente compatible con la teoría externa porque, si bien esta última parte de una concepción amplia del supuesto de hecho en la que sin ningún género de dudas se hallan presentes los presuntos rasgos esenciales, además de estar presentes también los accidentales, el concepto de derrotabilidad supone que en algunos casos hasta las esencias 58. Como ya comentamos en el capítulo II, esto es sin duda lo que preocupa a Ferrajoli, quien teme que la visión conflictualista y ponderativa termine por sacrificar las libertades y los derechos sociales a manos de los derechos de autonomía privada (negocios) y colectiva (leyes), que son en realidad poderes.
152
UN DIÁLOGO CON J. J. MORESO
deben ceder; es decir, que un cultivador de la teoría externa podría ser en hipótesis un esencialista en el terreno moral, siempre que estuviese dispuesto a reconocer que los conceptos morales incorporados a la constitución deben interpretarse en sentido amplio, como protegiendo algo más que la esencia, y sobre todo que en ocasiones las propias esencias quedan sacrificadas en nombre precisamente de otras esencias más fuertes circunstancialmente. Y, en tercer lugar, el esencialismo podría ayudar a mitigar los riesgos consecuencialistas o antigarantistas de la teoría externa, sugiriendo algo así como que la ponderación puede operar sobre las propiedades accidentales, pero respetando siempre el contenido esencial; esto es, que por efecto de la ponderación no puede nunca llegar a sacrificarse el contenido mínimo o esencial de un derecho. Por ejemplo, estaría bien contar con una teoría causal de la referencia para fijar el contenido innegociable del principio constitucional de dignidad humana, interpretado en el sentido kantiano de la prohibición de tomar a los demás como meros medios y siempre como fines en sí mismos59. Claro que para desempeñar esta función sería preciso aceptar tanto el esencialismo moral como la relevancia de la cláusula del contenido esencial. Y ambas cosas me parecen bastante discutibles.
59. Estoy pensando en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 15 de febrero de 2006 (1BUR 357/05) sobre la ley de seguridad aérea de 14 de enero de 2005. Dicha ley facultaba a las autoridades para ordenar el derribo de aviones secuestrados por terroristas kamikazes aun a costa del sacrificio de los pasajeros inocentes. El Tribunal abandona aquí la ponderación —que seguramente hubiese llevado a convalidar la medida al menos en algunas circunstancias extremas— para considerar la dignidad como un principio intangible; o sea, no como un principio, sino como una regla.
153
V SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
1. Ley y Constitución La forma de diseñar las relaciones entre la constitución y la ley, entre los derechos y la democracia, admite sin duda numerosas variantes o modalidades. En la tradición norteamericana, por ejemplo, la constitución y los derechos siempre se han concebido como normas superiores, inderogables por el legislador y judicialmente protegidas frente al mismo; mientras que la tradición europea que parte de la Revolución francesa generalmente se ha mostrado refractaria a ese modelo, confiando a la ley el propio reconocimiento o configuración de los derechos y, sobre todo, excluyendo su garantía judicial, no ya solo frente al legislador, sino incluso durante algunos periodos también frente al poder ejecutivo. Que la constitución ostente una especial posición jurídica en relación con la ley es, por tanto, una cuestión contingente, como es contingente la mera existencia de un documento normativo llamado constitución. Por las mismas razones esa especial posición no es cuestión de todo o nada, sino que son posibles diferentes articulaciones que giran en torno a tres conceptos: jerarquía, reforma y garantía. El texto denominado constitución puede o no gozar de supremacía jerárquica, según que se consideren o no válidas las leyes que entren en contradicción con el mismo; puede ser más o menos flexible o más o menos rígido, según sean las dificultades jurídicas establecidas por el propio texto para emprender su reforma; y, en fin, puede gozar o no de algún tipo de garantía judicial para depurar sus infracciones. En otros lugares he defendido que la constitución puede concebirse como norma suprema, aunque se muestre flexible en lo relativo a su reforma; así como también que en orden a la protección de los derechos es preferible el sistema llamado de jurisdicción difusa al sistema europeo o concen155
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
trado. Algunos aspectos de esta posición han sido objeto de crítica1 y seguramente todos merecen una mejor explicación. Ya se ha dicho que, si bien históricamente encarnan dos postulados políticos difíciles de escindir, constitución y democracia se presentan como dos polos en permanente tensión. Al fin y al cabo, la esencia de la democracia —si se permite esta expresión un tanto metafísica2— parece consistir en que las decisiones políticas han de ser adoptadas según el principio mayoritario, es decir, al menos por la mitad más uno de los consociados3; y la esencia del constitucionalismo parece ser que algunas decisiones queden protegidas o atrincheradas frente a esa mitad más uno. Según cuál sea la forma de articular estos dos principios tendencialmente contradictorios suele hablarse de un constitucionalismo débil o deferente con la ley, y de un constitucionalismo fuerte que relega a esta última a un papel más o menos subalterno. El constitucionalismo de los derechos y sus interpretaciones principialista y garantista, por ejemplo, parecen basarse en un modelo de constitución bastante fuerte, pues su ideal consiste en condicionar de modo extenso y vigoroso lo que el legislador puede decidir, y hacerlo además de forma más bien rígida y judicialmente garantizada. Por mi parte, creo que, si se parte de la primacía de los derechos y de sus exigencias de tutela, existen buenas razones para postular un modelo de constitución que entienda esta como norma suprema, cuando menos moderadamente rígida y, sobre todo, seriamente garantizada. Seguidamente me ocuparé de tres nociones, supremacía, reforma y garantía, que muchas veces no aparecen nítidamente diferenciadas, no ya solo en el lenguaje común o político, sino incluso en el de los juristas. Pero que conviene perfilar a fin de comprobar su autonomía y también sus posibles implicaciones. Muy provisionalmente, diré que por supremacía entiendo aquí la cualidad que ostenta una norma para generar un deber de obediencia o acatamiento por parte de otras normas, lo que incluye una vocación de imponerse a las mismas en caso de conflicto, y esto no porque resulte posterior (criterio cronológico) o más adecuada para regular el caso (criterio de especialidad), sino en razón de la mayor fuerza que 1. Así, el primero de los indicados lo ha sido por J. C. Bayón, «Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo», en J. Betegón, F. Laporta, J. R. de Páramo y L. Prieto (coords.), Constitución y derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 2004, pp. 132 ss. 2. Aunque diese título a la obra de un crítico de la metafísica iusnaturalista como Kelsen, Esencia y valor de la democracia [21929], trad. de R. Luengo y L. Legaz, nota preliminar de I. de Otto, Guadarrama, Madrid, 1977. 3. Reducir la democracia al principio mayoritario me parece una simplificación en la que ahora no me detendré y que asumo solo a efectos dialécticos. Cuando menos, habría que reconocer con el propio Kelsen que «por su mismo concepto, la mayoría supone la existencia de una minoría y, por consiguiente, el derecho de la primera también implica el derecho de la segunda a existir» (Esencia y valor de la democracia, cit., p. 81).
156
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
se le reconoce4. La reforma, por su parte, denominaría el conjunto de las condiciones exigidas para modificar o derogar un precepto constitucional, es decir, que la institución de la reforma estaría compuesta por las normas sobre la producción jurídica que regulan la emisión de otras normas aptas para alterar una constitución ya vigente. Y finalmente hablo de garantía para referirme a los procedimientos eventualmente previstos por una constitución para la tutela judicial de sus normas ya sea frente a otras normas, ya sea incluso frente a conductas que las vulneren o desconozcan. 2. Sobre el concepto de supremacía constitucional La supremacía constitucional tiene el mismo fundamento que la constitución misma, un principio de eficacia externo al propio sistema que a su vez remite a las prácticas de reconocimiento institucional y de los propios ciudadanos; como se ha dicho de manera rotunda, «la determinación de las normas supremas de un determinado sistema jurídico es un problema irresoluble intrasistemáticamente»5. Quiere decirse que, de entrada, si la constitución existe como norma (flexible o rígida, garantizada o no) no es porque ella misma lo proclame, o porque lo proclame otra norma cuya validez descansa en la propia constitución, sino porque de hecho goza de un cierto nivel de eficacia. A pesar de haber intentado expulsar la eficacia por la puerta de la norma hipotética fundamental, Kelsen lo reconoce en varias ocasiones: «la eficacia se encuentra, como condición de la validez, estatuida en la norma fundante básica»6. Si con4. Con las salvedades indicadas confío en que puedan superarse algunas de las objeciones formuladas por A. Ruiz Miguel, «El principio de jerarquía normativa», en Constitución: problemas filosóficos, CEPC, Madrid, 2003, p. 95. Es verdad que la aplicabilidad en caso de conflicto es un criterio que gobierna no solo las relaciones de jerarquía, sino también las de especialidad o las cronológicas de sucesión temporal. Pero no me parece secundaria la siguiente diferencia: la ley general o la anterior, que ceden ante la especial y la posterior, no ponen en riesgo su validez: la ley general sigue siendo una norma válida y vigente, aunque no aplicable a los casos cubiertos por la ley especial; la ley anterior pierde su vigencia por efecto de la derogación, pero no propiamente su validez. De otro modo ocurre con la norma inferior que entra en conflicto con la superior, que será una norma inválida, y esto aunque se carezca de un órgano o procedimiento judicial para declararla. R. Guastini, por ejemplo, define la norma suprema como «aquella norma a la que ninguna otra norma puede válidamente contradecir» (Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 381; el subrayado es mío). Tal vez por eso también L. Ferrajoli prefiere llamar antinomias en sentido estricto solo a las que se producen entre norma inferior y superior, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 12.13, vol. I, pp. 857 ss. 5. M. Atienza y J. Ruiz Manero, «La regla de reconocimiento», en Constitución: problemas filosóficos, cit., p. 114. 6. H. Kelsen, Teoría pura del Derecho [1960], trad. de J. Vernengo, UNAM, México, 1986, p. 127; vid. también p. 224.
157
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
venimos en definir la constitución como la norma suprema del sistema, la supremacía constitucional es una cuestión de hecho. Esta realidad suele expresarse apelando a la regla de reconocimiento formulada por Hart, una regla que «solo existe como una práctica compleja, pero normalmente concordante, de los tribunales, funcionarios y particulares, al identificar el derecho por referencia a ciertos criterios. Su existencia es una cuestión de hecho»7. Es decir que, en último término, es el comportamiento de las instituciones y de los propios ciudadanos y, por tanto, una práctica consuetudinaria lo que sostiene la entera normatividad del sistema y también a mi juicio la idea de supremacía constitucional. El Derecho «es esencialmente un lenguaje: un mundo de signos y significados... es decir, de actos y documentos lingüísticos que funcionan como derecho en la medida en que su función normativa es socialmente compartida y reconocida como vinculante»8. Algún autor ha recurrido expresamente a esta regla de reconocimiento para fundar el principio de jerarquía normativa9. Ahora bien, conviene recordar que la regla de reconocimiento presenta un contenido redundante respecto del Derecho positivo que sostiene o fundamenta, de manera que a la postre los criterios de superioridad o jerarquía que proporcione han de ser los que efectivamente se observen en el sistema. Por ejemplo, la práctica social puede consistir en atribuir a la ley el «poder absoluto y perpetuo»10, en cuyo caso difícilmente diríamos que existe una norma superior para el legislador soberano; o puede consistir en reconocer como nulas o inaplicables por inválidas las normas que vulneren lo prescrito en otra u otras normas; o, en fin, puede consistir en establecer trámites especiales para la reforma de determinados preceptos. Pero con ello el concepto de supremacía se convierte en un concepto jurídico positivo, y la regla de reconocimiento en una noción superflua: la existencia de relaciones jerárquicas dependerá de lo que establezca cada sistema particular y tendrá el alcance que el mismo prevea. La cuestión teórica parece consistir entonces en dilucidar un criterio que proporcione sentido y utilidad a la noción de supremacía. Tras examinar los diferentes criterios que suelen auspiciar los juristas, Ruiz Miguel propone un significado mínimo: «un determinado tipo 7. H. Hart, El concepto de derecho, trad. de G. Carrió, Nacional, México, 1980, p. 137. 8. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 12.1, vol. I, p. 801. 9. Me refiero a A. Ruiz Miguel: «tal asunción (de la superioridad de la constitución) solo puede consistir en que la constitución y el sistema que ella fundamenta son regularmente eficaces en conjunto» («El principio de jerarquía normativa», cit., p. 106). 10. Recordemos que el poder absoluto y perpetuo se llama soberanía, y consiste precisamente en dar y casar la ley (J. Bodino, Los seis libros de la república [1576], trad. y selección de P. Bravo, Aguilar, Madrid, 1973, pp. 46 y 75).
158
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
de norma es superior... cuando es considerado... como formalmente superior... teniendo como única consecuencia necesaria el deber» de acatamiento, pero sin ninguna condición ulterior como pueda ser la existencia de un mecanismo de fiscalización, especiales procedimientos de reforma, etc. Un deber desnudo que «en el peor de los casos, no carece de valor simbólico»11. A eso se reduciría la supremacía constitucional, a poder mantener que la constitución es la norma suprema del sistema, aunque la ley ordinaria pueda desconocerla sin mayores consecuencias, aunque ningún procedimiento o jurisdicción pueda tutelarla; una suerte de deber moral carente de toda defensa o garantía. Dado que la regla de reconocimiento puede tener cualquier contenido, tampoco hay que descartar la posibilidad de este significado mínimo y de valor simbólico, fundado al parecer en la convención de que se cuenta con una norma suprema llamada constitución que debe ser obedecida, por más que tal supremacía pueda de hecho ser burlada sin mayores consecuencias. Con todo, resultaría un poco sorprendente que la práctica social consistiera en que la norma A debe acatamiento a la norma B, pero que ello no es obstáculo para que la primera lesione o derogue a la segunda12, y de hecho me parece que en este caso los juristas difícilmente estarían dispuestos a ver entre ambas normas una relación de jerarquía. Pero es que, además, un significado así no parece que pueda escapar de la tautología: una norma superior es una norma superior y eso significa solo que debe ser acatada por la inferior, esto es, significa solo que una norma superior es una norma superior. Si aceptamos que la supremacía no descansa en su mera proclamación, sino en una práctica de reconocimiento, cabe preguntarse en suma cómo es posible verificar dicha práctica. En el concepto mínimo que venimos comentando, donde el desnudo deber no se acompaña de ninguna condición especial en orden a la reforma del texto, ni de ninguna garantía para el caso de infracción, más bien parece que todos los actos institucionales que encarnan la práctica de reconocimiento se encaminarían en sentido contrario a la supremacía, es decir, en el sentido de que la norma presuntamente inferior no debe ningún acatamiento a la superior. Así que, salvo en la hipótesis de una espontánea y universal obediencia a la constitución por parte del legislador, la práctica social en que se funda el concepto mínimo de supremacía resulta más bien inexistente. 11. A. Ruiz Miguel, «El principio de jerarquía normativa», cit., pp. 104 s. 12. Es más, cabría preguntarse qué tipo de actos permitirían vislumbrar una práctica social de reconocimiento como la comentada, pues más bien parece que todos los actos institucionales se encaminarían en sentido contrario, es decir, en el sentido de que la norma A no debe ningún acatamiento a la B.
159
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Para huir de la tautología antes comentada Guastini propone seguir un camino inverso: «no es que la invalidez de una fuente se infiera de su inferioridad jerárquica, previamente constatada, sino al contrario la inferioridad jerárquica de una fuente se infiere del hecho de que está destinada a sucumbir cuando entra en conflicto con otra fuente». En concreto, hay dos tipos de normas que anuncian la existencia de una relación de jerarquía: a) aquellas que disponen que una cierta fuente (la legislación, por ejemplo) no puede formular regulaciones que lesionen los preceptos derivados de otra fuente (la constitución); y b) aquellas que confieren a una autoridad judicial el poder de desaplicar o anular las normas de las fuentes inferiores que resulten contradictorias con las superiores. Pero insisto, para el autor italiano en realidad no es que las normas superiores prevalezcan sobre las inferiores, sino que, al contrario, cuando una norma prevalece decimos de ella que resulta superior13. La diferencia de enfoque merece subrayarse: la estrategia no consiste en identificar previamente la norma superior para postular luego que debe imponerse en caso de conflicto, sino que calificamos como superior aquella norma a la que no se puede contradecir válidamente14 y en eso consiste la práctica social que fundamenta la supremacía. Desde esta perspectiva, resulta que la predicada supremacía constitucional, más que concebirse como un presupuesto, tiende a presentarse como una consecuencia del modo de articular la reforma y la garantía. Dicho de otro modo, cuando una norma prevalece sobre otra, no pudiendo ser reformada por ella y/o cuenta con protección jurisdiccional, es señal de que se halla en una relación de superioridad jerárquica. La práctica social en que reposa la supremacía se expresa así a través de esta doble vía. Las instituciones de reforma han de asegurar que la ley no pueda establecer disposiciones contrarias a la constitución; las de garantía han de asegurar que, si ello sucede, el propio sistema sea capaz de depurar las infracciones. Por eso, es muy corriente decir que una constitución solo es norma suprema si se muestra rígida frente a su reforma y garantizada frente a su infracción. En resumen, creo que el concepto de jerarquía o supremacía tiene un carácter relacional, en el sentido de que una norma es inferior o superior siempre en relación con otra; y lo característico de una relación de jerarquía es que, en caso de conflicto entre las normas, la inferior deberá reputarse inválida, a diferencia de lo que ocurre entre una norma especial y otra general, o entre una posterior y otra anterior. Pero creo también que la existencia de una relación jerárquica no constituye un 13. R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, Milán, 1998, pp. 124 s. 14. De otra opinión es A. Ruiz Miguel, «El principio de jerarquía normativa», cit., pp. 95 s.
160
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
mero postulado normativo o intrasistemático, sino que requiere el respaldo de una práctica social e institucional que así permita reconocerlo. Dicha práctica se verifica a través de las instituciones de reforma y garantía que precisamente permiten constatar que las normas contradictorias resultan inválidas en razón de su inferioridad jerárquica. Intentaré examinar sucesivamente ambas cuestiones. 3. Supremacía y reforma Ciertamente, la rigidez constitucional, es decir, las especiales dificultades que se establecen para que los poderes constituidos y, en particular, la mayoría parlamentaria puedan acometer la reforma del texto, es un factor de fortalecimiento de la constitución; es más, no resulta infrecuente considerar la rigidez, no como una garantía, sino como un rasgo estructural de la constitución: «las constituciones son rígidas por definición, en el sentido de que una constitución no rígida sino flexible, es decir, modificable en la forma ordinaria, no es en realidad una constitución sino una ley ordinaria»15. Sin embargo, a mi juicio, una constitución flexible sigue siendo —o puede seguir siendo— una norma suprema que debe ser respetada16. Una cosa es violar la constitución y otra reformarla17. En cierto modo, la diferencia se aprecia ya en los autores de El Federalista, cuyos comentarios a propósito del artículo V de la Constitución, relativo a la reforma, plantean siempre el problema de si es más o menos conveniente facilitar la futura enmienda del texto, pero sin poner nunca en cuestión el tema de la supremacía: el pueblo conserva en todo momento su derecho a cambiar la constitución, pero de aquí no cabe deducir «que los representantes del pueblo estarían autorizados por esta circunstancia para violar las previsiones de la constitución vigente»18. Así que resulta factible que la mitad más uno de los legisladores conserven el derecho a cambiar la constitución sin por ello dejar de estar sometidos a la mis15. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 13.17, vol. II, p. 85. También para J. Aguiló la superior jerarquía de la constitución es el resultado de la conjunción de dos condiciones: 1) la codificación de las normas fundamentales; y 2) «el procedimiento para la reforma o derogación está fuera del alcance del legislador ordinario; o, lo que es lo mismo, es un procedimiento agravado...» («Sobre la constitución del Estado constitucional»: Doxa, 24 [2001], p. 441). 16. Como advertía I. de Otto, «una constitución flexible... es también una norma superior si se exige que esa reforma por la vía ordinaria se haga de forma expresa» (Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1987, p. 62). 17. Vid. R. Guastini, «La constitución como límite a la legislación», en Estudios de teoría constitucional, UNAM/Fontamara, México, 2001, pp. 51 s. 18. A. Hamilton, J. Madison y J. Jay, El Federalista [1780], trad. de G. R. Velasco, FCE, México, 1994, cap. 78, p. 334.
161
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ma; en mi opinión, bastaría con establecer como única regla de reforma la de que esta se realice de manera expresa. Queda así roto el binomio supremacía-rigidez: la ley posterior no deroga a la constitución anterior, salvo que expresamente se proponga su modificación. Esta posición ha merecido la censura de J. C. Bayón, quien me reprocha una doble confusión: no tener claro qué es una constitución flexible, y tener menos claro aún el concepto de supremacía. Antes de replicar quisiera sin embargo comentar una primera confusión, pero esta vez de mi amable crítico: desde luego, no pongo en duda su buena fe, pero desfigura por completo mi argumento al atribuirme la opinión de que una norma constitucional (o superior) sigue siéndolo, aunque pueda ser modificada exactamente por el mismo procedimiento que cualquier otra ley, es decir, «sin la exigencia de que la reforma se haga de manera expresa»19. No le parece a Bayón que esta interpretación sea abusiva. Baste decir que es equivocada20: parece obvio que si el criterio cronológico opera sin restricción alguna, resulta imposible hablar de supremacía, al menos si consideramos que la existencia de esta última se constata mediante las instituciones de reforma y garantía; para que la ley posterior no derogue tácitamente a la anterior es precisa alguna condición suplementaria, cuando menos que se excluya justamente la derogación tácita estableciendo que la derogación o modificación haya de ser expresa. La primera observación de Bayón —por lo demás ociosa si es que en verdad yo hubiera sostenido la opinión que me atribuye— es que en todo caso la modesta exigencia de reforma expresa convierte la constitución en un documento rígido, de manera que la afirmación de que «una constitución flexible puede ser una norma suprema» resultaría insostenible: el carácter expreso de la reforma sería entonces condición de la supremacía, pero, al propio tiempo, representaría también una prueba de rigidez. Tiene razón Bayón al decir que esta discrepancia puede considerarse meramente verbal: aclarada la cuestión, esto es, que la reforma ha de ser expresa, poco importa adscribir esta condición al mundo de las constituciones flexibles o al de las rígidas. No obstante, el asunto merece un breve comentario. 19. J. C. Bayón, «Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo», cit., p. 133. 20. El texto objeto de crítica contenía las siguientes afirmaciones: «la diferencia reside en el carácter expreso y solemne del acto de reforma» (p. 151); «la ley tiene un carácter inagotable... donde unas normas se superponen a otras, derogándolas de modo tácito... la constitución (flexible) pone fin a esta práctica... [al] impedir las derogaciones tácitas» (pp. 152 s.); «tan solo me parece indispensable exigir que la decisión se tome de forma expresa y solemne» (p. 154); «que esa reforma se realice de manera consciente y formal» (p. 173). Todas las referencias corresponden al libro Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 22009. No sé si podría haberlo dicho de manera más clara, pero no más reiterativa.
162
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
La dicotomía rigidez-flexibilidad puede entenderse a la manera de todo o nada, o bien como expresión de una escala gradual. En el primer caso, constitución rígida es toda constitución que establece al menos una condición para su reforma distinta de las condiciones ordinarias previstas para la producción de las leyes: desde la absoluta intangibilidad a la simple exigencia de un breve plazo de reflexión y ulterior decisión, pasando por las múltiples exigencias que pueden arbitrar los Derechos positivos, incluida desde luego la reforma expresa; mientras que sería flexible aquel documento que sencillamente pudiera ser reformado exactamente del mismo modo que la ley. Aunque, desde el mismo modelo dicotómico, también cabría la óptica contraria: llamar flexibles a todas las constituciones que de algún modo contemplen la posibilidad de su reforma, y reservar el calificativo de rígidas para aquellas otras que sencillamente impiden toda reforma, es decir, que resultan intangibles. La concepción gradual, en cambio, sugiere que rigidez y flexibilidad viene a expresar una continuidad, como gordo y flaco, alto y bajo, etc.; así que entre el modelo de constitución absolutamente rígida (intangible) y el de constitución absolutamente flexible (carente de toda defensa frente a la reforma o derogación) se situarían las distintas experiencias constitucionales. Tengo la impresión de que en el lenguaje de los juristas generalmente se reconoce el carácter gradual de la rigidez, pero no el de la flexibilidad21. Dicho de otro modo, suelen calificarse como flexibles solo aquellas constituciones que pueden alterarse exactamente por el mismo órgano y mediante idéntico procedimiento que el habilitado para la ley ordinaria, mientras que serían rígidas todas las demás, aunque eso sí, más o menos rígidas22. Sin embargo, este punto de vista no me parece el más correcto porque termina agrupando bajo un mismo concepto (rigidez) documentos absolutamente dispares: una constitución poco rígida se parece mucho más a una constitución flexible que a una constitución intangible y ello creo que tanto desde una óptica jurídica como política23. Criticar global e indiscriminadamente el constitucionalismo como excepción al principio 21. Esta fue ya la posición de J. Bryce, Constituciones flexibles y constituciones rígidas, estudio preliminar de P. Lucas Verdú, CEPC, Madrid, 1988, pp. 12 s. Precisamente dice J. Aguiló que «suele considerarse» que la terminología de Bryce no es la más adecuada porque mientras «en el lenguaje natural los términos flexible/rígido hacen referencia a una propiedad continua o graduable, él los usa en un sentido no graduable» («Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional»: Doxa, 26 [2003], p. 301). 22. Vid. a título de mero ejemplo M. García Pelayo, Derecho constitucional comparado, Revista de Occidente, Madrid, 51959, cap. V, 5, p. 129; N. Pérez Serrano, Tratado de Derecho Político, Civitas, Madrid, 1976, p. 471; P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1985, p. 50. 23. R. Guastini parece ser de una opinión coincidente cuando dice que «una constitución puede ser más o menos rígida, más o menos flexible» («Rigidez constitucional y límites a la reforma en el ordenamiento italiano», en Estudios de teoría constitucional, cit., p. 189).
163
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
mayoritario usando un concepto tan amplio de rigidez puede resultar así más fácil, pero al precio de no tomar en consideración aspectos relevantes. Por eso, y reiterando que estamos ante una cuestión clasificatoria, creo preferible extender la idea de gradualidad tanto al concepto de rigidez como al de flexibilidad, de modo que, al igual que se reconoce que unas constituciones son más rígidas que otras, se reconozca también que el grado de flexibilidad resulta variable. Es verdad que, aun relativizada la distinción, la pregunta surge al instante: ¿dónde situar la frontera convencional entre flexibilidad y rigidez? Creo que hay buenas razones para adoptar el siguiente criterio general: una constitución es rígida cuando ha de ser reformada por un sujeto distinto (referéndum, asamblea convocada al efecto, intervención de varios sujetos colegisladores) o mediante una mayoría cualificada; y es flexible cuando la misma mayoría que aprueba las leyes puede aprobar también la reforma, aun cuando haya de seguir un procedimiento diferente; por ejemplo, que la modificación haya de ser expresa, que haya de observarse una cierto plazo para su confirmación o entrada en vigor, que el trámite parlamentario resulte más complejo, etc. El artificio que es el Derecho admite cualquier combinación. Y creo que merece la pena mantener este enfoque porque, como dije antes, la característica fundamental de la democracia parece consistir en que (todas) las decisiones políticas se adopten por la mitad más uno de los consociados; más exactamente, en una democracia representativa, por la mitad más uno de los miembros del Parlamento. Mientras que es propio de las constituciones (rígidas) sustraer a esa mayoría determinadas decisiones. Por eso, dado el sentido político de la distinción, me parece más comprensible decir que una constitución cuya reforma puede ser emprendida por el legislador ordinario es una constitución flexible, aun cuando se requiera un procedimiento singular24. La segunda crítica de Bayón viene a denunciar mi confusión entre los conceptos de jerarquía lógica o kelseniana y de jerarquía jurídica o positiva. La verdad es que en el texto criticado no existe referencia alguna a este aspecto, pero al parecer dicha confusión tendría su origen en un pasaje de Guastini, del que yo simplemente citaba la referencia, sin reproducir ni comentar25. Si interpreto bien al profesor italiano, las 24. La opinión no es tan insólita. Expresamente la comparte V. Ferreres («Una defensa de la rigidez constitucional»: Doxa, 23 [2000], p. 30, nota 2); y también parece compartirla J. Aguiló («Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional», cit., p. 302, nota 21). 25. Es el siguiente: «la derogación o la abrogación de una norma y la violación de una norma (no previamente derogada) son cosas totalmente distintas. Ciertamente, la constitución, si es flexible puede ser derogada por la ley, pero lo que sostengo es que el legislador no puede simplemente violarla mientras esté vigente; si no desea observar la constitución, debe primero cambiarla» («La constitución como límite a la legislación», cit., p. 52).
164
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
normas (constitucionales, pero también legales) que regulan las condiciones de validez de otras normas pueden ser derogadas y, en un régimen de constitución flexible, pueden ser derogadas por las mismas mayorías parlamentarias que producen las leyes ordinarias; pero, mientras se mantengan vigentes, resultan violadas por aquellos actos normativos que se separan de sus prescripciones: los actos normativos violan y no derogan a las normas que regulan su producción. La consecuencia es que en un modelo de flexibilidad las disposiciones constitucionales pueden ser modificadas o derogadas por una mayoría simple, pero entre tanto no lo sean, la norma que lesiona tales disposiciones porque incorpora una regulación contradictoria con las mismas, tendrá la consideración de violación o infracción de la constitución. En cualquier caso, aclarado el asunto de la flexibilidad, no sé si Bayón mantendría la segunda crítica en los mismos términos, cuyo alcance por lo demás confieso no comprender del todo. La exigencia de que, antes de legislar en un sentido contrario a la constitución vigente, sea preciso reformarla no me parece que transforme esta en rígida, sino que es una condición de su mera existencia como norma jurídica diferenciada. Por otra parte, como ya comentamos, la supremacía jurídica de una norma no puede ser meramente postulada, sino que se fundamenta en una práctica de reconocimiento que institucionalmente puede ser más o menos vigorosa y concretarse de diferentes modos (rigidez, garantía), pero que, a mi juicio, ha de incluir como mínimo que su reforma, aun cuando pueda emprenderse por el mismo legislador, resulte previa a la modificación de los contenidos normativos. Los conceptos de jerarquía lógica o kelseniana y de jerarquía jurídica no se hallan por completo separados: arbitrar un procedimiento especial para la reforma de un precepto constitucional es también una forma de decir que, de seguirse el procedimiento ordinario, queda excluido el juego del mero criterio cronológico de la lex posterior; y la exclusión de ese criterio equivale a decir que las normas en cuestión no son de la misma jerarquía jurídica. En definitiva, para superar el umbral de una supremacía constitucional simbólica se requiere como mínimo una práctica de reconocimiento que excluya la posibilidad de las derogaciones tácitas y que, por tanto, en este sentido tiene que ver con las normas sobre la producción jurídica. Todo esto puede parecer un ejercicio simplemente especulativo, pero pienso que no es así, que es jurídica y políticamente importante. Lo primero porque solo una reforma expresa permite mantener la idea misma de constitución; al igual que ocurre con los códigos, las constituciones pretenden ser textos comprensivos de una cierta materia, tan reformables como se quiera, pero operando siempre sobre las disposiciones del documento. El problema de las derogaciones no expresas, o sea, tácitas, es que dependen de la interpretación, de manera que al cabo de un cier165
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
to tiempo resultaría imposible conocer cuál es la constitución vigente, pues es bien sabido que las modificaciones o derogaciones tácitas se prestan siempre a múltiples interpretaciones; y, no pudiendo conocer siquiera cuál es en definitiva la constitución vigente, ¿cómo sostener, no obstante, que estamos ante una norma suprema?, ¿en qué consiste la práctica de reconocimiento que al parecer es fundamento de la supremacía? Creo que sería una sanísima práctica de racionalidad legislativa reducir al mínimo las derogaciones tácitas en el conjunto de las leyes; pero en ciertas materias, como el Derecho penal o constitucional, esto resulta indispensable, y así, al igual que hoy se reivindica una reserva de código para los delitos y las penas, la exigencia de que la reforma de la constitución fuera cuando menos expresa equivale a exigir una reserva de constitución. A su vez, desde una perspectiva más política, la importancia del asunto viene dada porque el trámite de reforma expresa implica asumir una carga de deliberación, transparencia y generalidad que obviamente no tiene la violación más o menos inadvertida; si el Parlamento puede sencillamente desconocer la constitución, ni siquiera estará llamado a justificar las decisiones que se aparten de la misma, y me parece que ese esfuerzo de justificación es lo menos que se puede pedir a una democracia que tanto presume de deliberativa. Resulta curioso, pero tengo la impresión de que muchas veces la supremacía que el Parlamento recaba para sí mismo en nombre del principio democrático no se traduce en una pretensión de reforma constitucional —lo que sería lógico—, sino más bien en una pretensión de (suprema) interpretación constitucional, precisamente en polémica con la interpretación que hacen los jueces. 4. La garantía judicial Aunque en ocasiones se confunden y aparecen de forma implicada, rigidez y garantía judicial de la constitución son cuestiones diferentes, si bien lógicamente relacionadas por cuanto ambas contribuyen a definir el modelo de relación entre constitución y ley. En cualquier caso, creo que deben separarse las críticas a la rigidez constitucional de las críticas a la justicia constitucional26; como he intentado mostrar, una constitu26. Algo que no se hace cuando se viene a rechazar la existencia de una justicia constitucional justamente porque la constitución es rígida. Por eso dice con razón V. Ferreres que en un marco de constitución flexible, donde la reforma requiera tan solo lo indicado en el texto, es decir, carácter formal y expreso, «la objeción democrática en contra de la institución del control judicial de las leyes prácticamente se evapora» (Justicia constitucional y democracia, CEPC, Madrid, 1997, p. 44); esto es, una constitución flexible resulta perfectamente democrática, y así lo ve también F. Laporta, «El ámbito de la constitución», cit., p. 469.
166
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
ción puede ser tan flexible como para permitir su reforma mediante la regla fundamental de la democracia y no por ello dejar de existir como norma suprema. Sin embargo, recordemos que hay un segundo síntoma de las relaciones de jerarquía, que es la existencia de procedimientos que permitan desaplicar o anular las normas inferiores que resulten contradictorias con la superior: aquí ya no estamos ante leyes de reforma, sino ante leyes que directamente son contradictorias en su contenido a lo prescrito en la constitución. De ahí que sea corriente decir que «la invalidez de las leyes que estén en contraste con la constitución postula la existencia de alguna forma de control sobre la conformidad de las leyes a la constitución. En ausencia de un control como ese, la rigidez está, por así decirlo, proclamada, pero no garantizada»27. Esta idea, que la existencia de alguna fórmula de justicia constitucional se halla conectada a la supremacía constitucional, ha sido también objeto de crítica por parte de Bayón, que me reprocha —aunque parece que esta vez estoy en compañía de la mayor parte de la literatura jurídica— la presunta tesis de que «el control de constitucionalidad es el presupuesto de la supremacía de la constitución y que la relación entre ambos sería de carácter conceptual»28. Mi interlocutor, tras reconocer que aquí se enfrentan dos esquemas conceptuales diferentes, considera preferible «decir que una constitución es suprema si, como parte de la práctica de reconocimiento existente, se acepta efectivamente que los preceptos de la constitución son obligatorios para el legislador y que las leyes que la contradigan son inválidas, aunque el ordenamiento niegue a los jueces cualquier posibilidad de control y les obligue a aplicarlas»29. Ciertamente, y al margen de preferencias, ya he dicho que no existe ninguna «necesidad lógica» de una justicia constitucional y existen experiencias que así lo indican: el control puede ser político, encomendado por ejemplo a una Comisión parlamentaria, e incluso el sistema puede carecer de cualquier forma de fiscalización sobre la normativa inferior, de manera que si, por ejemplo, la constitución estableciese que la ley 27. R. Guastini, «Rigidez constitucional...», cit., pp. 193 s. (la cursiva es del autor). Yo mismo he escrito que la justicia constitucional es el corolario de la supremacía constitucional (Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 153). 28. J. C. Bayón, «Democracia y derechos...», cit., p. 137. Y ello a pesar de reproducir a renglón seguido mi afirmación de que «la justificación de un control de constitucionalidad no debe apelar a la lógica, sino a consideraciones prácticas», en Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 156. 29. J. C. Bayón, obra y lugar citados en nota anterior. El autor no profundiza aquí en esta idea, pero, si he entendido bien, significa que el esquema conceptual preferible consiste en concebir la constitución como una norma obligatoria cuya infracción genera la invalidez de las leyes; aunque, eso sí, sin que ni la obligación ni la invalidez puedan ser hechas valer ante jurisdicción alguna. Como se ve, algo bastante cercano al significado mínimo de supremacía que antes comentamos.
167
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
no podrá tener determinado contenido, las leyes que vulnerasen tales condiciones serían sin embargo obligatorias y aplicables en la medida en que no se hubiese arbitrado ninguna institución o mecanismo para sanar el vicio; o incluso si, habiéndose arbitrado formalmente, fuera costumbre hacer caso omiso de sus exigencias. Los juristas que se encargan de describir cómo funciona efectivamente un sistema jurídico pueden decir entonces que opera una especie de «cláusula alternativa tácita», hallazgo kelseniano cuyo efecto taumatúrgico consiste en considerar permitido lo que estaba prohibido30, o que la ley es válida en el sentido de obligatoria e inválida en el sentido de perteneciente31. Pero los no juristas, e incluso muchos juristas, suelen decir en ese caso que la constitución carece de fuerza normativa, que es simplemente un papel político llamado a desempeñar una función simbólica. A mi juicio, la garantía, especialmente la garantía judicial, es otra de esas características que vienen a conformar la práctica social que fundamenta la supremacía. Por motivos seguramente diferentes a los de Bayón, también Ferrajoli insiste en tratar la garantía como un asunto enteramente separado de la normatividad y supremacía constitucionales. Para el autor italiano, la inexistencia de un sistema de garantías constitucionales equivale a una laguna que, hablando por ejemplo de derechos fundamentales, da lugar a una categoría particular, la de los derechos débiles, que son derechos efectivamente existentes y normativos, aunque «no garantizados y por tanto inaplicables». De donde nace «una obligación constitucional por así decir meta-normativa» consistente en introducir las necesarias garantías y eliminar las correspondientes lagunas32. Lo que significa que las garantías no representan propiamente un presupuesto de la constitución, sino más bien una consecuencia reclamada por la plena realización del programa normativo que la constitución encarna. Se comparta o no esa obligación meta-normativa, lo que parece (casi) universalmente aceptado es que la competencia de los jueces para aplicar la constitución y ejercer un control sobre la ley representa un elemento cualificador que implica una auténtica mutación respecto de aquellos sistemas jurídicos que cierran el paso a esa posibilidad33. Es 30. De Kelsen vid., por ejemplo, «El concepto de orden jurídico», trad. de M. I. Azaretto, en Contribuciones a la teoría pura del Derecho, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969, p. 103. 31. Vid. E. Bulygin, «Sentencia judicial y creación de derecho», en C. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógico y Derecho, CEPC, Madrid, 1991, pp. 355 ss.; C. S. Nino, La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 262 ss. 32. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., vol. I, § 12.14, pp. 864 s. 33. De mutación habla P. Cruz Villalón, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), CEPC, Madrid, 1987, p. 27. De «salto cualitativo» hablaba yo en el texto criticado por Bayón (Justicia constitucional y derechos fundamentales», cit., p. 155).
168
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
más, incluso para quien defiende un significado mínimo de supremacía, cabe decir que si bien pueden existir constituciones y relaciones de jerarquía sin un sistema de garantías, no ocurre igual a la inversa: «el criterio de la fiscalización judicial es el único que parece que funciona como indicio seguro de la existencia de una relación de superioridad jerárquica»34. Otra cuestión es determinar cuál es el modelo óptimo de justicia constitucional, o cuál el más deferente con la autonomía política del legislador democrático. Como es sabido, suelen enfrentarse dos modelos: el llamado norteamericano o de jurisdicción difusa en el que todos los jueces aplican directamente la constitución para la solución de las controversias ordinarias, pudiendo entonces desaplicar la ley cuando resulte contrastante, y todo ello con los efectos singulares o limitados al caso concreto propios de una sentencia; y el denominado de jurisdicción concentrada, en el que un órgano especial —el Tribunal Constitucional— viene llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes de modo abstracto, es decir, mediante un recurso directo y al margen de los casos concretos de aplicación de la ley, dictando sentencias con valor general o erga omnes. En pocas palabras, en el primer modelo, y aunque parezca redundante, los jueces actúan como jueces que hacen uso de la constitución, cuando venga al caso, del mismo modo que hacen uso del resto del ordenamiento; mientras que en el segundo los jueces actúan como legisladores, bien que negativos, dado que sus decisiones ostentan el mismo alcance general que las leyes. Históricamente, la adopción de uno u otro modelo en forma alguna ha respondido a simples preferencias «técnico-jurídicas», sino que ha venido determinada por circunstancias políticas y concepciones ideológicas de profundo calado35. Pero la verdad es que hoy resulta difícil encontrar modelos puros y el Derecho comparado ofrece ejemplos heterogéneos donde se combinan técnicas y procedimientos de distinto origen. En particular, se advierte una tendencia que pudiéramos llamar sincrética consistente en combinar elementos procedentes de ambos modelos en el seno de un mismo sistema jurídico; por ejemplo, en Europa, actualmente los Tribunales Constitucionales conviven con una jurisdicción ordinaria que en modo alguno rehúsa la aplicación de la constitución, lo que tropieza con no pocos inconvenientes y dificultades. En la cultura jurídica europea se mantiene una predilección hacia el sistema de jurisdicción concentrada ideado por Kelsen para la constitu34. A. Ruiz Miguel, «El principio de jerarquía normativa», cit., p. 104. 35. Como intenté mostrar en el capítulo I de mi Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 80 ss.
169
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ción austriaca de 1920; y muy recientemente Ferrajoli sigue escribiendo que sin duda este es el más eficaz36. Creo no estar de acuerdo: no solo no me parece el más eficaz, sino que diría incluso que resulta de dudosa eficacia para la protección de los derechos Y, por otro lado, puestos a ser deferentes con el legislador, el sistema de jurisdicción difusa puede considerarse más respetuoso con la ley. Resumiré algunos argumentos que ya he defendido. Para empezar, y si se me permite decirlo así, el control abstracto de inconstitucionalidad no es asunto de ciudadanos, sino de políticos: son casi los mismos sujetos o, en todo caso, sujetos políticos muy cualificados quienes pueden poner en marcha tanto el procedimiento parlamentario como el recurso directo37. De este modo, con frecuencia sucede que el recurso ante el Tribunal aparece como la verdadera culminación de la actividad legislativa. Es verdad que en España existe un recurso de amparo para la protección de los derechos fundamentales al que pueden acceder los ciudadanos, pero los datos son elocuentes: por ejemplo, en el año 2004, el 95,30 por ciento de los recursos fue inadmitido sin un pronunciamiento sobre el fondo, dictándose tan solo 147 sentencias favorables al recurrente38. Pero no es una cuestión de cifras, que tan solo nos muestran que la mayor parte de los asuntos constitucionales, es decir, de los problemas jurídicos en que se hace presente la constitución, discurren al margen de la jurisdicción concentrada, como por otra parte no podía ser de otra forma en el marco de un funcionamiento regular del Estado de Derecho. Lo decisivo es que una constitución con un denso contenido material que impregna o irradia sobre el conjunto del orden jurídico y que además se pretende garantizada, solo puede ser hecha valer a través de los procedimientos ordinarios para la defensa de los derechos e intereses; y los jueces necesariamente han de tomarla en consideración en todos los procesos, junto a la ley, pero con preferencia a la ley. En este sentido, el modelo de jurisdicción concentrada no deja de ser un cuerpo extraño en el constitucionalismo de nuestros días, un residuo de otra época y de otra concepción (kelseniana) que hurtaba el conoci36. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 13.18, vol. II, p. 91. El autor reprocha al sistema norteamericano la menor separación orgánica del Tribunal Supremo respecto de las instituciones de gobierno, así como su mayor margen de discrecionalidad, origen por ejemplo de una jurisprudencia conservadora en materia de derechos sociales. Por ello, se muestra partidario del modelo concentrado, si bien sugiriendo no pocas reformas garantistas de indudable alcance. 37. Ciertamente, no puede decirse lo mismo de la llamada cuestión de constitucionalidad que plantean los jueces cuando dudan sobre la legitimidad de una ley. 38. Memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2004, pp. 33 y 56. Y parece mantenerse este rumbo que pudiéramos calificar de restrictivo: así, en 2007 ingresaron 9.840 recursos de amparo, pero fue mayor el número de los asuntos condenados a la inadmisión mediante providencia, concretamente 10.888 (Memoria de 2007, p. 39).
170
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
miento de la constitución a los jueces ordinarios, justamente por considerar que la constitución no era una verdadera fuente del Derecho y, sobre todo, de los derechos, sino una fuente de las fuentes. La fiscalización abstracta propia de este modelo representa un exponente de una idea y de una realidad constitucional que ya no son las nuestras, de la constitución como norma organizativa de las instituciones del Estado, interna a la esfera del poder y separada del resto del sistema jurídico; por tanto, controlable solo por órganos especiales que, en realidad, forman parte del legislativo y no del poder judicial, aun cuando actúen según formalidades jurídicas. Lo que ocurre es que, al haber superpuesto ese modelo antiguo sobre el esquema por completo diferente de una constitución material o de derechos, las dudas sobre la legitimidad de unas sentencias que ya no solo determinan quién y cómo puede hacer la ley, sino también en gran medida qué puede o debe decirse en la ley, se incrementan de modo notable. El diseño de una jurisdicción constitucional separada de la ordinaria me parece que reposa en una idea que hoy se antoja por completo ilusoria, aunque sea invocada una y otra vez por jueces y académicos. Esa idea es que existen o pueden ser delimitadas materias constitucionales y materias ordinarias, unas materias que se hallarían nítidamente separadas y que serían el fundamento de la atribución de competencias a las jurisdicciones correspondientes. Acaso esto podía ser cierto en el modelo constitucional kelseniano, que sentía repugnancia a la incorporación de cláusulas sustantivas que condicionasen el contenido de las leyes y que, por tanto, se limitaba en lo fundamental a regular la forma de su producción. Pero ya no lo es en el marco del constitucionalismo contemporáneo: en esto consiste la comentada rematerialización constitucional, en la que los problemas de que conoce la justicia ordinaria son a la vez problemas constitucionales, o que admiten una o varias respuestas desde la óptica constitucional, que es irremediablemente una óptica que también ha de adoptar el juez ordinario. Siendo así, la justificación de la doble jurisdicción me parece artificiosa y carente de base en el Derecho sustantivo. El Tribunal Constitucional no encarna una supercasación, pero cuando revisa las decisiones de la justicia ordinaria es inevitable que lo parezca. Por otra parte, la justicia constitucional llevada a cabo de modo difuso por el conjunto de los jueces tiene una ventaja desde la perspectiva del principio democrático, y es que en ningún caso desemboca en una declaración formal de nulidad de la ley, con lo que no solo se salvaguarda el criterio mayoritario y la intangibilidad de sus decisiones, sino que la norma sigue vigente para la eventual regulación de otros casos. Así, cuando una ley sea clara y manifiestamente inconstitucional en toda circunstancia, su desaplicación terminará siendo equivalente a la nulidad, pero, 171
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
en general y en línea de principio, lo que el juez declara es que una ley resulta inadecuada para disciplinar un caso a la vista de que el resultado de su aplicación se muestra contrario a la constitución, pero sin que ello prejuzgue que en otro caso diferente la misma ley o alguna de sus interpretaciones no puedan ser perfectamente válidas y aplicables. En resumen, una constitución más flexible, pero mejor garantizada. Si hay poderosas razones a favor del constitucionalismo, y la primera y no menos importante es precisamente la preservación del procedimiento democrático, la llamada objeción contramayoritaria es un buen argumento contra las fórmulas más rígidas de reforma constitucional, pero no contra la supremacía como aquí ha sido entendida, que, al fin y al cabo, en este capítulo solo viene a exigir que esa reforma se realice de manera consciente, expresa y formal, propiciando así el debate y la responsabilidad de los sujetos que participan y también, lo que no es poco importante, la propia identificación del código constitucional. Pero, a su vez, esa supremacía creo que tiene como consecuencia indispensable la garantía judicial; no ya, si se quiere, la garantía que brinda el juicio abstracto sobre las leyes, pero sí cuando menos la que proporcionan los jueces en los procesos ordinarios para la defensa de los derechos. Ciertamente, y como ya señalé más arriba, ni el modelo de reforma ni el tipo de control de constitucionalidad, ambos diseñados en la propia constitución, pueden considerarse suficientes para predicar la supremacía constitucional, que se basa en una cuestión de hecho: no basta con proclamar, por ejemplo, la intangibilidad del texto y el más amplio y profundo control jurisdiccional si al mismo tiempo no existe por parte de las instituciones una práctica que implique el reconocimiento de esa superioridad jerárquica; y tampoco faltan experiencias históricas, incluso en España, de constituciones cuyo articulado sugería el mayor de los vigores y que luego resultaban sistemáticamente obviadas por la práctica institucional. Esa práctica de reconocimiento que es fundamento de la constitución y del entero sistema jurídico puede sin duda reposar de hecho en la opinión pública o en el más amplio consenso social e institucional, o incluso apelar directamente al venerable derecho de resistencia. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, que es el punto de vista del deber ser fatalmente expuesto a ser infringido, las dos señales más claras de la supremacía constitucional son justamente de naturaleza normativa y se traducen en las instituciones de la reforma y de la garantía: si para la reforma del texto opera sencillamente el criterio cronológico y si ante la violación de la preceptiva constitucional se carece de algún mecanismo de reacción jurídica, si en eso consiste la práctica institucional, resulta casi contraintuitivo seguir sosteniendo la supremacía de la constitución. E insisto: no es que esta última represente un postulado autorreferente que reclame de forma necesaria (como necesidad lógica) 172
SUPREMACÍA, RIGIDEZ Y GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN
un determinado modelo de reforma y de garantía jurisdiccional; dicho modelo puede no existir, aunque la constitución se proclame como norma suprema, incluso aunque eventualmente lo sea merced a una suerte de consenso universal de los ciudadanos y de las instituciones; pero solo cuando existe y es respaldado por la práctica institucional, esa proclamación de superioridad jerárquica viene a representar una cualidad efectiva del sistema normativo.
173
VI TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
1. Conceptos históricos y conceptos formales. La codificación como concepto histórico A partir de un célebre trabajo de Felipe González Vicén, en el ámbito de la filosofía del Derecho es muy corriente distinguir entre conceptos históricos y conceptos formales, precisamente con el propósito de discutir el carácter, histórico o formal, de la propia filosofía jurídica1. Histórico es un concepto, no porque haya sido acuñado en un cierto momento histórico o porque experimente cambios a lo largo del tiempo, sino porque solo cobra sentido en el marco de una realidad determinada y carece de significado o, peor aún, se convierte en fuente de confusión cuando quiere ser aplicado a contextos históricos distintos; Estado, feudalismo o revolución serían ejemplos de conceptos históricos. Los conceptos formales, que a mi juicio también podríamos llamar teóricos, son en cambio el fruto de abstracciones y estipulaciones que pretenden dar vida a estructuras de comprensión capaces de explicar o designar fenómenos más allá de sus concreciones históricas; los conceptos que usa habitualmente la teoría del Derecho son de esta clase. Pero algunos conceptos pueden operar como históricos o como formales, aunque obviamente su significado difiera en cada caso. El código se presenta como un concepto formal cuando por tal entendemos, en palabras de la Real Academia, una «recopilación de leyes o estatutos que tratan sobre materias que constituyen una rama de la actividad social»; incluso creo que no deja de ser formal si añadimos alguna exigencia suplementaria, como que tal recopilación se verifique con un propósito de claridad semántica, exhaustividad material, plenitud y coherencia inter1. F. González Vicén, «La filosofía del Derecho como concepto histórico» (1969), en Estudios de filosofía del Derecho, Universidad de La Laguna, 1979, pp. 207 ss.
175
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
na. El problema de esta definición formal es que no resulta demasiado interesante porque prácticamente identifica la codificación con una empresa editorial, con una recopilación oficial o académica2 o, a lo sumo, con una legislación atenta y cuidadosa. Y siendo poco interesante este concepto de código, lo es también la pregunta sobre su futuro: la codificación así entendida no pasa de ser una técnica legislativa, con seguridad más clara y ventajosa que su alternativa, el puro desorden normativo, pero en modo alguno recupera el sentido histórico primigenio del movimiento codificador. La codificación como concepto histórico presenta un significado mucho más denso y profundo. El código constituye la más acabada expresión jurídico-positiva de todo un proyecto de transformación económica, social y política que bajo el sello de la razón dará vida al mundo contemporáneo. No ya una técnica legislativa, sino una política legislativa. Con toda evidencia, su origen ha de buscarse en aquel Derecho natural racionalista que se sintió capaz de diseñar una Ethica ordine geometrico demonstrata (Espinosa, 1677) o un Ius naturae metodo scientifica pertractatum (Wolff, 1740-1748) y que se resume en la provocativa y tantas veces citada proposición de Grocio: «así como los matemáticos consideran las figuras con abstracción de los cuerpos, así yo, al tratar del Derecho, prescindí de todo hecho particular»; de ahí que, al igual que sucede con los números y las figuras, el Derecho natural existiría «aunque concediésemos, lo que no se puede hacer sin gran delito, que no hay Dios, o que no se cuida de las cosas humanas»3. Como observa D’Entreves, lo que Grocio había establecido como hipótesis se convertirá luego en una tesis4: que los principios de la doctrina del Derecho son también verdades eternas5. Y nada más tentador que ordenar en un código tales principios o verdades. Porque el iusnaturalismo no fue solo una filosofía especulativa constructiva de su propio objeto, el Derecho natural, sino que sus principios y su método habrían de servir también como «espejo» donde reflejarse el propio Derecho positivo, mitigando así el inevitable voluntarismo en que descansa todo poder político productor del orden jurídico. En otras palabras, el iusnaturalismo no solo proporcionaba una explicación racional de la comunidad política, sino que, más allá de sus variantes 2. Subraya las diferencias entre recopilación y codificación A. Ruiz Miguel, Una filosofía del Derecho en modelos históricos, Trotta, Madrid, 22009, pp. 271 s. 3. H. Grocio, Del Derecho de la guerra y de la paz [1626], trad. de J. Torrubiano, Reus, Madrid, 1925, Prolegómenos §§ 11 y 58, pp. 12 y 39. 4. A. P. D’Entreves, Derecho natural [1968], trad. de M. Hurtado, Aguilar, Madrid, 1972, p. 66. 5. Así lo declara G. Leibniz, Los elementos del Derecho natural [1672], ed. de T. Guillén Vera, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 70 s.
176
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
ideológicas, dotaba de una peculiar estructura, también racional, al Estado y al Derecho. En palabras de Goyard-Fabre referidas a la obra de Montesquieu, la razón humana es apta para comprender el mecanismo de las leyes naturales, pero al mismo tiempo encierra una vocación práctica de imponer al Derecho positivo sus principios constitutivos6; el príncipe éclairé, en el que toma cuerpo la alianza entre el poder y las luces, entre la razón y el Derecho positivo, y más tarde la rousseauniana volonté générale habrán de ser los vehículos para hacer realidad esa vocación práctica. Como es lógico, el instrumento de tamaña transformación ya no podía ser la variable, particularista e insegura costumbre, sino la ley. Desde luego, la legislación no se concibe entonces, al modo de un cierto positivismo, como un desnudo acto de poder, sino al mismo tiempo como una ciencia y como un principio de cambio: como ciencia nos descubre un Derecho natural imprescriptible; como estímulo para el cambio, consiste en un simple proceso de deducción que debe restaurar en la sociedad los principios claros y sencillos de esa ciencia, al parecer ocultos por siglos de oscurantismo. El resultado serán las leyes, las verdaderas leyes, que no son transitorias, caprichosas o dependientes de las costumbres locales, sino unas leyes dotadas de «bondad absoluta» porque se hallan en armonía «con los principios universales de la moral, comunes a todas las naciones»7. Esta confusión entre las leyes científicas como «relaciones necesarias» descubiertas por la razón y las leyes jurídicas como casos particulares de las anteriores aparece bien expresada en Montesquieu: ley en general es la razón humana y «las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser más que los casos particulares a los que se aplica la razón humana»8. Esta reivindicación de la ley como forma exclusiva de regulación social constituía, de una parte, la culminación del Estado absoluto en su largo caminar hacia el monopolio del poder, pero también, de otra, el anuncio del Estado liberal empeñado en la garantía de un ámbito de inmunidad a favor de sujetos privados y jurídicamente iguales9. Ante la 6. S. Goyard-Fabre, La Philosophie du Droit de Montesquieu, Klincksieck, París, 1973, p. 124. 7. G. Filangieri, La Ciencia de la Legislación [1780-1785], trad. de J. de Rivera, Villalpando, Madrid, 1821, Libro I, p. 64. 8. Montesquieu, Del Espíritu de las leyes [1748], trad. de M. Blázquez y P. de Vega, Tecnos, Madrid, 1972, Libro I, Cap. III, p. 54. 9. Observa P. Salvador Coderch que el programa codificador de una legislación racional y precisa se relaciona tanto con el absolutismo monárquico deseoso de evitar la interpretación judicial propiciada por los defectos del viejo Derecho, como con el propósito de eliminar la arbitrariedad y la inseguridad jurídica, algo exigido por el desarrollo de la sociedad liberal y mercantil («El casus dubius en los Códigos de la Ilustración germánica», en La compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes, Bosch, Barcelona, 1985, pp. 398 ss.).
177
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
pluralidad y difuminación de los centros de producción jurídica, ante la tupida red de privilegios y excepciones origen de la incertidumbre y falta de uniformidad del Derecho, ante la heterogeneidad e inseguridad de las costumbres, el triunfo del legalismo quiso representar una especie de traslación al orden positivo de los esquemas propios del Derecho natural racionalista: por eso, la ley debe ser única, pues «la igualdad de los ciudadanos consiste en estar todos sometidos a las mismas leyes»10; sencilla, pues «las leyes prolijas son calamidades públicas»11; promulgada y notoria para todos, no secreta12; redactada en lengua vulgar, de forma concluyente y fácil de entender, pues «nada hay tan peligroso como el axioma común de que es preciso consultar el espíritu de la ley»13; y, sobre todo, abstracta y general, pues la ley solo puede ser justa cuando la materia que se regula es general, lo mismo que la voluntad que la establece, ya que «el soberano jamás tiene derecho a exigir de un súbdito más que de otro, porque entonces, al tomar el asunto carácter particular» su poder deja de ser competente14. En resumen, como recomendaba Voltaire, «que los jueces sean los primeros esclavos de la ley y no los árbitros... que las leyes sean uniformes, fáciles de entender por todo el mundo... que lo verdadero y justo en una ciudad no resulta falso e injusto en otra»15. Pues bien, la filosofía de las leyes uniformes, precisas, abstractas y generales alcanza su cénit en el movimiento codificador que, como diría Wieacker, conduce de la ciencia a la legislación, haciendo de esta un acto de transformación revolucionaria16; el legislador del código es naturalmente el poder político, pero incorpora al mismo tiempo un carácter racional y universal, capaz de ofrecer en un cuerpo único y sencillo aquellas reglas que se suponen válidas para todo tiempo y lugar17. El código re10. D. Diderot, «Observaciones sobre la Instrucción de la emperatriz de Rusia a los diputados respecto a la elaboración de las leyes» (1770), en Escritos políticos, ed. de A. Hermosa Andújar, CEPC, Madrid, 1989, p. 205. 11. Saint-Just, «Instituciones republicanas», en Discursos. Dialéctica de la revolución, trad. de J. Fuster, Taber, Barcelona, 1970, p. 311. 12. Como ha mostrado J. de Lucas, la publicación general de las leyes fue una de las aspiraciones más reiteradas en los trabajos preparatorios del Code («Sobre la ley como instrumento de certeza en la Revolución de 1789»: Anuario de Filosofía del Derecho, VI [1989], pp. 129 ss.). 13. C. Beccaria, De los delitos y de las penas [1764], Prefacio de P. Calamandrei, edición bilingüe de P. Andrés, Trotta, Madrid, 2011, cap. IV, p. 121. 14. J.-J. Rousseau, Contrato Social, en S. Masó (ed.), Escritos de combate, Alfaguara, Madrid, 1979, Libro III, Cap. IV, pp. 428 s. 15. Voltaire, «Fragment des instructions pour le Prince Royal», en Oeuvres complètes, Baudouin Frères, París, 1926, vol. 38, p. 85. 16. F. Wieacker, Historia del Derecho privado de la Edad Moderna [1951], trad. de F. Fernández Jardón, ahora en Comares, Granada, 2000, pp. 303 ss. 17. Vid. N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Turín, 1979, pp. 69 ss. Hay traducción de R. de Asís y A. Greppi, Debate, Madrid, 1993.
178
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
presenta de esta manera la expresión más definida y acabada del racionalismo entendido en la triple dimensión que indicaba Gómez Arboleya, esto es, como racionalismo utópico constructivo de la realidad, como racionalismo político edificador del Estado y unificador de la nación y, por último, como racionalismo burgués afirmador de la vida profana, libre e igual18. Iusnaturalismo y racionalismo, construcción del Estado como organización política con vocación de monopolio, homogeneidad jurídica bajo el imperio de la ley, liberalismo y economía mercantil son, pues, los impulsos que confluyen en la empresa codificadora. De ahí que el código no sea reflejo ni simple ordenación de viejas leyes y costumbres, no quiera consagrar lo existente, sino que encarna un diseño de nueva planta que pretende regular las relaciones sociales de modo uniforme, preciso, coherente y claro donde nada pueda quedar al arbitrio del intérprete. Por eso, cabe decir que es en la euforia codificadora cuando la concepción del sistema jurídico se ha visto más ampliamente sometida a los dominios de la razón: creación y aplicación del Derecho aparecen entonces como perfectas operaciones racionales, pues si el código constituye un monumento de la geometría social y jurídica, la interpretación por su parte debe dejar de ser un catálogo de casos, tópicos y argumentos para construirse a imitación del propio código, esto es, como un silogismo perfecto. Si puede decirse así, el código no es una empresa jurisprudencial o de doctores, sino la obra de soberanos filósofos capaces de diseñar un orden jurídico nuevo y acorde con las necesidades económicas y sociales de la época. Conviene insistir en este último aspecto porque el código no persigue solo la racionalidad legislativa, sino también la judicial, como dos caras de una misma moneda. La nueva concepción se ha hecho célebre en un pasaje de Montesquieu: «Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento (la bouche) que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes»19. La racionalidad de la ley se traslada así a la racionalidad de la interpretación que debe convertirse en una operación lógica expresada en forma silogística20. Con independencia del mayor o menor acierto que tuviera como descripción de la actividad interpretativa, este sería el modelo de la codificación que en parte ha llegado a 18. E. Gómez Arboleya, «El racionalismo jurídico y los Códigos europeos, II», en Estudios de Teoría de la sociedad y del Estado, IEP, Madrid, 1992, pp. 508 s. 19. Montesquieu, Del espíritu de las leyes, cit., Libro XI, Cap. VI, p. 156. 20. «En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto: la premisa mayor debe ser la ley general; la menor, la acción conforme o no con la ley; la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez sea constreñido, o cuando quiera hacer aunque sea solo dos silogismos, se abre la puerta a la incertidumbre» (C. Beccaria, De los delitos y de las penas, cit., cap. IV, p. 121).
179
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
nuestros días, el de un juez pasivo, neutral y sometido únicamente a la ley: «el juez es en tribunal el órgano de la ley y no tiene libertad para separarse de ella... Aplicar el hecho a la ley es el único objeto de su ministerio»21. El ideal codificador no solo se guía por un criterio de exhaustividad material, sino que presenta también una vocación excluyente. Por eso, el estricto sometimiento del juez a la ley implica recusar asimismo una de las prácticas más arraigadas en la actuación judicial: el respeto a la jurisprudencia o a los precedentes judiciales. Diderot, por ejemplo, propone que se prohíba la edición o impresión de las sentencias, pues «a la larga terminan por conformar una contra-autoridad legal. Los comentaristas de los libros sacros han dado lugar a mil herejías. Los comentaristas de las leyes las han sofocado»; por tanto, prohibir toda cita de una sentencia22. En suma, en el proyecto jurídico de la Ilustración la rigurosa aplicación de la ley pretende eliminar todo posible decisionismo judicial, lo cual en parte responde a razones epistemológicas, pero en parte también a un designio ideológico. Por un lado, en efecto, se mantiene una confianza acrítica en que la ley diseñada racionalmente pueda a su vez ser aplicada del mismo modo, según el esquema subsuntivo. Por el otro, se considera que la libertad y la seguridad de los ciudadanos solo pueden resultar limitadas desde la ley abstracta y general, no desde la insegura y desigual actividad de los jueces. La codificación entendida como concepto histórico dista de ser, pues, una mera técnica legislativa. La economía normativa, la estructura cartesiana, el lenguaje preciso, la abstracción y generalidad de los preceptos del código, la sistematicidad, el estricto sometimiento del juez a la ley y la concepción mecanicista de su labor servían sin duda a la seguridad jurídica y, con ello, a la incipiente economía capitalista y al proceso de concentración del poder en la organización estatal. Pero, como observa Tomás y Valiente, para los ideólogos del código, este se presenta además como «un sistema completo y permanente de Derecho justo. La codificación del Derecho es la forma técnica de construir una sociedad dotada de un orden justo e inmutable»23. Seguramente nunca ha llegado tan lejos la reconciliación entre el Derecho natural y el Derecho positivo o, lo que es lo mismo, la concepción de este último como escenario para la realización del primero. Si la compilación o la recopilación son un homenaje al pasado, cabe decir que los códigos «son anteproyectos para un futuro mejor»24. 21. G. Filangieri, Ciencia de la legislación, cit., Libro III, p. 156. 22. D. Diderot, «Observaciones sobre la Instrucción...», cit., p. 217. 23. F. Tomás y Valiente, «La codificación, de utopía a técnica vulgarizada» [1985], en Códigos y constituciones, Alianza, Madrid, 1989, p. 116. 24. F. Wieacker, Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, cit., p. 304.
180
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
2. ¿Qué es lo que hoy queda del espíritu codificador? Desde luego, se mantienen vigentes varios cuerpos legales llamados códigos y también algunas leyes generales que parecen responder formalmente al espíritu codificador de exhaustividad material, plenitud y coherencia, aunque tanto aquellos como estas sean objeto de continuos remiendos y adiciones. Pero me parece que muy poco más. Tal vez la transformación más decisiva se advierte desde hace casi dos siglos y no afecta de modo primario al modo de legislar, sino a la misma concepción del Derecho. Se puede resumir en muy pocas palabras: «hay sin duda pretensiones racionales frente al Derecho, pero no hay un Derecho racional»25. El Derecho es desde el historicismo y el positivismo un fenómeno social, histórico y cambiante y, sobre todo, representa la manifestación de una voluntad, no la cristalización de una razón abstracta e intemporal. Si Von Kirchmann pudo escribir que «tres palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura»26, era justamente porque tras la ley ya no se vislumbraba más que una voluntad desnuda que podía ser derogada o sustituida por otra voluntad, en ningún caso el fruto racional de un legislador también racional27. La razón objetiva en la que pensaban los ilustrados cuando hablaban de las «relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas» ya no es la razón instrumental o funcional que impera en nuestros días y a cuyo amparo «el orden jurídico se fragmenta, se relativiza y, lo que es peor, se distancia de toda meta utópica»28. En el espíritu de la codificación la voluntad política se concebía al servicio de una razón universal y atemporal, pero pronto se invertirán los papeles y será la razón la que asuma una función instrumental al servicio de la siempre mudable voluntad política. Pero no se trata solo de un cambio en la concepción general de Derecho. Tampoco se mantiene hoy la concepción liberal de las funciones del Estado que encontró en la técnica codificadora su mejor modo de realización. El Estado ya no se conforma con ser un garante externo de la 25. La afirmación corresponde a F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, citada por F. González Vicén, «Del Derecho natural al positivismo jurídico», en De Kant a Marx. Estudios de historia de las ideas, F. Torres, Valencia, 1984, p. 206. 26. J. H. von Kirchmann, La jurisprudencia no es ciencia [1847], ed. de A. Truyol Serra, CEC, Madrid, 1983, p. 29. 27. Y será a partir de este momento cuando a la ciencia del Derecho no le quede más objeto que la interpretación, pues si la ley es fruto de una voluntad, de la ideología del poder o de una formación espontánea y cosificada, resulta por completo improcedente ensayar una ciencia de la legislación, como había hecho por ejemplo Filangieri de modo expreso. En el marco del positivismo lo que se discutirá es si cabe una interpretación racional del Derecho, descartándose toda reflexión sobre la racionalidad del Derecho mismo. 28. F. Tomás y Valiente, «La codificación, de utopía a técnica vulgarizada», cit., p. 121.
181
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
seguridad jurídica y de la igualdad formal para que sean luego los individuos quienes, a partir del sacrosanto derecho de propiedad y de la no menos sacrosanta autonomía de la voluntad, decidan sus fines propios y den vida así a una sociedad civil perfectamente separada de lo público o estatal. Esta es la imagen que todavía encontramos, por ejemplo, en Ihering29, pero hace mucho tiempo que resulta difícilmente sostenible como descripción de la realidad. El Estado social o intervencionista ha dejado de ser el garante de las reglas de un juego que contempla desde la atalaya de imparcialidad que caracteriza al buen árbitro; es un protagonista del juego mismo, participando decisivamente en la producción y distribución de bienes y servicios, en la definición de las relaciones económicas y laborales, en la educación y la cultura, en fin, prácticamente en todas las esferas de relación social. Y esa participación se realiza de modo permanente a través del Derecho, de una producción normativa cada día más intensa e invasiva que cancela o, cuando menos, relaja considerablemente la antigua separación entre Estado y sociedad. Como denunciaba Ripert hace ya bastantes años, «todo se convierte en Derecho público»30, añorando aquella edad en que las leyes de policía no eran sino la garantía externa del núcleo esencial del Derecho, formado justamente por el Derecho privado donde, desde Domat, se había instalado en lo fundamental el Derecho de naturaleza31. Las consecuencias de todo ello son bien conocidas32. Tal vez la que primero salta a la vista es la inflación legislativa33 que, desmintiendo el ideal ilustrado que recomendaba la mayor economía y claridad en la producción del Derecho, supone no solo la multiplicación de las normas en las áreas más insospechadas de la vida humana y de las relaciones sociales, sino también su creciente complejidad e imperfección lingüística y sistemática, el desplazamiento de los valores de generalidad y abstracción en beneficio de la intervención singular y en ocasiones hasta irrepetible, el 29. «El comercio y la industria, la agricultura, la fabricación, el arte y la ciencia, las costumbres domésticas se organizan en lo esencial por sí mismas. El Estado con su Derecho interviene solo aquí y allá en la medida que es inevitable para asegurar el orden que se han dado esos fines a sí mismos contra la lesión...» (R. Ihering, El fin en el Derecho [1877], trad. de D. Abad de Santillán, Cagica, México, 1961, p. 83). 30. G. Ripert, Le déclin du Droit, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1949, p. 37. 31. Si se codificase el Derecho natural, obtendríamos un código civil, dice G. Tarello comentando la obra de Domat, Storia Della cultura giuridica moderna I. Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bolonia, 1976, p. 170. 32. Un análisis pormenorizado y certero puede verse en G. Marcilla Córdoba, Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación, CEPC, Madrid, 2005, pp. 155 ss. 33. De hipertrofia legislativa o legal polution habla A. E. Pérez Luño, El desbordamiento de las fuentes del Derecho, La Ley, Madrid, 2011, pp. 115 ss.
182
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
sacrificio del ideal de la estabilidad y perdurabilidad ante lo urgente y lo efímero, y quizás sobre todo el desconocimiento de la igualdad formal en nombre de la diferenciación, de la especialidad, cuando no directamente del privilegio. Más leyes, pero sobre todo peores leyes: la ley que se mimetiza con el reglamento pierde «toda su grandeza de reconocimiento general de derechos y deberes para transformarse en regla técnica al servicio de las policies del gobierno»34 No solo se puede dar por perdida la batalla de la estética, sino que todo parece indicar que del orden cartesiano hemos pasado al Derecho como caos35. Los efectos de esta inflación legislativa son los mismos que los de la inflación monetaria, la desvalorización36; en nuestro caso, la pérdida de valor del Derecho, de la certeza y de la propia racionalidad, o sea, del ideal codificador. Por eso, la inflación o hipertrofia legislativa tiene efectos devastadores en el Derecho penal, esa delicada herramienta que debería tener unos fines perfectamente tasados, básicamente la exclusiva protección de bienes jurídicos fundamentales, pero que una y otra vez se usa como un instrumento más de la política ordinaria. Es verdad que en España se ha logrado en la práctica una reserva de código, esto es, una casi total eliminación de las viejas leyes especiales. Sin embargo, esa reserva formal de código no es antídoto suficiente para eliminar otros vicios: la inflación legislativa queda patente en las alrededor de veinticinco reformas que en poco más de quince años ha sufrido el Código de 1995, algunas de notable calado; se sigue legislando de manera coyuntural y a impulsos de mera oportunidad política o de una opinión pública con frecuencia ofuscada por los acontecimientos de última hora, como los sucesos de violencia doméstica o de delincuencia juvenil, cuando no a estímulos de intereses gremiales o profesionales perfectamente identificables; a veces problemas sociales que reclaman otro tipo de respuestas quieren ser exorcizados mediante la tipificación penal; tampoco es raro el recurso a la legislación solo simbólica, incapaz de producir algún efecto preventivo apreciable, pero cuya mera promulgación suscita, o se supone que suscita, adhesión y conformidad por parte de algunos grupos sociales; todo ello con el resultado de extender la tutela penal a bienes jurídicos de menor cuantía, o de ampliar el correspondiente reproche a conductas de reducida entidad. En definitiva, la legislación que una y otra vez modifica el código penal dista de ser aquel diseño racional que, como pensaban los ilustrados, sirviese de puente entre la ciencia y la política. Por mucha mayoría abso34. F. Laporta, «Materiales para una reflexión sobre la racionalidad y crisis de la ley»: Doxa, 22 (1999), p. 325. 35. F. Tomás y Valiente, «La codificación, de utopía a técnica vulgarizada», cit., pp. 119 s. 36. La comparación del texto corresponde a F. Carnelutti y la tomo de G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., p. 178.
183
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
luta que requiera la producción de normas penales, la política criminal que estas revelan sigue siendo más una política circunstancial, efímera y de oportunidad que una política meditada llamada a perdurar. Sin embargo, la ampliación de las funciones estatales y su intromisión en ámbitos antes reservados a la iniciativa privada no solo ha provocado una inflación legislativa y, sobre todo, un deterioro en la misma estructura y sistemática de las leyes, sino incluso también un desplazamiento del Estado legislativo, del Estado basado en la ley, al Estado administrativo o reglamentario. Porque en un Estado dotado de fines sus normas parecen adquirir una nueva fisonomía: de un lado, cláusulas muy generales indicadoras de los grandes objetivos y finalidades de la acción política; de otro, reglas mucho más pormenorizadas y singulares, por lo común de vigencia efímera, y que con frecuencia suscitan contradicciones, reiteraciones o zonas de penumbra. Si las primeras, las llamadas directrices o normas programáticas, suelen aparecer en las constituciones, las segundas, las reglas de detalle, suelen ser patrimonio de los reglamentos: la ley queda, si así puede decirse, emparedada entre el poder constituyente y el poder ejecutivo37, limitándose en ocasiones a especificar ligera y superficialmente la orientación constitucional para luego conferir una amplia habilitación a favor del Gobierno. De este modo, los reglamentos no solo representan las normas más abundantes, «sino también las que mayor incidencia práctica tienen sobre la vida de los ciudadanos»38, pues las nuevas funciones del Estado relacionadas con la gestión de los servicios públicos o con la satisfacción de derechos sociales ya no son tareas del Estado legislativo simplemente ejecutadas por la Administración, sino tareas que suponen una amplia discrecionalidad por parte de esta: «el principio de legalidad, es decir, la predeterminación legislativa de la actuación administrativa, está fatalmente destinada a retroceder»39. La ley es desplazada por el reglamento y la propia ley adquiere con frecuencia una apariencia reglamentaria. Pero tanto la primera como el segundo se ven a su vez desplazados por nuevas formas de producción jurídica que suponen la quiebra del Estado unitario basado en la idea de soberanía indivisible, que fuera el marco político de florecimiento de la codificación. Porque, como hemos visto, el código presenta siempre una vocación de unidad, igualdad y exclusividad: la regulación que ofrece sobre cualquier aspecto aspira a ser la única en su ámbito territorial, y por eso es garante de la igualdad entre todos los ciudadanos e instrumento 37. Con razón habla Pérez Luño de una «hipostenia legislativa» (El desbordamiento de las fuentes del Derecho, cit., p. 117). 38. F. Rubio Llorente, «El procedimiento legislativo en España. El lugar de la ley entre las fuentes del Derecho»: Revista Española de Derecho Constitucional, 16 (1986), p. 106. 39. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia [1992], trad. de Marina Gascón, Trotta, Madrid, 102011, p. 35.
184
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
de la unidad política. Esta idea se ve amenazada por dos fenómenos particularmente visibles y creo que no es necesario un examen jurídico de detalle para comprender que el que había sido fundamento del concepto ilustrado de ley y de código se halla en entredicho: la integración en las instituciones europeas y el Estado de las Autonomías representan un proceso de expropiación de la en otro tiempo competencia universal de la ley, y en cierto modo suponen una especie de viaje de vuelta a la Edad Media. Si el Estado moderno se construyó mediante la expropiación de las facultades y representaciones de los poderes universales (la Iglesia y el Imperio) y particulares (feudalismo, autonomías locales, gremiales, etc.)40, el momento actual parece caracterizarse por una expropiación de sentido contrario: del Estado a las instituciones supranacionales, y del Estado a unas instituciones «menores» que difícilmente pueden seguir considerándose parte de una entidad política unitaria. Por eso, cabe hablar tanto de una supraestatalidad como de una infraestatalidad normativa41. Finalmente, un fenómeno de consecuencias aparentemente contradictorias es el de la revitalización de las fuentes sociales, que alcanza su máxima expresión en lo que suele llamarse desregulación42. Y es contradictorio porque, de un lado, parece oponerse al Estado social o intervencionista que, como se ha visto, se halla en la base de la crisis del concepto ilustrado de ley y, por tanto, de los valores de la codificación; pero, de otro, lesiona también los ideales de la unicidad, imparcialidad y perdurabilidad del Derecho. Esa revitalización de las fuentes sociales se manifiesta, no ya a través de la venerable costumbre, sino de otras formas de producción jurídica que discurren al margen de las instituciones estatales, aunque no por ello puedan calificarse de espontáneas o «desinstitucionalizadas»43. Aquí la competencia universal de la ley se ve desplazada por el protagonismo de los agentes sociales o simplemente de los poderes económicos, más favorables a dotarse de reglas pactadas y transitorias, condicionadas a los cambios en la relación de fuerzas, que a someterse a leyes «heterónomas» con vocación de generalidad y permanencia. Es verdad que esos acuerdos tienden a cristalizar en leyes o en otras normas estatales, pero, para entonces, estas han perdido aquel 40. Vid. M. García Pelayo, Del mito y de la razón en el pensamiento político, Revista de Occidente, Madrid, 1968, pp. 97 ss. 41. A. E. Pérez Luño, El desbordamiento de las fuentes del Derecho, cit., pp. 86 ss. 42. Llama la atención sobre este carácter contradictorio G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., p. 201. 43. Como escribe M. Atienza, «la desregulación no significa acabar con el poder, sino sustituir un poder (el poder del Estado) por otro poder, el que cada parte tiene en un proceso de negociación», beneficiando a aquellos que tienen mayor poder económico, que pueden ejercerlo sin someterse a las normas estatales (El sentido del Derecho, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 133 s.).
185
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
carácter impersonal, objetivo y de proyecto abstracto de racionalización para convertirse, por así decirlo, en leyes pactadas o contractuales al servicio de intereses particulares o sectoriales44. Como observa Irti, esas leyes ya no obtienen la fuerza vinculante de los poderes constitucionales, sino del previo acuerdo de los grandes grupos organizados, de manera que, curiosamente, si antes decíamos que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, en las actuales circunstancias bien podríamos decir que la ley tiene fuerza de contrato entre las partes45. ¿Qué queda, pues, de la codificación? La verdad es que muy poco. Entendida como concepto histórico, es decir, en su más pleno significado, cabe decir que el mundo y la cultura que fueron su fundamento resultan hoy irreconocibles. Por supuesto, ha desaparecido aquella confianza en que las luces de la razón nos iluminarían las verdades eternas de la ética y del Derecho e incluso, más aún, ha desaparecido la confianza en que la legislación positiva pueda representar un mero proceso de deducción a partir de aquellas premisas racionales. El objetivismo y el cognoscitivismo moral de la Ilustración se ha transformado en otro tipo de racionalidad, más débil, menos aficionada a las verdades concluyentes; la verdad es más efímera o provisional, también más consensual. Y la fe en el Derecho positivo como artificio al servicio del Derecho natural igualmente se ha desvanecido; ya no hay príncipes ilustrados o voluntades generales habitando en el kantiano reino de los fines, sino intereses públicos y privados, universales y particulares, todos entretejidos. Por otra parte, el fundamento político o ideológico de la codificación ha quebrado en no menor medida: la concepción liberal de la economía, de la sociedad y de las instituciones pobladas de sujetos como los que contemplaba el código civil hace tiempo que ha cedido paso a una concepción muy diferente, que tiende a cancelar la separación entre sociedad y Estado, que propicia por ello el protagonismo de este en todos los entresijos de la economía, de la cultura, etc., y, en suma, que parte de la imagen de un individuo situado y no de un individuo abstracto. Pero tampoco el concepto formal o teórico de codificación parece haber cosechado mucha mayor fortuna. Los fenómenos que hemos examinado, la inflación legislativa, la fugacidad y provisionalidad del Derecho, la pérdida de claridad y hasta de elegancia en el modo de legislar, la supraestatalidad y la infraestatalidad normativas, el protagonismo del reglamento y la desregulación, las leyes de objeto múltiple que disciplinan materias heterogéneas y que alcanza niveles casi cómicos en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos, y tantos otros fenómenos de deterio44. Vid. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil, cit., p. 38. 45. N. Irti, La edad de la descodificación [1979], trad. de L. Rojo, Bosch, Barcelona, 1992, pp. 30 s.
186
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
ro se han asentado en los sistemas jurídicos contemporáneos y representan un rotundo desmentido a los valores de la codificación: leyes únicas y sencillas, exhaustivamente comprensivas de una materia, perdurables, abstractas y generales, dotadas de plenitud y de coherencia interna. De la cartografía social hemos pasado a la geografía borrosa. Pero entonces, en los albores del siglo XXI, ¿cabe vislumbrar algún futuro para los ideales de la codificación y de la racionalidad legislativa? Tal vez lo más realista fuera abrazar el pesimismo, pero, si hubiese que formular, no un diagnóstico sobre la realidad, sino algún modelo prescriptivo, creo que la respuesta más plausible habría de enderezarse a la recuperación de la razón jurídica no solo en la esfera que ha sido tradicionalmente cultivada en los dos últimos siglos, la de la interpretación y aplicación del Derecho, sino también en la de la producción normativa; lo que supone un nuevo viaje de regreso, ahora desde la interpretación a la creación del Derecho. Y creo que, al igual que sucedió en el marco cultural de la Ilustración, el modelo de racionalidad no puede ser distinto para cada una de las esferas indicadas: si en el siglo XVIII se postulaba un racionalismo cartesiano y una confianza epistemológica en alcanzar verdades objetivas y eternas, así como interpretaciones verdaderas, hoy, seguramente de modo más modesto, parece que solo se pueden seguir los itinerarios que nos indica la teoría de la argumentación jurídica. Tal vez otras muchas transformaciones que han determinado el declive del espíritu codificador resultan ya irreversibles, y ni siquiera es seguro que fuera deseable recuperar todo lo que representó el mundo y la cultura de la codificación, pero, al menos, la racionalidad del Derecho expresa un anhelo permanente de civilización ante el desnudo voluntarismo del decisionismo jurídico, siempre presente en el Derecho. A mi juicio, y aunque parezca paradójico, esa recuperación de la racionalidad puede encontrar su punto de partida en el constitucionalismo, o en una cierta versión del constitucionalismo; porque desde la perspectiva de la ley y del código, también el constitucionalismo ha desempeñado y desempeña funciones distintas y hasta contradictorias. 3. Constitucionalismo y codificación Que códigos y constituciones presentan bastante más que un simple parecido de familia me parece fuera de toda duda; si, como hemos visto, el código históricamente es algo más que una recopilación de leyes civiles o penales, la constitución también es algo más que una recopilación de leyes políticas. Ambos documentos reconocen un común origen liberal, ambos son herederos del iusnaturalismo racionalista, los dos parecen dirigirse a un mismo sujeto, el individuo a veces llamado abstracto, es decir, 187
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
jurídicamente igual a los demás individuos, y, en fin, lo que más interesa ahora, tanto uno como otro configuran «la actividad del jurista como una actividad técnico-cognoscitiva (y no práctico-valorativa)»46, esto es, científica y no política. Con razón ha podido decirse que «la codificación se corresponde en el campo del derecho privado a lo que fueron las declaraciones de derechos y las constituciones en el ámbito del derecho público... Del mismo modo que estas se dirigían a garantizar la libertad política de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado, las codificaciones se orientaban a asegurar la libertad civil del individuo en su vida privada contra las indebidas ingerencias del poder político»47. Incluso a propósito del sistema jurídico de nuestros días escribía Tomás y Valiente que solo la Constitución de 1978 y algunos estatutos de autonomía han sabido conservar algunos de los rasgos del espíritu codificador, siendo «algo más que meros códigos formales, para encerrar la plasmación normativa de aspiraciones, esperanzas, valores y creencias colectivas»48. Por otra parte, aunque la constitución se postule como ley suprema y, por tanto, superior a unos códigos que siempre tuvieron la vocación de ser a su vez leyes supremas en sus respectivas materias, lo cierto es que la versión del constitucionalismo que se asentó en Europa hasta la segunda guerra mundial resultó neutral o no conflictiva frente al código, de manera que constituciones y códigos pudieron coexistir pacíficamente. Expresado de modo muy sintético, creo que concurrieron varias razones para esa neutralidad: de entrada, la siempre discutible fuerza normativa de las constituciones decimonónicas, concebidas a veces más como proclamas políticas que como textos jurídicos. Asimismo, la frecuente ausencia en las mismas de una tabla de derechos o de un contenido material susceptible de ser invocado por los ciudadanos; aquellas constituciones presentaban un fuerte carácter formal o de distribución del poder entre los órganos estatales, eran más «fuente de las fuentes» (norma normarum) que fuentes ellas mismas. Y, por encima de todo, la rigurosa exclusión de una garantía judicial en defensa de la constitución, ya fuese difusa o concentrada. En suma, el conflicto entre constituciones y códigos resultaba en la práctica inconcebible, ante todo porque hablaban de cosas distintas y, en todo caso, porque los jueces venían obligados a aplicar los segundos, pero tenían prohibido emitir una sentencia contra legem basándose en las primeras. El constitucionalismo de la época garantizaba la supremacía de la ley, la autoridad del legislador y la función pasiva del juez, o sea, los valores de la codificación. 46. G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna I, cit., p. 28. 47. El texto corresponde a G. Solari, pero lo tomo de G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., p. 25, nota 7. 48. F. Tomás y Valiente, «La codificación, de utopía a técnica vulgarizada», cit., p. 122.
188
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
Un ejemplo sobresaliente de lo que digo puede encontrarse nada menos que en Kelsen, cuya obra por lo demás culmina la historia del viejo constitucionalismo europeo. Como es bien conocido, Kelsen diseña por vez primera en Europa un sistema de control de constitucionalidad que se encomienda, no a la justicia ordinaria como en Estados Unidos, sino a un Tribunal de composición y competencias muy peculiares. Ahora bien, como condición del reconocimiento de la fuerza normativa de la constitución y del consiguiente sistema de control de las leyes, resulta sumamente llamativo el modelo de constitución que nos propone el autor austriaco, un modelo que justamente excluye la presencia de principios sustantivos o de derechos que pudieran entrar en conflicto con la futura legislación ordinaria, porque «podrían interpretarse las disposiciones de la constitución que invitan al legislador a someterse a la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, la moralidad, etc., como directivas relativas al contenido de las leyes. Esta interpretación sería evidentemente equivocada... Y no es imposible que un tribunal constitucional llamado a decidir sobre la constitucionalidad de una ley la anule por el motivo de ser injusta... Pero en ese caso el poder del tribunal sería tal que habría que considerarlo simplemente insoportable»49. Este planteamiento es coherente con la tradición del legalismo europeo. Kelsen, que mantenía como ideal la concepción «científica» o cognitiva de la interpretación legada precisamente por la Ilustración y por la codificación, pero que estaba persuadido de que en realidad la jurisdicción desempeñaba una función creadora de Derecho, propone un modelo de constitución y de tribunal constitucional que resulta fiel a ese ideal de absoluto respeto a la ley del Parlamento y que, por tanto, huye todo lo posible de la realidad descrita por el entonces pujante Derecho libre50. En consecuencia, una constitución formal o procedimental que condicione el modo de hacer las leyes, o sea, que distribuya el poder, pero no el contenido de las mismas, una jurisdicción concentrada que en realidad forma parte del legislativo y no del poder judicial, y un control abstracto o de compatibilidad lógica que, excluyendo el conocimiento de hechos, eliminase en la mayor medida posible el momento «creativo» o discrecional de la jurisdicción51; cabe decir que esta tradición constitucional 49. H. Kelsen, «La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)» [1928], en Escritos sobre la democracia y el socialismo, ed. de J. Ruiz Manero, Debate, Madrid, 1988, pp. 142 s. 50. Por otra parte, Kelsen excluye la legislación del capítulo de la ciencia jurídica: la ley no responde a ninguna «lógica», sino a la voluntad del legislador, y una teoría que pretendiese racionalizar sus fines sería puramente ideológica y engañosa. Vid. J. A. García Amado, «Razón práctica y teoría de la legislación», en Ensayos de filosofía jurídica, Temis, Bogotá, 2003, pp. 4 ss. 51. Vid. M. Gascón, «La justicia constitucional: entre legislación y jurisdicción»: Revista Española de Derecho Constitucional, 41 (1994), p. 64.
189
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
nació contra el activismo judicial y contra una jurisprudencia valorativa, o lo que es lo mismo, como un modo de fortalecer la ley y al legislador democrático. Hay, pues, un constitucionalismo compatible con la codificación y que comparte con esta un mismo paradigma de racionalidad jurídica, aquel que concibe la interpretación como una labor técnico-cognoscitiva y al juez como una boca muda que pronuncia las palabras de la ley. Como vimos, esta es una de las claves de la codificación, diseñar un Derecho capaz de eliminar la discreción judicial y, con ello también, el poder del que los jueces habían gozado en épocas pretéritas: a partir del dogma de la plenitud del sistema jurídico, el juez puede y debe verificar una operación técnica de acuerdo con el modelo silogístico en el que han de estar ausentes elementos valorativos o ideológicos52. Y esta idea es plenamente compatible con la versión comentada del constitucionalismo. Pero si este excursus está justificado, es precisamente porque representa el contrapunto de otra versión del constitucionalismo que abre una nueva y grave crisis en la concepción de la ley y de la interpretación que sirvió de impulso a la empresa codificadora. Me refiero precisamente al constitucionalismo de nuestros días, al constitucionalismo de los derechos, sobre todo en la versión o interpretación que aquí hemos llamado neoconstitucionalista o principialista; un modelo que desde mediados del siglo pasado viene minando la estructura del sistema jurídico continental, sobre todo en lo relativo a las relaciones entre juez y legislador. De entrada, las constituciones de nuestros días ostentan una fuerza jurídica indiscutible: son normas supremas que postulan su aplicación directa por parte de los operadores jurídicos en todo género de conflictos, de manera que el código ya no encarna el horizonte primero y último de la interpretación y de la aplicación judicial; es solo una pieza más en el marco normativo por considerar. En segundo lugar, y esto es decisivo, los modernos documentos constitucionales ya no son simples normas de organización del poder y de las fuentes, sino que presentan un muy denso contenido material formado por valores, principios y derechos que no solo condicionan sustancialmente la validez de las leyes, sino que pretenden disciplinar directamente el entero sistema jurídico. Tales normas presentan una fisonomía peculiar, constituyen incondicionales categóricos que, al carecer de una precisa condición de aplicación, son potencialmente aplicables a un número no determinado de casos, aunque no siempre que resultan aplicables triunfe 52. Todavía nuestro Código civil (art. 1.7) impone a los jueces «el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido», lo que solo se explica si se presume que el Derecho ofrece respuesta para cualquier problema práctico.
190
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
o se imponga la consecuencia normativa prevista en las mismas; por eso, se dice que son normas derrotables. Esta fisonomía se halla en la base del llamado efecto impregnación o irradiación, que puede resumirse en el siguiente lema: no hay problema jurídico que no encuentre respuesta, y con frecuencia más de una respuesta, en el entramado constitucional de principios y derechos; por ejemplo, cabe decir que el Código civil es el código de la propiedad y de la autonomía de la voluntad, que son sin duda valores con respaldo constitucional, pero frente a los que se yergue la «función social» de la propiedad, el derecho a la vivienda, la protección del medio ambiente o las normas de protección de los trabajadores, elementos que también han de ser considerados por el juez y que eventualmente pueden triunfar frente a las prescripciones del código. Lo que quiero indicar, en suma, es que las constituciones de nuestros días «hablan de lo mismo» que los códigos; ley y constitución comparten el mismo campo de juego y es preciso abandonar la concepción «topográfica» que idealmente dividía el mundo jurídico en dos esferas, la esfera de lo que el legislador podía decidir libérrimamente y el juez obedecer puntualmente, y la esfera de lo que no podía hacer en absoluto por representar el «coto vedado» de la decisión constitucional. No procede aquí un análisis detallado de lo que acabamos de exponer de forma tan sintética, pero creo que lo dicho es suficiente para comprender que el constitucionalismo de nuestros días abre una brecha profunda en uno de los valores fundamentales de la cultura de la codificación, la supremacía de la ley y el estricto y exclusivo sometimiento del juez a la misma mediante un modelo de interpretación «mecánico» o cognoscitivo. De un lado, en efecto, los códigos ya no son aquellos documentos jurídicos que recogían con exhaustividad la regulación de una cierta materia, y ello sin duda porque se han multiplicado las leyes especiales, pero también porque existe una norma suprema de una extraordinaria densidad normativa que se extiende sin excepción a cualquier materia. De otra parte, la aplicación de esa norma suprema que se superpone a las soluciones de la ley tampoco parece admitir el método subsuntivo, sino que reclama una argumentación irremediablemente valorativa que implica sustituir la lógica de la ley por la lógica de la constitución y, al decir de muchos, por la lógica del juez. Sea como fuere, parece que el constitucionalismo de nuestros días invita a la construcción de un nuevo Derecho de juristas o de un Derecho fuertemente jurisprudencial donde el papel de la ley se torna secundario. Y esto no tanto porque la propia validez de la ley dependa en última instancia de una decisión judicial, pues al fin y al cabo el Tribunal Constitucional y el procedimiento de inconstitucionalidad pueden verse más cerca de la esfera legislativa que de la judicial, sino sobre todo porque su aplicabilidad ya no depende de un silogismo subsuntivo, 191
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
sino de una ponderación de naturaleza judicial y valorativa a partir de los no siempre precisos principios y derechos constitucionales. Visto así, el constitucionalismo proporciona nuevos estímulos a la vieja interpretatio que justamente pretendió ser desterrada por el Derecho de la razón y añadir un motivo más a la crisis del espíritu legislativo y codificador. Precisamente por eso, porque la epistemología alentada por el código se muestra claramente insuficiente para dar cuenta de los actuales problemas de interpretación, el nuevo modelo reclama el desarrollo de una depurada argumentación jurídica que de algún modo compense el déficit de legitimación democrática del juez: no es casual que la teoría de la argumentación haya conocido una extraordinaria revitalización precisamente en el marco del constitucionalismo contemporáneo53. Y tampoco es de extrañar que, si en otro tiempo el racionalismo del código se quiso proyectar sobre la interpretación y sobre la jurisprudencia, hoy el constitucionalismo y las prácticas jurídicas que alienta puedan verse como un estímulo para la ciencia de la legislación y, por tanto, para el diseño de leyes racionales o más racionales de lo que cabe esperar en un puro «modelo Westminster» de absoluta incondicionalidad de la ley. Primero porque, hoy como ayer, parece que la racionalidad interpretativa o judicial ha de tener como presupuesto algún grado de racionalidad en aquello que constituye su premisa normativa54; pero también porque si la misma racionalidad representa hoy una condición de la validez y de la aplicabilidad de las leyes, parece lógico que sus requerimientos se extiendan al propio diseño legislativo55. Con todos los márgenes de libertad política que derivan de su legitimidad democrática, la razón práctica no debería quedar en suspenso ante el legislador que actúa sometido a una constitución basada en derechos. Tampoco debería caber una concepción puramente voluntarista o decisionista de la ley allí donde exigimos una interpretación racional de la misma. 4. Una nueva ciencia de la legislación La nueva ciencia de la legislación del siglo XXI no puede pretender en mi opinión reproducir las virtudes de la del siglo XVIII, y esto aunque solo sea porque, como ya se ha visto, parece faltar hoy ese racionalis53. Sobre los estímulos que recibe la teoría de la argumentación, vid. M. Atienza, El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, pp. 15 ss. 54. M. Atienza, Contribución a una teoría de la legislación, Civitas, Madrid, 1997, p. 99. 55. Que el constitucionalismo puede contribuir a una mayor racionalidad legislativa es subrayado por G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., pp. 313 ss.; y por A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, Trotta, Madrid, 2009, pp. 52 ss.
192
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
mo utópico y constructivo de la realidad que representó la Ilustración; si puede decirse así, nos falta aquel optimismo histórico a propósito de la razón y del Derecho. Sin embargo, es un hecho constatable que, tras casi dos siglos de silencio en los que la única racionalidad que pareció preocupar a los juristas fue la suya propia, en las últimas décadas se aprecia una notable preocupación por la calidad de las leyes e incluso una revitalización de la ciencia de la legislación. En líneas generales, dicha preocupación toma una doble dirección: la minimalista o de técnica legislativa y la maximalista o de política legislativa56. La primera orientación persigue una mejor producción normativa, con relativa independencia del contenido de las leyes y de los fines del legislador. La segunda, en cambio, no deja de plantearse la posibilidad de otra producción normativa, por lo que asume una función crítica no ya frente a la forma de las leyes, sino también frente a su contenido y a los fines que persigue. Desde otra perspectiva, la técnica legislativa se mueve en la esfera de la justicia formal que tiene que ver con la certeza y seguridad jurídica, con la previsibilidad de las acciones, incluso también, si se quiere, con la eficacia y efectividad de las leyes; la política legislativa, en cambio, se instala más bien en la esfera de la justicia material que tiene que ver con las razones justificatorias de aquello que el Derecho manda, prohíbe o permite. La técnica legislativa presenta, pues, un carácter instrumental, en el sentido de que su objetivo es que la ley obtenga éxito. Sin embargo, ese éxito puede cifrarse en aspectos bastante diferentes. Por lo común, cuando los juristas hablan de técnica legislativa se refieren a los valores del que hemos llamado concepto técnico o formal de codificación, es decir, a aquellos que aseguran que la norma pueda ser entendida del mejor modo posible por parte de los destinatarios, que tenga éxito como forma de comunicación de un mensaje prescriptivo: claridad, sencillez, no contradicción, etc. Sin embargo, desde una óptica más sociológica, el éxito de las normas puede referirse también a la eficacia de su contenido prescriptivo, bien porque este sea cumplido por los sujetos obligados, bien porque las instituciones reaccionen adecuadamente en caso de incumplimiento. Y aún cabe hablar de éxito en un tercer sentido que pudiéramos llamar teleológico o relativo a la efectividad de la norma para alcanzar los fines que en cada caso se haya propuesto el legislador57. 56. Se puede poner en duda el acierto de estas equivalencias, pero aquí podemos prescindir de la discusión. Vid. G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., pp. 286 ss. 57. Con una u otra terminología, aproximaciones análogas pueden encontrarse J. Wróblewsky, «Propos final» a la Science de la legislation, PUF, París, 1988, pp. 105 ss.; M. Atienza, Contribución a una teoría de la legislación, cit., pp. 87 ss.; J. A. García Amado, «Razón práctica y teoría de la legislación», cit., pp. 12 ss.; E. Bulygin, «Teoría y técnica de la legislación», en C. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógico y Derecho, CEPC,
193
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Obviamente, aquí se reúnen exigencias de racionalidad muy diferentes, que podemos llamar lingüística y sistemática, pragmática y teleológica. En relación con el primer y más tradicional nivel de la técnica legislativa, la racionalidad lingüística postula la claridad y precisión en el uso de las palabras, y supone eliminar en la mayor medida posible los problemas de vaguedad y ambigüedad; aunque su total superación resulte inalcanzable porque se trata de características propias de todo lenguaje natural como es el que usa el Derecho. A su vez, la racionalidad sistemática tiene que ver con la inserción de la norma en un conjunto o sistema que se postula como pleno, coherente y no reiterativo. Por lo demás, este es un aspecto que no afecta solo a la calidad de las leyes, sino también a otras dimensiones propiamente institucionales, como la función creadora de los jueces, la validez o la vigencia. Las lagunas, por ejemplo, implican un llamamiento a los principios generales del Derecho o al argumento analógico, que suponen en todo caso una intromisión del razonamiento jurídico en la producción normativa. Por otra parte, las antinomias se saldan con la pérdida de validez o vigencia de las normas o también, como se ha visto, con su no aplicabilidad. En suma, racionalidad lingüística y sistemática son el fundamento de la certeza del Derecho y, por tanto, de su aplicación uniforme por parte de los operadores jurídicos. A propósito de la racionalidad pragmática o relativa a la eficacia de las normas, cabe distinguir, siguiendo una propuesta de Ferrajoli58, entre eficacia primaria y secundaria. Una norma es eficaz en vía primaria cuando es cumplida por los sujetos obligados, ya sean poderes públicos o particulares: una norma penal es eficaz cuando resulta espontáneamente obedecida por todos, una norma constitucional relativa a derechos es eficaz cuando los poderes públicos se muestran respetuosos con la misma, etc. En cambio, una norma es eficaz en vía secundaria cuando, ante la ineficacia primaria, se ponen en marcha los mecanismos de anulación de los actos inválidos o de sanción de los actos ilícitos. Tanto la eficacia primaria como secundaria presentan un carácter gradual y dependen de condiciones y circunstancias complejas, que no procede examinar aquí. Pero conviene subrayar que entre ellas existen relaciones tanto de oposición como de interacción: de oposición porque, como bien se comprende, cuanto mayor sea el cumplimiento espontáneo, menor será el recurso a los instrumentos que garantizan la eficacia secundaria, y a la inversa, la mayor Madrid, 1991, pp. 411 ss.; R. Guastini, «Redazione e interpretazione dei documenti normativi», en S. Bartole (ed.), Lezioni di tecnica legislativa, CEDAM, Padua, 1988, p. 37; V. Zapatero, «De la jurisprudencia a la legislación»: Doxa, 15-16, II (1994), pp. 787 ss.; G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., pp. 279 ss. 58. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 10.22, vol. I, pp. 659 ss.
194
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
eficacia secundaria es señal de la ineficacia primaria. De interacción, porque al menos una de las razones que estimulan la obediencia al Derecho es la eficacia (secundaria) del sistema, singularmente la garantía que suponen las sanciones; y, a su vez, la inoperancia de las instituciones de garantía secundaria representa una invitación a la desobediencia en vía primaria. Finalmente, el último aspecto que cabe incluir en la técnica legislativa, y tal vez el más alejado de la preocupación de los juristas, es el que se expresa en la racionalidad teleológica, relativa al grado de efectividad de las leyes en orden a la consecución de los fines u objetivos asignados en cada caso por el legislador. El aludido descuido puede obedecer quizás al papel de gendarme externo que exhibió el Derecho en el Estado liberal, confiando en que fuera la propia sociedad quien determinase los fines; en ese marco la normatividad jurídica se expresa de ordinario en obligaciones de contenido negativo que se satisfacen con la simple no violación del amplio ámbito de autonomía individual. No ocurre así en el Estado social o intervencionista: de una parte, porque aquí el Derecho sí asume el cumplimiento de fines como la dirección de la economía, la garantía del empleo o la satisfacción de ciertas necesidades; y, de otro, porque las obligaciones que imponen sus normas son con frecuencia de naturaleza positiva, aunque no pocas veces sean normas poco concluyentes que no especifican ni los sujetos obligados ni el preciso contenido obligacional. El Estado social, que está en el origen de la crisis de la ley y de los valores de la codificación, se muestra hoy como un nuevo desafío a la calidad de las leyes. La ciencia legislativa, incluso en la versión técnica o minimalista que acabamos de enunciar, no deja de ofrecer una dimensión crítica frente al Derecho positivo: mostrar las imprecisiones del lenguaje normativo, constatar antinomias o lagunas, advertir la ineficacia de las normas, denunciar su inefectividad o, peor aún, denunciar la divergencia entre los fines declarados y los efectivamente perseguidos por el legislador, como es el caso de la llamada legislación simbólica; son todas tareas que implican la asunción de una función crítica y no meramente descriptiva por parte de la ciencia jurídica. Aunque se trate de una crítica interna que no pone en cuestión todavía la justicia o rectitud de las normas, sino su adecuación a la lógica del propio sistema, en la línea sugerida por Ferrajoli para el conjunto de la ciencia del Derecho59. El Derecho es un universo artificial y lingüístico que supone una interna racionalidad que a la teoría corresponde hacer explícita y reconstruir como principia iuris tantum, es decir, no como principios del Derecho, sino sobre el Derecho. Tal vez la objeción que cabe formular a este programa es el de un cierto sincretismo o falta de homogeneidad metodológica, pues así como el cultivo de 59.
Obra citada en nota anterior, en especial la Introducción, § II, vol. I, pp. 19 ss.
195
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
la racionalidad lingüística y sistemática ha sido patrimonio de la ciencia del Derecho, las racionalidades pragmática y teleológica suponen una apertura a investigaciones empíricas y sociológicas, así como a evaluaciones políticas, ajenas a las tradicionales preocupaciones del jurista. Con todo, la ciencia de la legislación que quedó dibujada en el epígrafe primero no incluía solo una técnica, sino también una política legislativa, y fue esa política la que precisamente imprimió su sello al concepto histórico de codificación como empresa llamada a transformar en Derecho positivo los postulados del Derecho racional, llamada en suma a construir un Derecho justo. ¿Cabe hoy pensar en un modelo de política legislativa que rehabilite ese concepto histórico de codificación? A mi juicio, los problemas para articular una respuesta positiva no solo provienen del lado del Derecho o del legislador, que obviamente puede rehusar cualquier modelo teórico por muy racional que resulte, sino que ante todo vienen del lado de una teoría ética y jurídica que acaso hoy sea incapaz de construir un modelo equivalente al que alumbró la codificación. Si aún cabe hablar de racionalismo en la moral y en el Derecho, ha de hacerse de un modo muy diferente al que proporcionó fundamento al Derecho de la razón. Recordemos que aquel modelo, ético y jurídico a un tiempo, fue el preparado por el iusnaturalismo racionalista sobre premisas objetivistas y cognoscitivistas que se pensaban aptas para descubrir principios morales universales y eternos, considerando la legislación positiva como un mero proceso de deducción a partir de dichos principios. Justo lo contrario de lo que sostiene buena parte del positivismo jurídico que, como vimos, no solo suele defender posiciones escépticas a propósito de la moral, sino que mantiene una concepción del Derecho dinámica y no estática o deductiva. Obviamente, desde ese positivismo no parece posible emprender una ciencia de la legislación en este sentido fuerte que incluye tanto una aproximación crítica a propósito de los fines del legislador como la construcción de un modelo normativo60. La política del Derecho de la codificación comprendía una teoría de la justicia inasumible desde un positivismo escéptico en materia ética y fuertemente voluntarista en materia jurídica. Pero ¿hay alternativa? Ciertamente, entre el objetivismo moral y el escepticismo parece abrirse camino una tercera posibilidad que cuenta con numerosos adeptos y que trata de recuperar la razón práctica, pero de un modo menos solipsista, más comunicativo y consensual, y que desde luego huye de las verdades eternas. Me refiero al constructivismo ético que se halla en la base de dos grandes teorías que hoy dominan buena parte de la reflexión jurídica y política: la teoría de la argumentación jurídica y la teoría de la 60.
Vid. G. Marcilla, Racionalidad legislativa, cit., p. 283.
196
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
democracia deliberativa. A la primera ya nos hemos referido: si la interpretación del Derecho pretende responder a las reglas de la argumentación racional, parece necesario que parta de premisas racionales, o no irracionales, y por tanto postula una legislación racional. Pero solo eso, postula y no garantiza. Porque, en realidad, la teoría de la argumentación no parece pensada para gobernar los procesos legislativos, sino la aplicación de las cláusulas materiales de una constitución que se presume racional precisamente porque cuenta con principios y derechos fundamentales, poniendo así remedio a la insuficiente racionalidad del legislador. La ley es una decisión que se mueve dentro del marco constitucional y, por tanto, se presume también que dentro del marco de la racionalidad, pero donde culmina la argumentación jurídica racional no es en la ley, sino en la interpretación; el centro de gravedad del Derecho ya no es el sistema estático expresado en la ley o en el código, sino el proceso dinámico en que consiste la interpretación y que se nutre de la argumentación racional. Por eso, se ha dicho con acierto que la teoría del Derecho hoy dominante, en la que ocupa un lugar de privilegio la teoría de la argumentación jurídica, es menos esencialista y más pragmática, menos general y más particular, menos objetualista y más interpretativa, menos sistemática y más problemática61. O sea, justo lo contrario de lo que fue la cultura jurídica de la codificación. Pero el constructivismo ético no solo se halla en la base de las teorías de la argumentación llamadas a fundamentar racionalmente la aplicación de principios y derechos constitucionales, sino que se sitúa en el centro mismo de una democracia concebida como fuente conjunta de Derecho y de moralidad, o sea, se sitúa no solo en la aplicación, sino también en la producción del orden jurídico. Desde esta perspectiva, la democracia se erige en una fábrica de la racionalidad de la ley porque es justamente su procedimiento de formación una suerte de institucionalización del discurso moral. La racionalidad de la ley ya no viene dada por el ajuste de esta a un parámetro externo, como pudo ser en su día el Derecho natural o el programa reformista de la Ilustración, sino que se configura como una cualidad inmanente que deriva de las condiciones de su procedimiento de producción; condiciones que, por lo demás, son las mismas que exhibe una moral que se ha desembarazado de las verdades eternas para ser construida por los propios participantes en el discurso. No es ocasión de discutir las variadas objeciones que pudieran formularse a esta versión fuerte de la teoría de la democracia, entre ellas la no pequeña de que conduce irremediablemente a un positivismo ético muy poco atractivo donde el Derecho positivo, bien que democrático, se convierte en juez de su propia racionalidad o justicia. Por lo que aquí 61.
A. García Figueroa, Criaturas de la moralidad, cit., pp. 215 ss.
197
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
interesa, el problema es que este planteamiento proporciona sin duda un modelo de racionalidad de la ley, solo que un modelo que pudiera considerarse en las antípodas de ese otro modelo de racionalidad al que respondió históricamente la codificación62. Al menos por un motivo: la racionalidad codificadora presentaba un carácter estático, tanto en el sentido (kelseniano) de pretender ser una deducción de ciertos principios sustantivos de moralidad, como en el sentido (temporal) de incorporar un designio de normatividad rígida y perdurable, cuando no eviterna; mientras que la racionalidad procedimental o democrática presenta un carácter dinámico, tanto en el sentido (kelseniano) de obtener su validez del acto mismo de su producción, como en el sentido (temporal) de encarnar una decisión mudable y pasajera, tanto como la voluntad que está tras ella, democrática o no. Así pues, no es que la racionalización del Derecho sea una empresa abandonada; no lo está, desde luego, en la esfera de su aplicación donde las teorías de la argumentación jurídica han venido a colmar una clamorosa laguna del positivismo tradicional; según los más optimistas, tampoco lo está en la esfera de su creación, donde la teoría de la democracia deliberativa parece empeñada en la justificación de las democracias realmente existentes, que tienden a ser concebidas como fábricas de leyes justas y racionales. Pero, en el mejor de los casos, se trata de un modelo de racionalidad que muy poco tiene que ver con el que inspiró la política legislativa de la codificación: la racionalidad codificadora pretendió ser la plasmación legislativa de un proyecto utópico, universal y largamente perdurable; la racionalidad que nos proporciona el constructivismo es un hacerse día a día a través del procedimiento, proceso de resultados más efímeros y en el que, por otra parte, los jueces cuentan al menos tanto como los legisladores. Si puede decirse así, para la filosofía del código la razón es el impulso o el punto de partida de un Derecho transformador que debe instaurar en la sociedad los principios firmes de la verdad moral y política; hoy la razón más bien aparece solo como un posible, discutible e inseguro punto de llegada de un Derecho abandonado a su propio procedimiento. Recordemos de nuevo la opinión de Tomás y Valiente: solo la Constitución y algunos estatutos de autonomía parecen haber conservado, no ya la técnica legislativa, sino el espíritu de la política de la codificación. Pero, a mi juicio, esto último solo en parte. Las constituciones han heredado sin duda ese espíritu transformador y de aspiración colectiva 62. Con acierto distingue García Amado entre teorías material-normativas de la legislación, que establecen límites directos al contenido posible de las leyes, y teorías formalnormativas, que establecen solo modos, formas o procedimientos («Razón práctica y teoría de la legislación», cit., pp. 14 s.).
198
TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA CODIFICACIÓN
que alentó la empresa codificadora. No han heredado, sin embargo, la estructura normativa propia de los códigos, una estructura que, por usar una terminología corriente en la teoría del Derecho, es la propia de las reglas. La dimensión sustantiva o material de las constituciones, aquella que forman los llamados valores superiores, los principios y los derechos fundamentales, adopta más bien la estructura de principios. Y esta circunstancia tiene una consecuencia sobresaliente para otro de los ideales codificadores: así como las reglas aspiran a la subsunción «mecánica» y preservan la figura del jurista técnico y cognoscitivo, los principios aspiran a la ponderación, un ejercicio argumentativo que, como ya se comentó, reclama la figura de un jurista abierto a valoraciones y a realizar, como censuraría Beccaria, más de un silogismo. En resumen, las leyes pretenden responder hoy a un tipo de racionalidad muy distinto al propio de la codificación; y las constituciones, que aún podrían reclamar para sí esa racionalidad ilustrada, exhiben en cambio una estructura normativa que justamente se aleja de la que fue postulada por los códigos. Dicho de un modo algo simplificador, la legislación aún puede intentar aproximarse a lo que pretendió ser la técnica codificadora, si es que logra superar los muchos vicios que hoy la atenazan, pero parece imposible que recupere los valores de la política codificadora porque el tipo de legitimidad que reclama (procedimental) se asocia a una racionalidad muy diferente de la racionalidad objetivista y deductiva a partir de principios universales que alentó la primera codificación. Y el constitucionalismo, que aún puede encarnar los ideales utópicos de la política codificadora, parece responder y estimular una estructura argumentativa o principialista que se aleja de las cualidades de unidad, plenitud, coherencia y, sobre todo, aplicación subsuntiva que postula la técnica codificadora.
199
VII UNA INCURSIÓN EN LAS FUENTES: SOBRE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
1. La vocación iusfundamental de los estatutos de autonomía La inclusión de una tabla de derechos que, bajo distintas denominaciones, evoca a las tradicionales Declaraciones de derechos que por lo común forman la primera parte de los textos constitucionales, es una novedad de la que pudiéramos llamar «segunda generación» de estatutos de autonomía. En los de la primera generación solía incluirse poco más que una norma claramente reiterativa y por tanto innecesaria para recordar que los ciudadanos de la Comunidad respectiva eran titulares de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos (art. 4.1 del Estatuto de Castilla-La Mancha, por ejemplo); acaso alguna referencia al artículo 9.2 CE, comprometiendo a las instituciones autonómicas en esa empresa de promover las condiciones y de remover los obstáculos para alcanzar la plena realización de la libertad y de la igualdad de todos los individuos y grupos; acaso también algunas referencias más o menos detalladas a promesas o compromisos políticos, sobre todo en materia de derechos sociales1; y, como digo, poco más2. Los nuevos estatutos, sin embargo, coinciden todos ellos en incorporar una solemne declaración de derechos, tal vez por tratarse de una expresión sentida del autogobierno en las distintas Comunidades, tal vez por simple mimetismo entre unas y otras, y en todo caso seguramente 1. Me permito remitir a mi trabajo «La plasmación autonómica del concepto de Estado social», en L. Ortega (dir.), Estudios sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Cortes de Castilla-La Mancha, Toledo, 1995, pp. 55 ss. 2. Un estudio más detallado sobre el en todo caso sucinto tratamiento de los derechos en los primeros estatutos puede verse en R. Sánchez Férriz, Derechos constitucionales y sistemas de relaciones, vol. IV del Estudio sobre el Estatuto valenciano, Generalitat Valenciana, 1993, pp. 12 ss.
201
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
también por el propósito de rodear el acto estatuyente de un halo constituyente. Comenzó el Estatuto valenciano (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril), cuyo Título II lleva por rúbrica De los derechos de los valencianos y valencianas; siguió el catalán (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio), que dedica su Título I a los Derechos, deberes y principios rectores; más tarde el Estatuto de las Islas Baleares (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero) habló también en su Título II De los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos de las Illes Balears; el andaluz (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), que consagra su Título I a los Derechos sociales, deberes y políticas públicas; el de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril) cuyo Título I incorpora los Derechos y principios rectores; y, finalmente, el de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007), que asimismo en su Título I recoge los Derechos y principios rectores. Como mera curiosidad, obsérvese que, salvo los casos de Aragón y Castilla y León, no hay dos rúbricas iguales, pero que todas ellas se aproximan o parecen querer recordar a las de las secciones y capítulos del Título I de la Constitución, aunque sin coincidir exactamente con ninguno. A mi juicio, un inútil y fatigoso empeño de originalidad. Que los estatutos de autonomía incorporen derechos fundamentales o pretendidamente fundamentales3 parece en verdad cosa discutible, tanto desde una perspectiva dogmática como desde las premisas filosófico-políticas que inspiran el modelo del Estado constitucional basado en derechos. Comenzando por esto último, parece que la estricta égalité en droits representó ya en los orígenes del liberalismo revolucionario el rasgo definidor de la condición de ciudadano, propiamente el único rasgo definidor, porque alguien es ciudadano en la medida, y solo en la medida, en que sea igual a otro ciudadano al menos en derechos fundamentales. Frente a la dispersión normativa y a las diferencias de estatus características del Antiguo Régimen, el nuevo Estado liberal se construye justamente a partir de la igualdad de derechos de todos sus componentes; igualdad asegurada por leyes generales, abstractas y únicas para todos4. Y parece obvio que 3. En realidad, en sentido constitutivo, no puede haber más derechos fundamentales que los reconocidos en la Constitución, y en esto parece haber unanimidad doctrinal y jurisprudencial. Lo que sucede es que algunos derechos estatutarios se refieren a derechos fundamentales, como la vida o la educación, y todos ellos se formulan en el lenguaje propio de los derechos o de los principios. Por otra parte, si lo típico de los derechos fundamentales es que vinculan a todos los poderes públicos y que no pueden ser alterados sino mediante una reforma constitucional particularmente gravosa, algo parecido vendría a ocurrir con los derechos estatutarios, dada la especial rigidez de los estatutos y su vocación de normas supremas de las instituciones autonómicas. 4. L. Ferrajoli llama la atención sobre la conexión, histórica y conceptual, entre la igualdad y los derechos: las condiciones de titularidad de los derechos representan justamente los parámetros de la igualdad jurídica; más exactamente, «la igualdad es la titularidad atribuida a las personas naturales de los mismos derechos universales». Por lo demás,
202
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
la regulación de derechos por parte de los estatutos de autonomía viene a romper esa igualdad y anuncia desarrollos crecientemente diferenciados entre las distintas Comunidades Autónomas. Bien es verdad que, al margen de gustos u opiniones, este resultado parece inevitable si se da carta de naturaleza a la existencia de ordenamientos particulares: los derechos y obligaciones no pueden ser los mismos para todos los españoles en el marco de lo que se ha dado en llamar un Estado compuesto5, y por lo demás la experiencia autonómica de estas décadas así lo demuestra, sobre todo en aquellos ámbitos en los que con más fuerza se han desenvuelto las competencias transferidas, como la sanidad, el medio ambiente o la educación. Aunque resulte paradójico, la misma perplejidad que acaba de sugerirse representa también con toda probabilidad el motivo que explica la vocación iusfundamental del nuevo movimiento estatutario: la emulación constitucional y la ilusión fundante de la decisión comunitaria. Porque, en efecto, los derechos expresan esa reserva de «derecho natural» que, al constituir la sociedad política en una recreación del hipotético y legitimador contrato social, hacen los ciudadanos para identificarse como tales en el seno de una organización política autónoma y diferenciada. Una norma de competencia es simplemente una norma secundaria de organización y distribución del poder, que además puede traer causa de cualquier otra norma sobre la producción jurídica; una norma de derechos fundamentales es, en cambio, una norma sustantiva capaz de expresar esa emoción constituyente de quien, como parte en un contrato, da vida a una institución que se explica y justifica precisamente en la salvaguarda y realización de tal horizonte normativo. Porque un derecho fundamental, en nuestra actual cultura jurídica, se define como un derecho que vincula a todos los poderes del Estado, incluido el poder mayoritario encarnado en el Parlamento, y esto es algo que, siquiera ideal o metafóricamente, solo puede hacerse desde fuera del Estado, es decir desde el poder constituyente o soberanía popular6. Si no me equivoco, es la función emotiva y simbólica que se advierte tras esa emoción constituyente, más que el designio de proveer a los individuos de un catálogo el autor italiano aboga en relación con los derechos por una superación de la ciudadanía —y no por una multiplicación de las ciudadanías— como condición de la universalización de los derechos. Vid. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 11.12, vol. I, pp. 742 ss. 5. Esto ya fue advertido por I. de Otto al decir que «en la medida —solo en ella pero en toda ella— en que los españoles están sometidos a diversos ordenamientos, no son iguales entre sí» («Los derechos fundamentales y las potestades normativas de las Comunidades Autónomas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, Civitas, Madrid, 1986, p. 58). 6. S. Muñoz Machado ha hablado de «El mito del Estatuto-Constitución», en L. Ortega (dir.), La reforma del Estado autonómico, CEPC, Madrid, 2005, pp. 65 ss.
203
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
efectivo y eficaz de derechos específicos, la que impulsa el solemne reconocimiento estatutario de un puñado de derechos. De hecho, resulta dudoso que los destinatarios del estatuto posean después de su promulgación más o mejores derechos que al amparo directo de la constitución; y esto aunque solo sea porque tales derechos muchas veces se configuran como meras reiteraciones o especificaciones de derechos ya existentes, y además ni siquiera son propiamente estatutarios en su conformación, pues con mucha frecuencia esta última queda diferida a la normativa de desarrollo. La reciente jurisprudencia constitucional, que seguidamente comentaremos, creo que confirma esta opinión. Pasando al plano dogmático, la Constitución parece presentar algunas dificultades tanto al ejercicio de competencias autonómicas en materia de derechos fundamentales como, más claramente aún, a la inclusión de catálogos de derechos en el seno de los estatutos de autonomía7. Muy resumidamente, creo que estos son algunos de los argumentos fundamentales que pueden esgrimirse y que de hecho se han esgrimido: primero, que la igualdad ante la ley impone un régimen común para todos los ciudadanos, al menos en la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales, que no pueden verse afectados por la estructura territorial del Estado. Segundo, y conectado con el argumento anterior, que la existencia de una pluralidad de regímenes jurídicos en materia de derechos resultaría contrario a lo que dispone el artículo 139.1 CE: «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Tercero, que no existe una atribución constitucional de competencia normativa a favor de las Comunidades, sino que, al contrario, del artículo 147.2 CE se deduce que los derechos no son una materia propia de los estatutos, siendo este precepto, junto a otros complementarios, el marco necesario y exclusivo del contenido estatutario. Cuarto, que, de acuerdo con el artículo 81 CE, el desarrollo de los derechos fundamentales exige la forma de ley orgánica, al menos, según interpretación jurisprudencial, por lo que se refiere a los derechos de la Sección 1.ª del 7. Con distintos argumentos se han mostrado críticos, entre otros, V. Ferreres, «Derechos, deberes y principios en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña»; P. Biglino, «Los espejismos de las tablas de derechos», ambos en Derechos, deberes y principios en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, CEPC, Madrid, 2006, pp. 9 ss. y 39 ss.; L. Martín-Retortillo Baquer, «Derechos humanos y Estatutos de Autonomía»: Aranzadi Tribunal Constitucional, 3 (2006), pp. 13 ss.; L. Díez-Picazo, «¿Pueden los Estatutos de Autonomía declarar derechos, deberes y principios?»: Revista Española de Derecho Constitucional, 78 (2006); y, del mismo autor, «De nuevo sobre las Declaraciones de derechos: respuesta a Francisco Caamaño»: Revista Española de Derecho Constitucional, 81 (2007), pp. 63 ss. Con anterioridad C. Aguado Renedo había ofrecido ya una visión estricta del contenido posible de los estatutos, así como una perspectiva crítica frente a la posible inclusión de derechos en los mismos (El Estatuto de Autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico, CEPC, Madrid, 1996).
204
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
Capítulo II. Quinto, que el artículo 149.1.1.º atribuye al Estado «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales», lo que si bien no cerraría el paso a todo derecho, sí impediría adoptar especificaciones sustantivas a propósito de los derechos del Capítulo II, Título I CE. Sexto, que el estatuto es una norma también estatal, concretamente una ley orgánica, y resulta cuando menos anómalo que el Estado reconozca a ciertos ciudadanos derechos que niega a otros Y, en último lugar pero quizás sobre todo, que los estatutos —formalmente leyes orgánicas pero con un procedimiento especial de reforma— no son normas idóneas para regular derechos fundamentales, pues ello implicaría cercenar la libertad política del futuro legislador al imponer derechos vinculantes para todos los poderes públicos del ámbito territorial respectivo: en otras palabras, que en esta materia existe una reserva de constitución. Lo cierto es que algunos de estos obstáculos fueron sorteados por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el marco de la primera generación estatutaria. Así, entre otras, la STC 76/83 ya advirtió algo tan obvio como repetido en estos treinta años de vida constitucional, y es que «la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte de territorio nacional no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento» (FJ 2); aun cuando algunos preceptos constitucionales procuren «una determinada uniformidad normativa», las diferencias de régimen jurídico «resultan, inexcusablemente, del legítimo ejercicio de la autonomía» (STC 319/93, FJ 5) Por eso, el mencionado artículo 139.1 parece que debe ser entendido no en el sentido de que los españoles gozan de los mismos derechos en todo el territorio nacional, sino de que gozan de los mismos derechos dentro de cualquier parte del territorio, aunque en cada una de esas partes puedan regir derechos distintos. A su vez, la exigencia del artículo 53.1 CE de que los derechos solo sean regulados por ley debe entenderse como una exigencia de norma de las Cortes Generales y, por tanto, de norma igual para todos, solo cuando afecte a las «condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles», pues en otro caso la ley «puede ser promulgada por las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos les atribuyan competencia legislativa sobre una materia cuya regulación implique necesariamente, en uno u otro grado, una regulación del ejercicio de derechos constitucionalmente garantizados» (STC 37/81, FJ 2). Incluso, tratándose de un derecho sometido a reserva de ley orgánica como es el derecho de asociación, el Tribunal admitió la regulación autonómica de ciertos aspectos más o menos secundarios (STC 173/98). En verdad, se registran también otros pronunciamientos que parecen ofrecer razones de orientación contraria, pero la evolución jurisprudencial acredita el 205
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
progresivo alejamiento de la tesis mantenida en una de las primeras sentencias del Tribunal donde rotundamente se afirmaba que «los derechos fundamentales no están afectados por la estructura federal, regional o autonómica del Estado», pues «establecen una vinculación directa entre los individuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin mediación alguna» (STC 25/81, FJ 5). Me permito subrayar esto último: sin mediación alguna. Con posterioridad a la aprobación de los nuevos estatutos, que es cuando lógicamente ha surgido con fuerza la polémica acerca de si estas normas pueden incorporar una tabla de derechos, otro importante sector doctrinal ha mostrado su conformidad8. El argumento fundamental consiste en negar que los estatutos hayan de tener un contenido tasado desde la propia constitución; por supuesto, estas normas han de presentar un contenido necesario, aquel que deriva del artículo 147.1 CE, pero pueden también incorporar facultativamente otros contenidos, como la regulación de una tabla de derechos. Es más, hacerlo así constituye una expresión de autogobierno, esto es, de una autonomía política que pretende ser bastante más que una autonomía administrativa. Tales derechos estatutarios, por otra parte, ni podrían como es obvio ostentar la consideración de derechos constitucionales, ni podrían tampoco reducir o limitar el alcance de estos últimos: quedaría de este modo garantizada la igualdad de todos los españoles en el disfrute de los derechos fundamentales, y también de los derechos estatutarios dentro de la correspondiente comunidad. En suma —viene a sostenerse— nada impide que los estatutos, además de normas de distribución de competencias, reconozcan también derechos individuales que, en lo que no sean simple reproducción o reiteración de los derechos constitucionales, tendrán la consideración de derechos estatutarios. Pero, sobre todo, más allá de los debates doctrinales, contamos ya con dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 247/2007 sobre el Estatuto valenciano y la 31/2010 sobre el catalán, que igualmente ofrecen 8. Así, por ejemplo, A. Català y Bas, «La inclusión de una Carta de derechos en los Estatutos de Autonomía»: Revista Española de la Función Consultiva, 4 (2005), pp. 181 ss.; M. Carrillo, «La declaración de derechos en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña: expresión de autogobierno y límite a los poderes públicos», en Derechos, deberes y principios en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, cit., pp. 65 ss.; del mismo autor, «Los derechos, un contenido constitucional de los Estatutos de Autonomía»: Revista Española de Derecho Constitucional, 80 (2007), pp. 181 ss.; L. Ortega, «Los derechos ciudadanos en los nuevos Estatutos de Autonomía», en Estado compuesto y derechos de los ciudadanos, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2007, pp. 68 ss.; F. Caamaño, «Sí, pueden (Declaraciones de derechos y Estatutos de Autonomía)»: Revista Española de Derecho Constitucional, 79 (2007), pp. 33 ss.; M. A. Aparicio y M. Barceló, «Los derechos públicos estatutarios», en M. A. Aparicio (ed.), Derechos y principios rectores en los Estatutos de Autonomía, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 13 ss.
206
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
una respuesta afirmativa a la pretensión iusfundamental de los estatutos, aunque también, a mi juicio, bastante devaluadora del alcance efectivo de los derechos estatutarios9. Para empezar, confirman que la igualdad de derechos no es lo que sugiere la expresión, sino solo «igualdad fundamental», esto es, igualdad en aquellos aspectos de los derechos que requieren desarrollo mediante ley orgánica o que puedan integrarse en el concepto de «condiciones básicas» a que se refiere el artículo 149.1.1.º CE (STC 247/2007, FJ 4). Y, en coherencia con ese punto de partida, se excluye que el artículo 139.1 imponga estricta y literalmente «la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». Se trata solo de un «sustrato de igualdad» o de una «igualdad sustancial» que no impide que «la normativa autonómica... incida en la regulación jurídica de esos derechos» (FJ 13). La un tanto espesa argumentación del Tribunal en este punto parece aproximar el sentido del artículo 139.1 al del 149.1.1.ª, sugiriendo algo así como que debe garantizarse una «igualdad en lo básico o fundamental». En realidad, al final termina acogiendo la interpretación que antes se sugirió, a saber: no que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones cualquiera que sea su lugar de residencia, sino que todo español tiene en cualquier comunidad los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos de esa particular comunidad; o, lo que es lo mismo, el citado precepto «encuentra virtualidad y proyección en el territorio de cada una de las Comunidades Autónomas» (FJ 14)10. Naturalmente, todo ello con los límites que derivan de las normas generales que, de acuerdo con los arts 53.1 y 81.1 CE, definen el régimen 9. La sentencia sobre el estatuto valenciano, primera que se ocupa de la cuestión en la nueva fase estatutaria, presenta una factura compleja y una argumentación un tanto errática que contó además con cinco votos discrepantes. Por lo demás, es una lástima que el Tribunal se pronunciase inicialmente a propósito de un estatuto como el valenciano, que no es precisamente el más profuso en materia de derechos. En todo caso, la resolución parece que tuvo un aire preventivo, pensando en futuros recursos, y tal vez por ello fue objeto de numerosos comentarios. Sin ánimo exhaustivo, G. Fernández Farreres, ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado autonómico? (Comentario a la STC 247/2007, de 12 de diciembre, sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad valenciana), Thomson-Civitas, Madrid, 2008; R. Riu, «Sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat valenciana»: Revista Jurídica de Cataluña, 2 (2008), pp. 485 ss.; M. A. Cabellos, «Las relaciones derechos-Estado autonómico en la sentencia sobre el Estatuto valenciano»: Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 7 (2008), pp. 485 ss.; J. Guillerm y F. J. Visiedo, «El Estatuto de Autonomía de la Comunidad valenciana ante el Tribunal Constitucional (Comentarios a las SSTC 247/2007 y 249/2007)»: Aranzadi Tribunal Constitucional, 4 (2008). 10. E incluso esto con matices, puesto que los derechos de participación política se reservan lógicamente a los ciudadanos de la comunidad en sentido estricto. Pero, es más, en opinión de E. Albertí, «también pueden establecerse de forma diferenciada prestaciones de carácter social bajo ciertos requisitos de residencia» (intervención en las «Jornadas de Estudio sobre el Informe del Consejo de Estado», en A. Gómez Montoro [ed.], La reforma del Estado autonómico, CEPC, Universidad de Navarra, 2007, p. 116).
207
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
jurídico de los derechos; y con el límite también de la regulación de las «condiciones básicas» o de la «legislación básica» contenidas en distintos apartados del artículo 149.1 CE (FJ 13 y 14). Asimismo y por lo que se refiere al contenido posible de la norma estatutaria, tras un larguísimo razonamiento, la comentada Sentencia 247/2007 viene a rendir homenaje al principio dispositivo11, flexibilizando de un modo notable, aunque tal vez no muy preciso, el género de determinaciones que cabe incluir en un estatuto de autonomía. En particular, los estatutos pueden incorporar aquel «contenido que, aun no estando expresamente señalado por la constitución, es complemento adecuado por su conexión» con las previsiones del artículo 147.2; y esa adecuación ha de entenderse referida «a la función que en sentido estricto la constitución encomienda a los estatutos, en cuanto norma institucional básica que ha de llevar a cabo la regulación funcional, institucional y competencial de cada Comunidad Autónoma» (FJ 12). Una tesis similar se desprende de la sentencia sobre el Estatuto catalán, donde expresamente se admite un «contenido implícito por inherencia a la condición del Estatuto como norma institucional básica» (STC 31/2010, FJ 5). Ahora bien, en línea de principio, esto implica la posibilidad de incluir en los estatutos una amplísima gama de derechos, pues muchos son los que pueden considerarse «complemento adecuado por su conexión» con el ámbito de las competencias. En pocas palabras, los estatutos se conciben como la norma suprema o cabecera de una autonomía política y no meramente administrativa, por lo que, sin sobrepasar obviamente los expresos límites constitucionales, pueden asumir cualquier contenido que se juzgue ejercicio del autogobierno; y, en particular, la declaración de derechos, tal vez la más acabada expresión de ese autogobierno. Ahora bien, ¿con qué alcance se pueden reconocer derechos? Aquí se abre una distinción fundamental entre dos clases de derechos: aquellos que se conectan de modo directo con el contenido constitucionalmente atribuido a los estatutos, y aquellos otros que representan meras atribuciones competenciales a favor de las instituciones autonómicas. Entre los primeros cabe citar sobre todo los derechos vinculados con la participación política en las propias instituciones de la Comunidad: cuestiones relacionadas con el sufragio activo y pasivo, acceso a los cargos públicos, inviolabilidad e inmunidad parlamentaria, designación de senadores autonómicos, etc. Se trata siempre, sigue opinando el Tribunal Constitucional, de derechos que nacen «en los ámbitos en los que la propia Constitución 11. Como se ha dicho, hay un amplio debate acerca de si el contenido de los estatutos debe ser el expresamente previsto en la Constitución o si, por el contrario, admite ampliaciones, y en qué medida las admite. Una monografía sobre el tema es la de E. Fossas, El principio dispositivo en el Estado autonómico, Marcial Pons, Madrid, 2007.
208
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
abre tal posibilidad», como sucede de modo claro con la «capacidad que la constitución reconoce a los Estatutos de Autonomía para ordenar la organización y funcionamiento de sus Cámaras legislativas»: en tales supuestos, el estatuto crea verdaderos «derechos públicos subjetivos»12 (FJ 15). Otra cosa muy distinta ocurre con los demás derechos que el estatuto puede reconocer al hilo de la atribución de competencias a las instituciones autonómicas. En este caso, los «derechos» estatutarios tendrán en realidad la consideración de mandatos o directrices dirigidos al legislador y no podrán adquirir «plena eficacia» ni ser objeto de tutela judicial directa hasta que dicho legislador autonómico no efectúe el correspondiente desarrollo en ejercicio de su competencia. Por tanto, en este ámbito los estatutos «no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto». Y, no pudiendo establecer derechos subjetivos, es claro que tampoco pueden acometer una regulación autónoma de los derechos constitucionales; es más, si el precepto estatutario fuese más allá de la mera reproducción de un precepto constitucional relativo a derechos, algo innecesario pero tampoco infrecuente, ese «más allá» solo sería legítimo si guardase relación con alguna de las competencias asumidas por la Comunidad y tendría en todo caso el valor de mera directriz (SSTC 247/2007, FJ 15 y 31/2010, FJ 16). Tras esta diferenciación entre unos derechos y otros late a su vez un distinto tratamiento de los distintos apartados del artículo 147.2 CE y, en concreto, de sus letras c) y d): en lo que el estatuto tiene de «organización de las instituciones», puede dar vida a verdaderos derechos conectados o que vengan exigidos por esa tarea organizativa: las prerrogativas de sus parlamentarios, las peculiaridades del sufragio, etc. En cambio, en lo que el estatuto tiene de norma de asunción y atribución de competencias a las instituciones comunitarias, deja de ser una norma directamente reguladora, de manera que los «derechos» que 12. Esta es una rancia expresión que tiene su origen en la escuela alemana de Derecho público, cuyo uso me parece inadecuado para referirse a los derechos fundamentales en el actual marco constitucional, pues el designio de la doctrina de los «derechos públicos subjetivos» fue justamente escamotear la fuerza vinculante de los derechos frente al legislador y de ahí que se concibiesen como «autolimitaciones» de un poder que en puridad no toleraba límites externos (vid. M. La Torre, Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica, Giuffrè, Milán, 1996); también muy crítico L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal [1989], trad. de P. Andrés, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón, J. Terradillos y R. Cantarero, Trotta, Madrid, 102011, pp. 912 ss. No creo, sin embargo, que en el contexto de la comentada sentencia la apelación reiterada a los «derechos públicos subjetivos» presente el alcance indicado, sino que se trata más bien de contraponer los derechos (públicos subjetivos) a los principios rectores. Algún sector doctrinal, sin embargo, atribuye a esta expresión el significado más preciso que hemos comentado: los derechos estatutarios serían derechos públicos subjetivos justamente porque no son derechos fundamentales, porque nacen de la autonomía y no de la soberanía. Vid. M. A. Aparicio y M. Barceló, «Los derechos públicos estatutarios», cit., p. 27.
209
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
especifique —cualquiera que sea su denominación— habrán de considerarse como mandatos al legislador, esto es, no como normas sustantivas, sino como normas de competencia que habilitan para crear o perfilar derechos, pero que no están en condiciones de hacerlo directamente por sí mismas. Dicho de otro modo, se niega a los estatutos una facultad que al parecer sí se reconoce al legislador autonómico, lo que no deja de resultar un tanto extraño y es muestra de la alambicada complejidad que va tomando el sistema de fuentes13. Ciertamente, las sentencias no abordan con un mínimo detenimiento qué debe entenderse por «mandato» o «directriz», ni tampoco, por cierto, cuáles son sus concretas diferencias respecto de un «derecho» en sentido estricto, pero todo parece indicar que están pensando en la bien conocida distinción constitucional entre los derechos fundamentales del Capítulo II y los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III de la Constitución; y, más concretamente, en la interpretación de esa distinción en término de justiciabilidad: los principios rectores serían entonces de algún modo vinculantes y, en particular, lo serían para enjuiciar la legislación autonómica por parte del propio Tribunal, pero carecerían de tutela judicial efectiva a favor de los hipotéticos sujetos beneficiarios. No es momento de discutir el acierto de esta interpretación14, pero sí es digna de subrayarse la técnica desactivadora usada por la STC 247/2007, que se aproxima mucho a una manipulación15: el Tribunal permite que los estatutos consagren derechos, pero, como en realidad piensa que no debe permitirlo, asigna a los mismos un significado distinto del usual y, con toda probabilidad, distinto del que pretendió el legislador que elaboró el estatuto; o, si se me permite la analogía, el Tribunal considera que los derechos no deben figurar en los estatutos, como eventualmente puede considerar asimismo que determinados preceptos incluidos en una ley orgánica no forman parte de la taxativa reserva del artículo 81, pero, en lugar de declarar la inconstitucionalidad de unos y otros, opta por mantenerlos pero desnaturalizándolos: ni los derechos en cuestión son derechos, ni los preceptos que excedan el ámbito establecido por el 13. Pero no hay paradoja alguna: «el Estatuto... tampoco puede, no ya declarar o desarrollar derechos fundamentales o afectar a los únicos que son tales, sino siquiera regular el ejercicio de tales derechos. Podrá hacerlo, en su caso, el legislador autonómico, en tanto que legislador ordinario y de acuerdo con el reparto constitucional de competencias. De ahí que no haya paradoja alguna en el hecho de que por simple ley autonómica (ley ordinaria) pueda hacerse lo que no cabe en un Estatuto (norma superior a la autonómica)» (STC 31/2010, FJ 17). 14. Me permito remitir a mi trabajo «Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial», en Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 96 ss. 15. Vid. M. Gascón, «La jurisdicción constitucional, entre legislación y jurisdicción»: Revista Española de Derecho Constitucional, 41 (1994), pp. 63 ss.; J. Díaz Revorio, Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, Lex Nova, Madrid, 2001.
210
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
artículo 81 son orgánicos. En particular, los derechos estatutarios no son derechos porque son mandatos o directrices para que el legislador dé vida a derechos; sus destinatarios no son todavía los ciudadanos concernidos, sino los propios poderes públicos. Los estatutos se asemejan así al viejo constitucionalismo europeo que concebía la constitución como una norma interna a la estructura institucional del Estado. El resultado no puede ser más sorprendente. Muchos estatutos asumen la distinción entre derechos y principios o directrices, pero ahora sucede que, en realidad, digan lo que digan, todos son principios. En algún caso este camino de ida y vuelta puede conducir a una esquizofrenia; por ejemplo, los principios rectores del Capítulo III CE se transformaban en el proyectado Estatuto de Castilla-La Mancha en «derechos económicos y sociales», pero por obra de la sentencia finalmente deben ser leídos de nuevo como principios rectores. Asimismo, algunos estatutos proclaman que los derechos «vinculan a todos los poderes públicos» (art. 37 Estatuto de Cataluña, art. 38 Estatuto de Andalucía, por ejemplo) o que los poderes públicos «respetarán tales derechos» (art. 6.3 del Estatuto de Castilla-La Mancha), y ahora sucede que esa vinculación o exigencia de respeto es la propia de los debilitados principios. En fin, tampoco es infrecuente que reconozcan su justiciabilidad, de manera que «los actos... que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente», y ahora esta expectativa se desvanece por completo, al menos mientras el legislador autonómico no dicte las correspondientes normas, y siempre «de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado» (art. 39 del Estatuto andaluz). En realidad, y aunque pueda parecer recusable el uso de esta técnica «desnaturalizadora» de los derechos por parte del Tribunal Constitucional, sobre todo si el asunto se observa desde la perspectiva de los destinatarios del Derecho, lo cierto es que las consecuencias acaso no sean tan dramáticas. La mayor parte de los estatutos multiplican sus referencias a la ley como norma conformadora de los derechos, de manera que se ha convertido casi en una cláusula de estilo que los derechos reconocidos «se ejercerán en los términos que determine la ley». Incluso el Proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha elevaba esa cláusula a condición general de todos los derechos estatutarios (art. 6.1). Por otra parte, en muchas ocasiones la propia expresión lingüística de los estatutos, aunque utilice la palabra «derecho», consagra propiamente mandatos al legislador o a las demás instituciones autonómicas16; por ejemplo, el artículo 16 del 16. Un juicio análogo vale para prácticamente todos los estatutos. Vid., por ejemplo, V. Ferreres, «Derechos, deberes y principios en el nuevo Estatuto de Cataluña», cit., pp. 33 s.; P. Biglino, «Los espejismos de las tablas de derechos», cit., pp. 49 ss.; E. Expósi-
211
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
propio texto de Castilla-La Mancha atribuía a las mujeres un derecho a que se realicen políticas orientadas a erradicar la violencia de género: esto es, se formula como derecho lo que representa más bien un mandato o directriz dirigido al legislador, bastante poco concreto, por cierto. En suma, afirmar, como hace la doctrina jurisprudencial comentada, que los derechos estatutarios no son auténticos «derechos públicos subjetivos» hasta que no se desarrollen por ley no supone, sin duda es posible que con alguna excepción, cambiar mucho las cosas. Finalmente, cabe decir que el empeño por «constitucionalizar» los estatutos mediante la incorporación de una Declaración de derechos no parece haber ido acompañada por un compromiso de calidad y claridad lingüística, conceptual y sistemática, en suma, por el empleo de una buena técnica legislativa. Más bien al contrario, casi todos los estatutos resultan en este punto confusos o engorrosos, mezclando el lenguaje de los derechos con el de los principios rectores, las obligaciones más o menos concluyentes con los más etéreos criterios orientadores; incluso ocurre a veces que una misma cuestión o ámbito material aparezca tratado en lugares distintos y con un alcance no siempre homogéneo17. Naturalmente, la estructura de los distintos textos no es del todo homogénea: algunos regulan con un cierto detalle el elenco y contenido de los derechos estatutarios, como es el caso de Cataluña, Andalucía o Castilla y León, mientras que otros se remiten a una futura Carta de Derechos Sociales, como el de Valencia, Aragón e Islas Baleares. Algunos incorporan un capítulo dedicado a las garantías de los derechos, como los citados al principio, mientras que otros guardan silencio sobre la cuestión. No procede aquí un análisis pormenorizado de las diferentes tablas de derechos, pero una cláusula habitual en los nuevos estatutos consiste en un más o menos solemne reconocimiento de los derechos fundamentales que corresponden a los ciudadanos de la Comunidad en virtud de títulos no estatutarios, sino estatales, europeos y hasta universales. Por ejemplo, el artículo 8.1 del Estatuto de Castilla y León establece que los ciudadanos «tienen los derechos y deberes establecidos en la Constitución Española, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España, en el ordenamiento de la Unión Europea, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto de Autonomía». Se trata de un curioso precepto que no prescribe nada, pues obviamente, aunque no existiese, seguiría siendo cierto que los castellano-leoneses ostentan las libertades y derechos establecidos en to y M. A. Cabellos, «Conclusiones generales. Derechos y principios en los Estatutos de Autonomía», en Derechos y principios rectores en los Estatutos de Autonomía, cit., pp. 359 ss. 17. Una observación semejante en E. Expósito, «La regulación de los derechos en los nuevos Estatutos de Autonomía»: Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 5 (2007), p. 173.
212
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
la Constitución y en los convenios internacionales sobre la materia ratificados por España; como también ocurre con los aragoneses, baleares, valencianos o andaluces18. Nos hallamos, pues, ante un ejercicio literario de retórica jurídica para que el solo se me ocurren dos explicaciones, aparentemente contradictorias: primero, que se haya querido reivindicar para la norma estatutaria la capacidad de definir cuáles son los derechos fundamentales de sus ciudadanos, aunque a la postre, como no podía ser de otra manera, su criterio venga a coincidir exactamente con el de la Constitución y los tratados. Y segundo, al contrario, que se pretenda reconocer la propia incompetencia en materia de derechos fundamentales, delimitando nítidamente los derechos propios de la Comunidad Autónoma respecto de los derechos fundamentales, que no son otros que los que la Constitución atribuye a todos los españoles. Con todo, si bien puede calificarse como inútil, también hay que reconocer que el precepto comentado resulta inocuo, y ello porque no estamos en presencia de una norma reiterativa o, lo que es peor, parcialmente reiterativa, sino ante una norma de reenvío. Las normas reiterativas, en efecto, son aquellas que reproducen el contenido de otras normas, en este caso, por ejemplo, los derechos fundamentales, introduciendo a veces leves alteraciones de estilo. Estas normas, que por lo demás tampoco son infrecuentes en los estatutos, presentan el inconveniente de que el intérprete se guíe por el criterio llamado del legislador económico y pretenda buscar un significado distinto o de cualquier manera innovador, cuando en realidad se ha querido repetir el mismo contenido prescriptivo. Tal vez por eso el Tribunal Constitucional juzga como técnicamente incorrecta la reproducción de preceptos constitucionales19: si dicha reproducción es literal, entonces es inútil; y si se pretende que diga más o menos que el precepto reproducido, resultará admisible o no admisible según tenga o no cabida en la norma constitucional; pero lo que en ningún caso tendrá es el valor de la norma reproducida, es decir, valor constitucional; tendrá tan solo el valor legal de su fuente de producción. Pero, como digo, la disposición analizada no es estrictamente un precepto reiterativo o reproductor de ningún contenido normativo constitucional. Es tan solo una norma de reenvío, cuya dudosa constitucionalidad queda salvada precisamente por su vacuidad normativa. Dicho de otro modo, no parece que ningún estatuto resulte competente o pueda 18. Una previsión semejante a la aquí comentada la recoge el Estatuto de Aragón (art. 11.1). Con una redacción más barroca que no renuncia a enumerar los más importantes tratados internacionales sobre la materia, los Estatutos de las Islas Baleares (art. 13.1), de Valencia (art. 8.1) y de Andalucía (art. 9.1). Curiosamente, este último cita expresamente un buen puñado de tratados internacionales, pero olvida la Constitución, que es la fuente primaria de los derechos. 19. Por ejemplo, STC 76/1983, FJ 23, y 118/1996, FJ 12.
213
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
decir cuáles son los derechos constitucionales de los ciudadanos de su comunidad. Puede hacerlo, sin embargo, al precio de no decir nada, es decir, remitiéndose en bloque a la regulación constitucional e internacional. En definitiva, me parece que esta vocación iusfundamental de los nuevos estatutos de autonomía responde más a un propósito simbólico que al deseo de atribuir a los ciudadanos unos derechos específicos efectivamente garantizados. Los estatutos difícilmente pueden evadirse de su condición de normas de competencia, de normas internas a la vida de la organización estatal, y tiñen de tal condición cuanto regulan; incluso los derechos, máxima expresión de esa reserva de soberanía que mantienen los ciudadanos frente al poder de las instituciones, se transforman en normas de competencia cuando se incorporan a los catálogos estatutarios. Aquí parece que las palabras no designan una realidad, sino que directamente la constituyen con una finalidad claramente política que tiene que ver más con el designio de afirmar la autonomía territorial recurriendo al lenguaje constituyente que con el propósito de fortalecer el constitucionalismo de los derechos. 2. Los derechos y la ley Los derechos fundamentales siempre se han mostrado refractarios a la ley e, incluso más, por paradójico que pudiera parecer, a su mismo reconocimiento por parte de instrumentos jurídico-positivos. Tal vez debido a la fuerte impronta iusnaturalista que está en su origen, tal vez también y sobre todo por la función política que están llamados a desempeñar como límites a todo poder, lo cierto es que los derechos se han querido mantener al margen y por encima de toda legislación y hasta de la propia constitución. Es famoso un texto de Hamilton, incluido en El Federalista, que expresa muy bien esa posición antilegalista temerosa de que, dejados en manos de cualquier poder constituyente o constituido, los derechos corriesen el riesgo de quedar desvirtuados y al arbitrio de esos mismos poderes que justamente habían de ser limitados y sometidos: los artículos de una Declaración de derechos, decía Hamilton, «contendrían varias excepciones a poderes no concedidos y por ello mismo proporcionarían un pretexto plausible para reclamar más facultades de las que otorgan. ¿Con qué objeto declarar que no se harán cosas que no se está autorizado a efectuar?... ¿por qué se afirmaría que la libertad de la prensa no sufrirá menoscabo, si no se confiere el poder de imponerle restricciones?»20. Late aquí la popular idea de que «la mejor ley de li20. A. Hamilton, J. Madison y J. Jay, El Federalista [1780], trad. de G. R. Velasco, FCE, México, 1994, p. 368.
214
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
bertades públicas es la que no existe», de que los poderes públicos están llamados a respetar los derechos, pero no a regularlos. Ciertamente, hace ya dos siglos que se superaron esos temores y cautelas, al menos frente a la constitucionalización de los derechos. La incorporación de estos a las constituciones es seguramente su rasgo jurídico más sobresaliente y decisivo, pues de ese modo cumplen su función más característica, la de encarnar límites y vínculos frente al ejercicio de cualquier poder constituido. Las constituciones, normas supremas y generalmente rígidas, petrifican cuanto incorporan a su texto, de manera que su contenido queda a salvo incluso del poder mayoritario expresado en la ley. De ahí que la idea de vinculación o sujeción de todos los poderes públicos se repita insistentemente en la Constitución: en el artículo 9.1, en el 97, en el 103.1 y, por supuesto, en el artículo 53.1: «los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos». Ello se traduce luego en la articulación de todo un sistema de garantías; pero, con carácter previo, se traduce también en algo más elemental: la vinculación directa significa que el desarrollo legislativo no se configura como un trámite necesario e imprescindible para la efectiva vigencia de los derechos. Estos existen y resultan operativos desde la Constitución misma. Por supuesto, luego ocurrirá que unos derechos requieran más que otros de tal desarrollo legislativo para alcanzar plena efectividad, pero todos presentan un contenido constitucional que vincula directamente al conjunto de los operadores jurídicos, empezando por el mismo legislador. Sin embargo, la superación de aquellas cautelas frente a toda positivación de los «derechos naturales» alcanza solamente a la constitución y no desde luego a la ley, ni mucho menos, claro está, a las potestades normativas inferiores o reglamentarias. Todo lo contrario: en primer lugar, la regulación de los derechos fundamentales o, al menos, de aquellos que se juzgan más importantes (los de la Sección 1.ª del Capítulo II) queda sustraída al legislador ordinario, pues corresponde a la peculiar figura de la ley orgánica (art. 81 CE) que, requiriendo la aprobación por parte de la mayoría absoluta del Congreso, parece querer prolongar el espíritu de «mayor consenso» que caracterizó la elaboración de la propia Constitución y que exige también, y en mayor medida, su eventual reforma. En segundo término, aclara el artículo 53.1, los derechos (ahora todos los del Capítulo II) solo podrán ser regulados por ley, poniendo un énfasis en la reserva (solo) ausente en otros preceptos constitucionales destinados al mismo fin de declarar reservas legales, lo que defiende los derechos frente a cualquier tentación deslegalizadora y, sin duda, ante cualquier invasión del reglamento independiente: únicamente la ley (a veces orgánica) puede penetrar en el recinto central o nuclear de los derechos. Finalmente, en tercer lugar, la Constitución ha querido reforzar de modo 215
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
especial la posición de los derechos a través de la cláusula del contenido esencial: la ley, en efecto, puede regular los derechos, pero respetando siempre el contenido esencial. No es ocasión de discutir el alcance y la virtualidad de este concepto procedente de la Ley Fundamental alemana, pero cuando menos, tiene un valor simbólico: recordar al legislador que su capacidad configuradora sobre los derechos tiene un límite que refuerza la propia literalidad constitucional, y es que la «esencia» del derecho, cualquiera que esta sea —cuestión que termina dirimiendo el Tribunal Constitucional con mayor o menor fortuna— queda al margen de la voluntad de la propia ley. En síntesis, el resultado final es el diseño de un régimen jurídico en materia de fuentes particularmente restrictivo: como no podía ser de otra manera, la ley puede regular e interferir en la esfera de los derechos, pero ha de hacerlo con unos límites especiales o más fuertes que no existen para ninguna otra materia. Pues bien, sirva este apretado resumen del régimen constitucional de los derechos fundamentales21 como contrapunto del que cabe predicar de los derechos estatutarios. La impronta constituyente que se advierte en las declaraciones de derechos contenidas en los estatutos e incluso el empleo de un lenguaje semejante y hasta idéntico22, de ningún modo ha ido acompañada de un mismo propósito garantista frente al legislador. Dicho brevemente, la posición de los derechos estatutarios en relación con el propio estatuto que los enuncia y con las eventuales leyes de desarrollo no es equiparable a la posición de los derechos fundamentales en relación con la Constitución y las correspondientes leyes; más bien cabría decir que, dando la razón a la ya citada STC 247/2007, los derechos estatutarios son al legislador autonómico casi lo que los principios rectores de la Constitución son al legislador estatal, un campo abierto a la más amplia y facultativa regulación legal, y también reglamentaria. Los derechos sin duda vinculan a las instituciones autonómicas, pero lo hacen con un alcance distinto y más debilitado. En efecto, y al margen de las numerosas remisiones particulares a la ley, en los nuevos estatutos se utiliza una terminología constitucional garantista, pero dándole un significado, no ya distinto, sino opuesto. Por 21. Ni que decir tiene que la bibliografía sobre la cuestión resulta inabarcable. Me limito a indicar una buena monografía que cuenta además con una información puesta al día: L. M. Díez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales, Thomson-Civitas, Madrid, 32008, pp. 107 ss. 22. Por ejemplo, la afirmación constitucional de que los derechos vinculan a los poderes públicos se encuentra en numerosos estatutos: artículos 37.1 del Estatuto de Cataluña; 17.1 del castellano-leonés; 13.1 del balear; 38.1 del andaluz y 8.2 del valenciano. No así, en cambio, en el Proyecto de Castilla-La Mancha que más modestamente decía solo que «las disposiciones aprobadas por los poderes públicos de Castilla-La Mancha respetarán» los derechos, previsión que procede asimismo del Estatuto catalán.
216
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
ejemplo, el «contenido esencial» de los derechos, que en la Constitución representa un límite infranqueable para el legislador, en los estatutos se transforma en un espacio abierto para el desarrollo legal: así resulta que en Cataluña «la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos... debe realizarse por ley del Parlamento»; y del mismo modo, en Castilla y León, «la regulación esencial de los derechos reconocidos... debe realizarse por ley de las Cortes»23. En otras palabras, ahora no es la ley la que debe respetar el contenido esencial, sino la que está llamada a definirlo; la «esencia» no está destinada a limitar el ejercicio de la potestad legislativa, sino a ser ella misma regulada por la ley. De manera que, finalmente, vendría a darse la razón a la bastante criticada STC 247/2007. Al menos en algunos estatutos, los derechos operan como se supone que lo hacen los principios rectores de la política social y económica, esto es, como mandatos o directrices dirigidos al legislador, pero no como fundamento de auténticas pretensiones individuales. Lo cual no significa tampoco, conviene aclararlo, que no sean obligatorios o de alguna manera vinculantes; lo son en la medida en que obligan al legislador autonómico, quien no podrá adoptar disposiciones que vulneren las normas estatutarias. Que la formulación lingüística de los derechos resulte en estas normas lo suficientemente ambigua y falta de concreción como para permitir casi cualquier desarrollo legal, e incluso para no imponer ninguno, habrá de dificultar sin duda la fiscalización judicial, pero, en línea de principio, también los derechos estatutarios forman parte de ese bloque de constitucionalidad que permite el control por parte del Tribunal Constitucional24. Más allá de esta obligación que pudiéramos calificar como débil, la definición de los elementos esenciales del derecho —facultades que comprende, condiciones de ejercicio, obligaciones que genera, formas de tutela, etc.— corresponde al legislador. A diferencia de los derechos fundamentales, que, por mínimo que sea, presentan siempre un contenido constitucional no solo vinculante para el legislador sino también directamente eficaz, los derechos del estatuto parecen obtener sus «elementos esenciales», no del propio estatuto, sino de la ley autonómica. 23. En cambio, una excepción notable está representada por Andalucía, cuyo estatuto, mucho más acorde con el esquema constitucional, habilita también al Parlamento para dictar las correspondientes «leyes de desarrollo, que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos (derechos) establecidos por el Estatuto» (art. 38). Obviamente, no es lo mismo decir que la ley debe respetar el contenido, o el contenido esencial, de los derechos que decir que esa misma ley será la encargada de definir dicho contenido. 24. La propia STC 247/2007, tras negar que los estatutos puedan dar vida a auténticos «derechos públicos subjetivos», añade que «lo dicho ha de entenderse sin perjuicio, claro está, de que tales prescripciones estatutarias, como todas las otras contenidas en los Estatutos, habrán de ser tomadas en consideración por este Tribunal Constitucional cuando controle la adecuación de las normas autonómicas al correspondiente Estatuto» (FJ 15).
217
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Como viene a decir la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, los derechos estatutarios deben entenderse como mandatos a los poderes públicos, operando técnicamente como pautas para el ejercicio de las competencias autonómicas (STC 31/2010, FJ 16). Esta interpretación ciertamente devaluadora de los derechos estatutarios, fundada tanto en la literalidad del texto de algunos estatutos como en la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ve si cabe reforzada cuando atendemos a la propia formulación lingüística de los correspondientes preceptos. Como ya se avanzó, resulta bastante común a todas las declaraciones estatutarias presentar como «derecho» lo que luego no tiene mayor alcance que el de un modesto mandato al legislador, generalmente impreciso por otra parte. Por ejemplo, en el frustrado texto castellano-manchego los jóvenes tenían derecho a disfrutar de las condiciones que facilitasen su desarrollo autónomo y emancipación (art. 15), las personas desfavorecidas a beneficiarse de las medidas que posibilitasen su integración social y laboral (art. 18) y los trabajadores a una adecuada prevención de los riesgos laborales (art. 21 a). Pero, en realidad, ¿a qué tenían derecho los jóvenes, los desfavorecidos y los trabajadores? Sabemos que los «elementos esenciales» de estos derechos habrán de ser fijados por la ley, pero esto no solo porque lo diga el artículo 6.2, sino porque de tales enunciados estatutarios, como de otros muchos, no se deduce posición subjetiva alguna que pueda ser concretamente reivindicada ante nadie. Se confirma así una diferencia esencial entre las constituciones y los estatutos o, lo que es lo mismo, entre los derechos fundamentales y los derechos estatutarios, que ya fue avanzada en el epígrafe precedente. En el modelo del constitucionalismo contemporáneo, la constitución no se concibe solo como una norma interna a la estructura del Estado llamada a organizar sus poderes, sino que, precisamente merced a los derechos fundamentales y a otros principios sustantivos, adopta una dimensión de obligación externa que, desde el poder constituyente (sujeto mítico, pero operativo), impone límites y vínculos al ejercicio de todos los poderes constituidos. Por eso, el contenido de los derechos fundamentales, siquiera el contenido esencial, se formula desde la constitución misma y queda sustraído a la acción política y jurídica del conjunto de las instituciones. Otra cosa ocurre con los estatutos, que son ante todo normas de distribución de competencias entre órganos estatales, y esta vocación de normas internas a la vida del Estado se proyecta incluso sobre los derechos que reconocen, que se presentan como mandatos de regulación dirigidos a las instituciones autonómicas y no como derechos que los individuos puedan enarbolar frente o contra esas mismas instituciones. De ahí la peculiar posición de los derechos en relación con la ley: el contenido de los derechos 218
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
fundamentales es un coto vedado para el legislador25; el contenido de los derechos estatutarios aparece más bien como el escenario propio para el desarrollo de la acción legislativa. 3. Los derechos y la distribución de competencias Con la salvedad del primer estatuto aprobado en esta segunda generación, el de la Comunidad valenciana, todos los demás incorporan una cláusula como la que seguidamente se comenta: «los derechos y principios del presente Título no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes». Esta previsión aparece en el artículo 37.4 del Estatuto de Cataluña tras su paso por el Congreso de los Diputados y todo parece indicar que se inspira en el artículo II.51.2 de la proyectada Constitución europea26, donde opera como una salvaguardia de las competencias de los distintos Estados frente a una eventual pretensión expansionista de las propias por parte de la Unión europea a través de los derechos fundamentales. Algo semejante se estaría buscando para los derechos estatutarios: impedir que bajo el pretexto del desarrollo de un derecho se asuman nuevas competencias. Dicho de otro modo, las competencias no nacen de los derechos, sino, al revés, los derechos de las competencias. La modificación introducida en el Proyecto de Estatuto catalán por parte de las Cortes Generales se produjo al tiempo que otra que nos sirve para comprender su propósito e interpretar su alcance. En efecto, en el Proyecto se decía que los derechos estatutarios «vinculan a todos los poderes públicos que actúan en Cataluña», pero el texto definitivo se modificó en el sentido de que tan solo «vinculan a todos los poderes públicos de Cataluña». Ese pequeño cambio de la partícula en por la preposición de constituye también una salvaguardia frente a cualquier vocación expansionista de los derechos estatutarios, que «jurídicamente no pueden ni desean ‘competir’ con los derechos fundamentales: ni en espacio, ni en contenido»27. En otras palabras, así como los derechos fundamentales vinculan por igual a todos los poderes que actúan en Cataluña, los estatuta25. La afortuna imagen del «coto vedado» aparece en E. Garzón Valdés, «Representación y democracia» [1989], en Derecho, Ética y Política, CEC, Madrid, 1993, pp. 631 ss. 26. Cuya redacción es la siguiente: «La presente Carta —de derechos fundamentales— no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nueva para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás partes de la Constitución». 27. F. Caamaño, «Sí, pueden (Declaraciones de derechos y Estatutos de Autonomía)», cit., p. 35.
219
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
rios vinculan solo a las instituciones propias de la Comunidad Autónoma, lógicamente en el marco de sus competencias. Por tanto, no cabe invocar derechos para ejercer o ampliar competencias, y los derechos que puedan articularse a partir de las competencias vinculan solo a los titulares de las mismas, no al conjunto de los poderes públicos. Precisamente por esto, los derechos no son fuente de nuevas competencias, ni alteran la distribución de estas; al contrario, se mueven dentro o a partir del ámbito competencial ya definido. Lo cual no solo significa, negativamente, que los derechos fundamentales no representan una competencia autonómica, lo que me parece que nadie discute, sino también que los derechos acuñados por los estatutos no pueden servir tampoco como fundamento de competencias distintas a las ya asumidas por la Comunidad. En este sentido, escribe críticamente Ángel Rodríguez a propósito del Estatuto de Andalucía, el desarrollo de los derechos «solo será posible en los casos y con los límites que permita la norma habilitadora de la competencia». Cuando no exista título competencial, «nos encontraremos ante un derecho autonómico de contenido exclusivamente estatutario, de imposible concreción por el legislador»28. Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, los derechos estatutarios se configuran como derechos llamados a la concreción legislativa, que esta no pueda producirse porque excede del ámbito competencial de la Comunidad, equivale a un vaciamiento del contenido del derecho, poco más que a un flatus vocis. 4. La interpretación de los derechos Los estatutos suelen contener dos previsiones sobre la interpretación de los derechos. La primera debe ser entendida a la luz de cuanto se ha dicho en el epígrafe anterior y de hecho procede asimismo de la tramitación del Proyecto de Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados: «Ninguna de las disposiciones de este Título puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por España» (art. 37.4). Previsiones del mismo tenor se encuentran en los Estatutos castellano-leonés (art. 8.3), balear (art. 13.1) y andaluz (art. 13.2). Esta es una norma típica del Derecho internacional de los derechos humanos, recogida últimamente en el artículo II.53 del Proyecto de Constitución europea29, pero ya antes en el artículo 60 28. A. Rodríguez, «Los derechos y deberes en el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía», en Derechos y principios rectores en los Estatutos de Autonomía, cit., p. 237. 29. Dice así: «Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho Interna-
220
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
del Convenio europeo de 195030 y también, con una redacción algo diferente, en el artículo 5.2 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 196631. Y, por supuesto, constituye un criterio regulador de las relaciones en materia de derechos en el marco de los Estados federales. Se trata de una cláusula de salvaguardia de un «estándar mínimo» y también de una «mejor protección»: la Carta o el Convenio europeos pueden mejorar pero no empeorar el estatuto que los derechos tuviesen en el Derecho interno o en otros instrumentos internacionales. Del mismo modo, los derechos estatutarios deberán ser interpretados de forma que amplíen o mejoren la posición de los derechos constitucionales, pero nunca de modo que los reduzcan o limiten; lo que, por cierto, equivale a reconocer que unos y otros derechos pueden hablar de las mismas cosas, esto es, regular las mismas facultades, expectativas y situaciones jurídicas. Ahora bien, esta prevención seguramente tiene más sentido en un documento internacional que en un estatuto de autonomía. Porque en la esfera internacional resulta comprensible adoptar la cautela de que los Estados no puedan invocar un convenio o tratado, que en cuanto tal puede expresar un acuerdo de mínimos, para burlar o minimizar la protección que ya ofrezca el régimen interno de los derechos, en especial si este procede de una fuente legislativa y no constitucional. Pero en relación con los estatutos de autonomía parece bastante obvio que estos no pueden ser alegados para reducir o limitar el alcance que los derechos tengan en la Constitución o en los convenios ratificados por España, pues los estatutos no representan un pacto con otros sujetos internacionales, sino que son normas plenamente estatales que se integran en un ordenamiento común. Con todo, e interpretado a sensu contrario, el precepto comentado ofrece un criterio loable: el estatuto podrá esgrimirse cuando amplíe o haga más generosa la regulación de un derecho constitucional. En cualquier caso, como ya se ha dicho, parece que este precepto reposa en la hipótesis de que la legislación autonómica puede incidir en el régimen jurídico de los derechos constitucionales, aunque cional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros». 30. Cuyo tenor es el siguiente: «Ninguna de las disposiciones de la presente Convención será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos del hombre y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier alta parte contratante o de cualquier otro convenio en el cual sea parte». 31. Establece el Pacto que «No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado».
221
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
a mi juicio con el límite de la reserva de ley orgánica, mejorando, eso sí, la regulación que brinda la normativa estatal. Con todo, la cláusula de la «mejor protección» no deja de plantear problemas desde la perspectiva del sistema de los derechos fundamentales. Estos últimos, en efecto, presentan siempre una fuerte tendencia a entablar conflicto con otros derechos; incluso cabe sostener que los derechos son estructuralmente conflictivos o, al menos, que cuando se convierten en protagonistas de una reivindicación judicial se hallan irremediablemente en colisión con otros derechos. Y, en estas condiciones, la mejor protección de uno de ellos lesiona o va en detrimento de la protección del otro32; de manera que las ideas del «estándar mínimo» (constitucional) y de la «mejor protección» (estatutaria) pueden terminar neutralizándose. La segunda pauta interpretativa se contiene en el apartado 1.º del artículo 37 del Estatuto catalán: los derechos «deben interpretarse y aplicarse en el sentido más favorable para su plena efectividad». Un precepto análogo se encuentra en el Estatuto andaluz (art. 38.1) y en el de Castilla y León (art. 17.1). Se recoge aquí unos de los tópicos más enraizados en la teoría y en la práctica de la interpretación de los derechos fundamentales, el llamado principio favor libertatis, que, como escribe Pérez Luño, no significa solo que en los supuestos dudosos habrá que optar por la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales (in dubio pro libertate), sino que «implica concebir el proceso hermenéutico constitucional como una labor tendente a maximizar y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto»33. Aun cuando este criterio no cuente con un respaldo expreso en el texto constitucional, lo cierto es que su invocación resulta muy frecuente en la jurisprudencia34, donde parece tener sin embargo dos alcances distintos, uno negativo y otro positivo: del principio favor libertatis se deduce, de un lado, la obligación negativa del Estado de no lesionar o de minimizar la lesión de todo derecho; pero se deduce también, de otro, una obligación positiva de contribuir a su plena efectividad35. Negativamente, viene a ser un límite a los límites; positivamente, un estímulo a la expansión de los derechos a fin de que su efectividad sea «plena». Desde la primera perspectiva, en efecto, la virtualidad del criterio interpretativo parece clara en todo lo que representa el amplio capítulo de la limitación de los derechos: estos se hallan siempre limitados, 32. Una observación semejante en A. Rodríguez, «Los derechos y deberes en el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía», cit., p. 235. 33. A. E. Pérez Luño, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 315 s. 34. Así, por ejemplo, STC 93/1984, FJ 5. 35. Esa doble obligación es reconocida expresamente por la STC 53/1985, FJ 4.
222
LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
algunos de forma expresa y todos de forma tácita o implícita por la necesidad de conjugar el ejercicio de unos y otros36. Pues bien, «la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe... el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos»37. Esta tesis presenta una muy importante trascendencia en el marco del juicio de ponderación, pues parece imponer la carga de la argumentación sobre la ley o medida limitadora del derecho; más claramente, una limitación solo estará justificada cuando pueda aportar a su favor razones o argumentos más fuertes. El principio favor libertatis traslada de este modo la carga de la argumentación desde la defensa del derecho a la justificación del límite, resolviendo los empates a favor del primero38. Desde la segunda perspectiva, la positiva, esta norma constituye un estímulo a lo que suele llamarse efecto irradiación o impregnación de los derechos, que es una consecuencia de la fuerza expansiva de los mismos. Por ejemplo, el efecto irradiación se halla en la base de la idea de interpretación conforme, es decir, de la interpretación de la legislación ordinaria siempre a la luz de los derechos fundamentales, promoviendo aquellas soluciones que mejor se adecuen a su significado; y en la base también de la eficacia de los derechos en las esferas jurídico-privadas39.
36. Sobre la limitación de los derechos fundamentales me permito remitir a mi Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 22009, pp. 217 ss. 37. STC 254/1988, FJ 8. 38. Vid. R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, trad. de C. Bernal, CEPC, Madrid, 2007, pp. 504 ss. 39. Algunos estatutos, como el catalán (art. 37.1) y el castellano-leonés (art. 17.1) afirman la virtualidad de los derechos frente a los particulares «de acuerdo con la naturaleza de cada derecho».
223
VIII ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS: GLOBALIZACIÓN Y MULTICULTURALIDAD
1. El significado liberal y funcionalmente iusnaturalista del constitucionalismo de los derechos Con frecuencia las palabras o expresiones del lenguaje moral o político presentan una fuerte dimensión emotiva que termina por difuminar e incluso oscurecer su función descriptiva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se habla de la dictadura o de la democracia, cuando se invoca la libertad o se apela a la nación y, sin duda también, cuando aparecen en escena los derechos humanos o la constitución; y, al menos en parte, esa carga emotiva explica que resulte verdaderamente difícil encontrar en el mundo contemporáneo un régimen político que carezca de un texto llamado constitución más o menos poblado de unos derechos que, a su vez, se califican como humanos o fundamentales. Naturalmente, la propia heterogeneidad de todos esos sistemas políticos formalmente constitucionales nos permite comprender enseguida que bajo la rúbrica constitucional y la consagración formal de los derechos es posible cobijar casi cualquier sistema de dominación. Entre otras razones porque conviene no olvidar que en todo caso la constitución y sus derechos no son descriptivos de ninguna realidad efectivamente existente, sino que encarnan un simple deber ser que como tal está llamado a ser ignorado por la práctica política y jurídica de los operadores formalmente sometidos a la misma; en el mejor de los casos, ignorado de manera excepcional o circunstancial, pero en no pocas experiencias ignorado de modo sistemático. Sin embargo, no conviene dejarse enredar por este uso emotivo o retórico. Si bien es verdad que existen varias interpretaciones del liberalismo, aquellos que fueron sus frutos políticos más celebrados —el constitucionalismo y los derechos humanos— presentan un significado histórico bastante preciso que bien puede resumirse en una idea: la limitación 225
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
del poder y la defensa del más débil1. Frente al principio absolutista de que quod principi placuit legis habet vigorem, frente a la célebre definición de soberanía como poder absoluto y perpetuo de una república, en suma, frente a la idea de un poder absoluto y sin más límites que los que pudiese imponer la moral del príncipe, el constitucionalismo y los derechos significan limitación del poder, y limitación precisamente desde o partir del individuo y del reconocimiento de su dignidad y autonomía como valores primarios. No limitación al modo estamental o mediante un equilibrio de poderes, sino limitación externa desde un texto normativo supremo que transforma en jurídicas las pretensiones contenidas en los derechos naturales. Tras el constitucionalismo y los derechos humanos o fundamentales que en conjunto definen el modelo político de la revolución liberal late, en efecto, la filosofía de los derechos naturales y del contrato social. El hombre se considera dotado de ciertos derechos naturales y justamente para mejor protegerlos se constituyen la sociedad política y las instituciones mediante un contrato social, es decir, mediante un acto de voluntad de individuos libres e iguales que, guiados por su propio interés en preservar los derechos, deciden dar vida a un depósito de fuerza común, el Estado, al que se encomienda esa defensa. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos expresa con plena nitidez esta filosofía y la conexión entre sus tres elementos básicos; primero, «sostenemos por evidente» que el hombre es titular de ciertos derechos naturales, es decir, lo sostenemos como algo indiscutible y no sometido a negociación; segundo, que para mejor proteger esos derechos se constituyen las sociedades políticas, que tienen así un carácter artificial y meramente instrumental; tercero, que por ello mismo las instituciones obtienen sus poderes del consentimiento de los propios individuos asociados, careciendo de una fuente de legitimidad propia o que transcienda a sus miembros. En este marco teórico las identidades culturales —étnicas, nacionales, religiosas, etc.— pueden conservar todo su valor y reconocimiento, pero no directamente como «bienes» merecedores de especial protección, sino solo en la medida en que constituyen el resultado de la autonomía de los individuos y del ejercicio de sus derechos: los derechos se adscriben a las personas, no a las culturas. Naturalmente, tras este proyecto político late toda una concepción individualista y racionalista sobre el hombre y la sociedad en la que no 1. La idea de que los derechos fundamentales representan la ley del más débil corresponde a Ferrajoli: «siempre estos derechos han sido conquistados como limitaciones de correlativos poderes y en defensa de sujetos más débiles contra la ley del más fuerte» («Sobre los derechos fundamentales», en M. Carbonell [ed.], Democracia y garantismo, Trotta, Madrid, 22010, p. 51).
226
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
procede detenerse. Pero en dicho proyecto se encuentra también a mi juicio la médula del constitucionalismo de los derechos: considerar el Estado, no como una realidad natural con derecho a existir, menos aún como algo trascendente y con fundamento divino o histórico-cultural, sino tan solo como un artificio y como un instrumento. Como un artificio porque el Estado se presenta exclusivamente como el fruto de un acuerdo y, por tanto, de una voluntad; no es un designio divino, ni el resultado de una tradición que se hunda en la noche de la historia: las instituciones políticas tienen un principio (ideal) que es el consentimiento de los individuos. Pero el autor es dueño de su criatura y por eso el Estado tiene una justificación meramente instrumental; la fuerza que se deposita en sus manos con carácter de monopolio no ha de valer para todo y para cualquier cosa, sino que solo resulta legítima cuando se pone al servicio de la finalidad perseguida por los individuos que dan vida a ese artificio, esto es, la defensa de sus derechos. De manera que, si se puede usar una terminología algo simplificadora, los derechos están siempre por encima de la democracia, la justicia por encima de la política. Esta visión, si se quiere topográfica, que sitúa los derechos por encima de la política o de la democracia me parece que solo puede ser calificada como funcionalmente iusnaturalista2 y enlaza con cuanto se dijo en el capítulo III: del mismo modo que la moral se mantiene siempre externa y crítica frente al Derecho positivo, rehusando ver en este una fuente de eticidad, los derechos se conciben aquí como obligaciones y no como autolimitaciones estatales. Por más que con su incorporación al texto constitucional hayan pasado a formar parte del sistema jurídico, los derechos fundamentales desempeñan la función de limitación externa del poder que fuera asignada a los derechos naturales, al menos asignada por aquellas (no muy frecuentes) versiones del iusnaturalismo crítico y no legitimador del poder. Ciertamente, desde finales del siglo XVIII se decantaron dos grandes tradiciones constitucionales. La primera y a la postre tal vez la más fecunda es la que se desarrolla en Estados Unidos, donde la constitución se concibe como una rigurosa norma de garantía de carácter supremo y que por ello mismo es objeto de tutela por los jueces ordinarios, como cualquier otra norma; cabe decir que allí el poder constituyente cristaliza en un texto escrito que se erige en barrera infranqueable frente a todos 2. Si, como escribe Pérez Luño, cualquier intento de fundamentar los derechos en un orden de valores preliminar respecto del Derecho positivo nos sitúa consciente o inconscientemente en una perspectiva iusnaturalista, creo que, más allá de los problemas éticos o metaéticos de fundamentación, todo constitucionalismo de los derechos resulta funcionalmente iusnaturalista, por más que su consecución pueda considerarse como el más noble fruto del Derecho positivo (A. E. Pérez Luño, vid. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 19 s.).
227
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
los poderes constituidos, aunque ese texto escrito resulte ser bastante escueto en su contenido sustantivo y reconozca así un amplio margen de libertad política en favor de las sucesivas mayorías. No sucede exactamente igual en la Revolución francesa, que ante todo quiere ver en la constitución una norma directiva fundamental, algo así como el programa político del pueblo en marcha, de un poder constituyente que, en puridad, nunca puede constituirse (porque entonces se limitaría y dejaría de ser constituyente) y que en consecuencia termina por depositar la soberanía en manos de un legislador sin límite jurídico alguno; de manera que, si bien la constitución y la Declaración de derechos presentan un muy importante contenido sustantivo susceptible de constreñir severamente la libertad política de la mayoría, en cambio carece de cualquier garantía judicial efectiva. Fioravanti ha estudiado con acierto el origen de estas dos tradiciones constitucionales3. Constituciones sustantivas y garantizadas: este podría ser el lema del constitucionalismo de los derechos. Constituciones sustantivas, en primer lugar, que recogen un ambicioso horizonte de filosofía moral y política formado por valores, principios, derechos y directrices que no solo pretenden limitar el ejercicio del poder, prohibiendo que este adopte determinadas decisiones, sino incluso a veces también imponer obligaciones positivas. Lejos de lo que representó el constitucionalismo formal de corte kelseniano, cuyo alcance se circunscribía a regular la competencia y el procedimiento de elaboración de las normas (el quién manda y el cómo se manda), el constitucionalismo contemporáneo que se desarrolla en Europa a partir de la segunda gran guerra pretende incorporar un denso contenido material sustantivo con la pretensión de condicionar muy seriamente aquello que democráticamente puede decidirse por la mayoría. Y constituciones garantizadas, en segundo término, porque ese contenido material y singularmente el amplio catálogo de derechos fundamentales gozan de una plena tutela judicial, no ya a través del Tribunal Constitucional, sino, lo que es mucho más importante, a través de la acción cotidiana de la justicia ordinaria. En otras palabras, los viejos derechos naturales han dejado de ocupar un espacio en la esfera de la moralidad —tan respetable como jurídicamente inútil— para integrarse resueltamente en el Derecho positivo, y para hacerlo además en su cúspide, en la constitución. De esta manera, y aun cuando en la práctica los derechos sigan siendo mucho menos vigorosos que el siempre formidable poder de las instituciones, al menos cabe decir que en los sistemas constitucionales como los recién descritos los derechos fundamentales ostentan una fuerza normativa granítica. Son muchos los vicios y mecanismos que pueden desvir3. M. Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, trad. de M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 62009, pp. 55 ss.
228
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
tuar el programa normativo encarnado en la ley del más débil o, lo que es lo mismo, que pueden desactivar o dificultar el ejercicio de los derechos, desde la legislación de emergencia —que en puridad se ha instalado plenamente desde hace años como algo normal y no excepcional— a la manipulación informativa o la utilización adormecedora de los medios de comunicación, pasando por los fenómenos de corrupción política y por la misma esclerosis del sistema de participación democrática, pero insisto, en línea de principio, los derechos judicialmente garantizados representan un límite infranqueable frente al poder. A mi juicio, ese es el designio de todo constitucionalismo que lo sea de verdad: imponer normativamente la limitación del poder a partir de un vigoroso catálogo de derechos fundamentales judicialmente garantizados. Aunque este constitucionalismo de los derechos sigue encontrando su proyección fundamental dentro de las fronteras del Derecho interno de los Estados, la limitación del poder que lo inspira tiende a contrastarse de manera creciente también en la esfera internacional; esfera donde la idea de soberanía como poder absoluto se ha mantenido prácticamente incólume y donde la fuerza sigue siendo un argumento fundamental. Sin duda aquí está casi todo por hacer, pero el cabal cumplimiento del programa del constitucionalismo exige hoy su desarrollo a escala planetaria, especialmente en el marco de la llamada globalización. Porque si de un lado la globalización parece representar un riesgo cierto para la efectividad de los derechos en la medida en que puede propiciar un repliegue de las garantías a favor de la nueva lex mercatoria, de otro lado constituye también un llamamiento a tomarse en serio la postulada universalidad de los derechos humanos. Asimismo, un segundo desafío para el Estado constitucional basado en la preeminencia de los derechos viene dado por el creciente pluralismo o multiculturalidad de las sociedades occidentales, un fenómeno que en buena medida se asocia a la inmigración, propiciada a su vez por la globalización económica, aunque en realidad dicho pluralismo se halle en el mismo origen de la sociedad occidental. Al menos en línea de principio, el constitucionalismo liberal ha pretendido encarnar siempre una neutralidad ideológica y cultural capaz de integrar en su seno las variadas cosmovisiones aparecidas en Occidente sobre todo a partir de la Reforma religiosa; es lo que a veces quiere expresarse a través de la idea del Estado laico, un Estado neutral no comprometido con ninguna particular visión del bien o la virtud donde precisamente por ello tengan cabida las plurales concepciones particulares. Sin embargo, asimismo parece que los principios de la justicia del constitucionalismo liberal incorporaban en realidad también principios sustantivos propios de la tradición europea y, aunque en mi opinión en ocasiones el problema quiere dramatizarse más de lo debido, es cierto que la irrupción de nuevas identidades culturales 229
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
o religiosas representa un reto que pone a prueba la concepción de los derechos y de la organización política propia del constitucionalismo. 2. Constitucionalismo y orden internacional. La globalización El constitucionalismo de los derechos —allí donde existe o despliega una cierta eficacia— encarna un modelo de organización política incompatible con la idea de soberanía estatal que antes quedó apuntada: sencillamente no existe ningún «poder absoluto y perpetuo» porque todos los poderes, incluido el poder democrático de la mayoría, vienen sometidos a un texto normativo supremo que desempeña la función del viejo Derecho natural, al menos del Derecho natural racionalista e ilustrado que fue motor de la revolución liberal; como dijimos, el constitucionalismo es por eso funcionalmente iusnaturalista. O, si en honor a la tradición quiere aún mantenerse esa idea de soberanía, esta ya no se encuentra en ningún poder real y efectivo, en ningún poder amenazante, sino en un poder ideal o ficticio como el representado por la constitución. En un régimen cabalmente constitucional la soberanía o poder constituyente solo puede atribuirse al pueblo, pero el pueblo —frente a lo que sostenían algunos ilustres iuspublicistas— no es un órgano del Estado realmente actuante; cabe decir que el suyo es un poder solo en sentido metafórico. La proclamación de la soberanía popular equivale en cierta manera a la proclamación del fin de la propia idea de soberanía; allí donde la soberanía se atribuye al pueblo desaparece el soberano. Por tanto, lo importante de la soberanía popular no es tanto lo que afirma cuanto lo que niega, esto es, que el poder soberano no puede pertenecer o ser ejercido por nadie distinto al pueblo mismo. Por eso, para Ferrajoli la soberanía popular equivale a una garantía negativa, es decir, a la prohibición para cualquiera de apropiarse de ella; y, aunque parezca un contrasentido con el concepto mismo de soberanía, en el marco del constitucionalismo los derechos fundamentales se configuran como fragmentos de soberanía popular4. Pero la soberanía, además de esa dimensión interna, ha tenido siempre una no menos importante dimensión externa: el Estado era soberano frente a sus súbditos, pero pretendía serlo también frente a otros Estados. Y durante siglos, en el marco de un muy primitivo Derecho internacional, eso significó que la fuerza y la guerra desempeñaron el papel del Derecho: si la voluntad del soberano en el orden interno tomaba cuerpo en las leyes y en la coacción que las sustentaba, en el orden internacional 4. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 13.2, vol. II, p. 14.
230
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
esa soberanía solo podía plasmarse en un acuerdo entre iguales y, en último término, en la guerra. Hobbes lo expresó con claridad y realismo: los Estados se encuentran en una situación de bellum omnium5, de estado de naturaleza donde el hombre es un lobo para el hombre; su forma de relación más civilizada es el pacto o convenio, pero a la postre la única garantía termina siendo la represalia y la guerra. Dicho en términos de teoría del Derecho, la sociedad internacional ha carecido tradicionalmente de esas normas secundarias que establecen órganos centralizados de producción jurídica (legisladores) y de aplicación del Derecho (jueces); el suyo ha sido un régimen de autotutela, como se supone que fue el régimen de los Derechos primitivos. De manera que, como observa Ferrajoli6, el constitucionalismo, que tan fecundo se había mostrado para limitar e incluso para desbaratar la ida de soberanía interna, fue incapaz de proyectarse en la esfera de las relaciones internacionales: sociedad civil en el interior y estado de naturaleza en el exterior; constitución y derechos limitadores del poder en el interior, y reino de la fuerza apenas enmascarada por normas en el exterior. Nada pues de un legislador universal habilitado para establecer reglas civilizadoras y de convivencia en las relaciones entre Estados, y nada tampoco de jueces internacionales investidos de poder para dirimir los conflictos con arreglo a una normativa superior. Hasta el punto de que en esa esfera internacional solo el Estado podía erigirse en garante de los derechos, cuando menos de los derechos de sus súbditos. Ciertamente, el panorama que acabamos de presentar está dibujado con trazos muy gruesos y no hace justicia a muchos y nobles esfuerzos por extender el imperio del Derecho y de los derechos más allá de las fronteras nacionales, por desplazar aquel bellum omnium en favor de la paz y de la universalidad efectivas de los derechos. No procede aquí enumerar los éxitos y fracasos de tales esfuerzos porque, a los efectos que ahora interesan, lo dicho me parece todavía hoy básicamente acertado y suficiente: la existencia de una norma fundamental o constitución capaz de garantizar la paz entre los Estados y de asegurar los derechos básicos a todos sus ciudadanos, así como la existencia de instancias judiciales de tutela es algo que puede predicarse (y siempre precariamente) del orden interno, no del internacional. Aunque es indudable que la Carta de la ONU y las Declaraciones de derechos de 1966 representan el inicio de un nuevo tiempo tras las catástrofes de la guerra, un Derecho cosmo5. Pues corresponde al soberano «el derecho de hacer la guerra y la paz con otras naciones», T. Hobbes, Leviatán [1651], ed. de C. Moya y A. Escohotado, Editora Nacional, Madrid, 1979, p. 274. 6. L. Ferrajoli, «Más allá de la soberanía y ciudadanía: un constitucionalismo global», en M. Carbonell y R. Vázquez (comps.), Estado constitucional y globalización, Porrúa/UNAM, México, 2001, p. 315.
231
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
polita y una justicia universal y efectiva siguen siendo una utopía; pues si en el marco de los Estados la falta de efectividad de las constituciones y de sus derechos tiende a ser circunstancial, en la esfera internacional puede calificarse todavía de estructural. Es en el marco de esta tradición «desconstitucionalizada» donde aparece el fenómeno de la globalización o, por mejor decir, la plural y heterogénea fenomenología de la globalización; un neologismo que se desarrolla con extraordinaria fuerza y rapidez a partir de los años ochenta del pasado siglo y que, tal vez por esa misma razón, sirve para designar hechos y transformaciones bastante diferentes7. Sin pretender introducir precisión o estipular un significado unívoco en un concepto generalísimo y tan altamente indeterminado, interesa aquí delimitar tres acepciones o ámbitos de relevancia; para preguntarse seguidamente si y en qué sentido la globalización se encamina hacia la consecución de un constitucionalismo mundial, es decir, de una efectiva limitación del poder a favor de los derechos de los individuos. En primer lugar, cabe hablar de una globalización informativa o de la comunicación. No es necesario haber alcanzado la ancianidad para comprender el alcance y la profundidad de los cambios operados en un espacio de tiempo relativamente breve. El desarrollo de los medios de comunicación y especialmente la irrupción de internet, que tiene una dimensión universal y que los Estados tampoco pueden controlar por completo, ha supuesto, casi podría decirse, una voladura de las fronteras culturales: la opulencia y la pobreza, las libertades y la opresión, las creencias y religiones siguen dividiendo a la población del planeta, pero con la diferencia no menor de que hoy esas realidades se muestran a los ojos de todos y de alguna manera todos estamos concernidos y somos capaces además de entablar una comunicación con los «ajenos», que en puridad van camino de dejar de serlo. En la medida en que esta globalización facilita el conocimiento y la comunicación entre los individuos y sus diferentes culturas bien puede resultar un factor saludable y coadyuvar a la universalización de los derechos, al menos a generalizar el sentimiento de que esa universalidad sigue representando más un ideal predicado que una realidad consolidada. Hay también una globalización económica que por su carácter infraestructural (por emplear una terminología añeja) es tal vez la más deter7. Tengo la impresión de que del término globalización se hace un uso algo abusivo y poco preciso, y tal vez por eso los enfoques resultan heterogéneos y la bibliografía sobre el particular más que extensa. Me permito destacar el volumen colectivo Globalización y Derecho, M. Carbonell y R. Vázquez (comps.), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2009; y las monografías de U. Beck, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, trad. de B. Moreno y R. Borrás, Paidós, Barcelona, 1998; J. de Lucas, Globalización e identidades. Claves políticas y jurídicas, Icaria, Barcelona, 2003; J. Faria, El derecho en la economía globalizada, trad. de C. Lema, Trotta, Madrid, 2001.
232
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
minante de todas, aunque a mi juicio tenga poco de moderna, pues en un envoltorio más vistoso y a veces amable recuerda mucho a experiencias pretéritas de las relaciones internacionales. Grandes compañías transnacionales entreveradas frecuentemente con intereses públicos acumulan de hecho más poder que muchos de los Estados en que se instalan, son dueñas de enormes fuentes de riqueza y de tecnología, disponen de un caudal de puestos de trabajo, o proporcionan bienes y servicios indispensables; todo lo cual puede resultar decisivo para las empobrecidas economías nacionales del llamado tercer mundo. De este modo, los Estados se ven impulsados a abdicar de su imperium, de su capacidad decisoria, para convertirse ellos mismos en sujetos del mercado; sujetos que compiten a la baja para ganar el favor de tales compañías o poderes transnacionales. Y esto, como bien observa Marcilla8, al margen de que resulte un caldo de cultivo para la corrupción, desde una perspectiva jurídica se traduce en la desregulación, en el repliegue de las garantías y controles ante las inexorables leyes del mercado: relajación o simple desaparición de las medidas de protección al trabajador, tolerancia hacia el empleo de mano de obra infantil, constitución de paraísos fiscales, desprotección del medio ambiente y sobreexplotación de los recursos naturales, etc. En suma, la lex mercatoria viene a ocupar grandes espacios de decisión en detrimento del Derecho público9. No parece que entendida en este sentido la globalización camine en la misma dirección que el constitucionalismo y los derechos; más bien al contrario, este aspecto de la globalización reduce la fuerza de los derechos en beneficio del poder, aunque sea muchas veces un poder informal o privado. Finalmente, existe también una globalización humana cuyo fenómeno más visible o llamativo son las imparables corrientes migratorias que desde el mundo empobrecido presionan sobre Occidente y que, en buena medida, son consecuencia de todo lo anterior. Poblaciones sumidas en la miseria por la rapiña de unas compañías que, respondiendo a la más primitiva lógica del capital, se desentienden de sus condiciones materiales de existencia, condiciones que, esta vez sí, quieren presentarse como responsabilidad de Estado; y sumidas en la miseria también por la corrupción de unos gobernantes que, puestos a privatizar, privatizan incluso la ayuda al desarrollo. Poblaciones carentes de derechos y de bienestar y que, sin 8. G. Marcilla, «Desregulación, Estado social y proceso de globalización»: Doxa, 28 (2005), pp. 239 ss. 9. En opinión de Ferrajoli, el vacío de Derecho público «constituye el rasgo más vistoso de la globalización en el plano jurídico», vacío que es colmado por un Derecho privado que inevitablemente refleja la ley del más fuerte. El resultado es «una sociedad internacional incivil por desregulada, una general anomia y una regresión neoabsolutista a la ley del más fuerte tanto de los Estados con mayor potencia militar como de los grandes poderes económicos transnacionales» (Principia iuris, cit., §§ 16.3 y 16.10, vol. II, pp. 484 y 515).
233
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
embargo, merced precisamente a la globalización informativa, conocen mucho mejor que sus antepasados las lacerantes desigualdades internas e internacionales. Este es probablemente el rostro más dramático de la globalización, el que revela mayor desamparo ante la «ley del más fuerte». Por eso, si la impronta ideológica del constitucionalismo de los derechos ha consistido siempre en limitar el poder, tanto el poder público como los poderes privados o informales, reduciendo al mínimo esa «ley del más fuerte», cabe decir que la globalización o muchos de los fenómenos o manifestaciones asociados a esa globalización se encaminan en un sentido por completo antigarantista: mayor desamparo y menos derechos. El constitucionalismo, que fracasó en el orden internacional, que no supo o no pudo poner coto a la dimensión externa de la soberanía, sigue siendo hoy una herramienta demasiado frágil para domeñar el mundo sin reglas que propicia la globalización. Pero ¿podemos pensar en un constitucionalismo global?, la filosofía de los derechos y de las garantías frente al poder ¿mantiene alguna posibilidad de éxito frente a la globalización? Porque, como viene a decir Javier de Lucas, hasta aquí se ha globalizado el mercado, pero ahora corresponde globalizar los derechos10. El desafío que encierran esas preguntas y esta invitación admite en mi opinión una respuesta en el orden internacional, pero otra también en el plano interno de los Estados nacionales. Comenzando por la esfera internacional, la idea de un constitucionalismo global evoca sin duda la vieja utopía de un Derecho cosmopolita, de una paz perpetua bajo un gobierno mundial asentado en el respeto universal de los derechos humanos y en la cooperación entre los pueblos. Sería algo así como disolver la soberanía externa una vez que, como vimos, la soberanía interna ha desaparecido o ha quedado seriamente devaluada bajo el sello del constitucionalismo y de los derechos. Es cierto que la realidad de nuestro tiempo parece caminar en sentido contrario: las guerras, que parecen sucederse hasta el infinito; la miseria de pueblos enteros, pero que alcanza a sectores cada día más amplios de las sociedades opulentas; la sistemática violación de los derechos más básicos en una gran parte del mundo; la destrucción del medio ambiente, son todos fenómenos que nos alejan de la utopía ilustrada. Todo lo cual no es, desde luego, un motivo para abandonarla, sino más bien al contrario, un estímulo que hace del constitucionalismo global el único horizonte verdaderamente realista para asegurar la supervivencia a largo plazo11. 10. J. de Lucas, Globalización e identidad, cit., p. 35: «lo que se universaliza, lo que no tiene frontera, es el tráfico de mercancías, mejor, el flujo de capital financiero. Los derechos humanos, lamentablemente, sí que tienen fronteras». 11. Esta es quizás la principal conclusión de Ferrajoli tras exponer su amplio y ambicioso programa de un constitucionalismo global (Principia iuris, cit., § 16, vol. II, pp. 470 ss.).
234
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Pero, sin llegar demasiado lejos en la construcción de un constitucionalismo global que acaso debería culminar en un Estado mundial, tal vez la principal carencia que se advierte en la comunidad internacional es ese «tercero ausente», por usar la expresión de Bobbio12, que desempeñe funciones jurisdiccionales eficaces en la esfera mundial, o siquiera en las regionales. A fin y al cabo, antes indicábamos que en su origen el Derecho internacional venía a ser una especie de Derecho primitivo carente de normas secundarias que estableciesen órganos de producción y aplicación del Derecho; y todo parece indicar que en la evolución de los sistemas jurídicos primitivos irrumpieron antes los jueces que los legisladores, de manera que, a falta de un legislador o de un gobierno universal, quizás fuera más realista comenzar pensando en órganos jurisdiccionales monopolizadores del uso de la fuerza y capaces, eso sí, de operar al modo de las jurisdicciones internas. Bastaría que garantizasen la vigencia de la Declaración universal de los derechos humanos y que sancionasen el uso ilegítimo de la fuerza para que pudiera hablarse de un avance gigantesco; tanto mejor si además pudieran imponer algún orden en esa economía globalizada y sin reglas. Son instituciones de garantía, más que instituciones de gobierno, las que hoy reclama un constitucionalismo internacional basado en los derechos humanos13. Y ciertamente, aunque de forma titubeante y precaria, algunos pasos ya se han dado. No me refiero ahora a experiencias regionales con una cierta trayectoria, como es el caso europeo, sino a un proceso más reciente que me parece digno de atención: la internacionalización del Derecho penal. El proceso es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque tradicionalmente, en el Derecho penal se han atrincherado las prerrogativas de la soberanía y de ahí que haya regido —con escasas excepciones— el principio de territorialidad; el ius puniendi se ha concebido siempre como un derecho del soberano, tal vez como el atributo fundamental de la soberanía. En segundo término, porque existe también una globalización criminal o una dimensión global de la criminalidad donde las solas respuestas internas parecen insuficientes: delitos transfronterizos, medios de comisión de alcance supranacional (internet, por ejemplo), terrorismo internacional, etc. Finalmente, y no menos importante, porque parece haberse asumido en la sensibilidad social que existen crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto y cuya persecución no puede quedar detenida por las fronteras nacionales. El desarrollo del principio de jus12. «El tercero ausente» es un pesimista discurso de Bobbio sobre la necesidad de establecer en la esfera internacional ese «tercero» que en el orden interno está llamado a dirimir los conflictos entre las partes, necesidad que él veía imposible de satisfacer. El discurso da título a un volumen de 1989, con edición castellana en Cátedra, Madrid, 1997, pp. 288 s. 13. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 16.25, vol. II, p. 584.
235
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ticia universal que permite castigar delitos perpetrados en otros Estados y contra víctimas no nacionales, la constitución de tribunales penales ad hoc (Yugoslavia, Ruanda) o la nueva Corte Penal Internacional son algunos ejemplos de esta empresa que, no por casualidad, cuenta con escasa simpatía o con la abierta oposición de los más poderosos y, por supuesto, de cuantos se harían acreedores de la persecución penal. Sin embargo, los desafíos que presenta la globalización no solo tienen una dimensión externa, sino que se proyectan también en la esfera interna, y probablemente es en esta última donde las respuestas y las herramientas jurídicas pueden mostrarse más eficaces. De entrada, como ha señalado Pisarello14, los efectos negativos de la globalización invitan a una cierta rehabilitación del Estado como espacio público y de decisión frente a la opacidad de los poderes transnacionales. No se trata, como es obvio, de iniciar un viaje de regreso al Estado absoluto, ni de constituir un poder formidable que anule los derechos, sino de recobrar para la decisión pública competencias de regulación y control de las que se ha venido abdicando en nombre de la globalización. Ya señalamos antes que una de las consecuencias de esta era la desregulación, la retirada de las normas imperativas a favor de la ley de mercado. Rehabilitar el Estado implica, por tanto, establecer barreras protectoras y garantizar derechos frente a lo que Ferrajoli llamaría la salvaje ley del más fuerte. En este sentido, no deja de resultar bastante penoso comprobar cómo algunos Estados se muestran fuertes y a veces tiránicos con sus ciudadanos, y sumamente liberales o débiles frente al exterior. Por otra parte, esta rehabilitación del Estado —que es decir de la democracia, de la ley y de los derechos— puede plantear exigencias particulares allí donde la integración en estructuras supranacionales ha alcanzado alguna madurez, por lo demás saludable en muchos aspectos, como es el caso de Europa. La Unión Europea, en efecto, ha representado un vaciamiento de competencias estatales y la aparición de un Derecho propio, pero sin que todo ello haya corrido paralelo a la democratización en la adopción de decisiones y al control sobre las mismas; es llamativo en este aspecto la ausencia de un control de constitucionalidad, o la preponderancia que aún ejercen las instancias ejecutivas sobre las parlamentarias. De este modo, y por la vía del Derecho europeo, los Gobiernos que ocupan una posición hegemónica en esa estructura supranacional pueden hacer lo que seguramente no podrían hacer en la esfera de los ordenamientos internos sometidos a los principios de constitucionalidad y legalidad. Pero, sobre todo, el principal desafío que plantea la globalización al constitucionalismo me parece que es el de la universalidad de los dere14. G. Pisarello, «Globalización, constitucionalismo y derechos: las vías del cosmopolitismo jurídico», en Estado constitucional y globalización, cit., pp. 249 s.
236
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
chos, no ya apelando a una presunta moral universal, sino a la igualdad jurídica de lo que constituye su articulación como igualdad en derechos. Se incluya o no bajo la rúbrica de la globalización, lo cierto es que multitudes empobrecidas llaman a la puerta de un Occidente relativamente opulento; y dentro de esa opulencia y como condición para participar en ella aparecen los derechos, también y quizás en primer lugar los derechos sociales que reconocen muchas de nuestras cartas constitucionales y que, con mayor o menor intensidad, se encuentran garantizados en el marco del Estado social. La ciudadanía como condición para el goce de los derechos parece recobrar un renovado impulso en algunos planteamientos de signo populista alentados a su vez por una crisis económica que pone en riesgo la efectividad de tales derechos incluso para los nacionales, en particular de los derechos de naturaleza económica que suponen un reparto de bienes siempre escasos. El constitucionalismo liberal siempre postuló la universalidad de los derechos; es más, muchos siguen pensando que un derecho solo se hace acreedor al calificativo de humano o fundamental cuando es un derecho universal o universalizable15, cuando puede ser adscrito al homo iuridicus, a toda persona con independencia de sus circunstancias históricas o materiales, en suma, cuando tutela bienes o intereses o satisface necesidades universales y compartidas por todo el género humano. De ahí que «todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y (que) tienen ciertos derechos que les son inherentes» (Declaración de Virginia, 1776); de ahí también que sea una «verdad simple e incontestable» que los derechos son naturales, inalienables y sagrados (Declaración francesa de 1789). En otras palabras, o un derecho es moralmente de todos y cada uno, y se postula jurídicamente como universal, o no es un derecho fundamental. Ciertamente, el Estado liberal no siempre fue consecuente con este planteamiento de base16. Por ejemplo, las Declaraciones de derechos de Norteamérica no representaron un obstáculo al mantenimiento de la esclavitud, ni la universalidad de los derechos impidió durante más de un siglo la restricción de los derechos políticos a los ciudadanos varones y activos o con fortuna. Todavía hoy en la Constitución española se reconocen algunos derechos solo a los españoles o solo a los ciudadanos: los derechos políticos o de participación desde luego (art. 23), pero también la igualdad jurídica (art. 14), el derecho de residencia y circulación (art. 19), el derecho al trabajo (art. 35) o a la vivienda (art. 47). La ciuda15. Vid. F. Laporta, «Sobre el concepto de derechos humanos»: Doxa, 4 (1987), pp. 32 ss. 16. Así lo recuerda también O. Höffe, Derecho intercultural, trad. de R. Sevilla, Gedisa, Barcelona, 2000, p. 181.
237
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
danía, que en su día supuso una construcción igualitaria y homogeneizadora frente al modelo pluralista y de privilegios del Antiguo Régimen, se muestra hoy como un elemento de exclusión y de renovados privilegios a favor de los nacionales. Entretanto no se rompe esa ecuación entre ciudadanía, nacionalidad y derechos, algún autor como Ferrajoli propone una audaz ampliación del viejo derecho de asilo, que ya no se justificaría solo por razones de persecución religiosa, política o étnica, sino también por motivos económicos17; esto es, casi todo lo contrario de lo que significa el camino que parece haber emprendido Europa. Ironías que tiene la historia. Como bien ha estudiado Pérez Luño18 y recuerda también Ferrajoli19, cuando en el siglo XVI Francisco de Vitoria buscaba títulos de legitimación para la presencia de España en América, a la vez que sentaba las bases del Derecho Internacional Público, acuñó un derecho natural y universal, el ius communicationis ac societatis, entre cuyas especificaciones se encontraban el ius peregrinandi, el ius commercii, el ius predicandi o el ius migrandi. Naturalmente, Francisco de Vitoria pensaba en la emigración de los españoles a las Indias, no en la emigración de las poblaciones antes colonizadas hacia Europa. Pero en el fondo el sentido de esos viajes resulta bastante parecido: lograr la libertad y la prosperidad que se niega en la propia tierra; como es igualmente universal el derecho. 3. Constitución y multiculturalidad Como ya sabemos, el constitucionalismo liberal se construyó sobre las bases de una óptica universalista que hacía abstracción de las diferencias estamentales o de fortuna, pero también de las diferencias culturales; el sujeto del Derecho moderno es el homo iuridicus, el ciudadano, una persona que se define precisamente por ser igual en derechos y deberes a los demás ciudadanos, con independencia de su religión o de sus creencias filosóficas. En esto consiste básicamente la universalidad de los derechos, en que estos se adscriben a todos en cuanto que personas. Por eso, el liberalismo clásico tiende a negar los derechos culturales por innecesarios y discriminatorios: «son innecesarios porque basta el reconoci17. L. Ferrajoli, «Más allá de la soberanía y ciudadanía: un constitucionalismo global», cit., p. 321. 18. A. E. Pérez Luño, La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de la Filosofía del Derecho, Trotta, Madrid, 1992, pp. 121 s. Recuerda el autor que los clásicos iusnaturalistas españoles, al margen de sus no pocas diferencias, hallaron en el encuentro con América —esto es, en un fenómeno migratorio— el ingrediente básico de su reflexión teórica. 19. L. Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. de P. Andrés y A. Greppi, Trotta, Madrid, 72010, p. 118.
238
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
miento de los derechos de los individuos como tales... no tiene sentido defender a unos colectivos cuando sus miembros pueden ser protegidos por un derecho dirigido a todos los individuos... Los derechos dispensados a las culturas, como colectivos, serían redundantes. Por otro lado, la especialidad de unos derechos para las culturas rompería el principio liberal de la igualdad de los derechos»20. Es verdad que ese constitucionalismo liberal difícilmente podía escapar de las tradiciones y del contexto cultural europeo u occidental, y que inevitablemente reposaba en una cierta idea de la nación y de la identidad cultural; un fenómeno que se aprecia incluso en Francia, la patria europea de la revolución liberal, donde imperceptiblemente se transita entre un concepto de «pueblo» compuesto de ciudadanos libres e iguales y el concepto de «nación», teñido ya de componentes históricos y culturales. Por eso, aunque el nuevo modelo no logró cancelar del todo el pluralismo ideológico y religioso —que ha estado presente, por ejemplo, en la secular tensión entre laicismo y confesionalismo—, sí intentó al menos cimentar un sustrato común que de alguna manera relegaba los particularismos culturales a la esfera privada. En suma y al menos en línea de principio, existiría una especie de ética pública presuntamente monista y universal —aunque se alimentaba de los valores de la tradición europea— y una ética privada que acogería los particularismos culturales, ideológicos, religiosos, etc; por decirlo así, una religión civil junto a las religiones particulares, y sobre esto hemos de volver en el próximo capítulo. Todavía hoy algunos están empeñados en este esfuerzo por delimitar una ética pública procedimental de las éticas privadas sustantivas. Sin embargo, con la inmigración masiva —que es el rostro humano de la globalización— ha irrumpido o cuando menos se ha hecho más palpable el fenómeno que aquí proponemos llamar de la multiculturalidad21, esto es, la llegada de identidades culturales ajenas a la tradición occidental y (solo en algunas ocasiones) conflictivas con ella. Por lo pronto, creo que este fenómeno ha tenido una primera virtud, que es mostrarnos que nuestras sociedades pluralistas no lo eran tanto como presumían, que en la práctica el modelo liberal no resultaba tan neutral como pretendía aparentar, e incluso que la xenofobia tampoco se hallaba tan desterrada de 20. R. Soriano, Interculturalismo. Entre liberalismo y comunitarismo, Almuzara, Córdoba, 2004, p. 24. 21. Aunque a veces se habla también de multiculturalismo para designar este mismo fenómeno de la pluralidad cultural, es preferible reservarlo para aquellas doctrinas o posiciones teóricas que, en conflicto pero también en diálogo con la tradición liberal, subrayan la importancia moral y política del reconocimiento de las identidades culturales diferenciadas. Una óptima exposición de las a su vez plurales posiciones multiculturalistas en J. M. Saúca, Identidad y Derecho. Nuevas perspectivas para viejos debates, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 23 ss.
239
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
nuestras prácticas como hubiéramos deseado; pues que los conflictos se produzcan representa la mejor prueba de que nuestra ética pública se nutre de valores que no son solo procedimentales, ni son del todo neutrales. Pero adviértase que tales conflictos no se entablan propiamente entre los derechos y las culturas, sino entre estas entre sí. A mi juicio, lo que ocurre es que en Occidente con frecuencia se ha presumido de que nuestra única cultura era precisamente la de los derechos humanos y, por ello, tiende a concebirse que las nuevas culturas han de ser necesariamente conflictivas con los derechos. De entrada, cuando se habla de multiculturalidad es habitual dramatizar en exceso los motivos del conflicto y no creo que ello resulte ajustado a la realidad. El Estado constitucional, que reconoce la libertad ideológica y religiosa y que garantiza la igualdad jurídica o principio de no discriminación, está en perfectas condiciones para integrar en armonía amplios aspectos de las distintas identidades culturales. Mejor dicho, son precisamente los derechos fundamentales el mejor vehículo para articular el respeto a las diferencias culturales. La universalidad de los derechos no solo es compatible con el respeto a esas diferencias que trata de preservar el multiculturalismo, sino que representa su principal garantía, pues la universalidad que se predica es la de los derechos, no la de la cultura22. Es más, casi cabe decir que uno de los primeros derechos históricamente reivindicado y reconocido, la libertad religiosa, vino a resolver un problema que hoy llamaríamos cultural, el del pluralismo religioso nacido de la Reforma. Lo dicho tampoco significa, claro está, que no se produzcan conflictos entre culturas, si bien en mi opinión no siempre se hallan implicados derechos. En ocasiones, se trata de cuestiones más o menos pintorescas, como el famoso uso del turbante que impide a los sijs cumplir con la obligación de portar casco en las motocicletas o de exhibir el típico sombrero de la Policía Montada de Canadá, por poner dos ejemplos efectivamente acontecidos. Otras veces se trata de casos verdaderamente graves que difícilmente pueden pretender alguna comprensión o tolerancia, y aquí es típico citar las prácticas de mutilación genital femenina u otras semejantes que implican una lesión directa de la integridad o dignidad de las personas. Y otras, en fin, son el resultado de preceptos religiosos o de tradiciones culturales interpretadas de forma más menos rigurosa: el uso del velo en las escuelas, la negativa de los padres a que sus hijas asistan a clase de Gimnasia, la bigamia; en suma, prácticas que suponen la infracción de normas imperativas vigentes en nuestros sistemas jurídicos. ¿Cómo puede enfocar todo ello el Estado constitucional que en este punto se reclama inspirado en los principios del liberalismo? 22.
Vid. L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 13.11, vol. II, pp. 57 ss.
240
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Ante el fenómeno de la multiculturalidad tal vez una de las respuestas más populares es la que a veces se ha podido desprender de los planteamientos de Sartori23: el único inmigrante tolerable sería aquel que abandona en la frontera su propia identidad o, al menos, los aspectos conflictivos de la misma, mostrándose dispuesto a asumir una cultura que tal vez ni siquiera comprende plenamente. Frente a esta propuesta de «aculturación», la alternativa opuesta podría ser la avalada por los distintos comunitarismos, para los que las culturas no se pueden integrar, sino yuxtaponer, de manera que cada cual se regiría por su ley en virtud de un principio de «excepción cultural»: no igualdad entre individuos, sino igualdad entre culturas; no un concepto de justicia universal, sino justicias locales o particulares24. Así pues, o integración sin condiciones en la cultura dominante o respeto a cualesquiera identidades culturales. Pero tal vez habría que distinguir: que algunas singularidades culturales resulten conflictivas puede revelar en algunos casos tan solo un confesionalismo residual, una insuficiente laicidad del Estado, que es contraria a la vigencia universal de los derechos humanos y del consiguiente respeto a la diferencia; otras singularidades, en cambio, sí pueden considerarse lesivas para los derechos. Por eso, ninguna de las posiciones extremas antes enunciadas parece satisfactoria, ni compatible con el modelo liberal e igualitario que inspira el constitucionalismo. La primera porque en el fondo reposa en una concepción confesional del Estado, aunque se trate de un curioso confesionalismo laico. En el constitucionalismo no hay una «cosmovisión oficial» de la que todos hayamos de participar, ni el eventual conflicto de una creencia con alguna política o norma jurídica puede saldarse con una apriorística presunción a favor de estas últimas. Al contrario, toda creencia, toda práctica religiosa o cultural, cuenta a su favor con una presunción de legitimidad (iuris tantum, desde luego) como ejercicio que es de un derecho fundamental; al menos si nos tomamos en serio que la libertad de conciencia solo puede limitarse por razones justificadas. Las diferencias culturales se hallan en principio tuteladas por los propios derechos y su legitimidad debe ser reconocida por un Estado constitucional inspirado en el principio de laicidad. Pero tampoco la segunda opción 23. De G. Sartori puede verse La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, Madrid, 2001. 24. Aunque el suyo sea un comunitarismo relativista que admite un mínimo moral común, vid. M. Walzer, Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad [1983], trad. de H. Rubio, FCE, México, 1993: «hay un número infinito de vidas posibles, configuradas por un número infinito de culturas, religiones, lineamientos políticos, condiciones geográficas, etc., posibles. Una sociedad determinada es justa si su vida esencial es vivida de cierta manera —esto es, de una manera fiel a las nociones compartidas de sus miembros» (p. 322).
241
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
resulta una buena respuesta, pues si bien la coexistencia de distintas culturas parece legítima y hasta inevitable, sin tener que postular su mutua integración en una especie de sincretismo, no toda cultura (o no todos los aspectos de algunas culturas) se muestran compatibles con la vigencia igual y universal de los derechos; esto es, que alguna práctica forme parte de una identidad cultural, religiosa o étnica no puede considerarse como una razón definitiva o excluyente para hacer de ella una «excepción cultural». Justamente habrán de excluirse aquellas prácticas que, por muy enraizadas que estén en creencias profundas de orden religioso o moral, representen una lesión de los derechos de los demás. La idea de ponderación o proporcionalidad, que preside la resolución de las tensiones entre los derechos y sus límites, es incompatible con ambas posiciones: ni siempre pueden triunfar la ley y los valores mayoritarios que encarna, ni siempre será posible construir una excepción (o una objeción de conciencia) que atienda a las identidades disidentes. A mi juicio, una respuesta constitucional al fenómeno de la multiculturalidad debe comenzar por una política de reconocimiento de las diferencias y de respeto a las plurales identidades culturales, pero no ya mediante el establecimiento de especiales derechos culturales, sino mediante la extensión a todos de unos derechos comunes que implican una exigencia de respeto a las cosmovisiones particulares25. Creo que así lo propone también el liberalismo político de Rawls26: no cabe exigir a los ciudadanos —que a la vez son fieles de una religión, creyentes en alguna filosofía o participantes de alguna tradición— que abdiquen de lo que son sus convicciones más profundas y que piensen acerca de las 25. Ciertamente, aunque los derechos fundamentales comunes a todos representan la mejor garantía del respeto a las diferencias, tampoco parece que la acuñación de derechos especiales de carácter cultural o que atienden a las exigencias de respeto que nacen de las diferentes culturas, resulten del todo incompatibles con una visión liberal, siempre y cuando tales derechos culturales se consideren especificaciones o al menos no sean contradictorios con los derechos humanos. Sobre todo allí donde existen minorías étnicas bien diferenciadas que durante siglos han permanecido aisladas, como es el caso de varios países iberoamericanos, e incluso de algunas regiones de Europa que han conocido conflictos bélicos entre minorías étnicas o religiosas a finales del pasado siglo, el reconocimiento de un especial régimen jurídico que no sea contrario a los derechos comunes bien puede ser asumido por el constitucionalismo. Así hay que entender a mi juicio la propuesta de W. Kymlicka cuando defiende una teoría liberal de los derechos de las minorías que debe «explicar cómo coexisten los derechos de las minorías con los derechos humanos, y también cómo los derechos de las minorías están limitados por los principios de libertad individual, democracia y justicia social» (Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, trad. de C. Castells, Paidós, Barcelona, 1996, p. 19). Una exposición de los argumentos favorables al reconocimiento de derechos culturales y de su posible articulación en el marco de un Estado constitucional en M. Carbonell, Problemas constitucionales del multiculturalismo, Fundap, México, 2002, pp. 54 ss. 26. Vid. J. Rawls, El liberalismo político, trad. de A. Domènech, Crítica, Barcelona, 1996, p. 279.
242
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
cuestiones políticas fundamentales como si partiesen de cero, poniendo entre paréntesis lo que en realidad consideran las premisas básicas de su pensamiento moral. Es más, no se trata solo de que tal cosa no deba exigirse, sino que en la práctica resulta imposible hacerlo, pues, frente a lo que sugieren las concepciones «privatistas» de la religión o de las creencias morales, estas no solo se ocupan del cultivo de las virtudes privadas, sino que casi siempre ofrecen respuesta a lo que son los grandes problemas políticos o de convivencia colectiva; dicho más claramente, no cabe pedir (y además sería inútil hacerlo) a un católico o a un musulmán que a la hora de participar como ciudadano deje de pensar como piensa acerca de las cuestiones capitales que constituyen el objeto de la razón pública y de las leyes. Por lo demás, es aquí pertinente recordar lo que establece el artículo 27 del Pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas (1966): «En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma». Ahora bien, esa política de respeto y de reconocimiento de las diferentes culturas, ya se articule a través de los derechos comunes a todos, ya lo haga mediante algunos derechos culturales específicos, tampoco carece de límites en el propio marco del modelo liberal que inspira el constitucionalismo de los derechos; y esto es así porque dicho modelo no es estrictamente procedimental, como a veces se sugiere, sino que sus valores fundamentales son irremediablemente sustantivos y pretenden ostentar un carácter imperativo e innegociable, precisamente en nombre de la misma preservación de los derechos. Sin necesidad de entrar en detalles, digamos que esos valores son dos, la autonomía y la dignidad, los dos grandes imperativos kantianos, y ambos pueden resultar conflictivos con el ejercicio práctico de algunas identidades culturales. Sacrificar entonces esas identidades, o las dimensiones de esas identidades que lesionan los valores sustantivos, equivale a negar el respeto a la diferencia. Que es, más o menos, lo que sostiene Garzón Valdés al decir que aquellas diferencias que incrementan la coacción o el engaño no deben ser conservadas27. Aunque sea una cita mil veces recordada, creo que quien expresó con mayor claridad una teoría liberal de los límites al pluralismo fue Mill: «El único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia 27. E. Garzón Valdés, «El problema ético de las minorías étnicas», en el volumen Derecho, Ética, Política, CEPC, Madrid, 1993, pp. 519 s. En igual sentido, L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., § 13.11, vol. II, p. 59.
243
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
defensa; la única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros; pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente. Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente o justo... Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano»28. En otras palabras, el Estado liberal no puede imponer un ideal de virtud, ni sancionar aquellas conductas que lesionan o limitan la libertad del propio sujeto: ni el paternalismo ni el perfeccionismo tendrían cabida en un modelo liberal; el presunto interés del propio sujeto a partir de consideraciones paternalistas o nuestras particulares ideas acerca de la verdad, de la virtud o de la felicidad sencillamente no pueden justificar una interferencia en la esfera autónoma de la libre determinación individual; esfera que justamente aparece asegurada por los derechos adscritos por igual a todos. Ciertamente, el criterio del daño a terceros deja abiertos algunos interrogantes; por ejemplo, el del papel del consentimiento y su virtualidad en la renuncia al ejercicio de derechos fundamentales (el problema de la inalienabilidad), o el de la posición de los menores. Pero lo que sobre todo interesa destacar es que incluso la tesis más liberal no es una tesis que resulte por completo neutral frente a todas las culturas o, más exactamente, frente a todos los comportamientos prácticos que se reclaman como partes o exigencias de una cultura; pues su premisa básica no es el valor absoluto de las culturas, sino de los individuos, de su dignidad y autonomía; el universalismo que impone la igualdad de derechos no se refiere a las culturas, sino a las personas. Los valores de autonomía y dignidad, que por cierto se hallan tras el conjunto de los derechos, son propios de la cultura liberal, pero no ciertamente de otras más comunitaristas, donde el individuo se concibe como un instrumento al servicio de un plan general, donde la identidad personal solo se realiza o se ve plenamente satisfecha mediante la integración comunitaria. Sostener la vigencia de tales valores incluso contra las culturas, credos o tradiciones equivale a reconocer que, al menos en este punto, no hay respeto a la diferencia. Esa idea, en principio tan atractiva, de que todas las culturas tienen el mismo valor29, como sin duda el mismo valor tienen los individuos que las producen y practican, en el fondo no me parece conciliable con el liberalismo basado en los derechos. 28. J. S. Mill, Sobre la libertad [1859], trad. de G. Sainz Pulido, Orbis, Barcelona, 1985, p. 32. 29. Vid., por ejemplo, J. Raz, La ética en el ámbito público, trad. de M. L. Melón, Gedisa, Barcelona, 2001, p. 198.
244
ALGUNOS DESAFÍOS AL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Así pues, el liberalismo no puede mostrarse neutral frente a todas las culturas, y este es el límite al reconocimiento de la multiculturalidad. Lo que sí parece cierto es que en el marco del constitucionalismo de los derechos las únicas limitaciones a las prácticas fundadas en identidades culturales —como las fundadas simplemente en la libre y subjetiva conciencia del sujeto— solo pueden justificarse en la protección universal de los derechos fundamentales, y no, como a veces parece ocurrir, en otras cosmovisiones particulares, por muy laicas y neutrales que quieran presentarse. A mi juicio, este es el reto al que debe hacer frente el constitucionalismo liberal: saber distinguir las exigencias de los derechos que se postulan como universales e innegociables de aquellas otras exigencias que en el fondo responden a cosmovisiones particulares propias de Occidente, o de una parte de Occidente. Porque no parece cierto que la teoría de la justicia asumida en nuestras sociedades se identifique toda ella con el contenido de los derechos fundamentales o de los valores de autonomía y dignidad, sino que con frecuencia presentan otros ingredientes que hunden sus raíces en tradiciones particulares. Hablar entonces de derechos culturales de las minorías, o del pleno disfrute por parte de estas de los derechos fundamentales comunes, cobra todo su sentido, el mismo sentido que hablar del respeto a las cosmovisiones particulares que han venido conviviendo en nuestros Estados plurales. Su límite no es diferente: la protección de los derechos fundamentales adscritos a todos y a cada uno de los individuos.
245
IX EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
1. Los significados de la laicidad De cuantos principios gobiernan las relaciones entre el Estado y las Iglesias o confesiones1, el de laicidad parece ser el más objetivo o institucional de todos. La libertad y la igualdad religiosas son ante todo derechos fundamentales de carácter subjetivo, por más que la conocida teoría de la doble naturaleza de los derechos haya querido hacer de ellos también elementos objetivos del ordenamiento jurídico. Pero la laicidad es un principio exclusivamente objetivo, conectado por tanto al modo de ser y de actuar de las instituciones públicas; no existe un derecho fundamental a la laicidad que pueda ser esgrimido por los ciudadanos. Y, sin embargo, pese a ello intentaré mostrar que la laicidad representa una condición de la libertad de creencias y, sobre todo, de la igualdad de los individuos cualesquiera que sean sus creencias; es, por así decirlo, su faceta institucional. En las sociedades cultural, religiosa y moralmente plurales como las nuestras, la laicidad del Estado y del Derecho constituye así la garantía del respeto a las diferencias, un respeto que comprende tanto la libertad práctica de comportarse de acuerdo con las prescripciones de la propia conciencia, como la exigencia de igualdad o no discriminación entre los individuos en función de cuáles sean sus ideas morales o religiosas. 1. Desde un famoso trabajo de P. J. Viladrich es pacífica la opinión de que existen unos principios del Derecho Eclesiástico español. Se ha discutido incluso cuáles sean esos principios, así como su concreto alcance y significado —aspectos que no serán examinados aquí—, pero no que el Derecho Eclesiástico es un Derecho principial, como por lo demás lo es hoy el entero sistema jurídico basado en la Constitución. Del citado autor vid. «Los principios informadores del Derecho eclesiástico español», en J. M. González del Valle y otros, Derecho eclesiástico del Estado español, Eunsa, Pamplona, 1980, pp. 211 ss.
247
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Como sucede con otras muchas expresiones del lenguaje político, la de laicidad o Estado laico resulta notablemente equívoca e imprecisa, razón que seguramente explique el universal consenso que parece suscitar en los sectores más heterogéneos del pensamiento y de la opinión pública. Parece existir un amplísimo acuerdo en que España es un Estado laico o en que la laicidad es un rasgo esencial de la concepción liberal del Estado, aunque todo ello a condición de que no se nos pregunte por qué o qué significado tiene; de hecho, creo que es imposible citar algún testimonio que desmienta ese feliz y universal acuerdo en torno al principio de laicidad2. Lo cierto es, sin embargo, que en ningún lugar de la Constitución española se afirma que el Estado sea laico y que, por otra parte, tampoco en nuestra historia constitucional se ha empleado dicha expresión3. No parece tarea ociosa, por tanto, procurar una somera clarificación conceptual. En una primera acepción, laico es quien no tiene órdenes clericales. En consecuencia, un Estado es laico cuando no es clerical, esto es, cuando existe una diferenciación entre las esferas de lo público y de lo religioso, y los funcionarios no se confunden con los sacerdotes, ni las más altas magistraturas con los jefes religiosos. Desde esta perspectiva, históricamente en Europa solo el modelo de las religiones de Estado característico de la tradición protestante constituyó una negación clara de la laicidad4; y en la actualidad los sistemas islámicos parecen representar el ejemplo más claro de Estados clericales. Pero en principio resultaría verosímil un Estado laico confesional, un Estado que, separado de la organización eclesiástica, hiciera pública profesión de fe, ofreciese privilegios a sus fieles o discriminase a quienes no lo son5. Curiosamente, esto es lo único 2. Estoy evocando aquí una muy conocida y citada anécdota contada por J. Maritain: en el curso de una discusión sobre derechos humanos en una Comisión de la UNESCO alguien expresó su extrañeza de que representantes de ideologías tan enfrentadas llegasen a acuerdos acerca de la lista o catálogo de los derechos reconocidos. Estamos de acuerdo, respondieron aquellos, «pero a condición de que no se nos pregunte el porqué» («Introducción» al volumen colectivo Los derechos del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva Declaración universal, reunidos por la UNESCO, FCE, México, 1949, p. 15). 3. Bien es verdad que casi todas las Constituciones españolas, empezando por la gaditana de 1812, hicieron pública manifestación de su fe católica, pero incluso aquellas que han pasado a la historia como ejemplos de documentos laicos o laicistas omitieron ese calificativo: «queda separada la Iglesia del Estado», decía el artículo 35 de la efímera Constitución de la I República; «el Estado español no tiene religión oficial», proclamaba el artículo 3 de la no mucho más duradera Constitución de 1931. 4. Naturalmente, estos sistemas de religión de Estado han evolucionado hacia la plena protección de la libertad e igualdad religiosas, pero como residuo de ese pasado aún pueden mantener simbólicas cláusulas constitucionales que, por ejemplo, hacen del jefe político también el jefe religioso. 5. Me parece que es en esta primera acepción en la que piensa A. Ollero cuando viene a decir que un Estado laico podría ser confesional o no confesional, laicista o no laicista, Derecho a la verdad. Valores para una sociedad pluralista, Eunsa, Pamplona, 2005, pp. 93 ss. Y, efectivamente, la historia de España ha sido una historia de confesionalidad,
248
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
que garantiza la Constitución en su artículo 16.3, que ninguna confesión tendrá carácter estatal, por lo que sostener esta primera acepción de la laicidad no es algo que carezca de apoyo textual. Carece, si se quiere, de significado histórico por cuanto el modelo de la estatalidad de las religiones es por completo ajeno a la historia moderna de España. Sin embargo, creo que hoy la expresión Estado laico se usa por lo general en un sentido algo más restringido o estricto, como contrapunto al modelo de la confesionalidad del Estado6, que fue justamente el modelo preconstitucional y característico de los Estados de tradición católica. Y me parece que existen buenos motivos para operar esta restricción, pues en otro caso todos los Estados, salvo los fundamentalistas, merecerían el calificativo de laicos. Así es que en lo sucesivo diremos que un Estado es laico sencillamente cuando no es confesional; aunque tampoco esto es aclarar mucho las cosas porque la confesionalidad ha conocido diferentes desarrollos históricos: en ocasiones, la confesionalidad ha conducido a la pura intolerancia y a la represión de los disidentes, otras veces ha significado únicamente un trato de favor para el credo mayoritario; algunas expresiones de confesionalidad conciben el Estado como un sujeto creyente que incluso abdica de fragmentos de autonomía en ciertas materias jurídicas ante el ordenamiento religioso, mientras que otras expresiones, en cambio, implican solo el reconocimiento constitucional (o formal) del credo mayoritario. Pero, en todo caso, los sistemas que se conocen como confesionales son laicos en la acepción primeramente comentada y, por tanto, parten siempre de la separación entre la organización estatal y la eclesiástica7. Una separación que se complementa con pero a partir siempre de un Estado laico en el sentido de no clerical, es decir, separado de la organización eclesiástica. En España: ¿un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva constitucional, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, pp. 49 ss., Ollero perfila esta concepción del Estado laico como contrapunto al Estado clerical, distinguiendo a su vez dos versiones, una negativa o de aconfesionalidad, y otra positiva o de cooperación. 6. Expresamente dice A. Bernárdez que «la laicidad es el sistema contrario al de confesionalidad» (Discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Sevilla, 2000, p. 41). Los cultivadores del Derecho eclesiástico se dividen entre quienes hablan del principio de laicidad y quienes prefieren hacerlo del de aconfesionalidad o no confesionalidad del Estado. En todo caso, se refieren a lo mismo y sobre ello, vid. el exhaustivo estudio de J. Calvo-Álvarez, Los principios del Derecho eclesiástico español en las sentencias del Tribunal Constitucional, Navarra Gráficas, Pamplona, 1999, pp. 43 ss. 7. Esta separación constituye en realidad una aportación del cristianismo y, en particular, de lo que se conoce como dualismo gelasiano (siglo V) y ya antes del célebre «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Como señala Bobbio, el cristianismo «sustrajo a la esfera de la política el dominio sobre la vida religiosa, dando lugar a la contraposición del poder espiritual al poder temporal, desconocida en el mundo antiguo»; y, por eso, uno de los temas fundamentales de la filosofía política moderna consistirá en fijar los confines del Estado respecto de la esfera religiosa (Teoría general de la política, ed. de M. Bovero, trad. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 32009, p. 189).
249
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
dos rasgos esenciales, aun cuando puedan aparecer con distinto vigor: desde un punto de vista institucional, la asunción de una determinada fe religiosa entre los objetivos o finalidades de la forma de organización política; desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la presencia de motivos de discriminación a favor de los individuos o actividades propias de la confesión reconocida o, lo que es lo mismo, en perjuicio de las minorías. En sentido estricto, pues, la laicidad supone la negación de estos dos principios o, lo que es lo mismo, la afirmación de la plena secularización de las instituciones y el respeto de los derechos de libertad e igualdad religiosa. Como ya se ha dicho, la Constitución afirma escuetamente que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16.3). Tal vez hubiera resultado más claro afirmar que «el Estado español no es confesional» o sencillamente que «es laico», pero, sea como fuere, a falta de un mejor enganche constitucional, creo que la doctrina es unánime al ver en el precepto trascrito la consagración del principio de laicidad entendido en este sentido estricto, como principio de no confesionalidad del Estado8. El propio Tribunal Constitucional ha declarado que este primer inciso del artículo 16.3 no solo «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales» (sentido amplio de laicidad), sino que «impide que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos»9 (sentido estricto). La laicidad así entendida supone lisa y llanamente poner fin a lo que ha sido, con brevísimos paréntesis más normativos que efectivos, la historia española de las relaciones entre Iglesia y Estado. En resumen, el Estado definido por la Constitución es laico y, a mi juicio, esto significa en pocas palabras: a) que la organización estatal se halla perfectamente separada de cualquier estructura institucional religiosa; b) que la comunidad política no hace suyos los valores o finalidades de ninguna confesión religiosa, ideología o cosmovisión, de manera que la validez de las normas o decisiones no depende de su adecuación a los mismos; c) que se reconoce la más amplia libertad de conciencia, con el único y razonable límite de lo que los juristas suelen llamar «orden público»; d) que se garantiza la igualdad jurídica de todos los ciudadanos o grupos, con independencia de cuáles sean sus creencias, religiosas o no, lo que a su vez implica que no caben privilegios o discriminaciones 8. Si se prefiere, cabe hablar también de una «laicidad por omisión», como hace E. Molano, «La laicidad del Estado en la Constitución española»: Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, II (1986), pp. 245 ss. 9. STC 24/1982. En una sentencia más reciente, la 154/2002, el Tribunal no tiene inconveniente en hablar expresamente del principio de laicidad: la nuestra —dice— es una sociedad «que proclama la libertad de creencias y de culto de los individuos y comunidades, así como la laicidad y neutralidad del Estado».
250
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
fundadas en dichas creencias; y e), como corolario de todo lo anterior, que el Estado se muestra neutral ante las diferentes concepciones éticas o religiosas. En realidad, creo que los aspectos fundamentales de la laicidad o, al menos, los que hoy resultan más desafiados, son los dos últimamente citados, esto es, la neutralidad ideológica de las instituciones y la garantía de la igualdad de las personas y de los grupos10. Se trata en el fondo de dos caras de una misma moneda: si las instituciones han de tratar a todos los ciudadanos como iguales y resulta que estos profesan credos o ideologías diferentes, entonces es un deber de las instituciones mostrarse neutrales frente a esos credos o ideologías. La neutralidad es el lado institucional y la igualdad, el lado subjetivo. La laicidad en su dimensión de neutralidad de las instituciones ha dado lugar a dos interpretaciones distintas. Ambas tienen un origen común, pero se han decantado a través de vicisitudes históricas diferentes: el origen común se encuentra nada menos que en la filosofía de la tolerancia que, tras la división religiosa que ensangrentó Europa con interminables guerras iniciadas (o justificadas) en nombre de la verdadera fe, comenzó a postular, especialmente a partir del siglo XVII, un Estado no comprometido, o menos comprometido, con las diferentes versiones de la cristiandad. De ahí que la secularización de las instituciones o, lo que es lo mismo, la construcción de un Estado laico que abandona el papel de «brazo secular» de la religión, representase una condición de la libertad y de la pacífica convivencia de todas las opciones ideológicas y religiosas. La exigencia de neutralidad por parte de las instituciones será el final de ese proceso: el Estado ha de ser neutral e imparcial ante el conjunto de las confesiones que se mueven en la sociedad y, por extensión, ante todas las concepciones particulares sobre el bien y la virtud, porque solo de esa manera se garantiza la libertad y la igualdad de los individuos. Sin embargo, ese proceso de secularización emprendido en polémica con la cultura tradicional pudo producir también, si así puede decirse, una cierta orfandad espiritual. La confesionalidad no solo había rendido servicios a la iglesia oficial, sino que había proporcionado una constelación de valores «identitarios» de la propia comunidad nacional y con ello también había contribuido al fortalecimiento del Estado; al fin y al cabo, la otra cara o la contrapartida de los beneficios eclesiásticos era que el soberano estaba ungido «por la gracia de Dios» y que era el propio Dios quien ordenaba obediencia a las autoridades. De ahí la tentación de llenar ese «vacío de espiritualidad» o de valores dejado por las viejas confesiones con una nueva religión civil, de manera que lo laico ya no sería el 10. En igual sentido se expresa L. Ferrajoli, «Laicidad del Derecho y laicidad de la moral», trad. de P. Salazar, en el volumen Democracia y garantismo, ed. de M. Carbonell, Trotta, Madrid, 22010, p. 132.
251
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
espacio público en el que todas las cosmovisiones pudieran encontrarse, sino un territorio propio y excluyente de las concepciones particulares. Ferrajoli no duda en calificar esa religión civil propuesta por Rousseau como una forma de totalitarismo laico11. No deja de ser significativo en este aspecto que muchos tratadistas franceses vinculen la laicidad a la forma republicana y a la indivisible unidad de la nación12, esto es, al conjunto de valores que hoy suelen llamarse identitarios. Por eso, allí donde la laicidad se interpreta de este modo, que pudiera llamarse jacobino o republicano, se suele insistir en que la religión u otras concepciones particulares son un asunto privado, casi íntimo, pero no porque la esfera pública haya de mostrarse neutral frente a todas ellas, sino porque ya viene ocupada por esa ética laica. La tradición francesa ofrece varios ejemplos de esta forma de interpretar la laicidad13, pero uno bien conocido y relativamente reciente lo podemos encontrar en el llamado Informe Stasi, que forma parte de la amplia polémica suscitada en Francia a propósito del uso del velo en los liceos por parte de algunas alumnas musulmanas, y que de modo rotundo propone la prohibición en el ámbito escolar de cualquier vestimenta o signo externo de naturaleza política o religiosa, siempre que resulten ostensibles o no discretos14. ¿Cuál es el motivo de la prohibición? No desde luego el daño (inexistente) que puedan producir estas vestimentas 11. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia [2007], trad. de P. Andrés, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, § 15.2, nota 3, vol. II, p. 416. En realidad, la religión civil rousseauniana no implicaba la proscripción de ninguna de las iglesias, sino precisamente la cancelación de la doble fidelidad propia del dualismo cristiano. Con un planteamiento que recuerda a Hobbes, Rousseau propone una religión civil no excluyente de los credos tradicionales, pero reducidos a la esfera privada: la religión civil supone la construcción de lo que hoy algunos denominarían una ética común y fundamental para sostener la legitimidad de la república. Las ideas de Rousseau están expresadas en la «Profesión de fe del vicario saboyano», dentro del capítulo IV del Emilio. Uso la traducción de L. Aguirre, con Prólogo de M. C. Iglesias, Edaf, Madrid, 1985, pp. 306 ss. También de 1762 es El Contrato social, cuyo capítulo VIII del Libro IV se titula precisamente «De la religión civil», en Escritos de combate, Alfaguara, Madrid, 1979, pp. 516 ss. Una reciente contribución sobre este tema es la de A. Villar, «Perspectivas de la religión civil en los ilustrados franceses», en J. Choza y J. de Garay (dirs.), Pluralismo y secularización, Plaza y Valdés, Madrid, 2009, pp. 87 ss. 12. Vid. F. Rey, «La laicidad ‘a la francesa’, ¿modelo o excepción?»: Persona y Derecho, 53 (2005), p. 391. 13. Un resumen histórico puede encontrarse en J. M. Martí Sánchez, «El concepto de laicidad y su evolución en el derecho francés»: Revista Española de Derecho Canónico, 50 (1993), pp. 251 ss. 14. Consecuentemente, la ley de 15 de marzo de 2004, alentada desde la Presidencia de la República, introdujo la siguiente modificación en el Código de la Educación: «En las escuelas, colegios y liceos públicos queda prohibido a los alumnos el uso de signos o vestimentas que manifiesten de manera ostensible una pertenencia religiosa. El Reglamento interno preverá que la incoación del expediente disciplinario sea precedido de un diálogo con el alumno» (art. 141.5).
252
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
en los derechos de los demás, tampoco la afectación de la moral o del orden público; ni siquiera una consideración de presunta discriminación femenina. Lo que hay básicamente en su argumentación es la defensa de unos valores civiles de uniformidad frente a las concepciones particulares: el espacio público no es el lugar de concurrencia de las diferentes doctrinas, sino una esfera autónoma de ética republicana superadora de todo particularismo15. Este enfoque de la laicidad es sustantivo e incorpora exigencias materiales que reclaman la adhesión del ciudadano, dando vida a una cosmovisión particular que compite con (y no solo ordena la concurrencia de) las demás cosmovisiones particulares. Con razón escribe F. Rey que el Informe Stasi repropone una «religión civil republicana... [es] un arma en el arsenal de la ideología nacionalista francesa... Laicidad es identidad nacional. Es identificación con la tradición histórica de la Francia republicana»16. Desde esta perspectiva, la laicidad no entraña tanto la neutralidad estatal ante los distintos sistemas de valores cuanto la construcción de un sistema de valores alternativo17. Pero esta no es la única forma de interpretar la laicidad, ni a mi juicio la más correcta. Desde una óptica más liberal que republicana, más sensible a la neutralidad que empeñada en la cohesión ideológica de la ciudadanía, lo laico deja de presentarse como una verdad alternativa para asumir simplemente el papel de escenario donde todas las «verdades» (o sea, la verdad de cada uno) puedan esgrimirse en un marco de libertad e igualdad. De este modo, las diferentes cosmovisiones, ya sean de raíz religiosa o secular, abandonan el recinto de lo privado donde se hallaban recluidas para concurrir abiertamente al debate que conforma esa razón pública de la que nos habla el Rawls de El liberalismo político; una razón pública que «no exige a los ciudadanos erradicar sus convicciones religiosas y pensar acerca de aquellas cuestiones políticas fundamentales como si partiesen de cero, poniendo entre paréntesis lo que en realidad consideran las premisas básicas del pensamiento moral». Por eso, porque la esfera pública no encarna una moral pública universal que excluya la concurrencia de las concepciones particulares, ni las reduce al ámbito de lo íntimo, «la justicia como equidad no pretende cultivar las distintas virtudes o valores liberales de la autonomía y la individualidad, tampoco los de cualquier otra doc15. Hay en esto una evocación de la tendencia uniformizadora o de adunation que estuvo presente en Francia desde la época revolucionaria. Vid. G. Gusdorf, La consciente revolutionnaire. Les Ideologues, vol. VIII de Les sciences humaines et la pensée occidentale, Payot, París, 1978, pp. 175 ss. 16. F. Rey, «Laicidad ‘a la francesa’, ¿modelo o excepción?», cit., p. 401. 17. Así lo ve también P. Rivas, quien expresamente vincula esta interpretación de la laicidad a la idea de religión civil («Laicismo y sociedad liberal. Notas sobre la prohibición del foulard islamique en las escuelas francesas»: Revista Poder Judicial, 73 [2004], pp. 218 ss.).
253
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
trina comprehensiva»; es más, el Estado «debe abstenerse de cualquier actividad que favorezca o promueva cualquier doctrina particular en detrimento de otras»18. La moral constitutiva de este liberalismo es entonces «una teoría de la igualdad que exige una neutralidad oficial respecto a las teorías sobre lo que hay de valioso en la vida»19; si el Estado quiere tratar a los ciudadanos como iguales, pero estos profesan doctrinas o concepciones diferentes sobre el bien o la virtud, entonces dicha igualdad reclama la neutralidad del Estado frente a todas ellas, y reclama también un reconocimiento de su propia incompetencia como fuente de una alternativa y más o menos artificial moralidad republicana: tratar igual a las personas requiere no discriminar negativamente ni privilegiar positivamente ninguna de las múltiples concepciones del bien que tienen o puedan tener esas personas. Por muy equivocadas que nos parezcan. La clave de esta forma de entender el Estado laico es, pues, la neutralidad moral, ideológica y religiosa, que es una consecuencia más de la propuesta ilustrada de separación entre el Derecho y la moral: ni el orden jurídico y sus procedimientos son fuente de moralidad, ni a su vez esta última es fuente de la validez de las normas jurídicas. Lo que no significa, obviamente, que la acción legislativa y política no esté inspirada, o sea expresión de alguna concepción ética o política, en un modelo democrático lógicamente de las concepciones de la mayoría. Como dice Ferrajoli, esta última sería una tesis absurda o sin sentido: la neutralidad «no significa que la acción de las instituciones públicas y, específicamente, de las gubernamentales sea, deba ser, o siquiera pueda ser ética o políticamente neutral; esto es, que no exprese, o no deba o no pueda expresar, en lo que se refiere a los resultados alcanzados o a las razones que lo inspiran, determinadas opciones o concepciones ético-políticas de público interés»20. Neutralidad significa tan solo que en el espacio público todas las cosmovisiones tienen cabida y que su carácter religioso o secular no opera como factor de privilegio o discriminación. Para decirlo con el particular lenguaje de Habermas, «la neutralidad cosmovisional del poder del Estado que garantiza iguales libertades éticas para cada ciudadano es incompatible con cualquier intento de generalizar políticamente una visión secularista (o religiosa, nos permitimos añadir nosotros) del mundo»21.
18. J. Rawls, El liberalismo político [1993], trad. de A. Domènech, Crítica, Barcelona, 1996, pp. 227 y 234. 19. R. Dworkin, «El liberalismo» [1978], en S. Hampshire (comp.), Moral pública y privada, trad. de M. Córdoba, FCE, México, 1983, p. 165. 20. L. Ferrajoli, «Laicidad del derecho y laicidad de la moral», cit., p. 136, nota 4. 21. J. Habermas, Entre naturalismo y religión, trad. de P. Fabra, Paidós, Barcelona, 2006, p. 119.
254
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
Para participar en la esfera pública nadie tiene que olvidarse de lo que es, ni de por qué piensa lo que piensa22. Por tanto, desde esta perspectiva la laicidad supone que las instituciones públicas no hacen suya ninguna concreta opción de las muchas que concurren al debate en una sociedad pluralista y, sobre todo, supone también que el Derecho y el Estado, irremediablemente coactivos, no son generadores de ninguna ética particular. La llamada en ocasiones ética pública, que algunos contraponen a una casi intimista ética privada, es en realidad el propio orden jurídico, incapaz en cuanto tal de producir otra obligación de obediencia que no sea la obligación prudencial propia del Derecho. Frente a lo que sugieren algunas éticas del discurso, mejor o peor asimiladas por los nuevos beatos de la democracia representativa, los procedimientos de creación jurídica —incluido el procedimiento democrático— solo son capaces de fabricar normas jurídicas. Normas que, por supuesto, suponen muchas veces una toma de posición frente a los problemas de la moralidad y que, por tanto, pueden ser enjuiciadas como plausibles o recusables desde la perspectiva externa de las éticas particulares, pero que en sí mismas no encarnan ética alguna; o, por mejor decir, que en sí mismas, en su cualidad de normas jurídicas, no añaden nada al deber moral de obediencia (o de desobediencia) que nace de una concepción moral autónoma23. El Derecho y el Estado «no encarnan valores morales, ni tienen la tarea de afirmar, de sostener o de reforzar la (o bien una determinada) moral o una determinada cultura, religión o ideología, ni siquiera de tipo laico o civil... porque la adhesión a dichos valores —incluso a los valores políticos de la democracia— no puede imponerse a la conciencia moral de manera coactiva»24. Me permito insistir en esto: valores ni siquiera de tipo laico o civil. Pero si la neutralidad se ve comprometida tanto por el clásico modelo confesional como por la versión que he llamado republicana o jacobina de la laicidad, por cuanto el primero descansa en el tratamiento privilegiado de una confesión, mientras que la segunda pretende construir desde el Estado una ética pública alternativa a las éticas particulares, hay un segundo foco de tensión —incluso más tradicional entre nosotros— que directamente pone en cuestión el principio de igualdad. Me refiero a las técnicas prestacionales propias del Estado social aplicadas a la libertad ideológica y religiosa, que tienen su fundamento en el tantas veces invocado artículo 9.2 de la Constitución y que, sobre todo, 22. De este extrañamiento intimista de la moral religiosa se queja en varios lugares A. Ollero; por ejemplo, en Derecho a la verdad, cit., pp. 66 ss. 23. Pocos lo han expresado con la claridad de F. González Vicén, «La obediencia al Derecho», en Estudios de filosofía del Derecho, Universidad de La Laguna, 1979, pp. 365 ss. 24. L. Ferrajoli, «Laicidad del derecho y laicidad de la moral», cit., pp. 135 y 139.
255
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
encuentran su refuerzo específico en el llamado principio de cooperación con las confesiones en general y con la Iglesia católica en particular que consagra el artículo 16.3 de la misma. Si en épocas pretéritas la discriminación adoptó una forma negativa sobre las minorías, lo que se tradujo en la persecución penal de la disidencia que fuera tan duramente censurada por todo el pensamiento ilustrado, hoy esa discriminación parece adoptar una forma positiva a favor de las mayorías. Así pues, el tránsito al Estado social parece haber supuesto una cierta mutación en el tratamiento de la libertad de conciencia: si en el Antiguo Régimen inspirado en la confesionalidad o en el modelo de religión de Estado la intolerancia significaba una discriminación negativa o penal de las minorías, y frente a ese estado de cosas luchó precisamente la filosofía de la tolerancia, ahora la diferencia de trato se cifra en una discriminación positiva de las mayorías. En cierto modo parece que no hemos avanzado mucho desde Locke: él censuraba que se usase la fuerza contra los grupos disidentes (con la exclusión de los católicos y ateos, bien es verdad), pero en modo alguno que el magistrado expresara sus preferencias por la «religión oficial»25. Hoy ciertamente ya no hay una «religión oficial», pero se mantiene el trato de favor hacia las mayorías; y, por cierto, aunque la Constitución limite a las creencias religiosas el mandato de «tener en cuenta» y a la Iglesia católica el principio de cooperación, es muy posible que desde hace algún tiempo ambos criterios hayan cobrado especial fuerza en relación con otras mayorías ideológicas y no confesionales, como partidos y sindicatos. Me parece que el núcleo del problema es el siguiente: tanto el modelo del Estado social como el principio de cooperación estimulan una visión «positiva» de la libertad de conciencia, de manera que la plena satisfacción de esta ya no reclama solo el respeto liberal al agere licere, sino que al parecer exige también una colaboración activa por parte de las instituciones, generalmente en forma de prestaciones económicamente evaluables. Y la cuestión es que, así como el Estado abstencionista puede resultar neutral ante las concepciones éticas particulares simplemente no haciendo nada, es mucho más difícil y discutible que pueda mantener esa neutralidad cuando de trata de promocionar y fomentar el ejercicio de un derecho mediante prestaciones a los grupos constituidos como resultado de ese ejercicio. En pocas palabras, el riesgo consiste en que injustificadamente se colabore más con unos que con otros26. La clave 25. J. Locke, Escritos sobre la tolerancia, ed. de L. Prieto y J. Betegón, CEPC, Madrid, 1999, p. 119. 26. Lo que sería contrario a lo que Rawls llama neutralidad de propósitos y que, como ya se ha dicho, prohíbe toda actividad que favorezca o promueva cualquier concepción ética particular en detrimento de otra, o que preste más asistencia a sus seguidores.
256
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
reside en esa palabra, injustificadamente, pues, excluida la uniformidad, determinar si la colaboración está justificada o no resulta discriminatoria entraña irremediables juicios de valor, como los entraña siempre por lo demás la aplicación del principio de igualdad. En efecto, la idea de que la plena garantía de la libertad religiosa requiere cooperar con las confesiones parece ser la resultante histórica de dos tendencias o líneas de fuerza diferentes: de un lado, la evolución habida en países de confesionalidad católica (España e Italia) o de dos grandes iglesias reconocidas de importancia equivalente (Alemania) que, habiendo asumido los principios de libertad y no discriminación, han querido conservar unas relaciones especiales o privilegiadas con la confesión o las confesiones dominantes, no cediendo, pues, a la tendencia uniformizadora propia de la laicidad liberal. De otra parte, la proyección en el ámbito del Derecho eclesiástico de los postulados del Estado social y, en particular, de la concepción promocional de los derechos fundamentales; una concepción nacida a partir de la categoría de los derechos sociales naturalmente prestacionales (la sanidad, la educación, la vivienda), pero con una fuerte vocación por extenderse al conjunto de las libertades. La confluencia de ambos fenómenos está en la base de ese principio de cooperación que inspira numerosas normas y decisiones públicas, y ante las cuales es lícito dudar si responden al propósito de facilitar el ejercicio de la libertad religiosa o de fomentar la religión, si están al servicio de los derechos fundamentales o representan simples residuos de confesionalidad27. El principio de cooperación presenta, por otra parte, unas extraordinarias densidad normativa y fuerza conformadora, que explica que el Derecho eclesiástico se presente como un Derecho especial frente al Derecho común de las libertades públicas. Porque la libertad e igualdad religiosas, así como el principio de laicidad o no confesionalidad, deberían conducir a un tratamiento de lo religioso en términos equiparables al que se otorga a cualquier otra dimensión de la actividad humana lícita: asociarse, reunirse o expresarse con una finalidad religiosa o ideológica son conductas que no deberían recibir, y que de hecho sustancialmente no reciben, un tratamiento distinto al que merecen cuando se realizan con otra finalidad28. Justamente, si en nuestro ordenamiento la dimen27. Estos temores quedan bien expresados por A. Ruiz Miguel («Para una interpretación laica de la Constitución», en A. Ruiz Miguel y R. Navarro-Valls, Laicismo y Constitución, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2008, pp. 59 ss.). 28. Por eso, desde esta perspectiva algunos ponen en duda la necesidad o conveniencia de una ley específica de Libertad Religiosa. Así I. C. Ibán, Comunicación presentada a la Jornada sobre la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, reforma que se anunció por el Gobierno socialista, pero que no llegó a culminar, Fundación Ciudadanía y Valores, 27 de noviembre de 2008 (texto mecanografiado).
257
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
sión religiosa tiende a singularizar el ejercicio de los derechos es por efecto del principio cooperador, que hace de las creencias religiosas un objeto de atención específica y de la Iglesia católica el sujeto por excelencia de esa atención. De ahí que la cooperación se mueva en un delicado equilibrio, pues, si el Estado no quiere comportarse de forma confesional ni discriminar a sus ciudadanos por motivos religiosos, su ayuda y cooperación con las confesiones ha de hacerse de tal modo que queden salvaguardadas la libertad y la igualdad de los demás grupos religiosos y de los no creyentes. Pero, al mismo tiempo, si quiere ser fiel a los principios promocionales que hoy lo animan, tampoco puede seguir el camino más sencillo de considerar la religión como un asunto de conciencia, y a las iglesias como lícitas pero políticamente irrelevantes iniciativas sociales. 2. La laicidad en el marco de la Constitución española. La laicidad como regla o como principio Así pues, hemos visto que el modelo de Estado laico postula tanto la neutralidad de las instituciones como la igualdad de trato de las personas y grupos. Neutralidad que excluye a su vez la figura del Estado creyente y, en consecuencia, que excluye tanto la asunción de un credo religioso como la construcción de una cosmovisión, doctrina comprehensiva o ética pública que pretenda, desde la autoridad y la fuerza de las instituciones, ocupar el lugar que les corresponde a la moral o a las éticas particulares, compitiendo con estas desde una posición por definición privilegiada. E igualdad, que exige un tratamiento normativo imparcial o no discriminatorio de las diferentes creencias y confesiones y, en especial, que exige que el reparto de cargas y beneficios, de derechos y deberes entre los individuos de una sociedad se realice haciendo abstracción de su adscripción ideológica o religiosa. Me parece que son tres los principales problemas que merecen una breve atención: primero, si en estos más de treinta años de vida constitucional se ha generado alguna suerte de religión civil que lesione la neutralidad por la vía de construir una ética pública alternativa y privilegiada frente a las éticas particulares; segundo, si pueden considerarse asimismo lesiones de la neutralidad numerosas herencias de la confesionalidad católica que, sobre todo en la esfera de lo simbólico, perviven en nuestros días; y por último, y dando por descontado que en el plano individual el principio de igualdad o no discriminación religiosa e ideológica opera con todo vigor, si no obstante dicho principio aparece comprometido en el plano colectivo o societario de las confesiones. Una importante advertencia preliminar: al igual que los derechos fundamentales, tanto la neutralidad como la igualdad pueden ser concebidas bien como reglas, bien como principios, recurriendo a una ter258
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
minología que se ha hecho corriente, aunque a veces no deje de ser imprecisa. En el primer caso, neutralidad e igualdad operarán como razones excluyentes, lo que significa que siempre que se aprecie la lesión de una u otra por parte de actos, normas o decisiones, estas deberán ser consideradas contrarias a la constitución como violaciones de la laicidad del Estado. En el segundo caso, en cambio, neutralidad e igualdad operarán como normas derrotables, como normas que no siempre triunfan aunque resulten relevantes, precisamente porque concurren otras razones también relevantes que en el caso tienen más peso a juicio del intérprete; y esto supone, en resumidas cuentas, que a veces la neutralidad o la igualdad, bien que lesionadas, serán desplazadas por otros principios que se juzgan más fuertes o atendibles a la luz de las circunstancias del caso. Si no me equivoco, la teoría de la argumentación y la práctica de los tribunales tienden a considerar mayoritariamente, pero no unánimemente, que los derechos fundamentales son principios y no reglas, derrotables por tanto. Así pues, desde la óptica de los principios, quiere decirse que nuestros criterios de neutralidad e igualdad apuntan hacia ideales regulativos nunca del todo alcanzables porque concurren o pueden concurrir con otros criterios o principios que operan en sentido contrario, o sea, que ofrecen razones justificatorias para fundar una excepción tanto a la neutralidad como a la igualdad29. Un par de ejemplos nos ayudarán a iluminar la cuestión: es muy probable que la neutralidad debiera impedir que la Legión porte la imagen de un Cristo crucificado en la Semana Santa malagueña, o que cientos de ayuntamientos españoles instalen un belén u organicen la cabalgata de Reyes en las fiestas de Navidad, dado que las instituciones del Estado no pueden mostrar su adhesión a éticas o religiones particulares, ni participar como tales en sus ceremonias. Pero cuando menos el artículo 16.3 de la Constitución parece recomendar justo lo contrario cuando establece un mandato genérico de «tener en cuenta» (se entiende que favorablemente) las creencias religiosas de la sociedad española; y, a su vez, el artículo 46 se orienta en la misma dirección al ordenar el mantenimiento, protección y difusión del patrimonio cultural, del que precisamente forman parte las costumbres comentadas: guste más o menos, la tradición y la cultura españolas presentan un fuerte componente católico y, si aquellas merecen protección, acaso la neutralidad pueda tener que ceder. Que en definitiva ceda o no depende 29. Esta concepción de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales suele conocerse como principialista o neoconstitucionalista y excluye la existencia de «absolutos constitucionales» que hayan de triunfar siempre que proceda su aplicación. Se trata de una visión conflictualista de los principios y derechos, que desemboca en el llamado juicio de ponderación o proporcionalidad. Algo se ha dicho sobre todo ello en los dos primeros capítulos.
259
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
seguramente de un juicio de ponderación o proporcionalidad, siempre discutible, y cuyo resultado es abiertamente valorativo. El asunto se ve aún más claro en relación con la igualdad porque, como ya se ha dicho, la igualdad no excluye la diferencia, sino la discriminación, y entre una cosa y la otra aparece un juicio, que el Tribunal Constitucional suele llamar de razonabilidad, preñado de no menores valoraciones. Así, en un ejemplo obvio, la Iglesia católica recibe más ayuda de todo género que el resto de las confesiones, pero esto bien puede considerarse razonable teniendo en cuenta su importancia sociológica y el número de fieles que ejercen su libertad religiosa a través de la misma, las tareas de interés social y cultural que desarrolla, etc.30; pero puede considerarse también no razonable si entendemos que con estas ayudas se fortalece una posición ya hegemónica y que, por tanto, acentúa la desigualdad real31. Del mismo modo, una congregación religiosa al cuidado de un asilo o de un hospital realiza indistintamente y al mismo tiempo actividades religiosas y sociales que pueden ser objeto de subvención pública, subvención que naturalmente no alcanza a otros grupos. Frente a la igualdad entendida como uniformidad militan por tanto numerosas razones: la función promocional genérica y la discriminación positiva del artículo 9.2, y eventualmente otros muchos argumentos, como el derecho a la educación, a la salud, la atención a los necesitados, la preservación del patrimonio cultural, etcétera. Pues bien, si nos tomamos la laicidad como una regla concluyente, ninguna de las prácticas mencionadas deberían mantenerse, pues parece obvio que se ve comprometida en unos casos la neutralidad de las instituciones y en otros casos la igualdad jurídica de las confesiones y grupos ideológicos. Sin embargo, si, como aquí haremos, la laicidad es entendida como principio que eventualmente entra en conflicto con otros principios, entonces es posible que en algunos casos haya de ceder; que triunfe o sea derrotada dependerá del peso que concedamos a cada uno de los principios en pugna. Por ello, concebir la laicidad o la igualdad 30. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 14 de junio de 2001, consideró que el sistema español de impuesto religioso y de financiación de la Iglesia católica no era contrario al Convenio, aplicando la consolidada doctrina de que una diferencia de trato solo entraña discriminación cuando carece de justificación objetiva y razonable, es decir, cuando cabe apreciar una falta de proporcionalidad entre los fines pretendidos y los medios utilizados. 31. Expresamente usa este argumento A. Ruiz Miguel: las ayudas a la Iglesia católica son una perversión de la idea de «acción positiva» por cuanto «consisten en ayudas a un grupo mayoritario... cuyo objetivo no es conseguir la igualdad social entre las creencias religiosas sino mantener, e incluso aumentar, el predominio sociológico de que viene gozando» («La neutralidad, por activa y por pasiva», en A. Ruiz Miguel y R. Navarro-Valls, Laicismo y Constitución, cit., p. 165).
260
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
como principio equivale a una apertura del Derecho a la argumentación, lo que es típico del neoconstitucionalismo. 3. Un Estado y una escuela sin ideario La primera de las cuestiones que antes quedó planteada se condensa en la rúbrica de este epígrafe: un Estado sin ideario quiere decir un Estado sin religión civil, sin cosmovisión o ética pública que, desde la atalaya privilegiada que ocupa siempre el poder, pretenda competir con las éticas particulares, quebrando así el principio de neutralidad de las instituciones. Desde una perspectiva liberal, la exclusión de ese ideario aparece como un postulado fundamental: la organización política tiene un carácter convencional, es una construcción artificial que no se justifica por sí misma, ni tampoco en nombre de un populismo organicista o de algún valor transpersonal que, como le gusta decir a Ferrajoli, proporcione una legitimación autopoyética. La organización política debe considerarse, al contrario, como un mero instrumento diseñado al servicio de los derechos e intereses de las personas de carne y hueso, que son las que han de determinar sus fines éticos; al servicio más concretamente de los derechos fundamentales que son la única razón de la existencia del Estado y de la fuerza, su única fuente de legitimidad, heteropoyética por tanto32. El artículo 10.1 de la Constitución me parece una buena expresión de este segundo enfoque, y no solo por lo que dice33, sino también por lo que no dice: ninguna apelación a un credo religioso, a una ideología particular, tampoco por supuesto a componentes étnicos o raciales de carácter historicista. Desaparecida la vieja adhesión confesional a la fe católica, el Estado constitucional es un Estado sin ideario, justamente para que tengan cabida todos los idearios en pie de igualdad. Que este sea el punto de partida constitucional no significa, sin embargo, que el concepto de neutralidad que deriva del mismo no haya sido desafiado, pues al fin y al cabo se trata de un criterio regulativo ideal y resulta comprensible que las diferentes ideologías o concepciones morales hayan cedido a la tentación de hacer uso de las instituciones para mejor difundir sus planteamientos y persuadir de su bondad. En el lenguaje 32. «Para las doctrinas auto-poyéticas el Estado es un fin y encarna valores éticopolíticos de carácter supra-social y supra-individual a cuya conservación y reforzamiento han de instrumentalizarse el derecho y los derechos. Para las doctrinas hetero-poyéticas, por el contrario, el Estado es un medio legitimado únicamente por el fin de garantizar los derechos fundamentales» (L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal [1989], trad. de P. Andrés, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón, J. Terradillos y R. Cantarero, Trotta, Madrid, 102011, p. 881). 33. Dice que el fundamento del orden político está constituido por la dignidad humana, los derechos inalienables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley.
261
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
jurídico la palabra «ideario» creo que se usa por vez primera en la normativa escolar34 y es precisamente en este ámbito donde, a mi juicio, de forma más patente se han registrado ensayos de ruptura de la neutralidad. Es verdad que el Tribunal Constitucional en una temprana sentencia a propósito de la ley que acabamos de citar en nota a pie de página dejó las cosas bastante claras para un amplio periodo que se extiende hasta 2006. A propósito del ideario y de la diferente posición que frente al mismo ocupa la enseñanza pública y la privada, dice la STC 5/1981: «todas las instituciones y muy especialmente los centros docentes, han de ser en efecto ideológicamente neutrales». Es más, no se trata solo de excluir la asunción de un determinado ideario, uniforme y común, para toda la escuela pública; es que esta ha de renunciar a cualquier ideario, aunque sea el resultado plural de casuales aportaciones: «Este neutralidad... es una característica necesaria de cada uno de los puestos escolares integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente. La neutralidad ideológica... impone a los docentes... una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento»35. En mi opinión, esta es una presentación óptima de lo que significa la neutralidad estatal, al menos en materia escolar. Pero la Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006 supuso un importante giro en la cuestión del ideario de la escuela pública a través de la discutida asignatura obligatoria de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos36. Lo primero que hay que destacar es que esta disciplina presenta un expreso propósito catequético o de formación moral: «conocer, asumir y valorar positivamente», «crear un sistema de valores», «aceptar y practicar las normas», alentar un «juicio ético basado en valores», facilitar la «asimilación de valores»37, son los objetivos fundamentales que una y otra vez dicen perseguirse. Esto es, ni más ni menos, una escuela con ideario. Si no me equivoco, por vez primera en nuestra reciente historia constitucional una disciplina académica obligatoria destinada a 34. Bajo la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares de 1980 se acuñó el concepto de ideario para referirse a la posibilidad de que las escuelas privadas pudieran dotarse de un sello ideológico o religioso determinado; más concretamente, la escuela con ideario por excelencia era la escuela católica. 35. En un sentido análogo el ATC 359/1985 afirma que los poderes públicos no podrán imponer «el estudio de una confesión ideológica o religiosa determinada, al menos con contenido apologético y no puramente informativo» 36. Me he ocupado más ampliamente de esta asignatura y de sus vicisitudes jurídicas en «Educación para la ciudadanía y objeción de conciencia»: Persona y Derecho, 60 (2009), pp. 209 ss. 37. Los propósitos indicados se deducen tanto de la ley como, sobre todo, de los decretos de Enseñanzas Mínimas 1513 y 1631, de 2006.
262
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
ser impartida en la escuela pública se presenta en estos términos que bien pueden calificarse como adoctrinadores: su objetivo no es el conocimiento, sino el comportamiento, la virtud y no la verdad. Ciertamente, es dudoso que Educación para la ciudadanía implique la asunción de un concreto ideario, como suelen sostener los críticos, sino que más bien abre las puertas de las aulas a una pluralidad de idearios, es decir, al desarrollo de una enseñanza ideológicamente comprometida; los objetivos propuestos y los valores invocados no son más que una sucesión de tópicos y conceptos susceptibles de múltiples interpretaciones, que sin duda habrán de traducirse luego en concepciones particulares dependiendo de los profesores, de los libros de texto, etc. Sin embargo, a mi juicio la ruptura de la neutralidad reside en el mero propósito adoctrinador, con independencia de qué sea aquello que en cada caso concreto se adoctrine. Lo más llamativo es que el Tribunal Supremo no niega tales propósitos, sino que los considera plenamente legítimos; mejor dicho, como «adoctrinar» es una fea palabra, lo que hace es recurrir a una abierta manipulación del lenguaje: «no podrá hablarse de adoctrinamiento cuando la actividad educativa esté referida a esos valores morales subyacentes en las normas antes mencionadas (los principios democráticos y los derechos fundamentales) porque, respecto de ellos, será constitucionalmente lícita su exposición en términos de adhesión a los mismos», de manera que es «lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica»38. Con independencia de que se trate solo de los valores constitucionales o, como parece más probable, también de otros, la tesis en cuestión equivale a decir que no hay riesgo de adoctrinamiento cuando la doctrina que se adoctrina es nuestra propia doctrina, y representa una abierta quiebra de la neutralidad. Lo que no solo contrasta con lo afirmado en 1981 sobre este mismo asunto de la neutralidad de la escuela pública, sino también con el espíritu laico y liberal que ha presidido el tratamiento de problemas en cierto modo análogos por cuanto en ellos aparecía implicada también la delicada cuestión de las adhesiones morales al orden jurídico. Así, en relación con el juramento que se exige para la toma de posesión de los cargos públicos, si bien el Tribunal Constitucional lo ha considerado conforme con la Constitución39, ha admitido no obstante 38. STS de 11 de febrero de 2009, que anula la Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía de 4 de marzo de 2008. En la misma fecha el Tribunal Supremo dictó otras tres sentencias sobre el mismo tema y análoga doctrina. Todas ellas contaron con numerosos votos particulares. 39. No sin precisar que se trata de «una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de ritos o fórmulas rituales como fuente de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales» (STC 119/90).
263
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
que se puedan añadir fórmulas, «por imperativo legal», por ejemplo, que en realidad desvirtúan la propia práctica promisoria. En consecuencia, parece pedirse a los niños y jóvenes más de lo que el Derecho reclama a los ciudadanos, que es la concordancia práctica de su conducta con lo prescrito en las normas; se les pide un género de adhesión que ni siquiera se exige a los cargos públicos, que no dejan de serlo, aunque manifiesten que su adhesión al orden constitucional no es «en conciencia», sino que responde solo al «imperativo legal». Teóricamente, en cambio, para aprobar la asignatura de Educación para la ciudadanía habrá de acreditarse que los valores se han asumido y que el comportamiento práctico se ajusta a los mismos. Salvo que también aquí se admita ese gran homenaje al cinismo de asumir los valores «por imperativo legal» Otro ejemplo que contrasta con el espíritu que inspira Educación para la ciudadanía nos lo suministra la libertad de expresión y la interpretación que de la misma ofrece la STC 253/2007. Planteada una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 607.2 del Código penal, que castiga el llamado «negacionismo», es decir, la negación de los delitos de genocidio de la historia pasada, como el Holocausto, el Tribunal ofrece un interesante pronunciamiento en la línea aquí comentada de la neutralidad liberal: «en nuestro sistema, a diferencia de otros de nuestro entorno, no tiene cabida el modelo de ‘democracia militante’, esto es, un modelo en que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución». No existe, por tanto, un deber de adhesión al sistema justamente porque este se concibe como lo que es, como un sistema jurídico, y no como una ética común que reclame de los ciudadanos un compromiso moral. Al parecer, solo en los escolares se busca ese ajuste entre la conciencia y el comportamiento práctico; ni los ciudadanos ordinarios ni los cargos públicos han de asumir concepción ética alguna, ni siquiera la que presuntamente está presente en la Constitución, que venga a concurrir con su particular concepción ética. En resumen, lo que en mi opinión cabe reprochar a Educación para la ciudadanía no es tanto el título o rúbrica de sus epígrafes programáticos —que siempre podrían modificarse sin que se alterase el problema de fondo—, sino sus propósitos expresos de formación de la conciencia moral y de las opciones éticas o políticas individuales40. Que en las aulas se enseñen los rudimentos de la organización política, los derechos 40. En el momento de enviar estas páginas a la imprenta el Gobierno anuncia una reforma de la discutida asignatura, consistente al parecer en un cambio de nombre (Educación cívica y constitucional), en la reducción de su peso curricular y, sobre todo, en la eliminación de algunos temas controvertidos. No parece, sin embargo, que se altere su espíritu o propósito.
264
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
humanos, las reglas de la democracia, los problemas del orden internacional o las principales corrientes del pensamiento no solo no está mal, sino que parece indispensable. Lo que me parece poco compatible con la laicidad rectamente entendida es ese empeño —de resonancias clericales, por cierto— por inculcar valores y virtudes que forman parte de sistemas religiosos o de moralidad laica frente a los que el Estado debe mantener una neutralidad que es corolario del principio fundamental de tratar a todos como iguales. El objetivo de la escuela pública ha de ser enseñar la verdad y no también propagar la virtud, y, como recuerda Ferrajoli, para la concepción laica y liberal la verdad se adecua solo con las tesis asertivas, entre las que no se encuentran las opciones y juicios morales. Precisamente porque desde una perspectiva laica la moral es autónoma y no heterónoma, de ella no pueden predicarse «objetividades verdaderas»41. Por paradójico que parezca, Educación para la ciudadanía, en la medida en que pretende transmitir de forma heterónoma alguna moral, lejos de ser un buen ejemplo de enseñanza laica, es un caso de enseñanza confesional. 4. Ceremonias y símbolos católicos en la esfera pública Como ya se ha comentado, la historia multisecular de España es una historia de confesionalidad católica y eso explica que las más variadas actividades públicas presenten ingredientes o motivos religiosos. Sin ánimo exhaustivo y de forma un tanto desordenada: existen bodas y funerales católicos de Estado, la toma de posesión de los más altos cargos y dignidades se efectúa ante un crucifijo y una Biblia, el matrimonio canónico es reconocido con valor civil, la cruz preside las salas de los tribunales y de no pocas aulas escolares, los escudos o insignias de numerosas instituciones incorporan imágenes religiosas, algunos hospitales, escuelas o asilos públicos se hallan bajo las advocaciones de la Virgen o de santos, determinadas solemnidades académicas dan comienzo entonando el Veni Creator Spiritus, las más variadas entidades civiles y militares organizan o participan oficialmente en procesiones religiosas de Semana Santa o de las fiestas del pueblo respectivo, es difícil encontrar edificios públicos históricos que no estén coronados por una cruz, todas las ciudades y pueblos tienen un patrón y denominan sus ferias anuales recurriendo al santoral católico, en fin, exagerando un poco, hasta las fechas de celebración del laico carnaval se hacen depender de la religiosa Cuaresma. Esta presencia religiosa en la vida pública y en la cultura popular responde a evidentes motivos históricos y no a la aplicación de ningún 41.
L. Ferrajoli, «Laicidad del derecho y laicidad de la moral», cit., pp. 138 ss.
265
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
principio constitucional. No obstante, su mantenimiento tal vez hoy pudiera quedar englobado o amparado por el ancho manto del principio del «tener en cuenta» y del «cooperar» que establece el artículo 16.3, si bien entendidas estas expresiones en sentido lato y, en todo caso, de modo diferente al significado que será examinado en el próximo epígrafe. Cabe señalar dos peculiaridades: primera que, en puridad, aquí no es el Estado el que coopera siempre con la Iglesia, sino que a veces es la Iglesia la que presta sus edificios, servicios y símbolos para el desarrollo de actividades oficiales o públicas; al fin y al cabo, parece que la cooperación implica bilateralidad. Segunda, y sobre todo, que se trata en cualquier caso de una colaboración gratuita, que no genera más gasto público que el ordinario de la actividad de que se trate, o que el que pudiera producir el ejercicio de cualquier derecho fundamental. En este sentido, puede entonces hablarse de una colaboración simbólica. En mi opinión, desde una perspectiva estricta que conciba la neutralidad como una regla de aplicación concluyente e inexorable, resulta difícil justificar muchas de las prácticas antes enumeradas, y tal vez algunas otras, porque todas ellas vienen a sugerir una identificación entre lo público y lo religioso, entre el Estado y la Iglesia católica; un cumplimiento exacto y pleno de la neutralidad, por de pronto, habría de obligar al Estado a construir una simbología propia, por ejemplo para los funerales de Estado, o a inventar una tradición inexistente. Sin embargo, ya hemos indicado que la neutralidad puede ser considerada también como un principio que ha de conjugarse con otros criterios normativos que en ocasiones suministran razones en contra de la misma, esto es, razones para justificar su excepción. Singularmente, esos criterios pueden ser la libertad religiosa de los individuos, el mandato de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y la preservación del patrimonio histórico y cultural. Y, si esto es así, resulta improcedente una solución concluyente y unívoca para todos los supuestos que puedan plantearse; la respuesta dependerá de un juicio de proporcionalidad que pondere el grado de lesión y de satisfacción de los principios en conflicto. Incluso ese juicio de proporcionalidad no tiene por qué conducir sin más al triunfo de uno u otro de los principios. Puede alcanzarse también en ocasiones algo parecido a una concordancia práctica. Esto es lo que ocurre, a mi juicio, con el caso del juramento y la presencia en el mismo de símbolos religiosos. De entrada, esta práctica del juramento tal vez debiera desaparecer de la vida de las instituciones públicas, pero, entre tanto, merece ser tomada en serio; esto es, conviene tomarse en serio que quien jura lo hace, o puede querer hacerlo, en conciencia, considerando que de ese modo adquiere efectivamente un compromiso moral, además de cumplir un trámite jurídico. La preocupación por este aspecto cuenta con una cierta tradición, pues ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal 266
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
de 1882 estableció en su artículo 434 que «el juramento se prestará en nombre de Dios» y que «los testigos prestarán el juramento conforme a su religión», pero más tarde, una ley de 24 de noviembre de 1910 autorizó la sustitución del juramento por la promesa en nombre del honor. Ya al comienzo de la etapa constitucional, el Real Decreto 707/1979 reguló la fórmula que había de observarse en la toma de posesión de los cargos públicos, ofreciendo la alternativa entre el juramento y la promesa en nombre de la conciencia y el honor. En todo caso, la normativa no impone, pero tampoco prohíbe, la presencia de símbolos religiosos; y, siendo así, ¿qué problema existe en que cada cual jure a su modo, con la cruz y la Biblia si lo desea? Esto no solo en atención a la libertad religiosa, sino también a la propia esencia del juramento, que es un acto estrictamente individual que solo tiene sentido si se presta en conciencia, es decir, si se presta en el modo que cada uno considera idóneo para que del mismo nazcan compromisos morales, que es al parecer de lo que se trata. Un supuesto que presenta una apariencia similar al anterior, pero que en mi opinión merece un juicio diferente, es el que fue examinado por dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 177/1996 y la 101/2004. En ambos casos se trataba de la presencia de funcionarios públicos en su calidad de tales y contra su voluntad en sendas celebraciones religiosas, un homenaje de las Fuerzas Armadas a la Virgen de los Desamparados, designada hace dos siglos Generalísima de los Ejércitos, y una procesión de Semana Santa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús el Rico, de la que al parecer forma parte el Cuerpo Nacional de Policía. Digo que presenta una apariencia similar porque también aquí concurren argumentos relativos a la libertad religiosa con otros que se incardinan en el principio de neutralidad. Pero quizás merece un juicio diferente porque, así como en el caso del juramento, libertad y neutralidad podían cohonestarse y operar conjuntamente, aquí son argumentos que se proyectan en planos diferentes, de manera que no basta garantizar la libertad para dar por satisfechas las exigencias de la neutralidad. Comenzando por la libertad, ambas sentencias coinciden en que la asistencia a este género de actos ha de ser estrictamente voluntaria y, por consiguiente, que debe excluirse cualquier tipo de sanción o reproche para el funcionario que rehúse su participación. Me parece que esto hoy nadie lo pone en duda. El problema viene del lado de la neutralidad, es decir, la cuestión es si una entidad o cuerpo público como la Policía o el Ejército puede participar en este género de ceremonias, aun cuando lo haga a través de una representación voluntaria de algunos de sus miembros. La STC 1001/2004 en realidad elude abordar la cuestión de fondo, considerando que la pertenencia del Cuerpo de Policía a la hermandad religiosa aparecía en los propios estatutos de esta última, aprobados por el obispo de Málaga, y en consecuencia no susceptibles de revisión en amparo ante el Tribunal al 267
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
no proceder de un poder público. No ocurre así con la STC 177/1996 que, tras recordar el significado y alcance del principio de neutralidad según la misma jurisprudencia del Tribunal, concluye afirmando de manera inesperada que, no obstante, dicho principio «no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza»42. Nos hallamos así ante una genuina objeción de conciencia43 porque se declaran simultáneamente legítimas tanto la práctica cuestionada como su desobediencia: al parecer, la participación del Estado en ceremonias religiosas no vulnera principio alguno de la Constitución, pero, en virtud de la dimensión negativa de la libertad religiosa, los funcionarios concernidos pueden abstenerse de participar, o sea, pueden legítimamente alegar objeción de conciencia ante una eventual orden de sus superiores. Así pues, quede claro en primer lugar que no se discute aquí un problema de libertad religiosa. Es indudable que nadie puede ser obligado a asistir a una ceremonia religiosa, ni siquiera en su condición de funcionario o autoridad, ni por tanto puede ser objeto de discriminación o sanción por su conducta omisiva. Asimismo, me parece no menos claro que, frente a lo sostenido por el Tribunal Constitucional, este tipo de actos implican y transmiten una identificación entre religión y política que lesiona irremediablemente el principio de neutralidad: que la Guardia Civil escolte los pasos de Semana Santa, que se indulte a un preso que luego ha de procesionar en ese mismo acto penitencial, que los cadetes de la Academia de Infantería de Toledo cubran la carrera del Corpus Christi y tantos actos de similar naturaleza son contrarios a la neutralidad estrictamente entendida, pues o bien tiñen de motivos religiosos el ejercicio de actividades públicas, o bien sugieren un respaldo estatal a prácticas abiertamente confesionales. Ahora bien, ¿cabe justificar esa lesión de un principio constitucional, como es el de laicidad o no confesionalidad? De entrada, resulta llamativo que, pasados treinta años de vigencia de la Constitución, se sigan celebrando cientos de ceremonias político-religiosas y que en general las instituciones, incluidas aquellas de mayoría aparentemente poco proclive a los ritos piadosos, mantengan tales costumbres de raigambre confesional. Tal vez puedan alegar en su favor el respeto a las tradiciones populares muchas veces enraizadas en creencias religiosas 42. Con razón dice A. Ruiz Miguel que estamos ante «un claro non sequitur digno de ser puesto en la picota en los cursos de argumentación jurídica» («Para una interpretación laica de la Constitución», cit., p. 47). 43. En contra de lo afirmado por el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de febrero de 2009 a propósito de la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía, donde se sostiene que, sin un reconocimiento expreso en la normativa correspondiente, toda desobediencia deviene ilícita.
268
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
y con ello la preservación del patrimonio cultural, pero no creo que se haya proporcionado una adecuada explicación o justificación por parte de unas administraciones que, si lo desearan, podrían fácilmente poner fin a esa presencia simbólica en actos religiosos. Esta última consideración, que el asunto depende en gran medida de la propia Administración, es la que se deduce también de alguna jurisprudencia relevante en materia de simbología religiosa. Así, cuando los nuevos Estatutos de la Universidad de Valencia decidieron retirar del escudo universitario la imagen de la Virgen de la Sapientia, la STC 130/1991 dejó claras dos cosas: primero, que ningún precepto constitucional impedía de modo concluyente esa presencia de la Virgen que contaba con una tradición centenaria y, por tanto, que el principio de laicidad o neutralidad no eran incompatibles con dicha simbología religiosa; y segundo, que obviamente tampoco ningún precepto imponía la advocación a María, de manera que la autoridad competente era libre para adoptar una u otra decisión. La misma doctrina parece observar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de octubre de 2002, que viene a zanjar una polémica sobre la colocación de crucifijos en las aulas: eludiendo un pronunciamiento sobre la eventual lesión de la neutralidad de la escuela pública, simplemente atribuye a la Administración, y no al Consejo Escolar, la decisión sobre el particular44. Y, en fin, discutido si el lema de la localidad de Lucena podía o no incorporar el término «mariana» en atención a la histórica devoción del pueblo hacia Nuestra Señora de Araceli, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia de 13 de marzo de 2003 ha venido a reiterar este criterio: el respeto a la tradición histórica justifica la opción del Ayuntamiento en el diseño de su escudo, aunque como es lógico no la convierte en obligatoria o preceptiva45. Según esta doctrina parece que nos hallamos, por tanto, en el territorio de lo constitucionalmente posible. Así pues, parece que en materia de símbolos el lema podría ser que «no es lo mismo quitar que poner». Por supuesto, las autoridades competentes siempre pueden alterar sus lemas y escudos, como pueden también rehusar su presencia en actos de naturaleza religiosa o retirar la simbología de ese mismo carácter en edificios públicos, pero, según la práctica observada, no parece que vengan obligadas a hacerlo; justamente porque esos símbolos se forjaron en una historia confesional y el respeto a las tradi44. En cambio, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de 14 de noviembre de 2008 y que tuvo alguna repercusión pública considera que el crucifijo en las aulas públicas representa sin duda una vulneración del artículo 16 de la Constitución. 45. Un comentario más detallado de estos fallos puede verse en S. Cañamares, Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pp. 57 ss.
269
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
ciones culturales parece resultar argumento bastante para formular una excepción a la laicidad. De manera que, en la práctica, el principio de laicidad y el de preservación del patrimonio cultural parecen neutralizarse mutuamente con un singular resultado, que es la desconstitucionalización de ambos46: las autoridades políticas no vienen obligadas a suprimir los símbolos confesionales o a dejar de participar en las ceremonias de la misma naturaleza, como propugnaría la laicidad; pero tampoco están obligadas al mantenimiento de tales símbolos y prácticas, como recomendaría la preservación del patrimonio cultural o el mandato de tener en cuenta las creencias religiosas. En cambio, estos últimos no son argumentos que puedan esgrimirse ante la eventual pretensión de incorporar a la simbología institucional nuevos motivos de origen religioso que, entonces sí, solo podrían considerarse como lo que son, como elementos exclusivamente confesionales sin tradición histórica y, por tanto, susceptibles de lesionar la neutralidad del Estado laico47. 5. Igualdad y cooperación con las confesiones Por lo que se refiere a la última dimensión de la laicidad, la relativa a la igualdad de trato y a su inevitable tensión con el principio de cooperación, de entrada llama la atención la heterogeneidad jurídico-formal del reconocimiento de las confesiones en el sistema español. Expresado de un modo apresurado que requeriría alguna matización, cabe decir que el elemento «religión» conforma o da lugar a cinco posiciones diferenciadas: primero, la Iglesia católica, expresamente citada en la Constitución y cuyas relaciones con el Estado se regulan a través de un tratado internacional de una densidad normativa más que notable; segundo, las que pudiéramos llamar «confesiones análogas» (judíos, protestantes y musulmanes) que han concluido Acuerdos de Cooperación con el Estado48, cuyo índice o sumario se asemeja al del Concordato con la Iglesia católica, aun cuando su contenido no resulte equiparable; tercero, las confesiones reconocidas como tales mediante su 46. En cierto modo, a una conclusión semejante se ha llegado en la polémica acerca de la presencia de crucifijos en las escuelas italianas: el «margen de apreciación de los Estados», que reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, equivale a una desconstitucionalización de los principios en pugna. Sobre el particular, vid. las sentencias de 3 de noviembre de 2009 y 18 de marzo de 2011. 47. A una conclusión semejante llega J. Martínez Torrón, «Una metamorfosis incompleta. La evolución del Derecho español hacia la libertad de conciencia en la jurisprudencia constitucional»: Persona y Derecho, 45 (2001), pp. 210 s. 48. Los tres acuerdos, aprobados por ley, son de la misma fecha, 10 de noviembre de 1992.
270
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia49; cuarto, los individuos o grupos que, cualquiera que sea su posición religiosa, incluidos el agnosticismo y el ateísmo, se mueven en la esfera ordinaria de la licitud civil, bien porque no desean acceder al estatus de confesión inscrita, bien porque ven rechazada su petición; y, por último, aún cabría añadir las llamadas sectas, los grupos religiosos que incurren en ilicitud penal50. Ahora bien, la cuestión es si esta primera diferencia formal que básicamente tiene que ver con la fuente de reconocimiento de las confesiones, tiene también una traducción material que desmienta la neutralidad de propósitos. La respuesta requeriría un análisis pormenorizado de prácticamente el entero Derecho Eclesiástico producido en los últimos treinta años, dado que, como ya se dijo, el de cooperación es, de todos los principios, el que ha sido objeto de más amplio desarrollo y el que ofrece cobertura o justificación al grueso de la normativa relevante, desde la misma regulación pacticia de las relaciones entre el Estado y algunas confesiones a la asistencia religiosa en el Ejército, cárceles u hospitales, pasando por el reconocimiento del matrimonio, la cooperación cultural y en materia de enseñanza, etc.; hasta el punto de que la mayor parte de las instituciones preconstitucionales que antes se justificaban en virtud de la confesionalidad del Estado hoy subsisten sin excesivos cambios merced al principio de cooperación51. Trataremos solo de sugerir una respuesta a dos interrogantes que derivan del propio texto constitucional: de un lado, el mandato tantas veces citado de «tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española», ¿supone un principio de discriminación para las posiciones agnósticas o ateas, más ampliamente, para aquellas concepciones sobre el bien y la virtud que no tienen carácter religioso?; y, de otro lado, la mención explícita de la Iglesia católica como sujeto de la cooperación, 49. El número de entidades religiosas no católicas hasta 2004 superaba el millar. Vid. un análisis pormenorizado en J. Mantecón, «Praxis administrativa y jurisprudencia en torno a la inscripción de confesiones y entidades confesionales en el Registro de Entidades Religiosas», en Pluralismo religioso y Estado de Derecho, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, pp. 300 ss. 50. Y que pueden encontrar ubicación en el art. 515.3 del Código penal, que considera asociaciones ilícitas «las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución». Sin perjuicio naturalmente de que puedan ser ilícitas por otros motivos. Sobre el tema sigue siendo recomendable A. Motilla, Sectas y Derecho en España, Editorial de Derecho Privado, Madrid, 1990. 51. Con una argumentación análoga I. C. Ibán habla de una «confesionalidad subyacente» («Estado e Iglesia en España», en G. Robbers [ed.], Estado e Iglesia en la Unión Europea, Facultad de Derecho, Universidad Complutense/Nomos Verlagsgesellschaft, Madrid/ Baden-Baden, 1996, p. 101).
271
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
¿representa una vulneración de la igualdad frente a los individuos y grupos religiosos no católicos?52. Por lo que se refiere al primer aspecto, el examen del desarrollo que ha tenido el mandato de «tener en cuenta» arroja el siguiente resultado: la desigualdad de trato no se cifra en la esfera de los derechos individuales, sino en el ámbito de la cooperación institucional; y lo verdaderamente decisivo no parecen ser las «creencias» o «no creencias» religiosas de la sociedad española, sino el concepto de confesión. En efecto, el contenido de la libertad ideológica —donde cabe ubicar las opciones no fideístas— es idéntico al de la libertad religiosa en lo que ambos tienen de inmunidad o protección del agere licere: profesar una creencia, laica o religiosa, expresarla, reunirse o manifestarse en torno a la misma, efectuar rituales o actos de culto, etc. Aquí no hay diferencias sustanciales. La diferencia reside en el aspecto positivo, prestacional o promocional en que se traduce la cooperación del Estado y que la Constitución ha querido reservar a las manifestaciones institucionales de la libertad religiosa, es decir, a las iglesias o confesiones. Como advertimos líneas arriba, el tránsito del Estado liberal al Estado social ha supuesto una mutación en el tratamiento de la libertad de conciencia: ha desaparecido toda discriminación negativa de las minorías, pero eso no significa plena equiparación porque ha sido sustituida por una acción positiva a favor de las mayorías. Pero adviértase que, en la medida en que el «tener en cuenta» se circunscribe al hecho de la cooperación con las iglesias (con exclusión de los aspectos individuales), prácticamente la línea divisoria entre los dos regímenes jurídicos se traslada también al concepto de confesión; es decir, las creencias religiosas que no presentan un cierto grado de institucionalización y que, por tanto, no pueden ser sujetos de la cooperación, se desenvuelven en un marco jurídico muy similar al previsto para las opciones no fideístas. En este sentido, cabe decir que el Estado se muestra neutral ante las diferentes doctrinas comprehensivas, sean 52. Naturalmente, las dos preguntas formuladas deben entenderse en un sentido retórico. Desde una perspectiva jurídica, no cabe decir que la Constitución discrimine o vulnere el principio de igualdad; a lo sumo, establece excepciones al mismo. Esto salvo que se acoja la tesis de las «normas constitucionales inconstitucionales» y consideremos que el segundo inciso del artículo 16.3 (principio de cooperación) encarna una de estas normas, como hace J. R. Polo Sabau en un trabajo por lo demás bien argumentado («La concepción dogmática del artículo 16.3 de la Constitución. Reflexiones sobre la pervivencia del formalismo en la hermenéutica constitucional», en Estudios sobre la Constitución y la libertad de creencias, Universidad de Málaga, 2006, pp. 224 ss.). No procede extenderse en la cuestión, pero a mi juicio esta concepción —al margen quizás de poco realista— no es compatible con la perspectiva conflictualista aquí acogida: lo que hace el principio de igualdad es excluir algunas interpretaciones posibles de la cooperación, y lo que hace esta última, a su vez, es excluir también algunas posibles consecuencias de la igualdad; pero sin que a priori o en abstracto nos sea posible catalogar exhaustivamente los casos en que triunfa la igualdad o la cooperación.
272
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
religiosas o filosóficas, pero deja de ser neutral con unas entidades, las confesiones, con las que manifiesta y realiza su propósito de cooperar. Bien es verdad que algo no muy distinto ocurre con los partidos, los sindicatos y otras muchas organizaciones sociales53. Que esta predilección por lo institucional y societario lesiona la neutralidad de propósitos podría ser sostenido desde una perspectiva individualista que —debo confesar— no deja de resultarme simpática. A mi juicio, aquí se encuentra uno de los interrogantes fundamentales de nuestro modelo de libertad religiosa y, por tanto, también de la presunta laicidad del Estado. Cooperar con las confesiones, como hacerlo con los partidos, sindicatos u organizaciones culturales, tal vez puede justificarse como un encomiable designio político de facilitar o promover el ejercicio de las libertades que justamente se orientan a dar vida a tales organizaciones54. Pero puede verse también como una ruptura de la neutralidad de los poderes públicos, como una toma de partido a favor de determinadas opciones, fideístas en este caso o, más exactamente, «asociadamente fideístas». Para decirlo de otro modo, se puede comenzar asumiendo que la libertad religiosa, como cualquier otra libertad, es algo valioso, para terminar reconociendo la religión como un bien jurídico55. En el fondo, creo que a esto conduce el concepto de «laicidad positiva» acuñado por el Tribunal Constitucional desde su sentencia 46/2001, relativa a la secta Moon56, como en general conduce también el empeño por 53. Precisamente esta circunstancia le permite a Ollero una reducción al absurdo de las críticas al principio de cooperación con las confesiones. Si quien no está afiliado a un partido o sindicato —viene a decir— no puede protestar por las ayudas públicas que estos reciben, ¿por qué han de hacerlo los ateos o agnósticos respecto de las confesiones? (España: ¿un Estado laico?, cit., pp. 86 ss.). En mi opinión, lo que habría que preguntarse es precisamente si estas ayudas a (algunos) partidos y sindicatos están en verdad justificadas. 54. A. Ruiz Miguel sostiene que la comparación entre confesiones y partidos o sindicatos es imposible o desaconsejable porque estos últimos sirven al sistema democrático y al pluralismo político («Para una interpretación laica de la Constitución», cit., p. 80). Me permito disentir: primero, porque, desde una perspectiva liberal, no está nada claro que la democracia deba ser especialmente «ayudada» sin incurrir en la recusable democracia militante. Segundo porque, desde una perspectiva justamente democrática, el proceso de institucionalización de partidos y sindicatos parece conducir más a la esclerosis que al fortalecimiento de la democracia entendida como «gobierno de todos»: si, como reconoce Ruiz Miguel, la especial ayuda a la confesión mayoritaria corría el riesgo de «fortalecer más a los más fuertes» en detrimento justamente del principio de igualdad, no se ve por qué las consecuencias han de ser otras cuando esa ayuda se presta a unos partidos y sindicatos también mayoritarios. Y tercero, sobre todo, porque los tres tipos de entidades citadas comparten el propósito fundamental de propagar y hacer valer sendos idearios o concepciones ético-políticas, poco importa si de orden religioso o secular. 55. Que me parece que es lo que sostiene A. Ollero en España. ¿un Estado laico?, cit., pp. 91 y 182. 56. El mandato de cooperación representa, en opinión del Tribunal, una «especial expresión de tal actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa»
273
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
aplicar técnicas prestacionales al ejercicio de derechos de libertad que no son naturalmente prestacionales. Queda por contestar una segunda pregunta: la mención explícita de la Iglesia católica en la Constitución y el tipo y volumen de la cooperación que con ella se ha desarrollado, ¿implica una discriminación —una distinción no neutral— para las demás confesiones? La indudable «discriminación lingüística» trató de ser atajada desde un temprano trabajo de Viladrich a través de la tesis del «paradigma extensivo»: la mención de la Iglesia católica se explicaría por motivos históricos y sociológicos, pero sería solo una especie de ejemplo constitucional, de «paradigma extensivo de todo trato específico del factor religioso»57. Básicamente, la idea es que la Constitución ha querido mostrar una actitud positiva ante un fenómeno de indudable trascendencia social como es la religión, manifestando por ello su propósito cooperador con la confesión mayoritaria en España, pero asimismo con todas las demás en la medida en que expresen las creencias religiosas de la sociedad española. Ello no habría de conducir a un régimen uniforme, pero sí a una atención cualitativamente igual en función de las necesidades específicas de cada grupo religioso. Sin duda, cabe y es plausible esta lectura antidiscriminatoria de la Constitución. Dando por hecho (o, mejor dicho, dando por bueno) el reconocimiento específico de las confesiones (como el de los partidos o sindicatos) y la voluntad de cooperar con ellas, es obvio que el principio de igualdad no impone una solución uniforme. Siempre que no se adopte como criterio diferenciador un elemento en sí mismo confesional que apele a la mayor «verdad» o autoridad de la Iglesia católica, sino que puedan invocarse otros de carácter objetivo y universalizable, como puedan ser las necesidades derivadas de su implantación sociológica, o los méritos contraídos en innumerables atenciones sociales, el tratamiento diferenciado puede no ser objeto de reproche. Sin embargo, el mandato de cooperación no genera por sí solo ningún derecho u obligación constitucional, y la idea del paradigma extensivo únicamente puede fundamentar pretensiones prestacionales en la medida en que se acepte la discutida figura de la inconstitucionalidad por omisión. Pero si se sostiene que «la inconstitucionalidad por omisión solo existe cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo, y el legislador no lo hace»58, en verdad resulta difícilmente via(subrayado nuestro). Nótese: no de la libertad de conciencia en general, sino de la libertad religiosa; tampoco de la libertad religiosa en general, sino de su ejercicio colectivo. 57. J. P. Viladrich, «Los principios informadores del Derecho eclesiástico español», cit., p. 293. 58. STC 24/1982. Precisamente se trataba de determinar si el sistema de asistencia religiosa católica en las Fuerzas Armadas (las capellanías castrenses) debería extenderse a otras confesiones.
274
EL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO
ble una reclamación orientada a extender la política cooperadora a otras confesiones. Y, de ser así, que la cooperación con las demás confesiones resulte, no ya uniforme, pero sí al menos proporcional y equitativa es algo que en realidad no depende de la Constitución, sino del legislador o incluso del Gobierno. Esto equivale a decir que el principio de igualdad en relación con la cooperación tiene un juego muy limitado, casi inexistente, y por tanto que nos hallamos ante una cuestión política más que de justicia constitucional59. Ahora bien, esta tesis resulta simétrica a la que presentaba el artículo 16.3 como una norma «constitucional inconstitucional»: si esta última desembocaba en que la cooperación nunca es aplicable por lesionar la igualdad, la que ahora comentamos supone, al contrario, que la igualdad nunca es aplicable porque, en relación con las confesiones, triunfa siempre el principio de cooperación. Por las razones ya indicadas, los dos enfoques casan mal con la visión conflictualista aquí sugerida. Desde mi punto de vista, nos hallamos ante un caso análogo al que plantean las exigencias de igualdad sustancial o también los principios rectores que dan lugar a derechos prestacionales. Es posible que, desde la sola Constitución, resulte imposible fundamentar pretensiones subjetivas, por ejemplo, a obtener una determinada pensión; pero si esta ya ha sido establecida para personas que se encuentran en las mismas o semejantes circunstancias, la pretensión cobra mayor fuerza y puede resultar viable60. Ciertamente, la cooperación con las confesiones se articula de forma mucho más compleja que el mero reconocimiento de una pensión y es evidente que el Tribunal Constitucional no puede crear instituciones 59. Tesis expresamente sostenida por R. Navarro-Valls al hilo del comentario a la jurisprudencia europea de derechos humanos: «el principio de igualdad (art. 14 del Convenio Europeo) debe aplicarse rigurosamente a la libertad, pero no necesariamente a la cooperación... la actitud del Estado hacia la religión es una cuestión primordialmente política, y es el resultado, en gran medida, de la tradición histórica y de las circunstancias sociales de cada país» («Neutralidad activa y neutralidad pasiva», en A. Ruiz Miguel y R. NavarroValls, Laicismo y Constitución, cit., pp. 128 y 130). En mi opinión, esta tesis resulta simétrica a la que defendía Polo Sabau: si, como hemos visto, este último consideraba que el principio de igualdad ha de triunfar siempre frente al de cooperación, razón por la cual este devenía una norma constitucional inconstitucional, Navarro-Valls opina justamente lo contrario, que la igualdad queda siempre desplazada por la cooperación. 60. Esta es la razón de muchas de las llamadas sentencias aditivas de la jurisdicción constitucional, es decir, de aquellas decisiones en que el Tribunal extiende a sujetos no mencionados en la norma los «beneficios» en ella previstos; por ejemplo, la STC 103/1983, que amplió para los viudos el régimen más favorable establecido para las viudas; o la STC 116/1987, que consideró que los militares republicanos ingresados en el Ejército después de la rebelión del 18 de julio de 1936 merecían iguales atenciones que aquellos que lo hicieron con anterioridad. Muy probablemente, ni los viudos ni los militares hubiesen podido fundar una pretensión iusfundamental de no ser porque el legislador decidió previamente que tal pretensión estaba justificada para cierto colectivo «análogo».
275
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
o servicios públicos (por ejemplo, un cuerpo o servicio de capellanes castrenses), pero aquí basta con mostrar que el principio de igualdad no se vuelve silencioso ante el entramado de «acciones positivas» derivadas del principio de cooperación. Eventualmente, una «acción positiva» pudiera resultar inconstitucional si carece de «justificación objetiva y razonable» o, lo que parece más probable, pudiera ser objeto de extensión mediante una de las citadas técnicas aditivas a favor de quienes hubieran sido indebidamente excluidos de la misma.
276
X LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
1. La libertad de conciencia Junto con el derecho a la vida y a la integridad, tal vez uno de los derechos fundamentales más primarios o radicales sea aquel que corresponde a toda persona para escoger o elaborar por sí misma las respuestas que estime más convenientes a los interrogantes que le plantea su vida personal y social, para comportarse de acuerdo con tales respuestas y comunicar a los demás lo que considere verdadero. Esta es la que suele llamarse libertad de pensamiento1 o —me parece que hoy más comúnmente— libertad de conciencia2; una libertad que no es obviamente una mera facultad interna o sicológica, esfera en la que por fortuna el Derecho y el poder aún se muestran incompetentes (cogitationis poenam nemo patitur), sino una facultad práctica y plenamente social que protege al individuo frente a las coacciones o interferencias externas que pudiera sufrir por comportarse de acuerdo con sus creencias o convicciones3. Y es un derecho primario o radical no solo porque históricamente se halla en el origen de los derechos fundamentales, sino porque desde un punto de vista si se quiere lógico o conceptual presenta un cierto carácter previo, 1. G. Burdeau, por ejemplo, incluye dentro de la genérica libertad de pensamiento las libertades de prensa, de enseñanza, religiosa y de culto (Les libertés publiques, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1972, pp. 231 ss.). Vid. también J. Rivero, Les libertés publiques, PUF, París, 1977, vol. II, p. 120; S. Lariccia, Diritto Ecclesiastico, CEDAM, Padua, 31986, p. 115. 2. Los textos internacionales suelen reconocer conjuntamente las tres libertades de pensamiento, conciencia y religión. Así, la Declaración universal y el Pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas (art. 18), como el Convenio Europeo de 1950 (art. 9). 3. En palabras del Tribunal Constitucional, «la libertad de conciencia supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de manera conforme a los imperativos de la misma» (STC 15/1982).
277
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
dado que la libertad de expresión, el derecho de asociación, el sentido de la participación política y tantos otros derechos pueden considerarse corolarios o especialidades de aquella libertad4. La Constitución española no ha querido mencionar de forma expresa la libertad de conciencia, ni propiamente la de pensamiento entendida en el sentido indicado, sino que ha preferido reconocer la libertad ideológica y religiosa, además de la de culto, que es semánticamente un elemento o dimensión incuestionable de la religión5. Es posible que ello obedezca a motivos históricos o incluso a algún género de ejercicio teórico por parte del constituyente, pero en todo caso, creo que puede considerarse opinión pacífica que la libertad ideológica y religiosa resulta por completo equivalente a la libertad de conciencia tal y como acabamos de definirla, esto es, como el derecho a profesar las creencias que cada uno tenga por convenientes y a comportarse externamente de acuerdo con las mismas. Cuestión diferente es si, más allá de lo que tienen en común, existe alguna diferencia en el tratamiento jurídico de la libertad ideológica y de la religiosa. Como vimos en el capítulo precedente, la respuesta nos la ofrece el número 3 del propio artículo 16: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones». Del precepto pueden obtenerse dos conclusiones: primera, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas, pero no las ideologías; segundo que, al menos en orden a la cooperación, existe un nexo de unión evidente entre el concepto de religiosidad y el de confesión religiosa, de modo que «lo religioso» no incluye cualquier posición individual ante la trascendencia, sino solo aquellas expresiones que implican una adhesión fiduciaria a una iglesia o confesión; no incluye, por ejemplo, el ateísmo o el agnosticismo, pero tampoco aquellas creencias religiosas carentes de estructura institucional6. Pues bien, aquí hemos de ocuparnos solo del primer aspecto, esto es, de aquello que tienen en común la libertad ideológica y religiosa y que nosotros hemos querido resumir en la locución libertad de conciencia. 4. De ahí que algunos hablen del carácter genérico de la libertad de creencias frente a las demás «libertades públicas especializadas» (J. R. Polo Sabau, ¿Derecho eclesiástico del Estado o libertades públicas?, Universidad de Málaga, 2002, pp. 68 ss.). 5. La mención específica de la libertad de culto encuentra seguramente una explicación histórica, dado que en determinados momentos se pudieron reconocer solo algunas manifestaciones de la libertad religiosa, pero prohibir otras, como el culto público. Llama la atención sobre esto J. M. González del Valle, Derecho eclesiástico español, Madrid, 21991, pp. 143 ss. 6. Esta predilección hacia lo institucional y societario sobre lo individual en materia de libertad religiosa no es exclusiva del sistema español, y sobre ello, vid. I. C. Ibán y S. Ferrari, Derecho y religión en la Europa occidental, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp. 23 ss.
278
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Todos los demás aspectos constituyen el frondoso bosque normativo de lo «específicamente religioso», esto es, de todo aquello que justamente diferencia a la libertad religiosa de la genérica libertad de conciencia, bosque que se ha desarrollado de manera exuberante a partir del escueto mandato de cooperación que contiene el artículo 16.3, y desde luego también a partir de una historia multisecular de confesionalidad católica7. Por lo demás, lo que ahora interesa tampoco es la dimensión interna relativa a la formación de la propia conciencia, religiosa o no, sino justamente la dimensión externa, es decir, las conductas que pueden considerarse ejercicio del derecho fundamental. ¿Cuál es entonces el objeto de la libertad de conciencia o, como suele decirse, su contenido jurídicamente protegido? En mi opinión, esta pregunta carece de interés porque resulta imposible ensayar un catálogo completo de las modalidades de ejercicio de la libertad de conciencia, esto es, de las conductas que pueden adscribirse a la esfera del derecho fundamental; y ello no solo porque tales conductas son potencialmente ilimitadas, como ilimitadas son las creencias históricamente mantenidas por los individuos, sino porque en tanto no surge el conflicto con otro derecho o bien constitucional, resulta indiferente estar en presencia de uno u otro derecho, o incluso moverse en la esfera más o menos difusa del agere licere: vestir de determinada forma, por ejemplo, puede ser expresión de un precepto religioso como de los meros gustos estéticos del sujeto. A mi juicio, los problemas de interpretación de los derechos comienzan precisamente cuando encontramos razones en contra de su justificación. A esta situación de conflicto entre el derecho a la libertad de conciencia y su límite propongo denominarla objeción de conciencia. Siquiera de forma provisional, la objeción de conciencia puede ser definida así como la misma libertad de conciencia en caso de conflicto, más exactamente, como la situación en que se halla la libertad de conciencia cuando algunas de sus modalidades de ejercicio encuentran frente a sí razones opuestas derivadas de una norma imperativa; cuando la acción que el sujeto considera moralmente obligada se halla jurídicamente prohibida, o cuando la que juzga moralmente prohibida resulta obligatoria para el Derecho. En suma, la libertad de conciencia solo parece presentar verdadero interés jurídico cuando constituye una desobediencia al Derecho.
7. En realidad, el régimen jurídico de las confesiones y en particular la posición de la Iglesia católica es casi ininteligible a la sola luz de los preceptos constitucionales. Se comprende mucho mejor como el resultado de una compleja evolución que recoge la herencia histórica de muchos siglos de confesionalidad. Debe verse sobre ello I. C. Ibán, Factor religioso y sociedad civil en España (El camino hacia la libertad religiosa), Fundación Universitaria de Jerez, 1985, pp. 52 ss.
279
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
2. Sobre el concepto de objeción de conciencia. La objeción como modalidad de desobediencia al Derecho La objeción de conciencia no es primariamente un concepto jurídico definido o reconocido por las leyes, aun cuando haya podido ser incorporado también al lenguaje del Derecho e incluso de los derechos fundamentales. Con la expresión objeción de conciencia se alude ante todo a una particular forma de desobediencia al orden jurídico y como tal forma parte del lenguaje propio de la filosofía moral y política. Objetar en conciencia supone desobedecer una norma jurídica y, por tanto, constituye de entrada un delito o infracción como otro cualquiera, es decir, forma parte de aquellas cosas que el Derecho no reconoce, sino que sanciona o castiga. Desde esta perspectiva, puede decirse sencillamente que la objeción constituye el incumplimiento de un deber jurídico cuya peculiaridad reside en los motivos morales o de conciencia que animan al infractor. Conviene ahora perfilar esta definición a fin de distinguir la objeción de otras modalidades de desobediencia al Derecho, algunas también moralmente motivadas. Aun cuando es frecuente tratar el problema de la desobediencia al Derecho como un fenómeno unitario, lo cierto es que la violación del orden jurídico presenta una variadísima fenomenología y ha merecido también muy distintos juicios morales. Son muy numerosas las clasificaciones que cabe ensayar de las distintas modalidades y supuestos de desobediencia al Derecho, pero, a los efectos que aquí interesan, el primer elemento que tener en cuenta quizás sea el de la motivación o impulso del acto de desobediencia: es evidente que la mayor parte de las violaciones a la ley suelen responder al interés, al egoísmo o a las pasiones, y no encierran ninguna pretensión de justificación moral, pero es cierto también que en algunos casos el infractor está en condiciones de alegar en su favor una motivación ética o moral, entendidas estas expresiones en sentido amplio. Incluso es posible que el ordenamiento jurídico considere relevantes esos motivos, justificando una conducta en principio antijurídica; de hecho, algunas de las llamadas causas de justificación penal responden a este esquema8. Pero, a su vez, ese impulso o motivación moral puede jugar en direcciones distintas: puede, en primer lugar, proyectarse únicamente sobre la conducta concreta y no sobre la norma, de manera que lo que el juicio moral rechaza no es el mandato abstracto del Derecho —v. gr. no matar—, 8. Antiguamente el Código penal recogía de modo expreso una atenuante genérica consistente en «obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia» (art. 9.7). Pero incluso causas de justificación como la legítima defensa o el estado de necesidad suponen destruir la antijuridicidad de una conducta en atención a ciertos motivos morales.
280
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
sino su aplicación al caso particular; así operan normalmente las causas de justificación. Pero puede proyectarse también sobre la norma en sí misma considerada, por entender que su mandato o contenido normativo representa una lesión de cierto imperativo moral del sujeto. Por ello, J. Raz distingue entre acciones moralmente justificadas, «sobre las cuales el agente piensa, dado el carácter del derecho implicado y de las circunstancias particulares por las que actúa, que eran moralmente permitidas» y acciones «emprendidas por razones morales o políticas»9. Como observa M. Gascón, «en el primer supuesto no parece existir un auténtico conflicto entre el deber jurídico y el deber moral, sino una causa de justificación que opera en el caso concreto; no se objeta lo que la norma manda, sino su cumplimiento en unas circunstancias dadas. A la inversa, en el segundo supuesto la norma se desobedece porque una motivación moral se opone a ella»10. La desobediencia civil parece responder a este último modelo; en ella la motivación moral o política no pretende fundamentar una justificación circunstancial, sino que se dirige contra la misma norma o decisión política. Ahora bien, ciñéndonos a este último supuesto, en el que el infractor se dirige contra el contenido de las normas y no solo contra su aplicación en un caso concreto, aún suele distinguirse entre dos modalidades diferentes: la desobediencia revolucionaria y la desobediencia civil. La fijación de una frontera precisa entre una y otra no es una cuestión del todo pacífica entre los teóricos, pero resulta corriente acudir al criterio de la llamada lealtad constitucional: desobediencia revolucionaria es aquella que impugna el modelo de legitimidad del sistema político y que persigue su transformación por medios no previstos en el propio sistema, sin excluir los violentos; la desobediencia civil, en cambio, supone una violación selectiva de ciertas normas jurídicas como medio de presión para que el sistema, de acuerdo con sus reglas de cambio, modifique alguna norma o directriz política11. En suma, y partiendo de la hipótesis de un orden político democrático, esa lealtad constitucional tiende a cifrase en el respeto al principio de las mayorías y, consiguientemente, en la renuncia al uso de la violencia como medio de torcer la voluntad de esas mayorías. De ahí que la desobediencia civil se exprese en comportamientos públicos o no clandestinos y esencialmente pacíficos12. 9. J. Raz, La autoridad del Derecho. Ensayos sobre derecho y moral, trad. de R. Tamayo y Salmorán, UNAM, México, 1982, p. 324. 10. M. Gascón, Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, CEPC, Madrid, 1990, p. 57. 11. Vid. E. Garzón Valdés, «Acerca de la desobediencia civil»: Sistema, 42 (1981), p. 80. 12. En palabras de C. Wellman, los actos de desobediencia civil son «benévolos y no destructivos, o, si son acompañados de fuerza, tal fuerza es cuidadosamente controlada
281
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
La objeción de conciencia constituye una modalidad de insumisión al Derecho bastante cercana a este concepto de desobediencia civil: supone una infracción de normas jurídicas que se consideran inaceptables desde el punto de vista de la propia moralidad y no entraña un recurso a la violencia. Sin embargo, aún es necesario precisar algo más, pues en el lenguaje corriente y, desde luego, en el de la filosofía política la objeción de conciencia tiende a concebirse y a justificarse como un comportamiento con perfiles propios y distintos a los de la desobediencia civil. También aquí se han ofrecido varios criterios de diferenciación13, pero creo que básicamente atienden a la finalidad de las respectivas conductas: la desobediencia civil se configura como un acto de finalidad política, como una forma atípica de participación que tiene por objeto el cambio de una norma o de una política gubernamental; la objeción, por su parte, se agota en la preservación del propio dictamen de conciencia, en rehusar el cumplimiento de un deber jurídico que se considera injusto14. Por ello, cabe una desobediencia indirecta, pero no una objeción indirecta; es decir, cabe, e incluso es corriente, que el desobediente infrinja una norma que considera justa o moralmente indiferente para ejercer esa presión política, mientras que, por definición, el objetor solo puede incumplir la norma o normas que él mismo impugna o rechaza. En efecto, la desobediencia civil es una forma de presión, una estrategia política que trata de lograr la modificación de una ley o un cambio de rumbo en la política gubernamental. La objeción, en cambio, si quiere tener un sentido propio, debe entenderse como un acto estrictamente privado, no político, como la exteriorización de un imperativo de conciencia. Por supuesto, la objeción puede entrecruzarse con otras formas de desobediencia y convertirse también en un instrumento de presión política; asimismo, es evidente que el objetor desearía que se derogase la ley que impone el deber jurídico que él rechaza. Sin embargo, en sí misma, la objeción no se presenta como un instrumento de lucha o transformación política; simplemente se trata de rehusar el cumplimiento de para alcanzar su propósito con el mínimo daño para las personas o la propiedad» (Morales y Éticas, trad. de J. Rodríguez Marín, Tecnos, Madrid, 1982, pp. 30 s.). 13. Así, algunos sostienen que la desobediencia civil ha de responder a principios políticos o constitucionales, mientras que la objeción se basaría en principios morales subjetivos; otros consideran que así como la desobediencia civil es un comportamiento público y colectivo, la objeción se presenta como una conducta individual y privada; otros, en fin, entienden que es consustancial al desobediente la voluntaria aceptación del castigo. Vid. sobre todo ello, M. Gascón Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, cit., pp. 60 ss. 14. Vid. en este sentido J. Raz, La autoridad del Derecho, cit., pp. 324 ss.; C. Nino, Ética y derechos humanos, Paidós, Buenos Aires, 1984, p. 249; A. Ruiz Miguel, «Sobre la fundamentación de la objeción de conciencia»: Anuario de Derechos Humanos, 4 (1986-1987), p. 404; M. Gascón, Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, cit., pp. 74 ss.
282
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
la ley porque es injusta y no para que deje de serlo. No es una táctica ni una estrategia; el significado de la objeción de conciencia se agota en su propia exteriorización. Naturalmente, un problema distinto al de la definición es el de la justificación. En verdad, que la desobediencia civil y la objeción respondan a motivos políticos, éticos, altruistas o de conciencia es un argumento a favor de su justificación moral15, aun cuando tampoco sea un argumento concluyente. En cualquier caso, no es este un problema que proceda estudiar aquí, pues lo que ahora interesa conocer es la actitud del ordenamiento jurídico ante los casos de desobediencia y en especial de objeción de conciencia, aunque sí conviene precisar que la búsqueda de una justificación jurídica para cada supuesto implica al mismo tiempo una búsqueda de justificación moral. Antes de emprender ese camino creo que procede formular dos precisiones. La primera es que, con la excepción que ahora se dirá, los criterios de distinción que hemos enunciado pertenecen al lenguaje moral y político, pero carecen de una inmediata traducción jurídica. Que el incumplimiento de la norma sea un acto estrictamente individual o que responda a una estrategia colectiva, que persiga el cambio normativo o que se limite a mostrar el rechazo moral ante la ley, que se inspire en principios políticos o constitucionales, o que lo haga en prescripciones de orden religioso o de ética individual, son todas cuestiones más o menos relevantes para perfilar distintas tipologías de insumisión, pero ofrecen a mi juicio un interés jurídico secundario. Lo que, en cambio, resulta fundamental es la naturaleza directa o indirecta del acto de desobediencia: la objeción de conciencia se muestra siempre como una desobediencia directa donde el sujeto rehúsa el cumplimiento de una obligación a la que es inmediatamente llamado, de manera que la norma incumplida es precisamente aquella que suscita el reproche moral; la desobediencia civil aparece con mucha frecuencia como una desobediencia indirecta, como un modo de protesta donde se infringen normas en principio indiferentes con la finalidad de presionar a las autoridades para que efectúen una modificación política o legislativa. Pues bien, parece claro que solo la desobediencia directa, es decir, solo la objeción de conciencia y eventualmente algunas manifestaciones 15. Incluso en sede judicial se ha llegado a decir que la desobediencia civil se encuentra justificada tanto desde un punto de vista moral como político: moralmente, pues «no cabe considerar una desobediencia civil que no lo esté, ya que la desobediencia civil invoca valores universalizables»; y políticamente «por cuanto ni un procedimiento democrático ideal es capaz de garantizar para todos los casos posibles la moralidad de sus resultados» (Sentencia 75/1992 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Madrid). Esta importante Sentencia del Magistrado José Luis Calvo Cabello daría lugar a un amplio debate público, e incluso académico en forma de volumen colectivo, Ley y conciencia, ed. de G. PecesBarba, Universidad Carlos III/BOE, Madrid, 1993.
283
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
de desobediencia civil pueden aspirar a alguna forma de reconocimiento jurídico, pues solo en ellas resulta viable confrontar o ponderar los motivos de conciencia que animan al sujeto infractor con los bienes, valores o intereses que aparecen protegidos por la norma incumplida16. Por ello, los problemas de justificación jurídica suelen circunscribirse a la objeción de conciencia (siempre directa), y así haremos también aquí, aun cuando advirtiendo que, cualquiera que sea la calificación que se emplee, toda desobediencia directa puede seguir la misma suerte. La segunda precisión es aún más importante, y es que hasta aquí hemos hablado de la objeción de conciencia en singular, lo que parece sugerir que nos hallamos ante un fenómeno unitario u homogéneo, merecedor de una respuesta uniforme, ya sea en el plano de la justificación moral o en el de la jurídica. Pero nada más lejos de la realidad. Un somero repaso a la fenomenología objetora pone de relieve la amplísima heterogeneidad de los casos o situaciones que suelen englobarse bajo una rúbrica común, las notables diferencias que presentan los deberes jurídicos incumplidos, así como los muy variados fundamentos morales que esgrimen las conciencias disidentes u objetoras. Rehusar el cumplimiento del servicio militar tiene poco que ver con negarse a practicar un aborto, rechazar las transfusiones de sangre tampoco es lo mismo que abstenerse de saludar a la bandera o a otros símbolos patrios, infringir la reglamentación en materia de sacrificio de animales por motivos religiosos tiene muy poco en común con objetar la participación obligatoria en una ceremonia o ritual eclesiástico y, en fin, todo ello se diferencia bastante, por ejemplo, de la actitud resistente frente a la imposición legal de una cierta disciplina académica que se juzga de signo ideológico o catequético17. 16. Pues obviamente si la norma lesionada o el deber incumplido no suscitan en sí ningún reparo moral, la justificación del acto de desobediencia resulta inviable, al menos desde una perspectiva jurídica. Sobre la imposible justificación jurídica de la desobediencia indirecta me permito remitir a mi «Insumisión y libertad de conciencia», en Ley y conciencia, cit., pp. 129 ss. 17. No conozco ningún estudio que haya pretendido catalogar de modo más o menos completo los distintos supuestos de objeción, tarea que si se emprendiera desde un enfoque histórico resultaría por lo demás enciclopédica. Desde el famosos grito de Antígona ante los decretos injustos de Creonte hasta la resistencia frente a la prohibición del velo islámico en los liceos franceses o en España frente a la asignatura de Educación para la ciudadanía, pasando por las luchas contra la intolerancia religiosa en la Europa de los siglos XVI y XVII, la historia está jalonada de actitudes objetoras que, según la opinión de cada cual, pueden parecer mejor o peor justificadas, pero que revelan en todos los casos el conflicto permanente entre la libertad de conciencia y los deberes jurídicos. Con todo, el punto de partida de la insumisión moderna, sobre todo al servicio militar, tal vez sea la obra de H. D. Thoureau, de quien puede verse Desobediencia civil y otros escritos, trad. de M. E. Díaz, Tecnos, Madrid, 1987. Una aproximación a las principales modalidades de objeción en la actualidad puede verse en R. Navarro-Valls y J. Martínez Torrón, Las objeciones de conciencia en el Derecho español y comparado, McGraw-Hill, Madrid, 1997.
284
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Y al decir que son casos distintos no pretende subrayarse algo tan obvio como que la objeción se produce en los más variados contextos de la vida social, por definición imposibles de catalogar exhaustivamente, de la misma manera que tampoco puede formularse un catálogo cerrado de las convicciones. La diferencia fundamental estriba en la naturaleza de los deberes objetados o, por mejor decir, en la naturaleza de los bienes jurídicos para cuya protección se establecen los correspondientes deberes que luego son objetados. En ocasiones, se trata de bienes colectivos como la defensas nacional o la salud pública; pero en otros casos lo que está en juego son derechos o expectativas de personas concretas, como es el caso de la objeción al aborto; y, en fin, tampoco faltan deberes de tipo paternalista o perfeccionista, impuestos en el presunto beneficio del propio sujeto infractor. Por ello, es preferible hablar de «las objeciones de conciencia», en plural; y por ello tampoco cabe pensar en una ley general reguladora de la objeción de conciencia. Cada modalidad de objeción merece un juicio diferente, juicio en el que intervienen dos elementos en tensión: la libertad de conciencia, cuyo valor resulta siempre idéntico y es precisamente el valor que se atribuye a los derechos fundamentales18, y los deberes incumplidos u objetados, es decir, los bienes jurídicos en cuyo nombre se establecen tales deberes, cuyo valor y necesidad de protección son lógicamente variables. 3. La objeción de conciencia y el Derecho positivo Como bien se comprenderá, la objeción de conciencia no puede tener en el lenguaje jurídico la misma significación que en el moral o político, es decir, no puede concebirse simplemente como el incumplimiento de normas o deberes por motivos de conciencia: si solo fuera esto, la objeción se integraría en el ancho mundo de las infracciones jurídicas, dando lugar a un acto ilícito civil, administrativo o penal. Hablar de objeción en el marco de un sistema jurídico tiene que ver con la exoneración de deberes, ya sea permitiendo eludir su cumplimiento, ya sea eximiendo de la sanción correspondiente una vez producida la infracción19. Pero 18. Que el valor de la libertad de conciencia sea siempre el mismo significa que, en el marco del Estado laico o neutral frente a las diferentes ideologías o cosmovisiones, resultan indiferentes los fundamentos míticos, teológicos o racionales en los que pretenda apoyarse la actitud objetora. Desde una perspectiva liberal o no confesional, lo que se valora es la libertad de conciencia, no los fundamentos de esta. Otra cosa es que esa conciencia pueda verse más o menos comprometida o lesionada por los distintos deberes jurídicos objetados. 19. La objeción de conciencia admite dos modalidades de ejercicio: una a priori, que supone el reconocimiento del estatus de objetor y el consiguiente levantamiento del deber jurídico, como la objeción al servicio militar en el ordenamiento español hasta la desaparición de dicho servicio, o como la objeción sanitaria a la práctica del aborto a partir de la
285
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
para que exista esa exoneración, esto es, para que el incumplimiento o la exención resulten jurídicamente viables, es preciso que exista alguna norma en el ordenamiento que así lo prevea20. Por tanto, el problema jurídico de la objeción se resuelve en la búsqueda de esa norma que autorice al sujeto a eludir algunos deberes jurídicos, ya sea con el carácter de cláusula general, ya sea caso por caso. Así pues, desde un punto de vista jurídico la objeción de conciencia no constituye, como es obvio, ninguna autorización general para desobedecer al Derecho, sino que requiere la existencia de alguna norma que, en atención a la conciencia del sujeto, permita eludir el cumplimiento de determinadas obligaciones o el padecimiento de la sanción correspondiente en caso de incumplimiento. En ocasiones, que una cierta forma de objeción resulte admisible en un ordenamiento lo que significa en realidad es que nunca debió existir la obligación objetada por implicar una violación de la libertad de conciencia21; en otros casos, sin embargo, esa obligación puede gozar incluso de rango constitucional (el servicio militar en la Constitución española) o resultar en todo caso irreprochable, y entonces la objeción se configura como un medio para preservar la conciencia de una minoría disidente. Sea como fuere, allí donde existe una objeción reconocida no cabe hablar de desobediencia al Derecho, sino de una norma que ofrece cobertura al incumplimiento de una obligación. En la Constitución española tan solo encontramos un reconocimiento explícito de la objeción de conciencia, que es la objeción al servicio militar (art. 30.2)22. Sin embargo, la percepción de que la objeción ha quedado vacía de contenido desde que se ha puesto fin al servicio militar obligatorio es una percepción equivocada. Ciertamente, esta es la única modalidad expresamente reconocida en la Constitución y, en efecto, ha perdido su significado desde que ha desaparecido el deber jurídico objetado23. Sin embargo, es obvio que el problema de las objeciones de Ley Orgánica 2/2010; y otra a posteriori, donde la objeción es tomada en consideración por los jueces una vez incumplido el mandato y como causa de posible justificación de la conducta infractora. La primera modalidad es propia de las objeciones expresamente reguladas; la segunda, de las no reguladas, que son la inmensa mayoría. 20. En realidad, la objeción presupone la existencia de dos normas: una primera que establece el deber jurídico, y una segunda que abre las puertas a su incumplimiento, es decir, que permite la objeción, vid. P. de Lora y M. Gascón, Bioética. Principios, desafíos, debates, Alianza, Madrid, 2008, p. 142. 21. Como observa Nino, muchas veces los casos admisibles de objeción de conciencia son al mismo tiempo casos de inconstitucionalidad de la disposición legal objetada («Un caso de conciencia. La cuestión de reverenciar los símbolos patrios»: Doctrina Penal, 6 [1983], p. 327). 22. También cabría considerar un caso de objeción reconocida la llamada cláusula de conciencia de la profesión periodística que reconoce el artículo 20.1.d CE. 23. Con todo, todavía cabría plantear la eventual objeción sobrevenida de los soldados profesionales, problema que a mi juicio deberá enfocarse como luego se indica en el texto.
286
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
conciencia no está cerrado, ni desde el punto de vista de la fenomenología social, ni desde la óptica jurídica. Como se ha dicho, las hipótesis de conflicto entre las convicciones religiosas, ideológicas o morales y los deberes jurídicos son, casi por definición, ilimitadas e imposibles de catalogar, máxime a la vista de la creciente multiculturalidad de nuestras sociedades. Pensemos en la objeción a la práctica del aborto, a la prestación obligatoria del juramento, a la participación en instituciones como el jurado o las mesas electorales, a la celebración de bodas entre contrayentes del mismo sexo, a trabajar en los días que se consideran festivos por la respectiva religión, a impartir enseñanzas contrarias a las propias convicciones o, en general, a participar de modo comprometido en empresas ideológicas, a exhibir o no exhibir determinados atuendos, etcétera. Adviértase que los supuestos enunciados y otros muchos que pudiéramos imaginar se inscriben tanto en relaciones de Derecho público como de Derecho privado: a veces, en efecto, el deber jurídico frente al que se objeta tiene su origen en una ley del Estado que impone obligaciones de carácter general, como pudiera ser en otro tiempo el servicio militar o puede ser hoy la participación en mesas electorales o en el jurado; otras veces, en cambio, el deber en cuestión viene impuesto por una relación contractual o estatutaria y supone, por tanto, un conflicto entre pretensiones opuestas de dos particulares, o de la Administración y sus funcionarios: por ejemplo, rechazar el trabajo en un día considerado festivo por la propia religión, rehusar la enseñanza del ideario en una escuela privada, negar la participación en un aborto por parte del personal sanitario llamado a realizarlo, etc. Aun cuando el enfoque no puede ser idéntico en todos los casos24, todas estas modalidades tienen sin embargo algo en común, y es que el sistema jurídico no solo no ofrece una respuesta concluyente, sino que tampoco existe por lo general un reconocimiento expreso de la posibilidad misma de objetar. ¿Significa este silencio que en todo caso ha de triunfar el deber jurídico, que resulta inviable por principio cualquier género de tutela a favor de la conciencia disidente? En otras palabras, ¿dónde se halla la norma de cobertura de las innumerables objeciones de conciencia que cabe imaginar y que efectivamente se producen? La respuesta a estos interrogantes depende muy principalmente de la concepción que se mantenga a propósito de los derechos fundamen24. No puede serlo, básicamente, porque en las relaciones laborales, estatutarias o de Derecho privado concurre siempre un principio suplementario en contra de la objeción, que es el respeto a la autonomía de la voluntad y a los compromisos pactados. La cuestión debe inscribirse, por otra parte, en el más amplio problema de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de Derecho privado.
287
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
tales y, en particular, a propósito de la libertad de conciencia que recoge el artículo 16.1 CE bajo la fórmula de «libertad religiosa, ideológica y de culto». Básicamente, la cuestión por dilucidar es si el derecho fundamental a la libertad de conciencia ofrece por sí solo algún género de cobertura constitucional a las objeciones de conciencia que no se hallan expresamente reguladas por el legislador; o si, por el contrario, la existencia de un deber jurídico cualquiera enerva la efectividad del derecho fundamental, de modo que su eventual objeción reclame en todo caso un reconocimiento expreso y particular en la ley. Pero esto requiere un breve comentario. En el ámbito de la teoría del Derecho es bien conocida la distinción entre enunciado o disposición normativa y norma propiamente dicha: esta última es el resultado de la interpretación de un enunciado y, precisamente por ello, un mismo enunciado puede contener una pluralidad de normas25. Algo semejante ocurre con los derechos fundamentales: cada tipo iusfundamental acuñado en la Constitución contiene distintas normas o modalidades de ejercicio26. Cuando la formulación del derecho presenta referentes empíricos más o menos precisos, como sucede por ejemplo con el derecho de manifestación en la vía pública (art. 21 CE), dichas modalidades son limitadas y hasta cierto punto previsibles a la vista del propio enunciado constitucional. Sin embargo, en algunos casos parece que cualquier intento de catalogar las posibles modalidades de ejercicio de un derecho está destinado al fracaso. Así sucede con la libertad de conciencia o, si se prefiere, con la libertad religiosa e ideológica; basta con examinar someramente lo que a lo largo de la historia y aún hoy las diferentes culturas han considerado como comportamientos moralmente debidos27, para comprender que resulta inviable formular un elenco cerrado y exhaustivo de las modalidades de ejercicio de la libertad de conciencia: en principio casi cualquier conducta puede aparecer como una exteriorización de la propia ideología o religión. En efecto, si definimos la libertad de conciencia como el derecho que asiste a toda persona para comportarse en su vida personal y social de acuerdo con los dictados de su conciencia y, a su vez, constatamos la amplísima variedad de conductas que los hombres consideran o han considerado como exigencias morales o de justicia asumidas en conciencia, entonces es fácil concluir que las modalidades de ejercicio 25. Puede verse, por ejemplo, R. Guastini, Dalle fonti alle norme, Giappichelli, Turín, 1990, partes I y II. 26. Vid. R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, [1986], trad. de C. Bernal, CEPC, Madrid, 2007, pp. 45 ss. 27. Por ejemplo, vestir de determinada manera, dejarse barba, ayunar, consumir vino o ciertos alimentos (o no consumirlos), rehusar algunos tratamientos médicos, realizar sacrificios incluso humanos, etcétera.
288
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
de nuestros derechos son casi ilimitadas. Es más, ocurre que en realidad no existen solo los que pudiéramos llamar actos religiosos por naturaleza (o, si se quiere también, actos ideológicos por naturaleza), sino que la «religiosidad» del acto puede venir dada por el sentido o significado que el agente quiera dar a su conducta, lo que a veces depende simplemente de circunstancias de tiempo o espacio y no de la conducta en sí misma considerada28. A partir de esta concepción amplia de la libertad reconocida en el artículo 16.1 CE es posible ofrecer una respuesta a la pregunta que antes quedó planteada: la norma que en principio ofrece cobertura a cualquier modalidad de objeción es la propia norma constitucional, pues la libertad de conciencia no alude a una facultad interna o psicológica consistente en creer o no creer lo que nos parezca oportuno, sino que constituye ante todo una libertad práctica que nos autoriza a comportarnos en la vida social de acuerdo con nuestras convicciones, y es evidente que esas convicciones pueden hallarse en conflicto con el sentido de mandatos o deberes jurídicos: «ello significa que, en presencia de un deber jurídico incumplido por alegados motivos de conciencia, el juez no debe sancionar sin más, sino que viene obligado a plantear la cuestión como un problema de colisión entre dos bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento: la libertad del sujeto para comportarse según su propio dictamen moral y los valores o derechos en atención a los cuales el legislador estableció un determinado deber jurídico»29. Esto supone que la objeción de conciencia no es propiamente un derecho fundamental autónomo o, al menos, que no tiene por qué serlo necesariamente30, sino que constituye ante todo una especificación de la libertad de conciencia; más exactamente, es el nombre que cabe atribuir a la libertad de conciencia cuando se enfrenta o entra en conflicto con deberes jurídicos. La objeción de conciencia no es más que la libertad de conciencia en caso de 28. Para decirlo con un ejemplo, el sacrificio de corderos que cotidianamente se efectúa en el matadero municipal no parece que represente una manifestación de la libertad religiosa o de conciencia, ni por parte del matarife ni por parte del consumidor. Sin embargo, esa misma conducta verificada en ciertas condiciones y fechas y por ciertas personas sí constituye un acto de culto. Cabe decir entonces que la conducta presenta una propiedad susceptible de ser adscrita a un derecho fundamental, en este caso a la libertad religiosa. Merece recordarse que este mismo ejemplo del sacrificio de animales lo usaba Locke al tratar de las competencias del magistrado civil en materia religiosa. Un Estado inspirado por el principio de tolerancia, decía el autor inglés, no debe prohibir esa práctica por motivos religiosos, aunque eventualmente sí pueda hacerlo por otras causas, por ejemplo preservar la cabaña de ganado (J. Locke, Escritos sobre la tolerancia, ed. de L. Prieto y J. Betegón, CEPC, Madrid, 1999, p. 132). 29. M. Gascón, Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, cit., pp. 281 s. 30. En el marco constitucional español solo la objeción al servicio militar es un derecho fundamental autónomo.
289
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
conflicto; es la situación en que se halla la libertad de conciencia cuando algunas de sus modalidades de ejercicio (prima facie) encuentran frente a sí razones opuestas derivadas de una norma imperativa o de la pretensión de un particular. Por ello, quien objeta en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación, rechazo o modulación de la posición iusfundamental a la vista de la presencia en el caso de otras razones más fuertes a favor del deber jurídico; que es lo mismo que ocurre en todos los supuestos de limitación de los derechos fundamentales. Por consiguiente, la objeción de conciencia nos remite a un problema de límites en el ejercicio de los derechos fundamentales: de un lado, la conducta encuentra amparo en un derecho de tan amplios perfiles como es la libertad de conciencia, pero, de otro, implica la infracción de una norma o deber jurídico. La objeción expresa así la tensión entre razones que militan en sentido opuesto, la razón que sustenta el derecho y la razón que pretende fundamentar el deber. Este es, por otra parte, uno de los rasgos característicos del constitucionalismo contemporáneo, la incorporación de principios y derechos tendencialmente conflictivos. 4. El problema de los límites a la libertad de conciencia Esta concepción amplia de la libertad de conciencia que venimos defendiendo ha sido avalada en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional: «la libertad de conciencia supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de manera conforme a los imperativos de la misma» (STC 15/1982); la libertad religiosa «incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros» (STC 177/1996). Sin embargo, estamos persuadidos de que esta conclusión no puede ser aceptada de modo concluyente, al menos si no añadimos importantes matizaciones. ¿Cómo sostener que cualquier conducta, por el mero hecho de que un individuo la considere moralmente debida, es ya, sin más, una conducta lícita y amparada además por un derecho fundamental? Sin duda bajo el paraguas de la libertad de conciencia podemos hacer muchas cosas, pero no todas. En este sentido, la relación de conductas incluidas o protegidas por la libertad religiosa que enuncia el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa puede considerarse un meritorio esfuerzo por «desmenuzar» el genérico derecho fundamental, pero tampoco puede interpretarse como un catálogo exhaustivo: profesar una creencia religiosa o no profesar ninguna, celebrar actos de culto, recibir e impartir enseñanza acorde con las propias convicciones, reunirse o 290
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
asociarse en torno a un credo, etc., son sin duda modalidades de ejercicio del derecho expresamente tuteladas, pero como acabamos de ver no agotan sus posibilidades, no nos ofrecen una imagen completa de todos aquellos comportamientos o situaciones que, en hipótesis, pueden presentar propiedades susceptibles de ser adscritas al derecho fundamental. Por eso, me parece que en lugar de preguntarse qué podemos hacer al amparo de la libertad de conciencia, resulta más fecundo interrogarse acerca de lo que no podemos hacer, pues la fuerza del derecho se aprecia mejor en situaciones de conflicto; mientras el ejercicio del derecho no encuentra frente a sí normas imperativas o pretensiones de otros particulares, mientras se desenvuelve en circunstancias que pudiéramos llamar de «paz jurídica», la virtualidad del derecho permanece como en estado latente. Recurriendo a una imagen espacial no del todo correcta, la cuestión esencial consiste en determinar hasta dónde llega la libertad de conciencia, cuál es su frontera o su límite, a partir de qué momento deja de ofrecer la tutela que se supone han de brindar los derechos fundamentales. La Constitución nos ofrece una pista: la libertad religiosa, ideológica y de culto se reconocen «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley» (art. 16.1). Sin embargo, creo que es una pista engañosa, al menos por tres motivos: primero, por las dificultades que entraña todo intento de precisar qué es el orden público, qué tipo de conductas pueden considerarse lesivas del mismo. Segundo, porque no es del todo cierto que el reconocimiento del derecho se efectúe «sin más limitaciones» o si se prefiere, porque no es del todo cierto que el orden público sea el único límite. Y tercero, porque si bien el orden público es un límite a la libertad de conciencia, resulta que también esta última representa un límite al orden público y, como veremos, resulta perfectamente verosímil que una conducta constituya simultáneamente un ejercicio de la libertad de conciencia y, al propio tiempo, una vulneración del orden público. Por lo que se refiere a la primera cuestión, los juristas suelen presentar el orden público como un ejemplo paradigmático de los que llaman «conceptos jurídicos indeterminados», sugiriendo que esta clase de conceptos se caracteriza porque, si bien resultan indeterminados en abstracto, se muestran perfectamente determinables en concreto: aun cuando no podamos precisar con exactitud cuáles son las exigencias del orden público, ni cuáles por tanto las conductas que lo lesionan —viene a decirse— sin embargo en presencia de un caso concreto la pregunta de si se ha vulnerado o no el orden público solo admite una respuesta correcta. Esta doctrina fue construida en su día con la sana intención de eliminar los poderes discrecionales de la Administración en la interpretación de los conceptos indeterminados y de asegurar así su control jurisdic291
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
cional; frente a la pretensión de las autoridades gubernativas de que las habilitaciones legales que invocan el orden público, la moral vigente u otras ideas por el estilo permitían adoptar cualquier decisión, libre de toda fiscalización, la doctrina de los principios jurídicos indeterminados pretendía afirmar justamente lo contrario, que por muy indeterminado que parezca un concepto, su aplicación a un caso concreto supone un proceso de determinación capaz de desembocar siempre en una solución correcta, y que esa solución puede y debe ser objeto de revisión judicial31. Sin embargo, en su loable propósito, esta doctrina pudo terminar afirmando más de lo que podía demostrar, a saber: que no hay margen de discrecionalidad o apreciación valorativa en la aplicación de este género de cláusulas y que proporcionan una suerte de «respuesta verdadera»32. De ser así, se hubiera despejado nuestro primer problema, pues siempre estaríamos en condiciones de alcanzar una solución verdadera o, como hoy prefiere decirse, un acuerdo intersubjetivo en presencia de una determinada conducta o situación. Lamentablemente, las cosas no son así. El orden público constituye una de esas nociones jurídicas abiertas a las más plurales concepciones de la moralidad y juicios de valor. El orden público no solo cambia alterando unos pocos grados las coordenadas geográficas o los tiempos históricos, sino que incluso en el marco de una comunidad gobernada bajo un mismo texto constitucional no todos los ciudadanos, ni todos los operadores jurídicos, han de compartir una misma opinión acerca del orden público y de sus exigencias, y ello aunque solo sea porque las propias constituciones y su horizonte axiológico resultan ser plurales; de manera que, si bien en los «casos centrales» tal vez pudiera alcanzarse un acuerdo, son numerosos los «casos periféricos» donde el consenso no parece posible. Los ensayos doctrinales o legales que pretenden alcanzar una mayor precisión tampoco resultan esclarecedores y lo que hacen más bien es sustituir una imprecisión por otra; este es el caso, por ejemplo, del artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que sigue muy de cerca lo establecido en el artículo 9.2 de la Convención europea de derechos humanos de 1950: «El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden 31. Así, el clásico trabajo de E. García de Enterría, La lucha contra las inmunidades de poder, Civitas, Madrid, 1974, pp. 35 ss. 32. «El principio de una solución justa equivale al principio de una sola solución verdadera», afirma F. Sainz Moreno, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Civitas, Madrid, 1976, p. 170.
292
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática». Los elementos constitutivos de que habla la Ley Orgánica española son precisamente los límites enunciados por la Convención europea. Sin embargo, no es cuestión de enredarse con el siempre impreciso y vaporoso concepto de orden público. Y no es cuestión de hacerlo porque en realidad los límites de los derechos fundamentales resultan ser bastante más amplios de lo que sugiere la cláusula de orden público, como por lo demás acredita el artículo 2 de la ley reguladora de la libertad religiosa que acabamos de transcribir. El Tribunal Constitucional lo viene reiterando desde sus primeras sentencias: «No existen derechos ilimitados», todos los derechos se hallan limitados «por la necesidad de proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos»33. En consecuencia, la cláusula limitadora de cada derecho en nuestro sistema resulta ser amplísima, pues como mínimo se compone de todos los demás derechos. Llegamos así a la tercera dificultad. Una concepción amplia de la libertad de conciencia como la aquí sostenida y que, según se ha visto, cuenta con fundamento en la jurisprudencia constitucional, ha de conciliarse con una concepción también amplia de su posible limitación, como nos sugiere también la misma jurisprudencia. Esto significa que si de un lado estamos dispuestos a considerar como una modalidad de ejercicio de la libertad cualquier conducta que presente una propiedad susceptible de adscribirse a la misma, es decir, cualquier conducta que el sujeto perciba como un imperativo de conciencia, de otra parte hemos de estar dispuestos también a considerar como una causa de limitación cualquier razón que, en sentido opuesto, nos proporcione la cláusula de orden público o de algún otro derecho constitucional que concurra en el caso. Cabe entonces hablar de derechos (y de límites) prima facie y de derechos (y de límites) definitivos: dada la concepción amplia de la libertad de conciencia, no hay inconveniente en incluir dentro de ella comportamientos de la más variada naturaleza, con la única condición de que pueda verse en los mismos una manifestación de las convicciones o creencias del agente; pero dada la concepción amplia de la cláusula limitadora, tampoco hay inconveniente en tratar el asunto como un caso incurso en la esfera de la limitación, por ejemplo como una lesión del orden público o de otro derecho fundamental. El tránsito entre el derecho prima facie y un eventual derecho definitivo, es decir, el tránsito entre la constatación de que la conducta 33. STC 2/1982. En un sentido análogo dice la STC 57/1994 que los derechos «solo pueden ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga, o ante los que de manera mediata o inmediata se infieran de la misma al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos o bienes jurídicamente protegidos».
293
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
en cuestión aparece como una modalidad del ejercicio del derecho y la afirmación de que debe ser efectivamente tutelada, se produce mediante ponderación34. Esta peculiaridad de los derechos fundamentales y de sus límites puede parecer sorprendente35, pero es una consecuencia del género de conflictos que entre ellos se entablan y que se ajusta a lo que suele llamarse el modelo de los principios. La caracterización de este modelo no es uniforme, pero, por lo que a nosotros interesa, puede formularse así: la Constitución ordena la máxima satisfacción o garantía de la libertad de conciencia, del orden público, del derecho a la vida, etc., pero sin establecer las condiciones o circunstancias en que tales principios o de34. Como se ha comentado, el juicio de ponderación es un método para resolver conflictos entre principios y derechos fundamentales y, básicamente, dice así: cuanto mayor sea la intervención o lesión en un derecho, tanto mayor ha de ser la necesidad y urgencia de proteger otros derechos o bienes constitucionales: a una lesión severa no puede corresponder una necesidad leve. Así, para volver con nuestro ejemplo, asegurar que en el sacrificio de animales según las prescripciones religiosas se respeten las garantías de salud pública, aun cuando estas puedan limitar el modo de realizar una práctica consuetudinaria, parece una medida razonable; prohibir sin más tales prácticas porque no se atienen a toda la normativa vigente sobre el particular representaría, en cambio, una lesión excesiva o injustificada, pues el objetivo perseguido se puede obtener con medidas menos gravosas. 35. Estamos acostumbrados a decir que «mi derecho termina donde comienza el tuyo» o que «mi derecho termina donde comienza su límite», sugiriendo así una imagen de fronteras nítidas que no es del todo acertada para describir la relación entre los enunciados constitucionales relativos a derechos fundamentales. Como tampoco es acertado pensar que una conducta no puede ser simultáneamente el ejercicio de un derecho y la comisión de una infracción jurídica, por ejemplo por lesionar otro derecho; según esta visión de las cosas, o el sujeto ejerce su derecho, y entonces no puede ser considerado infractor, o comete una infracción, y eso es señal de que no ejerce un derecho. Esta explicación sería propia de la llamada concepción estrecha o estricta del supuesto de hecho de los derechos fundamentales, y creo que está equivocada. Podemos intentar ilustrarlo con el siguiente ejemplo, al que por lo demás ya nos hemos referido en el capítulo I. La STC 136 /1999 examinó el siguiente problema en un proceso de amparo: los integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna fueron condenados por un delito de colaboración con banda armada por haber cedido sus espacios de propaganda electoral a la emisión de un comunicado de ETA. El Tribunal Constitucional pudo haber afirmado que la conducta en cuestión representaba una modalidad lícita de ejercicio del derecho de participación política y que, por tanto, no podía ser objeto de sanción; o, al revés, que por tratarse de un delito, no podía considerarse ya expresión de un derecho fundamental. Así ve las cosas la concepción estrecha de los derechos fundamentales. Pero el Tribunal no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que vino a decir que, dado que la conducta representaba una manifestación del derecho de participación política y al propio tiempo un comportamiento ilícito, la pena o sanción había de tomar en consideración ambas circunstancias; cosa que no hacía el tipo penal, que resultaba por ello mismo desproporcionado en este caso. Lo que importa destacar no es tanto el fallo como la argumentación: en principio, la conducta enjuiciada representaba tanto la comisión de un delito como el ejercicio de un derecho; en ella concurrían elementos propios del derecho fundamental (expresión y participación política) y elementos propios del límite (colaborar con banda armada).
294
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
rechos han de triunfar en caso de conflicto y, por tanto, sin precisar cuáles son sus casos de aplicación y sus posibles excepciones. Precisamente esa «laguna», esa falta de especificación de las condiciones de aplicación, es lo que explica que, prima facie, una misma conducta pueda aparecer como un caso de ejercicio del derecho y como una infracción jurídica. Entre el derecho y su límite (por ejemplo, la libertad de conciencia y el orden público) no se produce una relación de especialidad, de modo que la concurrencia de las condiciones o circunstancias que determinan la aplicación del límite desplace o excepcione la eficacia o virtualidad del derecho; ni tampoco a la inversa. Sencillamente, ambos elementos, derecho y límite, son simultáneamente relevantes36; se produce, como a veces dice el Tribunal Constitucional, un régimen de concurrencia normativa y no de exclusión37. De ahí que hayamos dicho que carece de interés ensayar un catálogo exhaustivo de las modalidades de ejercicio de la libertad de conciencia y, por tanto, de la objeción de conciencia, y no ya porque social o históricamente resulten en potencia ilimitadas, sino porque en tanto no surge el conflicto con otro derecho o bien constitucional, resulta indiferente adscribir la conducta a uno u otro derecho, o incluso a la esfera del agere licere: reunirse en torno a una creencia, por ejemplo, puede considerarse ejercicio de la libertad ideológica, del derecho de reunión, o incluso de esa pretendida norma de clausura que nos dice que «todo lo que no está prohibido, u ordenado, está permitido». Mientras la reunión no pretenda ser prohibida, sancionada (o subvencionada), resulta indiferente qué tipo de derecho se ejerce. Los problemas de interpre36. Pensemos, por ejemplo, en una asociación nudista. La práctica del nudismo constituye sin duda una expresión de la libertad ideológica (o de la libertad a secas), pero muchos pensarán —y aquí no se discute esa opinión— que representa una ofensa o lesión del orden público, de la moralidad social, etc. Qué razón deba triunfar en definitiva depende del juicio (valorativo) de ponderación, pero tampoco cabe excluir y, al contrario, aquí cabe propugnar la búsqueda de soluciones armonizadoras o de compromiso: porque la práctica del nudismo es un derecho, resultaría desproporcionada su prohibición total por parte de una norma sancionadora; pero porque según una cierta opinión representa asimismo una ofensa al orden público, resultaría también desproporcionada una autorización sin restricciones. Sea como fuere, lo que pretende indicarse es que la aparición de una razón limitadora no anula sin más la virtualidad del derecho, pues entre límite y derecho no existe una relación de jerarquía o especialidad; ambos representas razones constitucionales. El ejemplo del grupo nudista lo tomo de I. de Otto, si bien él ofrecía una solución muy distinta a la que aquí sostenemos («La regulación del ejercicio de los derechos y libertades», en L. MartínRetortillo e I. de Otto, Derechos fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988, pp. 139 y 142). 37. Concurrencia normativa y no exclusión porque «tanto las normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo» (STC 254/1988; en igual sentido STC 20/1990).
295
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
tación de los derechos fundamentales comienzan precisamente cuando encontramos razones en contra de su justificación. Por eso también a esa situación de conflicto entre la libertad de conciencia y sus límites hemos propuesto denominarla objeción de conciencia. 5. Sobre la posibilidad de un derecho general a la objeción de conciencia38 La ya citada STC 15/1982 inaugura el camino interpretativo que ha sido sugerido: «puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica... puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional española»; esto es, reconocido explícitamente por el artículo 30.2 en su modalidad específica de objeción al servicio militar, e implícitamente y con carácter general (no absoluto) en el artículo 16.1. La afirmación creo que tiene una importancia capital: la existencia de un derecho implícito a la objeción en el seno del artículo 16.1 significa que todo caso de objeción debe ser tratado como un caso de limitación del derecho recogido en dicho precepto, es decir, de la libertad de conciencia. Quien objeta, cualquiera que sea el deber jurídico, en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación, rechazo o modulación de la posición iusfundamental a la vista de la presencia en el caso de otras razones más fuertes a favor de tal deber jurídico. Desde esta perspectiva, cabe decir que la Constitución proporciona un reconocimiento provisional o prima facie de todas las posibles modalidades de objeción y que tal reconocimiento se traduce en un solo requerimiento: la exigencia de que el caso sea tratado, no como una mera infracción jurídica donde constatado el hecho se aplica la consecuencia o sanción correspondiente, sino como un supuesto de colisión entre el derecho a la libertad de conciencia y los límites que al mismo se oponen desde la norma jurídica incumplida. El reconocimiento constitucional puede decirse que fundamenta un «derecho a la argumentación» o un «derecho a la ponderación». Que, en definitiva, la conducta objetora merezca tutela no depende propia o directamente de la Constitución, sino que es el resultado de un proceso argumentativo 38. Si no me equivoco, quien habló por primera vez entre nosotros de un derecho general a la objeción de conciencia en el sentido aquí indicado fue M. Gascón, Obediencia al derecho y objeción de conciencia, cit., pp. 255 ss. Por mi parte, he defendido en varios lugares una tesis similar, cuyo fundamento me parece bastante cercano al que exhibe el «derecho general de libertad» del que nos habla R. Alexy en la Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 299 ss.
296
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
o de ponderación entre dos principios constitucionales en pugna, la libertad de conciencia y el derecho o bien jurídico para cuya protección se ha establecido el deber objetado. Esta doctrina general tuvo oportunidad de plasmarse en la resolución de un caso concreto muy significativo, la ley que despenalizaba la práctica del aborto en determinados supuestos y que guardaba silencio a propósito de la objeción de conciencia del personal sanitario, es decir, más claramente, que no la reconocía como una actitud o posición lícita admitida por el Derecho. El recurso de inconstitucionalidad que se interpuso por parte de la minoría parlamentaria denunciaba precisamente la omisión en la ley de ese reconocimiento explícito de la objeción en favor de quienes laboral o estatutariamente vienen obligados a intervenir en esa clase de actos quirúrgicos. La respuesta del Tribunal fue concluyente: el legislador en efecto pudo haber regulado de forma específica la objeción de conciencia al aborto, incluso tal vez debió hacerlo, pero su silencio no debe interpretarse como un obstáculo insalvable al ejercicio de la misma, pues el derecho a formularla «existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación», dado que —reiterando la doctrina que ya conocemos— «la objeción de conciencia forma parte del contenido esencial a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución» (STC 53/1985). En otras palabras, el Tribunal venía a reconocer la legitimidad de una modalidad de objeción no contemplada ni en la Constitución ni en la ley y, por tanto, de una modalidad cuya única cobertura constitucional era la genérica libertad de conciencia: porque la libertad de conciencia es un derecho fundamental —y solo por eso— rehusar el cumplimiento de un deber jurídico, en este caso de naturaleza profesional o laboral, puede ostentar alguna pretensión de licitud39. Algo parecido ocurre con la negativa a transfundir sangre que formulan los Testigos de Jehová: no hay ninguna norma en el ordenamiento que reconozca expresamente esta forma de objeción40 y, sin 39. La situación descrita en el texto ha cambiado a partir de la Ley Orgánica 2/2010, que ha establecido una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y reconocido expresamente un derecho a la objeción por parte del personal sanitario. Me he ocupado de esta nueva regulación en «La objeción de conciencia sanitaria», en M. Gascón, M. C. González Carrasco y J. Cantero (coords.), Derecho sanitario y bioética. Cuestiones actuales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 981 ss. 40. A partir de la Ley 41/2002 y su firme consagración del principio de autonomía del paciente, es difícil concebir objeciones de conciencia a tratamientos médicos, pues estos no constituyen propiamente una obligación que pese sobre el paciente. No obstante, el problema se puede seguir planteando en relación con menores de edad o incapacitados para consentir, cuando los padres o familiares deniegan la autorización para transfundir requerida por el médico. Con anterioridad a la citada ley de autonomía del paciente, el conflicto fue examinado en varias ocasiones por la jurisprudencia ordinaria, haciendo
297
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
embargo, sí existen normas, incluso con garantía penal, que imponen el deber de cuidado y de realización de los actos terapéuticos necesarios para salvar la vida. El conflicto es, sin duda, posible y solo se puede resolver mediante la ponderación a la que se refiere el Tribunal Constitucional: «la aparición de conflictos jurídicos en razón de las creencias religiosas no puede extrañar en una sociedad que proclama la libertad de creencias y de culto de los individuos y de las comunidades, así como la laicidad y la neutralidad del Estado. La respuesta constitucional... solo puede resultar de un juicio ponderado que atienda a las peculiaridades del caso. Tal juicio ha de establecer el alcance de un derecho —que no es ilimitado o absoluto— a la vista de la incidencia que su ejercicio pueda tener sobre otros titulares de derechos y bienes constitucionalmente protegidos y sobre los elementos integrantes del orden público protegidos por la ley...»41. Sin embargo, esta forma de ver las cosas cuenta también con algunas excepciones notables. Tal vez la más destacada es la que se produce en las dos sentencias del Tribunal Constitucional que enjuiciaron la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, que vino a regular la objeción de conciencia al servicio miliar, precisamente la norma que echaba en falta la Sentencia 15/82 cuando formuló la tesis de que esa clase de objeción contaba con un reconocimiento explícito e implícito en nuestro marco constitucional. Aun cuando ya hemos dicho que esta forma de objeción carece actualmente del interés que tuvo hace algunos años, dado que ha desaparecido el servicio militar obligatorio y con él, el fenómeno de la insumisión, no ocurre lo mismo con la —a mi juicio errónea— doctrina general entonces establecida. En el primero de esos fallos puede leerse que la objeción solo resulta legítima porque así lo establece el artículo 30.2 CE, «en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia, que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o subconstitucionales por motivos de conciencia» (STC 160/1987). De prevalecer siempre el derecho (deber) a la vida sobre la libertad religiosa. Cabe destacar la sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo, de 27 de marzo de 1990, en la que, tras reiterar que la vida es un bien absoluto e indisponible, aprecia sin embargo una causa de atenuación muy cualificada al entender que las creencias religiosas de los Testigos de Jehová conducen «a una ofuscación del raciocinio y la pérdida del pleno dominio de la voluntad, a un estado pasional caracterizado por el disturbio psicológico...». No deja de ser una curiosa forma de otorgar relevancia a las creencias religiosas. 41. STC 154/2002. Este fallo, que tuvo por objeto un caso extraordinariamente complejo y dramático, se resolvió con la estimación del recurso de amparo formulado por unos padres previamente condenados por la muerte de su hijo como consecuencia de no efectuar la necesaria transfusión de sangre. Sin embargo, dadas las peculiaridades del caso, es difícil extraer de aquí una doctrina general.
298
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
un plumazo queda liquidado el derecho implícito a la objeción de conciencia y, con ello, la conexión entre libertad y objeción: sin un reconocimiento expreso no hay objeción que valga. La segunda sentencia, más rotunda si cabe, afirma que «la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea de Estado» (STC 161/1987). De un segundo plumazo queda yugulada toda posibilidad de construir a partir de la interpretación constitucional modalidades de objeción no expresamente reconocidas por el legislador. En la misma doctrina insisten las sentencias del Tribunal Supremo (Sala III) de 11 de febrero de 2009 relativas a la objeción contra la asignatura de Educación para la ciudadanía: «es obvio... que la Constitución española no proclama un derecho a la objeción de conciencia de alcance general», si bien «nada impide al legislador ordinario... reconocer la posibilidad de dispensar por razones de conciencia a determinados deberes jurídicos». Consecuentemente, no habiendo previsto la Ley Orgánica de Educación ninguna fórmula de dispensa o de objeción de conciencia a la comentada asignatura, esta resulta ser obligatoria sin excepción alguna; como tampoco cabrían excepciones en relación con cualquier otro deber jurídico si el legislador no lo ha previsto previamente. Esta manifiesta disparidad interpretativa presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transmitida al Tribunal Supremo sirve para ilustrar dos formas diferentes de entender la objeción de conciencia y los derechos fundamentales en general: como reglas y como principios, utilizando una terminología extendida, aunque no siempre perfectamente clara. Las sentencias últimamente citadas entienden la objeción como una regla definitiva y por eso son coherentes al decir que no cabe reconocer algo así como un derecho general a objetar siempre y en todos los casos en que el sujeto invoque su libertad de conciencia: nadie goza de una posición iusfundamental definitivamente tutelada solo porque su conducta resulte acorde con sus convicciones; si así fuese, habrían de considerarse lícitos, por ejemplo, los sacrificios humanos en la medida en que una religión ordenara tal práctica. En suma, si la objeción y los derechos han de ser reglas, entonces no procede ningún reconocimiento en tanto el legislador no dicte una regla clara y concluyente. En cambio, los primeros pronunciamientos conciben la objeción y los derechos como principios, es decir, con un carácter prima facie: nadie, en efecto, puede pretender el amparo del Derecho meramente porque su conducta resulte conforme a sus convicciones morales, pero la presen299
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
cia de esas convicciones que son expresión de la libertad de conciencia sí obliga a tratar la cuestión como un problema de límites al ejercicio de los derechos o, más exactamente, como un conflicto entre la libertad de conciencia y las razones que proporcionan las normas incumplidas u objetadas: no existe un derecho general, definitivo y concluyente a ejercer cualquier modalidad de objeción de conciencia, pero sí existe lo que hemos llamado un «derecho a la argumentación», un derecho a que la conducta sea enjuiciada como el ejercicio de un derecho (o de una posición subjetiva provisional, si se prefiere) en conflicto con otros derechos o bienes constitucionales, cuyo resultado queda librado al juicio de proporcionalidad o ponderación. En definitiva, concebir la objeción como una manifestación del derecho fundamental a la libertad de conciencia tan solo supone que las distintas formas o modalidades de objeción no reguladas —que son prácticamente todas, salvo la relativa al servicio militar, ya inútil— deben ser tratadas como un caso de conflicto entre el derecho fundamental y el deber jurídico cuyo cumplimiento se rehúsa. Nada más, pero tampoco nada menos. Desde esta perspectiva, puede decirse entonces que la objeción de conciencia y los derechos fundamentales en general presentan una doble dimensión, como derechos prima facie y como derechos definitivos. Como derechos prima facie incorporan una exigencia de argumentación, un requerimiento para que su eventual limitación mediante deberes u obligaciones jurídicas pueda acreditar una justificación suficiente; como derechos definitivos no son más que el resultado del juicio de ponderación, o sea, aquella esfera que, en definitiva, debe ser efectivamente tutelada. El derecho general a la objeción de conciencia es un derecho solo prima facie, lo que equivale a decir que la constitución proporciona un reconocimiento provisional de todas las modalidades de objeción. No es un derecho definitivo, porque lo que hay en definitiva son objeciones particulares, aquellas que puedan considerarse justificadas justamente porque lo que carece de justificación es la limitación del derecho fundamental de libertad de conciencia. Esta forma de entender la objeción de conciencia equivale por tanto a destruir la presunción de legitimidad que acompaña al legislador democrático en tanto que presunción indestructible o, como suele decirse, iuris et de iure. Sin duda los deberes jurídicos emanados de la ley cuentan a su favor con la legitimidad que proporcionan el modelo democrático y el principio de las mayorías, pero eventualmente han de hacer frente a otras razones, las razones que derivan de la constitución y en especial de su catálogo de derechos. Por eso, afirmar que el objetor está ejerciendo un derecho prima facie supone imponer una carga de argumentación sobre toda norma o decisión que pretenda limitarlo. La primacía del derecho o del deber, el triunfo de la ley o de la conciencia, no es así el presupuesto 300
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
de la argumentación, sino su resultado; no es el producto de una decisión autoritaria (aunque democrática), sino de una justificación razonada. A mi juicio, todo ello no es más que una consecuencia de tomarse en serio el valor normativo de la constitución y su capacidad de irradiación sobre el conjunto del sistema jurídico; de tomarse en serio que el nuestro no encarna solo un modelo democrático, sino también constitucional, y que democracia y constitución, aunque inseparables, generan entre sí irremediables tensiones. En el fondo, el modelo de interpretación que está detrás del derecho general a la objeción de conciencia no es más que una consecuencia de la posición preferente que ocupan los derechos fundamentales en el marco de un Estado constitucional; posición que, en resumidas cuentas, impone sobre toda eventual limitación de los derechos, y por tanto sobre los poderes políticos, una carga de justificación. Como se ha visto, los casos de objeción no son sino supuestos de ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia y, por ello mismo, han de ser examinados como conflictos entre ese derecho fundamental y los bienes o intereses tutelados por el deber jurídico; de manera que la justificación de este último no reposa únicamente en la legitimidad democrática del legislador, sino que ha de ser probada a partir de argumentos sustantivos con adecuado respaldo constitucional. Visto desde la perspectiva del legislador que establece el deber jurídico objetado, el hecho de estar en presencia de un derecho fundamental le obliga a justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la limitación de la libertad de conciencia que entraña dicho deber. Por consiguiente, la objeción triunfará cuando no sea posible acreditar que la norma limitadora de la libertad constituye una medida idónea, necesaria y proporcionada para satisfacer otro derecho o bien jurídico constitucionalmente relevante: la carga de la argumentación recae sobre el límite antes que sobre el derecho. En mi opinión, esta es una de las principales consecuencias que puedan obtenerse del constitucionalismo de los derechos. Esa carga de la argumentación que pesa sobre toda norma o deber jurídico que limite la libertad de conciencia es coherente o se adecua a la visión del liberalismo político y al significado que en el mismo puede tener el principio de laicidad, que examinamos en el capítulo anterior. Para el liberalismo, el Estado y las instituciones políticas carecen de una justificación autónoma o natural, son más bien artificios diseñados con una finalidad instrumental muy concreta, que es procurar la seguridad y el disfrute de los derechos (estos sí, naturales o interpretados como tales) por parte de los individuos; y de ahí que sean las instituciones y no los derechos los que hayan de buscar legitimidad o justificación: lo que los padres de la Independencia norteamericana sostenían «por evidente» es que los hombres poseen ciertos «derechos inalienables»; los 301
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Gobiernos, en cambio, ya no eran evidentes, sino que se instituían «para garantizar estos derechos». Por eso, el modelo liberal de organización política postula un principio de laicidad que (rectamente entendido) significa el respeto a todas las creencias y planes de vida que las personas puedan asumir, con el único límite de que, a su vez, permitan el desarrollo de otras creencias y planes de vida. Respeto que se traduce no solo en una prohibición de interferencia o lesión, sino en la renuncia del Estado a convertirse él mismo en una fuente de adoctrinamiento ideológico o religioso, en una fuente de virtud. La libertad de conciencia es así un asunto de individuos, una esfera en la que el Estado solo puede penetrar con su fuerza y su coacción a condición de que resulte necesaria y, por tanto, justificada para preservar los derechos de los demás. Y esto se comparece con la idea de que hayan de ser las interferencias o los límites y no los derechos los que deban soportar la carga de la argumentación. Por otra parte, el modelo de justificación jurídica de la objeción de conciencia que acaba de sugerirse no es muy distinto del que pudiera ensayarse para su eventual justificación moral. Esta última justificación tampoco puede afirmarse o negarse con carácter general o para todos los casos, pues dependerá del valor y consistencia que asignemos a los principios morales que la sustentan; cuestión en la que no procede detenerse, dado que cualquier justificación basada en principios sustantivos es susceptible de amplia y casuista discusión, como lo son también las doctrinas éticas o religiosas de las que forman parte tales principios. Sin embargo, también en la esfera moral se puede intentar una justificación tan solo prima facie sobre la base de asignar «un valor positivo a la libre elección, por parte de los individuos, de planes de vida o ideales personales», de manera que, cualesquiera que sean los concretos principios morales invocados, «las acciones que están determinadas por la libre adopción de tales principios, tienen algún valor prima facie»42. En suma, desde esta perspectiva, cabe decir que el objetor de conciencia, cualquiera que sea la modalidad de objeción, cuenta con una presunción a su favor; presunción que naturalmente puede ser destruida, pero no ya solo en nombre de principios políticos formales como el que apela a la legitimidad democrática de la ley que impone el deber objetado, sino cuando la conducta en cuestión lesione valores sustantivos que afecten a derechos de terceros, a la autonomía o dignidad de otras personas43. Con lo cual, finalmente, dimensión moral y dimensión jurídica se reconcilian o vienen a converger en un punto, y es que, al menos en la cultura moderna, quien actúa de acuerdo con su conciencia cuenta a su favor con una presunción de corrección, si se quiere con un derecho o 42. C. Nino, Ética y derechos humanos, cit., pp. 152 y 155. 43. Vid. M. Gascón, Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, cit., pp. 222 ss.
302
LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
posición subjetiva provisional o prima facie. Un derecho que es, por supuesto, derrotable y que lo es, además, de modo similar en la esfera de la moralidad y en la esfera del Derecho: tras un juicio de ponderación en el que se tomen en consideración al mismo tiempo el valor intrínseco de la libre conciencia y la justificación de la norma objetada, esto es, su adecuación, necesidad y proporcionalidad en orden a la protección de derechos o bienes relevantes que tengan que ver con el estatus de otras personas; juicio que sin duda tampoco garantiza un acuerdo intersubjetivo universal, pero que intenta hacer de la racionalidad la herramienta común al Derecho y a la moral; algo por lo demás inevitable en el marco de constituciones dotadas de un densísimo contenido material formado por principios y derechos que son principios y derechos de procedencia moral.
303
ÍNDICE DE AUTORES
Aarnio, A.: 139 Abad de Santillán, D.: 182 Aguado Renedo, C.: 204 Aguiló, J.: 161, 163, 164 Aguirre, L.: 252 Agustín de Hipona: 119 Ahumada, M. A.: 24 Albertí, E.: 207 Alchourrón, C.: 168, 193 Alexy, R.: 31, 41, 47, 48, 60, 73, 85, 96, 97, 110, 113, 115-120, 122, 126, 134, 135, 148, 150, 151, 223, 228, 288, 296 Andrés Ibáñez, P.: 25, 28, 62, 70, 109, 122, 157, 178, 194, 203, 209, 230, 238, 252, 261 Aparicio, M. A.: 206, 209 Arango, R.: 88 Aristóteles: 59 Asís, R. de: 178 Atienza, M.: 31, 40, 44, 47, 67, 107, 110, 111, 124, 134, 157, 185, 192, 193 Ayerra, M.: 105 Azaretto, M. I.: 168 Baccelli, L.: 60 Barceló, M.: 206, 209 Bartole, S.: 194 Bautista Etcheverry, J.: 53 Bayón, J. C.: 25, 33, 45, 62, 70, 88, 109, 122, 137, 156, 157, 162, 164, 165, 167, 168, 194, 203, 209, 230, 252, 261
Beccaria, C.: 101, 178, 179, 199 Beck, U.: 232 Berlin, I.: 88 Bernal Pulido, C.: 17, 31, 41, 47, 85, 86, 96, 97, 150, 223, 288, Bernárdez, A.: 249 Betegón, J.: 156, 256, 289 Biglino, P.: 204, 211 Blázquez, M.: 177 Bobbio, N.: 47, 50, 51, 63, 178, 235, 249 Bodino, J.: 158 Borowsky, M.: 85, 88 Borrás, R.: 232 Bovero, M.: 60, 69, 249 Bravo, P.: 158 Bryce, J.: 163 Bulygin, E.: 114, 135, 139, 168, 193 Burdeau, G.: 277 Caamaño, F.: 206, 219 Cabellos, M. A.: 207, 212 Cabo, A. de: 60, 68, 70, 249 Calamandrei, P.: 178 Calsamiglia, A.: 52, 106, 132 Calvo-Álvarez, J.: 249 Calvo Cabello, J. L.: 283 Campbell, T.: 49 Cantarero, R.: 70, 109, 209, 261 Cantero, J.: 297 Cañamares, S.: 269 Caracciolo, R.: 119 Carbonell, M.: 18, 23-25, 34, 66, 68, 125, 226, 231, 232, 242, 251
305
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Cardinaux, N.: 139 Carnelutti, F.: 183 Carrillo, M.: 206 Carrió, G.: 105, 132, 133, 158 Castells, C.: 242 Català y Bas, A.: 206 Catrysse, A.: 106 Celano, B.: 45 Choza, J.: 252 Cianciardo, J.: 91 Clérico, L.: 47, 139 Comanducci, P.: 24, 38, 48, 49, 55, 57, 60, 93, 105, 127, 134 Conill, J.: 64 Córdoba, M.: 254 Córdova, L.: 68 Cortina, A.: 64 Cruz Villalón, P.: 168
Fernández Jardón, F.: 178 Ferrajoli, L.: 15, 25, 30, 31, 36, 42, 50, 53, 56, 58, 60-102, 109, 111, 122, 129, 134, 150, 157, 158, 161, 168, 170, 194, 195, 202, 209, 226, 231-240, 243, 251-255, 261, 265 Ferrari, C.: 47, 112, 136 Ferrari, S.: 278 Ferrer, J.: 22, 46, 125, 132 Ferrer MacGregor, E.: 22 Ferreres, V.: 33, 164, 166, 204, 211 Filangieri, G.: 177, 180, 181 Fioravanti, M.: 228 Fix-Zamudio, H.: 22 Forsthoff, E.: 68 Fossas, E.: 208 Foucault, M.: 133 Fuster, J.: 178
D’Auria, A.: 139 D’Entreves, A. P.: 176 Di Lucia, P.: 64, 80 Díaz, E.: 114, 118 Díaz, M. E.: 284 Díaz Revorio, F. J.: 30, 210 Diderot, D.: 178, 180 Díez-Picazo, L.: 204 Díez-Picazo, L. M.: 216 Dimulis, E.: 102 Domat, J.: 182 Domènech, A.: 242, 254 Domingo, T. de: 91 Dreier, R.: 109 Dworkin, R.: 8, 24, 31, 36, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 60, 73, 106, 109, 112, 115, 120, 124, 125, 133-139, 143, 146, 254
Garay, J. de: 252 García Amado, J. A.: 17, 34, 91, 115, 189, 193, 198 García de Enterría, E.: 78, 292 García Figueroa, A.: 23, 24, 34, 36, 37, 40, 43, 45, 49, 52, 54, 58, 60, 92, 102, 111-115, 124, 141, 148, 151, 192, 193, 197 García Jaramillo, L.: 23 García Máynez, E.: 53, 72 García Pelayo, M.: 127, 163, 185 Gargarella, R.: 33 Garzón, A.: 133 Garzón Valdés, E.: 41, 109, 133, 139, 219, 243, 281 Gascón Abellán, M.: 25, 30, 38, 62, 66, 101, 122, 126, 157, 184, 189, 194, 203, 210, 230, 252, 281, 282, 286, 289, 296, 297, 302 Gianformaggio, L.: 66, 86, 108 Gil, M. S.: 105 Gómez Arboleya, E.: 179 Gómez Montoro, A.: 207 González-Alviz, F.: 22 González Carrasco, M. C.: 297 González del Valle, J. M.: 247, 278 González Lagier, D.: 24 González Vicén, F.: 51, 175, 181, 255 Goyard-Fabre, S.: 177 Greppi, A.: 71, 178, 238 Grocio, H.: 62, 128, 176
Elster, J.: 33 Escohotado, A.: 231 Escudero Alday, R.: 53 Espejo, I.: 111, 134 Espinosa, B.: 176 Expósito, E.: 211, 212 Fabra, P.: 254 Faria, J.: 232 Fasso, G.: 63 Fernández, E.: 114 Fernández Farreres, G.: 207
306
ÍNDICE DE AUTORES
Guastavino, M.: 52, 106 Guastini, R.: 18, 25, 28, 41, 46, 47, 64, 68, 78, 87, 101, 108, 125, 132, 138, 157, 160, 161, 163, 164, 167, 194, 288 Guillén Vera, T.: 63, 176 Guillerm, J.: 207 Gusdorf, G.: 253 Guzmán, N.: 69, 111 Habermas, J.: 34-36, 109, 113-115, 149, 254 Hage, J. C.: 45 Hamilton, A.: 161, 214 Hampshire, S.: 254 Hart, H.: 47, 53, 105, 132, 134, 135, 138, 158 Hermosa Andújar, A.: 178 Hobbes, T.: 106, 120, 231, 252 Höffe, O.: 237 Hurley, S.: 33 Hurtado, M.: 176 Ibán, I. C.: 257, 271, 278, 279 Iglesias, M.: 139 Iglesias, M. C.: 252 Ihering, R.: 182 Irti, N.: 186 Jay, J.: 161, 214 Jiménez Redondo, M.: 35, 109, 114, 149 Julios Campuzano, A. de: 22 Kant, I.: 64, 181, 186 Kelsen, H.: 26, 35, 47, 48, 53, 69, 72, 108, 113, 132, 135, 156, 157, 168, 169, 189, 198, 228 Kirchmann, J. H. von: 181 Kriele, M.: 114 Kripke, S.: 141, 146-148 Kymlicka, W.: 242 La Torre, M.: 209 Lamarca, C.: 144 Laporta, F.: 30, 33, 38, 49, 114, 122, 156, 166, 183, 237 Lariccia, S.: 277 Lecaldano, E.: 108 Legaz, L.: 156 Leibniz, G.W.: 63, 176
Lema, C.: 232 Locke, J.: 59, 146, 147, 256, 289 Lopera Mesa, G. P.: 47, 88, 97 López Guerra, L.: 68 Lora, P. de: 33, 70, 286 Lorca Navarrete, J.: 63 Lucas, J. de: 178, 232, 234 Lucas Verdú, P.: 163 Luengo, R.: 156 Luther, J.: 43 Luzzati, C.: 137 MacCormick, N.: 31 Madison, J.: 161, 214 Mantecón, J.: 271 Marcilla, G.: 22, 39, 40, 182, 183, 185, 192-196, 233 Maritain, J.: 248 Martí, J. L.: 134 Martí Sánchez, J. M.: 252 Martín-Retortillo, L.: 91, 204, 295 Martínez Lázaro, J.: 22 Martínez Neira, M.: 228 Martínez Torrón, J.: 270, 284 Masó, S.: 178, 252 Mazzarese, T.: 87 Melón, M. L.: 53, 104, 244 Mill, J. S.: 243, 244 Molano, E.: 250 Montesquieu: 101, 177, 179 Morales, F.: 100 Morán, J.: 119 Moreno, B.: 232 Moreso, J. J.: 8, 22, 43, 45, 48, 52, 53, 67, 95, 110, 121, 131, 132, 135, 136, 139-151 Mortati, C.: 11 Motilla, A.: 271 Moya, C.: 231 Muguerza, J.: 115 Mundó, J.: 33 Muñoz Machado, S.: 203 Navarro-Valls, R.: 257, 260, 275, 284 Nicolás Muñiz, J.: 68 Nino, C. S.: 31, 33, 60, 73, 114, 122, 126, 140, 168, 282, 286, 302 Ollero, A.: 123, 248, 249, 255, 273 Ortega, L.: 201, 203, 206
307
EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS
Ortiz de Urbina, I.: 139 Otto, I. de: 91, 156, 161, 203, 295 Paine, Th.: 33 Páramo, J. R. de: 156 Peces-Barba, G.: 38, 115, 126, 283 Peczenick, A.: 45 Pérez Luño, A. E.: 182, 184, 185, 222, 227, 238 Pérez Otero, M.: 146, 148 Pérez Serrano, N.: 163 Pino, G.: 42 Pintore, A.: 138 Pisarello, G.: 60, 68, 70, 236, 249 Polo Sabau, J. R.: 272, 275, 278 Portinaro, P.: 43 Pozzolo, S.: 24 Predieri, A.: 78 Putnam, H.: 141, 147 Quiroga, A.: 134 Radbruch, G.: 115, 120 Ramos Duarte, E. O.: 102 Rawls, J.: 141, 148, 149, 242, 253, 254, 256 Raz, J.: 31, 53, 104, 244, 281, 282 Rebuffa, G.: 16, 136 Rey, F.: 252, 253 Ripert, G.: 182 Riu, R.: 207 Rivas, P.: 49, 253 Rivera, J. de: 177 Rivero, J.: 277 Robbers, G.: 271 Ródenas, A.: 49 Rodilla, M. A.: 141 Rodríguez, A.: 220, 222 Rodríguez, J. L.: 45 Rodríguez Devesa, J. M.: 144 Rodríguez Marín, J.: 282 Rojo, L.: 186 Romano, S.: 105 Rosas, I.: 18 Ross, A.: 132, 135 Rousseau, J. J.: 178, 252 Rubio, H.: 241 Rubio Llorente, F.: 184 Ruiz Manero, J.: 26, 44, 107, 124, 157, 189
Ruiz Miguel, A.: 25, 51, 62, 70, 109, 122, 157-160, 169, 176, 194, 203, 209, 230, 252, 257, 260, 261, 268, 273, 275, 282 Saint-Just: 178 Sainz Moreno, F.: 292 Sainz Pulido, G.: 244 Salazar, P.: 66, 68, 251 Salvador Coderch, P.: 177 Sánchez Férriz, R.: 201 Santos Fontela, F.: 33 Sartori, G.: 241 Sastre Ariza, S.: 125 Saúca, J. M.: 239 Sentís, S.: 105 Serna, P.: 91 Sevilla; R.: 237 Shute, S.: 33 Solari, G.: 188 Soper, Ph.: 119, 120, 126 Soriano, R.: 239 Stahl, F.: 181 Sucar, G.: 45 Tamayo Jaramillo, J.: 22 Tamayo y Salmorán, R.: 53, 281 Tarello, G.: 18, 145, 182, 188 Terradillos, J.: 70, 109, 209, 261 Tesone, R.: 105 Thoureau, H. D.: 284 Toller, F.: 91 Tomás de Aquino: 120 Tomás y Valiente, F.: 180, 181, 183, 188, 198 Torrubiano, J.: 62, 176 Truyol Serra, A.: 181 Utrilla, J. J.: 33 Valdés, M.: 146, 147 Valencia, H.: 33 Vázquez, R.: 33, 231, 232 Vega, P. de: 163, 177 Velasco, G. R.: 161, 214 Vernengo, R. J.: 48, 72, 108, 157 Vicent, M.: 151 Viladrich, P. J.: 247, 274 Villa, V.: 127 Villar, A.: 252 Visiedo, F. J.: 207
308
ÍNDICE DE AUTORES
Vitale, E.: 60 Vitoria, F. de: 238 Volpe, G.: 17 Voltaire: 178
Wellman, C.: 281 Wieacker, F.: 178, 180 Wolff, Ch.: 176 Wróblewski, J.: 193
Waldron, J.: 43, 134, 141 Waluchow, W.: 105 Walzer, M.: 241 Wang, P. H.: 151
Zagrebelsky, G.: 31, 33, 38, 42, 43, 60, 84, 126, 184, 186 Zaldívar, A.: 22 Zapatero, V.: 194
309