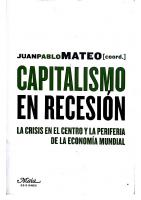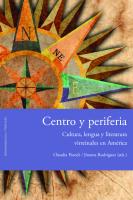Banano Etnia Y Lucha Social En Centro America
490 143 10MB
Spanish Pages [316]
Polecaj historie
Citation preview
BANANO, ETNIA Y LUCHA SOCIAL EN CENTRO AMERICA Phiiippe Bourgois
PGRT ADA: Carlos A | u ib ; Q jíícs COMPOSICION TLl’OCRAFICA: Lucía P ia d o C im bra TraJu ocióti preliminar. Carios Cim acha N assir y P¿iriáo León Goóoy Revisión, finsl y corrección: GuilJcm'.o Mclcndez Origina! en Lngléi: E ikxicL y al iYcrk. Di.vid.ed L¿ibcr on a C efílrai t\rrj.rica.r bzrL inj PiiAizltcn* BaLiimore* The Johns IIopLtnns UnivcrciLy Presa, 19S9.
333 B773b
Bourgoii, Phiíjppe B anino^etníi y lí:d u social en CeaLro ArtióKca / PhDÉppe Bourgoii. — 1 c J .~ S a n I o 5 c .C R .: DEI. 1954. 332 págs.; 21 a n . (Ccíeccián Universitaria)
ÍSBN 9977-53-033-5 1. América C atn l —Aspeaos sodoecocicfrúcos. 2. Lochas sociales —América C crm L L Tíiuio.
I (cdiú d depósito de ley Reservados iodos los dcrcchos Prohibida la reproducción local o p ardal drl conl=nklo de esxe libro
1SB tí 9977-53-033*5
© EditiinalDcpjjTajncrJQEaaTiÍJiico de Investigaciónei£DEl), San José. Cosía R^ca. 1994. © Pfcilippe Bcsjrgois
Impreso en Cosía Rica - Printed in Costa Rica
PARA PEDIDOS O INFORMACION DIRIGIRS E A : EDITORIAL DEI D cpim m enio Ecuménico Je Investigaciones Apartado 390-2070 SABANILLA SAN JOSE — COSTA RICA Teléfonos 253 -02-29 y 253-91 -24 Fax el gobierno adjudicó a Mtnof Keíiii el S S&de la tierra arable dd paía (SOQ.COObectireas) a cambíc»de ílnandir la ÍLialtzactóo del ferrocarril al Atlánü».
45
I
de csül En este caso particular el intermediario “colonizó" tierras para la transnacional en nombre de su esposa y de sus nueve hijos, al existir un límite de 500 hectáreas por persona (Protocolo 7, citado en Palmer, 1907: 1S5-186) 3. A mediados de la década de 1930, la compañía poseía más de 1,4 millones de hectáreas en América Latina y el Caribe. La mayor parte de esas tierras nunca fueron sembradas. En 1934, el 88% de la tierra propiedad de la empresa, no se cultivaba (Kepner, 1936: 86). Los funcionarios de la UFCO justicaban la necesidad de esas vastas tierras por la naturaleza móvil de la industria bananera, debido al agotamiento deJ suelo y las enfermedades. Sin embargo, el control de tan inmensos terrenos era un medio de evitar que las empresas rivales entraran en la industria: “La UFCO expande sus dominios territoriales no ponqué necesiLe más tierra, sino para perjudicara sus competidores” (Kepner, 1936:87). Antiguos funcionarios de la bananera me explicaron que, en realidad, la compañía se beneficiaba de la susceptibilidad del banano a las enfer medades y del agotamiento del suelo. En efecto, la devastación producida por las enfermedades en muchas fincas, después de diez o q uince años de haber sido sembradas, paradójicamente favoreciócl desarrollo monopolios de la industria. Por una parte, pocas compañías podían enfrentar los costos de construir la infraestructura inicial (ferrocarriles, puertos, ca seríos) necesaria para la apertura de una nueva división, para tener que abandonarla diez años después. Por otra parte, debido a que la UFCO era dueña de casi todas las reservas de la mejor calidad de tierras vírgenes en América Latina, no quedaba territorio en donde las empresas rivales pudieran insialarsc. Un epidemiólogo a cargo del control de enfermedades para la transnacional me dijo que “la compañía arrastraba sus pies” en la década de los cincuenta, en búsqueda de una nueva variedad resistente a ía enfermedad de Panamá. Es más: la empresa perdió gran pane de su poder monopólico en los sesenta, en razón de la estabilización de la producción resultante de ía introducción de fertilizantes y de variedades resistentes a las enfermedades. En la actualidad, ya no se requiere de \-astos terrenos de üciTa virgen para el éxito a largo plazo de una compañía bananera. El mismo suelo puede ser cultivado año tras año sin un declive apredable en su ren 3. O « et sii>lrmiü: “ El abogado José Aüúa AguiLar por sí m isn» y en nombre de tus hijos [lisia de nombres},su espesa—y Rodc^foRojas Momero,pof símisrcioyenTKmbrede sus hijas [tista d i [Hrnbrts], se preseniarai ante el ^ jíz ._ reílamando p i n cada una de ¡as doce persenas. indicadas h 500 hectáreas de tierra del Gífcíenio. situadu en el distrito de Limón y delimitadas de U síguieme man^ra.-A “ Q s e ñ o r A u d e n o f i contir-iúa a f ir m a n d o < ju e io d o s krs d e r e c h o s q u e l o s p a j t id o s m c n c io r c a d a s a q u í L icú en e n I jls d e a d e n u n c i a s e s p e c i f ic a d a s t u n s i d o t r a n s fe r id a s a é]__c o m o c e s io n a r io ,
ceJc a £U vez, uxk» sus derechos, acciones y privilegios que tiene o pueda tener en Lis dcnuacias antes mencionadas—a la UFCO de Jersey City por la suma de (5.000,00 que ea esta arta y en tní presencia recibe en m o n d a ccrrienle" (Protocolo número 7, citado eo Palmer 1907:135-13Ó).
46
dimiento. Por lo lanío, la posesión de millones de hectáreas de selva sin cultivar por parte de la compañía a través de Centro y Sur América, es ahora innecesario 4. 2. Maniobras políticas nacionales e internacionales Aunque la UFCO ya no es el único gigante de la industria d d banano, conlin úa gozando de un poder desproporc ionado en lo que atañe a los asuntos políticos y económicos de las naciones dentro de las que opera Históricamente, la compañía ha mostrado una marcada preferencia por las dictaduras militares Repetidamente apoyó o desestabilizó a los gobiernos de los países anfitriones, dependiendo de su disposición a disminuir los impuestos, hacer concesiones de tierra, y reprimir a los sindicatos; de ahí el apodo peyorativo de “Banana Republics’1para los regímenes corruptos y dictatoriales que han predominado en Ccntroamerica 7. Por ejemplo, en 1954 contribuyó decisivamente a derrocar el gobierno democráticamente electo del Presidente Jacobo Arbcnz en Guatemala (ver SchCesinger y Kinzer, I9S3; McCann, 1976: 44-62). Significativamente, al mismo tiempo que la empresa presionaba ai De partamento de Estado de EUA para que depusiera al gobieino de Arbcnz, comenzaba a extender sus operaciones en Panamá y Costa Rica, antici pando su posible salida de Guatemala si fallaban sus planes encubiertos (LaBargc, 1959: 263} 8. 4. HJ diícma de las irajns r casas f a d lit iJ a s p o r la e m p r e s a . E n su lu g a r , c o n s ir m íin a lb e rg u e s E cm p o ra le s « 1 b s m o n ta ñ a s q -jc rtxJcan la p ia ra a c ió n , c o n lo cs famiJias y sus cosechas. Lx'í productores nc^rua d e cacaa d d á:ca d e M atina pcrm iicn esa flexibilidad debido a que ru s fincai sen pequeñas, m ero s teai ifieadaí, más sr,liguas „m 33díversificadaj y m enos rígídam aite capiii] islas epe las d e krstaiinos (thid.: 136). O tra factor qt;e ejiim íita 3 tos cabecares a trabajar exclusivam ente para fos f in q ^ r e s negros es el techo de que toa latinos son relativam ente recién llegados a t a región, de ifcÉque no estén fam iJjiñudos con el estilo local d e las relaciones LaterpersonaJcs y con un discurso ínterétníoo. De hecho, muchos de etos fuiqucros negros [ro b a t i arra íte ijencn parientes in d íg erjj. Numerosos latinos, por su parte, son torpes y m is n c is ia s en su traía con los inJios.
75
Tampoco otc-decían las normas cap iLa!islas de comportamiento con tractual establecidas: Los indígenas son gente graciosa; sí usted no los entiende ellos no
trabajan para usled. Si no lo conocen a u stii, no trabajan psra. usted. Son i*na gente muy curiosa; no trabajan para cuakjuíera.
1. Transición hada una economía campesina Aunque los bribris desarrollaron hace tiempo necesidades monetarias permanentes, ni uno solo trabajó en la división de Bocas del Toro durante el tiempo en que realicé mi investigación. Y es que tenían acceso a ia tierra y a íos mercados del valle de Talamanca, que fue designado cotno reserva indígena por el gobierno de Costa Rica en 1976. Se establecieron entonces como pequeños agricultores, que producían ca cao y piálanos. Sólo ocasionalmente, cuando no lograban satisfacer necesidades inmediatas de dinero para la compra de productos, efectuaban trabajos remunerados para vecinos y conocidos Así pues, se han integrado dentro de la economía monetaria como campesinos sem ¡-independientes y no como proletarios agrícolas. Y, precisamente, esta forma de integración a la economía monetaria, y no su falta de integración, es lo que mantiene a los bribris fuera de la fuerza de trabajo de la plamación °. El hecho de que los bribris rehúsen trabajar para las compañías bananeras o para c ualquier otra compañía, lal como el consorcio petrolero RECOPE, enclavado directamente en tierras de la reserva y que paga salarios más altos que las bananeras, puede ser entendido indepen dientemente de su “etnicidad7*. Simplemente es parle de la lógica de ese sentido común compartido por todos los pequeños campesinos, sin im portar su ctnicidad: el trabajo remunerado es rechazado cuando las necesidades monetarias pueden ser satisfechas mediante la venta de los productos agrícolas. Aunque la mayoría de los campesinos (bribris, latinos y negros, por igual) me aseguraron que ellos podían ganar más dinero trabajando para las empresas bananeras, resaltaron que no valía la pena el esfuerzo por lo difícil que es ahorrar dinero en el "ambiente vicioso” de la vida social de la plantación. Se quejaron de lo denigrante
6. L a descripción dcU “c a r a p e s in ia d ó a 'ttito ü de los bribris sebnence siJpíics i quienes residen en Lz amigcu í i u de influencia de í j UFCO. ea Us tie rra planas del v a l le de Talaniznca cercanas a l u vías de transporte terrestres y fluviales. En las ti e rro ak is d d territorio, en cambio, íos indígenas todavía participan apenas muy marginalmente en U economía ej.ic.rior Esto es espccislirvcnLe cierto p a n k s cabecares, muchos efe los cuales habitan zonas que únicamente pueden ser alcanzadas cmzando I i montaña diez o m is días. Es m is: incluso en los sectores reLitivanvenie accesibles de la reserva, cienos aspedos de tas relaciones tradícioaales de producción, com o ios arreglos de inicrcunbio reciproco de trabajo, por ejemplo, c o q ú ie d coa relaciones laborales asalariadas.
76
y arduo que es el trabajo en la transnacional: “uno se malmata, es esclavizado”. Más importante aún: objetaron el mal trato que Jos supervisores de la compañía dan a Eos trabajadores. Como pequeños campesinos indígenas, no toleran una disciplina labora] impuesta externamente; consideran chocante ei ser denigrados y recibir órdenes a gritos de capataces* gene ralmente anogantes y racistas, que vigilarían cada uno de sus movimientos. Al agricultor indcpcndiente, en cambio, “nadie lo regaña, nadie Jo tiene tallado”. Así, por ejemplo, señalaron que en sus propias fincas, cuando llueve, a menudo pueden quedarse en cama “calíentitos”. De manera similar, cuando se sienten enfermos, no tienen que arrastrarse con fiebre hasta el bananal por miedo a ser despedidos por ausentismo. La ausencia de bribris (y los relativamente pocos negros) como trabajadores de campo en la división de Bocas del Toro, ha favorecido el desarrollo de abundantes estereotipos étnicos. El discurso local racista insiste en que los indígenas se abstienen del trabajo remunerado porque son irracionales y primitivos. Mis observaciones en la reserva indígena “confirmaron” este discurso racista, toda vez que revelaron pobreza y una infraestructura subdesarrollada. No había electricidad ni agua po table; la ropa era harapienta, y los utensilios domésticos los mínimos. La mayoría de las casas son chozas con piso de barro y techo de paja. Más aún: los hijos de los trabajadores bananeros eran considerablemente más sanos que los de los campesinos latinos e indígenas de la periferia de la plantación {delegado del Ministerio de Salud en Talamanca: comunica ción personal) Sin embargo, un análisis más profundo desde el punto de vista de la relación costo-beneficio (especialmente cuando este es visto como una inversión a largo plazo), podría apoyar la decisión de los pequeños agricultores de no convertirse en trabajadores bananeros permanentes. Durante el tiempo de mi investigación, por ejemplo, se dio un incremento desproporcionado en el valor de la tierra después de que una cantidad mínima de trabajo fue invertida en eüa. El ser dueño de llena "mejorada" {esto es, tierra- limpia o sembrada con cultivos permanentes) representa una de las maneras más seguras de ahorrar dinero. Los fmqueros bribris me explicaron que aunque ellos no tienen acceso a fuentes regulares de dinero como los trabajadores bananeros, sí tienen mayor seguridad. Cuando caen enfermos o se sienten débiles, en vez de ser despedidos por el patrón (y encontrarse a la deriva con sus familias sin fuente alguna de ingresos), pueden vender sus tierras o colocarlas como prenda para un préstamo. Lo que es más importante: la tierra brinda seguridad para la vejez. Los trabajadores bananeros, en cambio, quienes suelen ser despe 7. La nvenor prevalcncia de dcsrunñción ent^e íos hijos de Jos trabajadora banarveroi, pcobifclenaenü se debe en giw medida ai agua potable 2zarco dos sindicatos d isiimos» un© para caJa g:vpoélníco{CoR níff, 1983: 10). Atm a Jos panameños dd tez oscura ss les negaba la icfcnístón en el sindicato taii^o (Idem.). Guardo negras y lalinas, años m is urde, fin aLraenie anteron sus fu crias en en sindícalo libre de segregación^el gobernador de la Zona de! Canal p/rdíjcjcoii confianza su inminente caída: “[Está cocnpütslodel dos elementos esencialmente incompatibles — LaiiftGamericanos y negros aniüUnoi— y c ic o q te si se le permite que siga su cara kto sin ser molestado, pronto va a cocxnzar a perder su fue rza y evantiíaknente, tal v a , hasu se deshaga" (AXXP Pí®2-P -7I: M á a f ity iW o o d , 25. X 1946, citado en Conniff, 1 9 5 3 :7 ).
IOS
de Bocas del Toro y de Limón casi todos íos trabajadores eran de Jamaica, pero cantidades significativas llegaron de Barbados, Trinidad, las islas de Sotavento (San Cristóbal» Santa Lucia y Granada), y de Jas cotonías francesas de Martinica y Guadalupe Y las importantes di ferencias económicas entre !as islas del Carite a principios de siglo—los habitantes de Barbados, por ejemplo, enfrentaban una crisis económica más intensa que los jamaiquinos (cf. Ricbardson, 1985)— , incidieron en las diversas condiciones de suceptlbiüdad a la explotación de su población emigrante. En cfccLo, la plantación exhibía una estratificación claramente definida* en la que los llamados creóles, descendientes de esclavos afri canos que se babían mezclado con sus propietarios europeos, estaban en la cima. Ellos poblaron la región antes de la llegada de la transnacional. Los procedentes de Trinidad, pocos en numera y que usual/neme teman mejor educación, estaban justo debajo de los creólej. Los jamaiquinos, por su pane, eran el grupo más numeroso y en todo sentido se consideraban a sí misinos como los más “cultos" (cf. Bryce-Laporte-Parcell, 1932: 228). Los trabajadores provenientes de Barbados y los de San Cristóbal, se hallaban más abajo en la escala. Los inmigrantes de habla francesa, especialmente los de Martinica, ocupaban la posición más baja en la jerarquía nadonal-rcgionaí entre los antillanos. Los ancianos alegaban que “los franceses” se ocupaban en “pescar, apostar, y robar”, en lugar de trabajar en la plantación. Según Quince Duncan (s. f.: 13), los jamaiquinos construyeron a finales del siglo pasado en Piíerto Limón, una escuela para que sus niños no se mezclaran con los de Martinica, San Cristóbal, Barbados y Santa Lucía. Más aún: cuan do realicé mi investigación en el puerto de Almirante, comprobé que los descendientes de los inmigrantes de Martinica están relegados a un barrio reconocidamente de menor prestigio conocido como pateis lowii o barrio francés (cf. McQirthy, 1976: 72). En 1910, la prensa costarricense hizo no Lar esta jerarquía y advirtió a sus lectores latinos que lodos los negros no eran iguaíes Los trabajadores de B urbajos LraznpíllEjc y robadera; son muy inferiores en conducís, a Jos jamaiquinos quienes son siempre tan respetuosos {¿caribeña en Bocas det Toro y en Limón, he separado Ja d iscrim inae ión c Lníca de los procesos estrictamente económicos para de es Le modo privilegiar el análisis de su importancia, que a menudo no se hace en los estudios murxistas o de economía política. Por supuesto, cji la vida social cotidiana, clase e ideología van irremediablemente mezcladas. En la segunda pane de este capítulo, discuto las respuestas políticas y organizativas de la población negra de cara a su movilidad socioeconómica y en el contexto de la discriminación étnica.
L D is c rim in a c ió n é ín íc a
Durante los primeros años de su expansión a principios de siglo, los funcionarios de la UFCO dieron por u;i hecho la inferioridad de quienes no consideraban como blancos. El racismo de los altos administradores de la empresa se expresa dentro del contexto psei:do aristocrático en que se movía ía alia burguesía blanca, protesujuv y anglosajona de Boston, Sus canas, consecuentemente, pocas veces contienen expresiones vulgares de la terminología racista típica del discurso pop ufar. Expresiones como “los prietos fr.íggcrsj son unos renegados... y por natura] eza mala gente” {BDA: Kyes a Chi tienden, 9. XII. 1916), son la excepción más que la regla, y se encuentran con mayor frecuencia en los niveles administrativos inferiores. Los gerentes suavizaban su racismo con términos condescen dientes, pseudocientíficos, más aceptables a los círculos pseudo aristo cráticos estadounidenses (ver, por ejemplo, el prim cr epígrafe de Icapítulo VjLas relaciones sociales en la plxntación fueron formalmente segre gadas hasta Ja década de 1930. Un capataz de una de las fincas de la UFCO comentó en la década de los veinte: Para evitar probSerrtas existe una se ereg ación estricta según d color de la piel. Todas las personas de color deben siempre darte la razón a los blancos, y quitarse ct sombrero cuando hablan con ellos. La reeía también prohíbe a cualquier trabajador poner un pi-3 en la propiedad de cualquier hombre blanco. Como rcíultxto d ¡jcclo de esta fberte división, varios blancos han muerto, y (ajnqce los jefes de la compañía no se hayan, dado cuenta) inuchos negros han sido banalmente asesinados también (citado en Kcprrcr, 1936: 170).
La empresa instituyó un sofisticado cuasi-^partfieid, imitando las operaciones del Canal de Panamá, bajo el eufemismo de “empleado de oro” y “empleado de plata". Se reservaban privilegios especiales para los trabajadores que ganaban lo suficiente para calificar en la categoría empleado de oro que, por supuesto, estaba compuesta exclusivamente de blancos ya que los salarios de los negros eran demasiado bajos. Los espacios de recreación, las riendas, los dormitorios, los hospitales, y 136
r hasta los cementerios, estaban segregados. En los barcos de la compañía, los negros no podían comer en el mismo comedor que los blancos, aunque pagaran un boleto de primera clase En sus memorias, aún sin publicar, Charles Reíd, un creóle anciano de la isla de Bocas, recuerda cómo a su padre y a él Jes prohibieron pescar frente al complejo residencial de la gerencia: Maccaw HE1Í„ era Jo que se puede llamar ct “área restringida’', una zona sólo para blancos. - [con] cabañas bellamente pintadas a lo largo de la playa. Todos los señorerves vivían allí. Las üiapiaí abundaban allí, pero los pescadores no podím pescar allí. En una ocaskSrt, a mi padre y amí, no sabiendo que era prohibido lanzar nuestras redes allí, la señera da una de las casas nos echó gritándonos: “váyanse aJ diablo, dejen tranquilas a las tüapias, que las quiero para mis patos” (l 9S3: 8).
En comparación, sin embargo, con la extrema polarización de las relaciones étnicas vigentes en el sur de EUA desde finales del siglo XVIII hasta mediados de éste, donde ía segregación estaba formalmente codificada y los Linchamientos de negros eran comunes, las relaciones étnicas de las plantaciones de la UFCO parecen casi tranquilas. La segregación oficialmente institucionalizada* comenzó a desplomarse en la división de Bocas del Toro a principios del decenio de Jos veinte. Un anciano antillano que fue oficinista en el comisariato para "empleados de oro” en Almirante durante ese período, me Informó que un grupo de esposas de funcionarios de alto rango se oponían a las políticas segre ga: tonístas de la compañía, y que lo apoyaron cuando empezó a atender a negros en eí comisariato. No obstante, algunas formas legales de racismo persistieron a través de ios años cincuenta, tal como las salas segregadas en el hospital de la transnacional. La brecha entre los negros y los latinos era tan pronunciada como lo era la distinción entre los empleados de oro y los de plata. Por ejemplo, a finales de la década de 1950 en el distrito de Sixaola, algunas fincas cacaoteras estaban compuestas primordialmente de trabajadores negros, mientras que otras eran servidas casi exclusivamente por latinos. Los negros mis viejos de la plantación frecuentemente se referían a la exis tencia de "complejos psicológicos entre españoles y jamaiquinos”, que Impedían que los dos grupos se "amalgamaran”.
1. Li s e g re g a c ió n e n Ii d iv is ió n d e B o c a s d e l T o r o , s in e m b a r g o , e ra d é b S e n c o m p a r a d o r c t r U w g i n i s c i ó o m i s n g i ¿ in v e n ir n a s u d e l i Z o n a d e l C a n a l, d o n d e e n i 9 1 2 , s e g ú n n n re s id e n te , “ ¡ a i líneas de a s u eslín fu e rí£ 7 r.c n t£ xnzzdis como en t i ludia_los bnínnntnes son ¡es empleados de ’oto’.los címíadanes estadounidenses blancos con lo iis tai v m u jji y privüegloi que les cotctjpenden. Pero, y en esu> somos ro ü hindúes que Jos h in d ú e s U c u ta en sí misma esií d ividida y subdivididi en gradaciooei infiriiiesúnales. Cacti rango y coícc de hambre tiene un salaría distinto, y exactamente ea consonancia con ese satirio es su casa, así esií amueblad* y aperada hasta en su m is mícttmo delsSe: el oráiero de laces el¿ajicaj_. eJ estilo de la carril, el lam a:» d d lüwtxo’" (Frandc, 1933:219X
137
A finales de la Segunda Guerra Mundial había viviendas separadas para Jos negros y los latinos. Varios negros ancianos recordaban con placer los días cuando la vivienda era segregada- Maldecían la “latini zación"’ de los empleados de nivel gerencial, a quienes culpaban por romper las barreras entre negros y latinos. Alegaban que cuando “los españoles’1se hicieron cargo, la “gente de color” fue forzada a *Vivir con los españoles1"- Varios trabajadores negros de Bocas del Toro, completa mente monolingües a principios de íos años veinte, sostuvieron que no necesitaron aprender a hablar español hasta después de la Segunda Gucua; antes de eso- según ellos, no necesitaron el español al que llamaron un "‘lenguaje de loros” (ver lambiái a Koch, 1975: 278). En la actualidad, la gerencia está oficialmente en contra de la se gregación. Sin embargo, durante mi trabajo de campo comprobé que, en la práctica, la segregación persiste casi con la misma rigidez de antes. En conversaciones privadas, los gerentes de alto nivel, estadounidenses y latinos, se complacían en hacer comentarios virulentamente racistas contra los negros ^ Entre los Ltinos de la cíase trabajadora, el nivel de racismo contra los negros es asimismo extremadamente pronunciado. De hecho, los estereotipos son a menudo primitivos, si no alucinantes- Por ejempto, se me dijo que los negros tienen un hueso en el trasero desde el tiempo en que sus antepasados eran monos, y que se bañan con una esponja mojada en vinagre para no mojarse. Aunque ya no hay un reglamento formal que prohíba a los negros frecuentar el complejo residencial reservado para los altos jefes (que se sigue llamando la zona blanca), en ía práctica, el acceso está prohibido a los negros, los indígenas y los latinos de tez oscura. Nunca vi a un negro o a un indígena en el club, excepto en posiciones de servicio. Conocí a u n joven empleado negro que trabajaba en el Departamento de Ingeniería» quien, aunque calificaba para vivir en la zona blanca, no se sentía cómodo al tí debido al racismo de los blancos por lo que escogió, en cambio, vivir en un sector predominantemente negro del pueblo fronterizo de Guabito. Los hijos de los altos jefes van a una escjela estadounidense fundada especialmente por la transnacional, cuyos ma estros son estadounidenses que solamente hablaban inglés Los únicos niños no-blancos en esta escuela, durante mi estadía, eran latinos de piel clara y un kuna.
2, Como se utcneicnó en el pref ado. a! principio me sorprendieran bu frecuenta expresiones públicas de racismo enire los sl?:os faccionarios di. 1»transrucicnaL MebabÚa úna¿in ado que serón lo «Jiciertíemente sofisticados como para rwirirgijse d : hacer esos ccnentarios frente 3 un aníropólago cultural. Sin embargo, el sustraía raciiia en una paite Lan integral de su rnar.era dft pensar, que no podían ooocebír que un estadounidense btinco. debidamente s'estido, con buenas mareras y con educadón aniversitaria, pudiese esur en contra ífe sus prejuicios3 . La escuda está tan orientada de acuerdo a las normas esUdcuniJem es, q>je se adhiere al caícrvJjno escolar de EUA y no aí de Panamá.
13S
Del mismo modo, la compañía d iscriminó sistemáticamente en con tra de los negros durante el decenio de los cincuenta. Todos los puestos administrativos d£ alto nivel, e incluso algunos más bajos, estaban ocu pados por blancos, ya lucran estadounidenses o europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los administradores de fincas, y hasta algunos capataces, eran estadounidenses, s i bien un número cada vez mayor de los iime-keepers (“apuntador de horas” presente en cada finca y empacadora) fueron latinos4. Según antiguos trabajadores, la UFCO tenía una regla que prohibía la promoción de negros a ocupaciones de mayor stalus que el puesto de dme-keeper . Los archivos de la bananera reveían que la política de tener dos niveles de salarios distintos para los ingenieros “de color" y para los blancos en el Departamento del Ferrocarril, era rígida (eí, BDA: Marsh a CtiÉucnden, 17. VL 1918). En varias ocasiones los negros realizaron paros en demanda de una equiparación salarial por hacer el mismo trabajo {El País, 10. XI. 1919: 6). Irónicamente, como se señaló en el capítulo anterior, la negativa de la empresa a incrementar los salarios finalmente resultó en la destrucción del sistema dual de salarios. Los conductores y maquinistas estadounidenses abandonaron las divisiones de Limón y Bocas del Toro debido a que la transnacional se rehusó a aumentar sus salarios, y ésta entonces contrató a trabajadores que acep taron menor remuneración: jnis conductores me han dejado y todos mis trenes de carga están manejados por negros, y sók> tengo suficientes conductores blancos para que operen la línea principal, y mucho me temo que también voy a perder a águnos de esos.*. (ADB: Kyes a Chítienden, 12. VIH.
m s j. Como en el caso de b segregación en la esfera social, la discrimina ción en el proceso de trabajo en las plantaciones de la UFCO fue relativamente suave, en comparación con el sistemadual que prevaleció durante eí mismo período en EUA y en el Canal de Panamá (cf. Da vis, 1932: 13, Franck, 1913: 219; McCullough, 1977: 561-62). Los traba jadores de la reglón de Talamanca (tanto negros como latinos), decían que la mayoría de las cuadrillas de trabajo estaban segregadas, pero no parece haber existido una regla fija. De hecho, esta segregación pudo haberse debido a la promulgación, en 1925, de un decreto ejecutivo segregacionista por el Presidente de Costa Rica, antes que a una estrategia conscientede la gerencia (La Voz d d Atlántico, 18. IX. 1934, citado en Koch, 1975: 327).
4. Pira ftnaJes del decenio Je 1930, en utu d-s tai divisiones hondu reñj j “los supervisóte^eran seii esuáxinidoiíes, trti bnlinicos» dos españoles, tres medicinas, dos j^maíquetas btancos. cuatro hondurenos y dos ciudadanos de otros países centrorrcricanoí. D: los ítepers, cinco eran ests'írxnudeniu y once t»íidare¿»j" (Keptier* 1936:176]
139
La sociedad organizada alrededor de las operaciones en Panamá y Cosía Rica durante el decenio de los treinta, fue también profundamente racista. En Puerto Limón, a los negros no se les dejaba entrar en los hoteles de íos blancos» y los cines tenían asientos segregados (Palmer, 1977: \42; La Voz del Atlántico, 6. IV. 1935:6; Rout, 1976; 2ÓS-73). En 1936 se prohibió a los negros la entrada a la recién terminada piscina municipal de Limón (La Voz del Atlántico, 10. V. 1936: 11, citado en Casey, 1979: 131). Además, durante la depresión económica de esos años, los políticos adoptaron plataformas antinegias. En d Congreso costarricense, se hicieron virulentos discursos a favor de excluir a los negros del Valle Central y de la costa pacífica del país: _.la gente de color del Aü íntico va a invadir el Pacífico con graves consecuencias... que debemos afrontar. Para mí sólo hay una Madre Patria: Costa Rica, ima Madre Patria que defenderé siempre-, tío débanos permitir que Jzs puertas de la zona pacífica je abran a ima avalancha de razas de coíur. Los deles Lo... Se reproducen de dos a tres veces m is rápido que la rata blanca {La Tribuna, 3. XFT. 1934: 4-7* citado en Beirute, 1977: 148-50).
En Panamá, las relaciones étnicas no fueron menos antagónicas durante los años de la depresión. A principiosde esos años, se suscitaron violentas manifestaciones en las ciudades para protestar por ía presencia de negros desemplcados (Panamá Tríbune, 19. VIL 1931; 2 L VIII. 1932; 9. VIL 1933; 29. X. 1933; citado en Conniff, 19S3: 11). Varios autores han correlacionado los momentos de auge del conflicto racista* tanto en Panamá como en Costa Rica, coa la situación económica (cL CascyT1979:128-32; Koch, 1975:281). Argumentan que una lectura cuidadosa de los periódicos y de los archivos del Congreso revela que la publicación de libros y de editoriales racistas en la prensa, así como de propuestas en el Congreso con ira los negros, coincidieron con la caída en ios ciclos de las operaciones de la UFCO» al igual que con Las tendencias a la baja en la economía internacional. Hubo tres momentos importantes de hostilidad: 1) a mediados de los años veinte, cuando las exportaciones bananeras iimonenses cayeron a un 40% de lo que fueron en 1913; 2) a mediados de los treinta, durante la gran depresión; y 3) durante la Segunda Guerra Mundial, que produjo una crisis económica generalizada, sobre todo en Limón. Durante estas crisis económicas, ios trabajadores latinos vieron a los negros antilianos como competidores para los pocos trabajos que había, y los políticos latinos se adhirieron a las polémicas racistas como medio para movilizar a una población económicamente sofocada. Las leyes restrictivas antinegras estaban codificadas en Costa Rica y en Panamá. En Costa Rica, por ejemplo, una orden ejecutiva prohibió, en 1942, la entrada de negros al país (Beirute, 1977: 153-54); antes de eso, a los turistas negros se les negaban visas para entrar al país (La 140
Tribuna, 10. IV. 1954, citado en Purceil, 1982: S9). En 1926, Panamá aprobó una ley prohibiendo _.!a iam: craciórs. „ de chinos, japoneses, sirios, curcos, hiiu-jes del hindúes arianos, dravjdixnos. negros de las AnlíEJis y de cas Guayanas cuya lengua mslerna no sea el español (Ministerio de Rela ciones Exteriores, 1927). C5IC,
En fechas anteriores, las restricciones fueron impuestas para que los negros no luvie-ran derecho de viajar libremente a los países donde operaban las transnacional es, donde trabajaban, y para que eventuaimcnie no tuvieran acceso a empleos fuera del litoral atlántico (Scligson, 1980: 65). De hecho, en Cosía Rica, ya en 1890, se promulgó una ley que prohibió a los “negros y asiáticos” trabajar en eí ferrocarril a la cosía pacífica (Beirule, 1977: 124-25). Antiguos maquinistas negros del ferro carril de la división de Limón, señalaron que en las décadas do 1910 y 1920 tenían que parar en Peralta (un poblado a mitad de camino entre San José y Limón), para que un conductor latino continuara el viaje hasta San José 5. Los historiadores no han podido encontrar documentación oficial que con fume que los negros tenían prohibido emigrar al Valle Central de Costa Rica (cf. Duncan y Meléndez, 1981:88; Koch, 1975: 310;5eligson, 19S0: 65). Sin embargo, se me dijo repetidas veces por parle de costa rricenses que, durante 3a Segunda Guerra Mundial, se prohibió a los negros visiLarel resto deí país. Lo predominante de esta creencia demuestra que aun si la restricción a los viajes de los negros fuera de ía provincia atlántica nunca se codificó, debió existir una gran hostilidad hacia ellos fuera de la región hacia los años cincuenta, pues de otra manera el mito no estaría tan firmemente arraigado (cf. Seligson, 19SO: 66). Otra ley restrictiva que afectó profundamente a los negros en Costa Rica, y que se reforzó rígidamente, fue la prohibición de contratarlos en las nuevas plantaciones que la transnacional abrió en la costa pacífica a mediados de la década de los treinta (Gobierno de Costa Rica, 1935). De igual manera, en Panamá, cuando la compañía obtuvo permiso para establecer nuevas fincas en el litoral pacífico de la provincia de Chiriquí en 1927, puso restricciones aí empleo de negros (ADB: Memorándum a las divisiones de Panamá, de Baggeu, 2 2 .1. 1935). Gran parte de la legislación anúnegra y la proíesta racista pública que caracterizó el período 1924-25, se apoyo en un lenguaje nacionalista. 5. Un andino negro qu e ira bajó ccrao condLr-aoí', ríe e ip lk ó que, de hecf», iío había kyqoc prDhibjen x los negros llegar i San José paí ferroeaTTiL Afirmó que l i UFCO dccíi que til k y exis'.íi para cv:(jf el pago de viáticos por una noche i los tílbatadorej de Limón. Hay varios m íom es sobre eicu re iones turística* de r.egros i Son José e:iloA periódicos délos años veinte (PurceU, 1932: S9). Más a-Sn: tsruo en 1927 como en 1950, los censo i nscictales informaron de U «isicncá j de pequeños grujras de negro* en el Valle C entn! (DGEC, 1953 y 19óG: 9 1. ctiido en Dunean y H d ó jd e z , 1931: S4).
141
El hecho de que los negros antillanos eran extranjeros, acrecentaba su débil posición en las países dominados por latinos en el istmo cen troamericano. Los negros eran extranjeros, empleados por una compañía extranjera, huéspedes en un país extranjero. El historiadorMichael ConniíT (1983) ana!\?x>cómo la ciudadanía ambigua de los ¡migrantes antillanos que trabajaban para las transnacíonates estadounidenses en Panamá, les imponía una vulnerabilidad estructural. Los gritos nacional islas de protesta contra los extranjeros, tuvieron el mismo patrón que las oleadas de racismo que seguían los altibajos de la economía. La manipulación política de estas campañas patrioteras, está bien ilustrada en una cana confidencial del representante de !a UFCO en la ciudad de Panamá, en la que explica eí contexto de la última andanada presidencial antlnegra en la prensa: El [el Prcskícnie] crcía que al bice resto [denunciar a kis extranjeros] de alguna manera quitaría un poco de la presión qí:e los desempleodos están ejerciendo sobre su ¿ o t i e n » (A D B : Holcombc a Munch, 1 1 . U L 19 5 4 ).
En varias ocasiones (por ejemplo, a la altura de la gran depresión) la bananera respondió a la prensa anti-extranjera y a las campañas guber namentales, despidiendo a los trabajadores antillanos más visibles. Por ejemplo, un abogado aconsejó al gerente de la división de Armuelles, _ -aumentar su número de trabajadores nacionales [panameños laiinos], especialmenie en los lugares donde son m is vis ¡bles como en el muelle y cerca d élas tiendas (ADB: Jacome a Blair* 16. XII. 1931).
La obvia diferenciación fenotípica entre los negros y los latinos, no permitía a los negros “hacerse pasar” por nacionales. Las autoridades locales consideraban extranjeros incluso a los negros de segunda y tercera generación nacidos en la región 6. Por el contrario, los latinos de origen extranjero podían nacionalizarse, tanto en Costa Rica como en Panamá, apenas una generación después de haber llegadtJ. Las leyes nacionalistas de estos dos países fueron selec tivamente aplicadas contra los negros, no contra los inmigrantes latinos. Al mismo tiempo que la prensa y el Presídeme panameños se quejaban del exceso de jamaiqui nos e n la plan taci ón en Chtriquí, a la UFCO se le pcrmiLió reclutar a trabajadores provenientes de otros lugares, parti cularmente de Costa Rica y Nicaragua, con La condición de que "no estuvieran, por supuesto, en la lista restringida de inmigración (por ejemplo, negros o asiáticos)” (ADB: Blair a ChtUenden, 12. IV. 1932J.
6 Eira 1936, U Municipalidad de Limón deportó a J i m i a a una docena J t negros oon retardo mental, pese a que habón nacido en Costa Rica (Ím Voz det AiLdrjloí, 5.1X. 1936’ 5, citado en Casey, 1979:131).
142
De igual forma, en Costa Rica, a finales de los años treinta, en Lanío que se estaba importando nicaragüenses para trabajaren las recién abiertas divisiones de la cosca pacífica, los periódicos de la cosía atlántica publi caban titulares amenazantes tales como “Todo jamaiquino que se encuentre en situación sospechosa sera repatriado” (La Voz del AtlárMco, 14. II. 19331citado en Kocb, 1975: 281,331). El nacionalismo rae isla se expresó en Ja negación de otorgar ningún status de ciudadanía a los negros de origen antillano. En 1926, una ley panameña declaró “indeseables” a todos los “negros cuya lengua materna no sea el español”, y La ciudadanía de los hijos de estos “indeseables^ era retenida hasta que cumplían 2 1 años (ACCP N5 79F-5 y SOF-9; BFP N5 371-12015 y N1 371-12785, citado en Connlff, 19S3: 11). Más drás ticamente, sin embargo, el Presidente Arnulfo Arias, quien basó su campaña electoral en una plataforma aniinegra reintcrprció en 1941 la nueva Constitución y dejó a 20.000 panameños negros sin su nacionalidad (Conaiff, 19S3: 11). Los negros nacidos en Panamá estaban sujetos a la deportación de su propia patria, y las autoridades locales hacían redadas regularmente en las cuadril las de trabajadores, esLaban satisfechos siernía negros, cotiLra un TJ% de los b iin o í. Q SíHí rr.-crici País una discusión de Jas actitudes poLrikas d t los nebros en Ls c o su attínüca nicaragüense, ver Gordcxi (1935: 230-236) y Bou-jais (Í9Á5: 203-210).
157
varios graduados de colegios y de universidades que vinieron de Inglaterra... Vinieron cuaiio pastores de Inglaterra. Ustedes pueden fircguntarse cómo saliendo de la esclavitud pod ían estar llegando negros de Inglaterra. Pero no había ruño o niña negros que na pudieran ocupar Ins mejores ¡íucstns en cí país ya para los ¿ños 1935-1933.
Incluso las familias negras más pobres aspiran a una respetabilidad de dase media. Los negros que están objetivamente en d extremo más bajo de la ^rarquía ocupacional local {macheteando en el campo), se identifican con las actiludes políticas derechistas y con los valores con servadores de los campesinos y de los trabajadores especializados negros. Consideran ía participación en los sindicatos y el antagonismo hacia la gerencia como extraño a su idealidad. Aborrecen las huelgas, y más aún las ideas comunistas, y 13S consideran valores satánicos Introducidos por inmigrantes “españoles" de “bajo nivel culturar. AI respecto se me dijo: “las huelgas ocurren cuando dos personas no pueden razonar, y los españoles no pueden razonar”. En Las elecciones sindicales de 1933, por ejemplo, la mayoría de los negros apoyó la papeleta progereneíaí (blanca). El distrito electoral de Almirante, donde la mayoría de los votantes eran negros, registró un asombroso apoyo para la papeleta sindical que patro cinaba la compañía: 362 a 48, y tuvo el nivel de apoyo más bajo para la papeleta “comunista’1(roja) de todas las mesas electorales de la plantación. . Los negros adoptan esa actitud hacia las instituciones políticas tales como los sindicatos o el partido comunista, como si fueran expresiones de su identidad étnica (ver discusión de Purccll, 1993). Se idcnlirican con el imperio británico colonial y con los valores de la supremacía blanca ya descritos- Cuando le pregunté a un antiguo contabilista del comisariato, hijo de un trabajador diario común, por que estaba tan en contra de las huelgas y de los sindícalos, espontáneamente hizo un discurso de las enseñanzas anglosajonas de su madre. Del mismo modo, los latinos, al describir la falta de participación de los negros en el movimiento sindical, manifestaron algo así como que 'los negros creen que son gringos. ¿Qué se puede esperar? Siempre vivieron bajo el sistema inglés”. EUA reemplazó a !a Gran Bretaña como el centro de adulación poEÍUca y cultural por parte de los negros de la costa atlántica, en gran medida porque la gerencia estadounidense de la transnacional asumió el rol de intermediaria entre la población negra y los gobiernos hostiles donde operaba, de manera parecida a como lo hirieron las autoridades coloniales briLánicas en el pasado. Los gerentes de la plantación mani pularon un tremendo poder personal. Podían despedir y contratar, o subir y bajar sal arios, con un pequeño memorándum; en fin, podían alLerar por completo el curso de la vida de cualquier trabajador, casi que con un solo movimiento de cabeza. Esta omnipotencia estadounidense fue reforzada por la ya mencionada brecha tecnológica y económica entre los pequeños agricultores y el sistema de producción capitalista en la plantación. 15S
La emigración masiva de negros a EUA ha tenido una influencia ideológica impórtame sobre los que han permanecido en la región BocasLimón, Muchos de ellos reciben regularmente cartas o visitas de parientes que viven en Nueva York, California o MiamL El gran contraste salarial entre Centroamérica y EUA, hace parecer ta vida alta casi utópica. Las fotografías y las descripciones de la tecnología estadounidense y de sus grandes centros urbanos, promueven una visión de omnipotencia de EUA. En ese contexto de exageración, la solución a vimialmentc lodos los problemas sociales y económicos de la vida diaria se ubican en aquella poderosa nación del norte. Mi investigación de campo me permitió constatar que los negros que viven en Bocas-Limón ven a EUA como un deiis exm adúna capaz de salvarlos. Algunos negros de mediana edad, idcnüficaron la fuente de sus problemas con la latinización de la compañía; hicieron memoria de los tiempos dorados anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando sus supervisores eran estadounidenses. Más aún: en varias oportunidades se me dijo que la única esperanza para Limón o para Bocas del Toro es que “el Tío Sam regrese y se haga cargo de nuevo de controlar todo”. Hasta escuché decir que alguien deseaba que “los marines invadieran" Bocas del Toro 16. 6. Una brecha política generacional La orientación política conservadora dominante entre los negros en el período contemporáneo, contrasta fuertemente con la combatividad clasista de sus antepasadas en las décadas de 1910 y 1920, descrita en el capíLuIo V- Ya para mediados deí decenio do los años treinta, sin embargo, se consideraba una cuestión de obvio sentido común el hecfvo deque los negros respetaran la autoridad y que fueran pasivos frente a la autoridad. Por ejemplo, Faifas, un líder huelguista en Limón, se defendió a sí mismo en la corte sobre la base de que „ .h a jía los negros qu e son siempre Lsn respetuosos d e la autoridad nos apoyaron, en este movimiento [h u d g u ís ílra j (dudo en Sabaja, 19S3:
2Ü7J.
La qu;ja formulada por un funciona rio consular británico en 1919, en cambio, contrasta fuertemente con esta apreciación: 16. Ver Krupp y Knapp- (1934: 163 -167) pa ra tr u prejuiciada pero ¡nEe/ttants diicusiófl sobre el « rü ^ iiem o prccsudounidínsí y amüaL-r.O1enlre tos r,egr« de la Zom deí Ca.n¿!, cuando és»£ fuedevuelto al gofneiní? panajnefo en 197S. S i bien Ioí tKgroi favorecen a E UA. Umbién me dijeren que sabían que Igí estadounidenses son racistas. De hecho, Ea repetición del racinr-o eaaiounicfenes es lan fuene, que los negn» fr scuen temen ;e me manifestaran: “ A d i f c T e n d i de EUATen Coila Rica no hay radsn*5*\ no o b stan te que en Cosía Rtca con f/io : eneja s* notaneipíes iones racUtas Linioeí: la caUe coth? en los medías de comunica don.
159
„.la presente agitación [una huelga en Panami] es típica de casi todas en las que los negros antillanos han tomado parte en el pasado. Avido de justicia, el antillano prestará oídos a cualquier agitador o se dejará lleva r por cu alqu Ecrmovuni cnto qu e parezca ofrecerle una oportunidad graLificinie en su pasión primordial. Una vez que su apetito está saciado, toma la primera oportunidad para satisfacerla e inmediatamente toda razón lo abandona* Su ciase parece multiplicar agitadores en abundancia— Basta can apelar a sus emociones haciendo un inflamado planteamiento. El camino para ganarse su afecto es siempre el de la piedad t su injusta opresión, dada su raza o su color, per parte de] hombre blanco, y una invitación a rebelarse contri las condiciones impuestas sobre el. Esto siempre es suficiente para incitarlo y él abrazará con entusiasmo cualquier panacea que se le ofrezca en el momento, ya sea la de unirse a una organización laboral para planificar huelgas que hagan arrodillarse al hombre blanco, o [unirse a] un sindicato (ABCO N* 3IE-350-2976: (sin i indígenas {cf. Fcrguson y Sanlamaiía, 1952; 77). Obviamente, en este tipo de arreglos el potencial de' abuso es grande. El reverendo Pascal» misionero metodista, me explicó: “Muchos de los indios dieron sus hijas a familias de nativos que los
16S
descendencia franco-antillana que trabajó como misionero entre los guaymíes de los anos veinte a los sesenta, criticó las excesos de los agricultores que los contrataban a principios de siglo por veinte céntimos ai día, Ja mitad de la tarifa establecida: Los nativos de Bocas del Toro de origen español o antillano contrataban a los indígenas pzra que limpiaran sus fincas y para que botaran los árboles. Por este trabajo recibían una suma muy pequeña* y eran tratados de manera realmente miserable (Carta personal, 9. XI- 19S3),
Los no-indígenas intimidaban a los guaymíes monolingües y anal fabetos, quienes no tenían conciencia dei valor de su trabajo en el mercado. Durante el decenio de los cuarenta fue una práctica común de los latinos y los trabajadores negros, firmar un contrato con la UFCO para limpiar o cosechar un determinado lote de cacao o abacá, sólo que en lugar de llevar a cabo ía labor física ellos mismos, contrataban a [runigianles guaymíes recién llegados por una suma irrisoria. Hacia finales de ese decenio, la compañía comenzó el empleo for mal directo de guaymíes (Cartas personales del reverendo Pascal; 30. XIL 1983; 9. XI. 1983)7. El interés de la empresa por contratar guaymíes provino deí incremento inesperado en la demanda de trabajadores para tareas pesadas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de EUA contrató a la UFCO para que produjera abacá (ver el capítulo II). La escasez de mano de obra se exacerbó con la emigración de un gran número de los trabajadores más capaces, sobre todo afro-andI Unos, hacia la Zona del Canal, donde los salarios eran considerablemente más altos. Ninguna estadística confiable documenta la magnitud de la incor poración de los guaymíes a la fuerza de trabajo de Bocas del Toro, no obstante* el antropólogo Leroy Gordon, quien efectuó una gira por el área en 1954, afirma-que aproximadamente el 40% de los empleados, o sea casi 2,900, eran “valientes guaymíes” {guaymíes de la costa) {1957: 11). Otros visi gantes ala división de Bocas dei Toro en los años cincuenta, calcularon el númeq>áe trabajadores guaymíes en 1.200 {May y Plaza, 1958: 224), en tanto que la compañía contabilizó que mil de sus tra bajadores (de una fuerza laboral de 3383) eran Indígenas (ADB: King a
trataban sólo un poco mejor que si fueran siervos y nunca los enviaron a la escuela", (Carta personal del reverendo Pascal. 9. XI. 1933: 2)l El dueño del hotel donde me alojé, en U isla de Bocas, tenía uno de estos jóvenes, quien hacía ía limpieza y aAnmistrabaeí hateL El dueño me dijo: ^es un buen muchacho, nunca he tenido problemas con él” 7. En la división Armuelles de la costa pacífica de Panamá, la UFCO empicó guaymíes ya en 1939, pero sobre una base estrictamente cnformaL No firmaban contraía de trabajo, ni pagaban impuestos, ni recibían beneficios médicos, ni beneficios por cesantía (Ferguscn y Santamaría, 1962:1S).
169
Mais, 24. VIL 1962; Chiriquí Land Company 1951: 29). La reintro ducción de la producción bananera en la división en 1953, después de un intervalo de oncc años, acrecentó la demanda de obreros para larcas pesadas, por lo que la UFCO aplicó una política de reclutar sistemáti camente a trabajadores guaymíes. 2. integración desigual: el guaymí de Ja costa El Ingreso de los guaymíes a la fuerza de Trabajo a finales de los años cuarenta, reflejó (y acentuó) la diferenciación estructural incipiente dentro de la misma sociedad guaymí. De modo más notable los guaymíes de la costa se establecieron en una posición privilegiada, en contraste con sus hermanos que vivían más aislados, arriba, en el río Cricamola. Los costeños, habían realizado trabajo asalariado para los primeros agri cultores bananeros en Ja laguna de Chiriquí, a principios de siglo. Así obtuvieron los conocimientos y contactos necesarios para sobrevivir en el mundo no-indígena y capitalista. Muchos guaymíes costeños se sobrepusieron a la intimidación inicial del contacto con ios latinos, negros y estadounidenses, y se convirtieron en trilingües; aprendieron, pues, a leer, escribir, y recalcar precios en español c ingles. Por lo tanto, estuvieron en capacidad de convertirse en intermediarios patrón/cliente, entre el guaymí cricamoía de la moría ña y el mundo exterior. Los mis exitosos se convirtieron en pequeños pro ductores bananeras, que vendieron la fruta a la UFCOy a los compradores privados a principios de siglo. Además, un número importante de estos guaymíes costeños se casaron con negras de origen antillano, y hasta con europeas que se habían establecido entre ellos a finales de las décadas de 1880 y 1890. En consecuencia, se diferenciaron todavía más, fenolípicamente, de los guaymíes que «vían río arriba. La posición estratégica de los guaymíes costeños a lo largo de los estuarios de los ríos más importantes de la reglón, les permitía obtener dinero en efecu'vo al comerciar con barcos mercantes. Durante las úlLimas dccadas, redujeron su dependencia del trabajo asalariado,y se mantuvieron en cambio como pequeños agricultores, pescadores* y ocasionalmente como contratistas de trabajadores. Durante la época de mi trabajo de campo, la mayoría de su dinero lo conseguían de Ía venta de tubérculos (oioc (xanthosoma sp.), juca (íiLinikoi escalenta), taro (co! ocasia esculema}, camote- {tpomos a batatas)}, frutas, pescado y carey, a los co merciantes do la isla de Bocas dd Toro (ver Cabarnís, 19S2: 8). Ahora bien, aunque se integraron más a la economía monetaria que sus hermanos de rio arriba, una proporción menor de sus entradas provenía del trabajo asalariado en la plantación bananera. Sin embargo, un número considerable de ellos trabajaba para 3a transnacional. Por ejemplo, basado en su residencia en Ja comunidad costeña de Cusapin, el etnógrafo Kcilfi Bletzer (dalos sin publicar) calculó que de marzo de 1982 a marzo de 170
1984, noventa de 164 hombres aduEtos que realizaban algún tipo de uabajo remunerado, trabajaban para la empresa. La incorporación privilegiada de los guaymíes costeños dentro de la economía monetaria* asumió una dimensión étnica. Aunque lingüística y culturalmcnte son simiEarcs a íos que residían en la parle de arriba del río Cricamola, se consideran a sí mismos “racialmenie superiores”. En varias ocasiones los costeños me dijeron que son superiores a los “ericamolas”, porque sus abuelos se casaron con extranjeras y “mezclaron su sangre" con la de blancas y negras. Esia posición étnica se refleja igualmente en la jerarquía ocupaeional de la plantación. Los guaymíes costeños ocupan posiciones levemente superiores a las del Indígena promedio. Los no-inda'geñas también reconocen esta jerarquía étnica interna, y actúan con menos racismo hacia los moradores de la costa. Por ejemplo, el estadounidense a cargo de la investigación agrícola para la división de Bocas del Toro me expresó que nunca contrataría a ningún ‘'bruto cricamola” en su departamento* pero sí tenía “media docena de cosieños” trabajando para el. Asimismo, si bien los guaymíes cosieños no tienen reputación de ser trabajadores que se ocupen de las faenas pesadas, los supervisores latinos ios prefieren a los “cricamolas”. Es más: no usan el epíteto peyorativo de “cholo” pora referirse 2 los guaymíes costeños. 3- Dislocación social y económica Sin tomaren cuéntalas sutilezas y especificidades de la incorporación de ios guaymíes a la fuerza de trabajo de la plantación, digamos que ya para 1949 había suficientes guaymíes del valle del río Cricamola tra bajando en la división de Bocas del Toro, como para que funcionarios de la UFCO se quejaran de que agitadores laborales estaban “molestando a nuestros indígenas encamóla y no estamos para tolerar que nadie incite a esta categoría de trabajador” (ADB: Masters a Dlebold, 7. X. 1949), No está claro qué incitó a los guaymíes a entrar a trabajar para la empresa en tal cantidad a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Cabarrús (1932:6} y algunos guaymíes que entrevisté afirman que se debió a la contracción de los mercados locales para la producción agrícola durante el decenio de los cuarenta. Otros, simplemente estiman que fue una respuesta a la política de reclutamiento de la transnacionaJ. Independientemente de cuál fue la dinámica económica motivadora, este proceso fue problemático desde el punto de vista de la gerencia. La mayoría de los nuevos trabajadores guaymíes eran (y en gran parte aún lo son) agricul torcs de subsistencia provenientes de com unidades 2is ladas, tradicionales, lo que el antropólogo Ene Wolf (1957) Uama “comunidades corporativas” o “sólidamente cerradas”, y así minimizar su contacto directo con ía sociedad externa no-indígena. La dificultad para hacer la transición de una economía agrícola de subsistencia a una basada en el
171
trabajo asalariado a tiempo compEeio, creó una serie de instituciones intermedias y promovió a un sinnúmero de intermediarios patrón/cliente abusivos (cf. Cabarrús, 1979: 50-56). La falta de costumbre de los guaymíes a una economía monetaria, a las rutinas del irabajo asalariado, y su inserción parcial en la economía de Ja plantación, obligó a la compañía a instituir mecanismos de supervisión, entrenamiento y reclu tamiento. Los archivos de la UFCO abundan en referencias a los malos hábitos de los guaymíes: ausentismo, '‘irresponsabilidad” y peleas debidas a borracheras. Esta clase de comportamiento antisocial es un síntoma clásico de la transición traumática de la autosubsislencia al trabajo asalariado intensivo. Estos primeros trabajadores guaymíes, operaban simultáneamente en dos modos de producción,. en conflicto con estructuras y requerimientos psicológicos, sociales y íogísticos totalmente anta gónicos. Por ejemplo, en 1952 el gerente de la división se lamentó ajíle las oficinas centrales de que „.el movimiento de nuestros trabajadores ind ígenas está fuera de nuestro control—El mayor éxodo de Indígenis es durante noviembre y diciembre {ADB: gexenie de la división de Bocas del Toro a Moore, 25. H. 1952).
Estos éxodos eran probablemente motivados por íos ritmos de los ciclos de siembra y de cosecha en la economía de subsistencia. Por ejemplo, en noviembre y diciembre se siembran y cosechan camotes, maíz y arroz en el territorio guaymí (comunicación persona^ Keith BEcuer). El irabajo asalariado en la plantación se convirtió en un elemento (an desorganizador para la economía de subsistencia, que el reverendo Pascal rogó a la UFCO que, sobre bases humanitarias, .. especificara un período de enganche m ís corto para dejarlos volverse a sus comunidades para sus sembrados, ya que el país se empobrece cuando disminuyen las cosechas indígenos», maíz, camotes, arroz, ele. (Reverendo Pascal a la gerencia de C. L. Co., 26, Vil. 1954).
Significativamente, las instituciones políticas guaymíes no fueron capaces de adaptarse al desarreglo causado por la emigración de la mano de obra a ía bananera (cf. Bort y Young, 19S2: 96-98). Ante este vacío político, la Iglesia Metodista, por medio del reverendo Pascal, jugó un rol fundamental al canaliíar a ios jóvenes guaymíes varones h3cia la fuerza de irabajo de la transnacional . La Iglesia estaba
8. El reverendo Pascal me escribió: iuParticipe en el coníacto inicial cuando los indios guaymíes comenzaron a dejar las montañas Cricamola, Los indios de ía costa al principio estaban renuentes a ir a trabajar, pero luego, cuando aprendieron a leer y escribir, primero en las escuelas déla Iglesia Metodista y luego, cuando el gobierno se hizo cargo, se convirtieron en limeros y guardafrenos útiles” (3 0. XII. 1933).
172
preocupada por educar y por cambiar Las actitudes de ios indígenas El misionero, específicamente hablaba sobre hábitos de sobriedad, disciplina, obediencia, e inculcaba el antícomunismo. En un repone a los funcionarios de 3a UFCO, citó un discurso pronunció a los trabajadores giiaymíes en el que señaló .. ü ] daño que las huelgas provocan alamaquiniria... evitar agitadores comunistas... la inconveniencia a la compañía causada por el hecho de que se cambiaran sus nombres al ir de finca en finca. La necesidad de ícner tai nombre fijo.,. Plantear quejas cuando llegan solo por el canal adecuado y en la oficina de trabajo (ADB: Reverendo Pascal a la gerencia de C. L Co^ 26. VIL 1954).
En un esfuerzo por sistematizar la supervisión de los trabajadores guaymíes, la empresa creó una posición especial dentro de su Depar tamento de Relaciones Laborales conocida como inspector indígena: En 1956 la compañía contrato tai guaymí bien educado para trabajar con sus paisanos indígenas a fin de enseñarles a guardar sus economías, ■ instruirlos sobre el valor del tiempo etc.; presentándose el fenómeno gracioso, pero bástanle molesto, de que los guaymíes toman cualquier apeDido o nombre inglés que les atrae y no ven dificultad en cambiarlo cada semina (May y Plaza, 195S: 224).
Un inspector de trabajo del gobierno de Panamá para la provincia de Bocas del Toro, se refirió ai inspector indígena guaymí como a „.un indígena civilizado que actúa como un acer.íe de relaciones enírc los supervisores de fincas, los trabajadores indícalas y la compañía o eljeíe (ADB: Rodríguez a Sarssqiurlo, 24. VI. 1957).
No es sorprendente que los inspoctores ind ígc ñas “ci vi 3izados” fueran casi siempre costeños. Una de sus funciones más importamos era coordinar la organización del reclutamiento de trabajadores por medio de los ca ciques locales tradicionales {Falla, 1979: 19; Cabamís, 1979: 51-52) 9. Este comenzar a instaurar valores sobre la educación y propugnar los valores del “mundo civilizado" por par«: de la Iglesia Metodista en Bocas del Toro, eeuivaje en una escal a más pequeña a 1a importante penetración de la lalesi a Mo rava entre los indigectas miskitos del Caribe nicaragüense cuarenta año* antes, cuando las compañías bananeras y las industrias mineras y madereras estadounidenses, entraron a esa región (cf. Boihek, 1949; 12; Gordon, 19S5: 127; HuelJer, 1932: 143-149). 10* Existe alguna confiición respecto a] uso guaymí de la palabra ‘'cacique", qce no es una categoría formalmente definida; “Los euaymíes usan el térra ino cacique para describir casi todas las categorías de liderazgo alcanzadas. Un cacique, en e! sentido guaymíes un individuo que tiene infiuenciadadas sus cualidades peisor.ales" (Bem, I9S3: 64).
173
Los contratistas recibían aproximadamente un dólar “por cabeza” por cada joven varón que llevaban a la plantación (vcrCabarrús, 1979:50ss.) Para la economía locaJ, las sumas de dinero involucradas eran grandes. Por ejemplo, por el reclutaraien lo de 120 guaymíes, un contratista recibió 145 dólares (ADB: Rivera a Gordon, 14. III. 1959)Esos intermediarios coa Leñes hacían promesas inescrupulosas en sus esfuerzos por persuadir a jóvenes guaymíes a salir de sus comunidades en la montaña, hacía la planLación. Luego, solían abandonar a aquellos inmigrantes memotingües, descalzos y harapientos, en el puerto de Al mirante, sin dinero, comida y ni un lugar donde dormir, A veces no había inmediatamente trabajo disponible. Ño sorprende, pues, que el jefe de relaciones indígenas (el mismo un indígena) pronto se ganara el odio de sus hermanos. SesenLa y nueve guaymíes escribieron una petición al gerente de la división: Los trabajadores indígenas se quejan justamente por el Lralo de nuestro representante do raza bajo las órdenes del señor Jorge Rivera [jefe del Departamento de Relaciones Laborales]Nosotros en calidad de trabajadores pedímos que no se nos robe más debido a núes tra ignorancia, prueba de es Lainfamia es el reclutamiento que se nos hizo al hacemos pagaren masa al Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company. No tienen derecho a cobramos esa cuota mensual de US$1,00 y 0.50, puesto que nosotros no hemos íi rmado ningún documento que especifique que seamos miembros del Sindicato de Trabajadores. ¡Esa es La consigna de los verdugos del indígena! El clamor indigenista por consiguiente pedimos al Sindicato dtí Tra bajadores la plena renunciación y pedimos que nos destituyan el jefe de raza indígena que está bajo las Órdenes del « ñ o n Jorge Rivera. El jefe de la oficina de trabajo ha creado estos agentes como espías para fines m ás bien personales que como beneficio para los empleados. Así es que ha hecho ingeniosamente acopio de todas sus habilidades para medíanle sus maniobras de acuerdo con sus agentes guaymíes llegar hasta el pueno número 2 de Cricamola, conquistando a su manera a los indios y luego obligarlos a pertenecer al sindicato de la empresa pira hacer el descuento mensual de USSl,GÜ y 0,50» como cuota de vicio y sin identificación legal que corresponde al indio {sic] (ADB: Petición presentada al gerente de la Chiriquí Land Company. Bocas del Toro. 27* III. 1960).
Para cuando realicé mi trabaja de campo, las responsabilidades del inspector indígena habían sido reducidas* El reclutamiento directo de Trabajadores en las comunidades guaymíes ya no se llevaba a cabo, salvo en emergencias (por ejemplo, durante Jas huelgas). En 1979 el inspector fue convertido esene talmente en el administrador de un dormi torio especial (la “villa del ind io”) para inm igrantes jóvenes que venían llegando de sus aldeas y buscaban trabajo en la plantación por primera vez* Sin embargo, 174
el inspector indígena continuó jugando un rol importante en la estrategia más a largo plazo de Ja UFCO de promover antagonismos étnicos. En efecto, los jóvenes que llegaban a la villa del indio pasaban por un momento de crisis y choque cultural en sus vidas. Su inexperiencia y vulnerabilidad los llevaba a obedecer y respetar a los individuos que aseveraban poder mediar eficientemente en su relación con el mundo nuevo y desconocido que confrontaban* Ya que la mayoría de ellos nunca habían realizado trabajos asalariadas ni tenido contacto prolongado con los no-indfgenas, eran extremadamente dependientes del inspector, tanto en términos institucionales como psicológicos. Por designio de la compañía, él debía no sólo arreglar los asuntos de empleo sino también lograr que íos guaymíes se sintieran cómodos en la plantación, ense ñándoles cómo manejar "los mecates”*Así pues, el inspector los "guiaba” a través de su primer contacto traumático con la plantación; él, por Jo tanto, establecía el marco para la futura relación con ta transnacional y con Jos no-indígenas. Como se verá más adelante» esta “susceptibilidad” a Ja manipulación por intermediarios tomó asimismo ía forma de una atracción por el liderazgo cansina tico y tuvo importantes implicaciones en la capacidad de los guaymíes para organizarse políticamente con rapidez. El mensaje politizado del inspector se expresaba casi exclu sivamente en términos étnicos: l) los latinos y los negros eran malos; 2) el partido comunista y eí sindicato rojo eran dominio de “castellanos” racistas y; 3) la empresa cía su única esperanza para sobrevivir, por lo que tenían que “tratarla bien”. La desorientación de Ja mayoría de los jóvenes inmigrantes era producto del choque cultural causado por las manifestaciones racistas de un medio interétnico hostil, extraño, y jerár quico. No extraña, entonces, que el mensaje político-étnico dei inspector a menudo obtuviera resonancia entre los nuevos llegados. La villa del indio y eí inspector indígena crearon un canal étnico paralelo al de los no-indígenas para resol ver quejas, recibir recompensas, comunicarse con la' administración. Esta separación administrativa institucionalizada reforzó las divisiones étnicas dentro de la fuerza de trabajo, y fragmentó Jos intereses de clase a través de las líneas étnicas.
175
C apítulo IX R a za y dase entre los guaymíes: opresión conjugada m n B n ta a n B y u g D U B iB n a H n H B B v a B K n n o ii
Esfácil trabajar con los indígenas. No son tan 'irdcligerdss y no hablan bu£n español. No saben demarcarte nada, cun cuando tienen h razón. Es muy fácil convencerlos. ¡Malditos! Uno puede pararlos a b^mer casi cualquier cosa. Funcionario esiadoumdcnse ¿c la división 7níes en tarcas caJiíicadu están basados en el número de empicados mensuales, excluyendo tos contratados por día. Por ejemplo, según el registro Ijb c n l de febrero de 19S3, había un totaJ de I f S capataces y 95 as Lítente* de a p u z c n toda la división de Bocas d d T onj.
1SS
Desafortunadamente, la planilla Laboral de la transnacional no especifica si un trabajador diario está localizado en la planta empacadora o en el campo. Sin embargo, con base en entrevistas hechas en casi todas las fincas y pEantas empacadoras de la división de Bocas del Toro (una vez más el distrito de Sixaola fue excluido, porque en esa época se prohibía a los guaymíes trabajar legalmenfe deí lado costarricense), encontré que menos de un tercio de los trabajadores eran indígenas Entre los tra bajadores del campo ocurría lo contrario: mucho más de la mitad eran guaymíes. Pero, además, un examen detenido de la estructura de las operaciones de la planta empacadora reveló que los guaymíes realizaban los trabajos menos deseables. Por ejemplo, en todas las plantas que visité, quien trabajaba de “piscuero” en el camión donde se botan los bananos rechazados, era siempre un guaymí. Este es uno de los trabajos menos apetecidos* no sólo porque es “sucio", sino también por ser uno de los pocos en la empacadora que se paga por hora y no por tarea. Igualmente, todos los barredores y los recolectores de basura (tareas remuneradas por hora), eran indígenas. Cuando le pregunté a íce admi nistradores de la finca sobre esta división del trabajo pseudo-apanheid en las plantas empacadoras, se me contestó: "el cholo no tiene retención mental para capacitarse”. Li mplar los canales de drenaje en el campo era otra tarea típicamente indígena (ver la nota 2 de este capítulo). Ella requiere trabajar —a menudo hasta el torso— dentro de aguas infestadas de serpientes, llenas de barro, empantanadas, y contaminadas por los desechos de fertilizantes y pesticidas. Los supervisores alegaban que a los guaymíes, a diferencia de los latines y de los negros, “no Ies importa” limpiar los canales de drenaje Quizá la ilustración más dramálíca del aprovechamiento económico de la bananera de la jerarquía laboral racista, sean las escalas artifi cialmente distorsionadas de los salarios de Jas cuadrillas de cosecha. Como dije en el capítulo I, cosechares una de las tareas más extenuantes de la producción bananera; no es de sorprenderse, por lo tanto, de que sea del dominio casi exclusivo de los guaymíes. En la mayor parte de las plantaciones latinoamericanas y caribeñas, los miembros de las cuadrigas
S. Se me cftjo qoeen la d e a d a de los seienta. virtjilm ínre ningún gtaym í trabajaba en Us jptarjas em paadoras. Consecuaiíenteníe, los guaymíes muestran um pequeña movilidad ascendedle en la jeraiqeía ocupacioaal. SEn embargo, el h-¿ch.o de que haya Ha nísina preporcióa de asístanles de c a p a in guaytrcíej que de capataces, revíla que esta movilidad isosidoiti; evo está bien u ü b lfC tJi. 9. Un latino costarricense fue quien primero Hamo mí atenciórt sobre este detalle, enfatizando además el abuso de pagar a tos guaymíes por hora por realizar esios trabajos desagradables, que normalmente son remunerados a destajo. Señaló a im grjpo de indígena* que trabajaban con el agua harta la cintura en un canal de drenaje, y tr.e comer^ó: “M írí como llenen a csios pcÍHEciios choto*. Les pagan por hora por ese trabajo tan feo y sudo. ¿Se imagina cuántas culebras hay atU abajo? Lz compañía ni siquiera lej pa ga por las que m atm . A nosotros nos din cincuenta a>too«s per culeb
189
de cosecha ganan más que los trabajadores de las plantas empacadoras, pese a que usualmcnle trabajan jomadas más corlas Ko obstante, en Ja división de Bocas era lo contrario: ¡os cosechadores ganaban menos que los empacadores 1^ Obviamente, esa relación inversa en la estructura salarial de las plantaciones en Bocas del Toro, se debía a la preponderancia de los guaymíes en las cuadrillas de cosecha, En el distrito de Sixaola, donde a los guaymíes no se les permitía trabajar debido a las leyes laborales de Costa Rica, los trabajadores de la cosecha ganaban más que los empa cadores. Del mismo modo, en las fincas estatales en Bocas del Toro, donde los guaymíes representaban solamente e l 23,5^ de los trabajadores diarios (ver el cuadro 4} y donde, según el gerente, no había una política sistemática de segregar a las cuadrillas de cosecha para que fueran dominio de los guaymíes, ía diferencia salarial favorecía a los cose chadores, al igual que en ía mayoría de las otras plantaciones bananeras en America Launa y el Caribe. Otra ventaja económica de asignara los guaymíes las tareas de la cosecha, es que se les pueden imponer reglas de calidad más alias. £1 proceso de cosecha es crucial para determinar el valer en dólares de los bananos en los supermercados extranjeros, ya que involucra un manejo muy delicado y complejo. Los golpes causados en el proceso de cosecha bajan el valor de exportación de la fruta. Los cosechadores, por ser remunerados por destajo, normalmente apuran su labor cuando los su pervisores no los vigilan. Dado que muchos guaymíes no entendían a fondo la lógica del pago por pieza, sus supervisores pueden presionarlos para que trabajen más despacio y cuidadosamente, a expensas (fe sus salarios pagados por destajo. Finalmente, aun en las cuadrillas de cosecha compuestas exclusi vamente por guaymíes, existe una jerarquía de trabajo con tonalidades étnicas. Los concbadores, que son los que físicamente transportan los racimos en sus espaldas, desempeñan la tarea más dura de la cuadrilla. Usual mente son los jóvenes recién llegados de la región del río Cricamola, no de ía costa. Los eonchadores no mantienen sus posiciones por más de dos años, pues !a tarea se traspasa a aquellos que vienen ‘Tresquitos de ía montaña”. La jerarquía ocupacional/etnica, incluso dentro de la propia población guaymí, se aplica igualmente a otras labores desagradables de la planta ción. Por ejemplo, la fertilización con potasio (una tarea particularmente impopular por cuanto implica transportar un químico pesado), es usual
10. Lis observadores sobre el ín d ía comparativo entre los satirios de los cosechiiioca respecto cte los empacadores, están basadas en visirn de campo duranie 1933 a Lai ptwuaciones déla UFCO en lí ondú rasy Costa Rica, y a tina antigua íbica de la Standard F/uii Company en A’icaragw . LI. Por ejemplo, en u n día en que on empacador panameño ganaba entre 15 y USS17. un o o tó d a J o r guaj-mí llevaba a su casa t r i r t USSl I y Ü S 5 I1
190
mente subcontratada a un empresario latino quien, a su vez, contraía guaymíes jóvenes recién llegados *‘de los rincones más alejados”, Estos contra Listas pagan salarios m ay bajos y no proveen los beneficios sociales de ley (seguro social, atención médica, etc.). Más larde, cuando estos guaymíes subcontratados se famlEíarizan con el ambiente de Ja plantación (aprenden un español rudimentario y reconocen Las opciones disponibles para dios}, dejan el empico con los contratistas para Ira bajar dircc lamente con La transnacional. Asimismo, a los guayiTues inexpertos se íes contraía a menudo por medio de subconlratistas laborales para que limpíen nuevas liem s que se csuín abriendo para la producción bananera. Su tolerancia a una calidad de vida inferior y a condiciones duras de irabajo, Los hace aceptar las tareas de limpiar la selva virgen, construir nuevos ramales de ferrocarril, y sembrar banano. Como fue señalado (en el capítulo V), siempre fue difícil para la UFCO encontrar trabajadores anuentes a lolerar las condiciones asociadas con las primeras etapas del cultivo. A principios de siglo, los afro-anilllanos realizaron esle desagradable Lrabajo; en los años veinte y treinta, le fue delegado a los nicaragüenses; y a finales de los setenta (cuando la UFCO decidió reabrir el distrito de Síxaola a la producción) lo hicieron los guaymíes El lado costarricense de ia pane baja del valle del Síxaola esluvo casi completamente abandonado desde finales de ía década de los cincuenta (ver el capitulo 11), de ahí que para Finales de los seícnla* las condiciones físicas de la región eran virtual mente las mismas que las que encontraron los inmigrantes originales de las Anlillas que construyeron el ferrocarril y drenaron los pantanos a prin cipios de siglo* Como será descrito con mayor detalle en el capítulo XII, la compañía no fue capaz de reclutar costarricenses para que trabajaran en el nueve proyecto de Síxaola. En 1977, la iransnacional trasladó gran numero de trabajadores guaymíes a iravés de la frontera para sembrar cerca de mil hectáreas en suelo costarricense. Un su p e rv iso r estadounidense me comentó: ¡Ay, hombre! ¡Aquel lusar era horrendo! Un campo inmenso, sin caminos y lleno de mosquitos. Sólo íos cholos Jo podíin a^uan Lar. NadEc m is se quedaba a trabajar ahí.
De acuerdo con un contador del distrito de Sixaola, al depender casi exclusivamenie de los guaymíes (y específicamente de los del río Crica-
12, A principios de h década d i 1930, cuando Ja UFCO abrió te tfísiííón de Armuelles en Li costa pacííica fvcrcJ mapa 1), gran cantidad de guaynsíes de Chiriquí fueron rccfolaios para limpiar ] a set v i virgen: “ Los erjcar^aJas de reduü^iiento fue/un enviados a Lis rwxiLaiíu donde viven los guajraíes, pobLición de indios dóciles qiK por esos años esLaturt aparuio$ de U civützacíiVi. MiíAosdc dios aun hoy día no habían casidlarvi Al principio corulLtuyeroct la principal pct-lacíónTratiajaiJoíi de AnnueHcs, pero Soy día se oopanpñríctpilm crite en et Irafcjjb de ÍLmig.actóo cm ari la si^aLcta*" {May y P latí, 195S: 223).
191
mola) la compañía pudo limpiar, sembrar y operar el proyecto de Sixaola con un presupuesto reducido. Los fondos para invenir y operar en el año fiscal de 1931, que debían expirar en junio de ese año, duraron seis meses más, hasia enero de I9S2. Tal vez mis impórtame aún es qae, además de man tenerse “dentro dd presupuesio”, la [ransnacionai también pudo evitar la penetración sindical hasta que la siembra fue completada en 198 L El funcionario a cargo del proyecto (quien después fue promovido a gerente de toda la división de Bocas del Toro) me confió; ...mientras abríamos la división no queríamos ningún sindícalo, a] menos durartie los primeros años. No queríamos a ningún líder sindical causando problemas porque Ja apertura de nuevos lerrersos siempre es dtficíl; no hay viviendas; no hay iníracsuucíun,,. nada de esas cosas. Sabía que era íneviub!e que los s indícalos even tualmenle eneraran; era sólo cucslión de tiempo, pera durante los primeras años queríamos poder ser flexibles con los trabajadores, ¿entiende 3o q*Je quiero decir? Los guaymíes eran cruciales para esta flexibilidad: si no hubiera sido por los indios no hubiéramos podido abrir el distrito» pues los líeos [los costarricenses] no querían quedarse a trabajar.
Los guaymíes le permitieron a la transnacional posponer sus [aver siones en la infraestructura básica para el distriio de Sixaola. Los pocos trabajadores latinos veteranos del primer período que entrevisté (casi todos ínmígranies nicaragüenses y guanacastecos), describieron ía si tuación habitacional como el peor aspecto del trabajo en Sixaola. No sobmen te porque había de ocho a n ueve trabajadores asignados a cuartos construidos para dos personas, sino porque no tenían electricidad y no siempre había agua potable. Hasta los so peni sores se vieron obligados a vivir en vagones de tráiler metálicos "adaptados", sin ventanas, que se calentaban “como hornos” bajo el sol durante el día, para dejar caer un rocío condensado durante las noches frías. El contra lista que construyó las viviendas me dijo que los trabajadores estaban tan desesperados por tener vivienda, que se mudaban a las barracas aun cuando no estuvieran instalados los taños, la electricidad, las ventanas, y hasta las escaleras. Los residentes de es Las barracas a medio construir se veían, pues, forzados a defecar en los bananales. Las partes de las fincas que limitaban con los complejos habltacionales olían tan mal y eran tan insalubres, que los supervisores tenían dificultad para obtigar a ios trabajadores a trabajar allí. Repetidas veces me relataron cómo los conchadores guaymíes recién llegados» resbalaban y caían en el «cremento humano cargando racimos de bananos. Sobra decir que la infraestructura social mínima existente en la mayoría de las plantaciones bananeras, tal como canchas de fútbol, esaielasT clínicas médicas» o iglesias, estaba ausente del distrito de Sixaola en ese período. Por ejemplo, aunque había una red de canales de drenaje cuidadosamente mantenida dentro de los bananales, no había drenaje para los complejos habiLadonaJes donde vivían Jos trabajadores. 192
De ahí que los terrenos alrededor de las barracas se convertían en pantanos infestados de basura después de cada aguacero fuerte. En los complejos habitacionales no había aceras de cemento, y el suelo bajo las barracas (las cuales se bailaban colocadas sotre pilotes) era barra. De igual manera, no había un sistema de recolección de basura y la compañía no cortaba la hierba alrededor délas casas. Los trabajadores alegaban que a lo largo de los senderos y alrededor de las barracas, el zacate crecido llegaba a la nuca y estaba lleno de culebras. Un repaso de la correspondencia Interna de la transnacional en ese período* revela que no había presupuesto para el saneamiento ni el mantenimiento básico. Por lo tanto, no extraña que los administradores costarricenses locales se quejaran a menudo de las condiciones de vida de sus trabajadores ante sus superv isores panameños (ADS: Brenes a Caries, 10. III. 19S0). Aparte de la pobre infraestructura y las condiciones de vida insalisfactoriasjos trabajadores del distrito de Sixaola no estaban cubiertos por un plan de seguros médicos. Ni siquiera había una clínica para emergencias del lado costarricense. Toda la operación 1a manejaba un subcontratista que no llevaba listas oficiales, contrataba trabajadores indocumentados, y se negaba a conceder la paga por incapacidad, despido, o cualquier otra prestación legal. Un antiguo jefe de relaciones laborales del distrito me confió que el uso de un subcontratista por parte de la UFCO para abrir el distrito de Sixaola, fue _.una pantalla ilegal.., Usted deba darse cuervm que a veces parí escapar de las maniobras del enemigo [k>s s indícalos], la compañía se v í forzada a usar ciertas artimañas, ciertas* HzmécnosUs Eiciicis. Ve usted... es que a los comunisEis les gusta atacar a las compañías extranjeras.
Al canalizar todo el proyecto a través de un subcontratista "indepen diente", la transnacional se benefició económicamente de Lácticas ilegales. Entre otras cosas, el subcontratista eludió el pago del seguro social, importó extranjeros {guaymíes} sin permiso de migración, y despidió sin preaviso a los trabajadores que trataban de organizar sindicatos o se quejaban en exceso . Por otra parte, eí subcontratista habitualmente pagaba salarios inferiores a los legales. Aprovechando que sus empleados, en su mayoría guaymíes, no estaban familiarizados c o r la economía monetaria y se confundían por la diferencia de valor que Lema la moneda costarricense con respecto a la panameña les pagaba en colones costarricenses
13. C o o o d ■ on joven que fue dccpfdtdo por el suboarJntisLj cuando desarrolló o ra bernia p or cargar c a jú p e s i d n l-2T su espo-sj, y so hijo recién ra e iJ o , no I m tu i doode dormir. Debido x su hernia, ya no podía trabajar ootno peca ig ríc o ii en fincas particulares, y na ten íi seguro m édica. 11 Pinzrní usa d d 3 o r e s tiix T J d tn J í en l a p r de eí:iL r sa propia m ar id a.
193
Liando a propósito billetes de baja denominación para engañarles. El día de pago, por lo tan Lo, los trabajadores indígenas recibían feJices grandes rollos de billetes que valían apenas una fracción de la cantidad que en realidad habían ganado legalmenie La je rarq uía laboral q ue pre valec ía del lado panameño de la d ivisión de Bocas d d Toro» también existió en el distrito de Sixaola a finales de los años setenta. Todos los capataces, desde la fase inicia] del proyecto, fueron latinos, principalmente panameños. Cuando se abrió La primera planta empacadora en 197S, fue manejada exclusivamente por latinos y negros. En Sixaola no había indígenas empleados en trabajos no agrícolas, con la excepción de linos cuantos kuna que trabajaban en la construcción de puentes. Las tarcas de las guaymies eran talar árboles, cortar la maleza, sembrar bananos, rociar herbicidas y fertilizantes, cosechar y podar Un latino costarricense que llegó ai distrito como trabajador diario común en 1979, se jactaba diciendo: “vine sin saber nada; en quince días tenía a 120 indios bajo mi cargo. Me hice solo con estos cholos”. Ya a finales de 1979, los latinos representaban una minoría importante de la fuerza de trabajo en Sixaola. Su re (ación con los guaymies importados era todavía más jerárquica que ía existente en el lado panameño de la división. Las barmeas estaban abiertamente segregadas, con viviendas separadas para cada grupo étnico (guaymies, kunas y latinos). Un trabajador latino de este período me refirió que las relaciones interélnícas eran lensas: “nunca hice amistad con ninguno de los cholos; no Ies caíamos bien. Ninguno de ellos jamás me sonrió”. La estructura jerárquica entre los guaymies costeños y los del río Cricamola antes señalada, se reflejó también en Sixaola. Los guaymies provenientes de la zona más alejada del río, fueron los destinados a trabajar en el nuevo proyecto de apertura del distrito de Sixaola. El superintendente de agricultura del proyecto me comentó que los indígenas empleados en el proyecto Sixaola “hablaban más enredado” que los guaymies con los que estaba acostumbrado a trabajar del íado panameño de ia división, y que muchos de ellos tenían los dientes afilados. Estas 15. No csLí etirohass-aqu¿ punto Jos riv e lti m is aílos de la administración se encontraban ¿ivoJucxaJes en engañar a tos |uayrcfcs pagándoles oon b&etes de baja denominación. La oficina d d cont/aicr couperó con esa práctica al auumctar grandes reservas de bslleies poq'L-'ccüi a solícítu-J -J de U civilidad... [yj organizó un movemienío de Embajadores Indígenas en la división de Pucho Armuelles de la Chíriquí Lacnd Company que cuvo cemo consecuencia varios paros de trabajo y que culminó en la hiicíga que fue formalmente declarada ilegal por un funcionario del Ministerio de Trabajo en la provjjvcia de Chiriquí, resultando en el despido de 614 trabajadores indígenas (ADB: Alzpurúa 3 Ramos, 30. IIL 1954).
Además de revelar el nivel de represión al que se hallaban sometidos los líderes sindicales (por ejemplo, que 614 trabajadores pudieran ser despedidos tan sumariamente por ir a ía huelga), esa cana ilustra que hasta demandas tales como eí "mejoramiento, la moralidad y fia] civilidad” representaban una amenaza para to UFCO 3. La transnacional pona mucha atención a cualquier intento de organización por pane de los guaymíes, aun cuando las metas explícitas de ía oigan ización no tuvieran relación con asuntos laborales.o con la vida de la plantación. Por ejemplo, el jefe del Departamento de Relaciones Laborales mantenía un archivo de re cortes period ísticos sobre Jas demandas guaymíes por una comarca au tónoma (cf. ADB: Cana al editor, El Día, 5. XII. 1957)* Ese departamento incluso infiltró un informante guaymí en las reuniones del Congreso Guaymí, fundado para luchar por los derechos humanos, políticos y territoriales de los indígenas (ADB: Villagra a Rivera, 25. VIIL 1959; 24. IX. 1959; 23. X. 1959). El nivel de vigilancia eje reída sobre estos incipientes grupos de lucha por los derechos indígenas, indica que la compañía se percataba
3. Muchos de esioi indígenas despedidos podrím haberse reincorporado a ]a fu e ra labora! deta plantación, aprovechando el tínocenim ino de gerencia: “iodos Los indios se parecen". Hablé coa virios dirigentes sindicales guajTníes ¡¡trienes líim u to o sivcrss. Así por e je r z o . b s tropas d d go-bitmod iifu ^ ro n sobre Jos hcelgui5laj y (rutaron a Dí«is:oRodr-i, un guaymí (Pihcios ti al., 1974:20). Para juslifi car la muerir del indígena, un pedódíco, quizá execrando el nivel de violencia, irforrnó: "í tsbía barricadasen las catks; e lu íítc o se fcifcía deLcniiío; Haícotribe [el gerente] y por lo menos otros doce, fícncjociarios di ta compañía, fueron sitiados en sss oficinas; Jos hce’guiaas llevaban barras, patos, mecaies y r.avaja s; Eos civiles tren registrados y arrestados cadi vez que no podían decir el pat y xa:va .*eüvar: “ Esiar de buenas con algún pn lionero privilegiado se converia en la única forma en ia que un p ris tie r a podía saívar b vida_G enDcnirary mantener w¡ buen trabajo, e n siempre trn ai'jnuj de vida o muerte, lo mismo qt:e la manera de conseguir una mejor radón de cocida „ El función armenio de la jerarquía entre los prisioneros, pfofcó qtje un g rypo pequeño de hombrts de b S3 pedían efecttvameme manda r sobre cientos de mües de
297
y variadas larcas técnicas requeridas para producir bananos. Esa estrategia de producción encierra en sí misma una categorización étnica, similar a la que llevó a Babbage a implantar una división del trabajo basada en e! sexo y la edad en su fábrica de alfileres durante el siglo pasado. Las trjnsna:ionales bananeras iniciaron sus operaciones bajo rigurosas con diciones de irabajo en regiones con bajas densidades de población. En consecuencia, debieron reconrer el mundo buscando mano de obra baraia e importando intencional mente trabajadores de distintos grupos étnicos. Cada oleada de trabajadores de dislinto grupo étnico se integró en diferentes niveles de la estratificada jerarquía ocupacional de la producción bananera, lo que creó una división del irabajo que funciona como un apartkeid.de fado. La correlación entre la elnicidad de un empleado y su posición en la jerarquía ocupacíonal, acentúa la discriminación étnica. La realidad cotidiana del proceso productivo refuerza las ideologías acerca de la superioridad étnica. Los grupos cínicos que suÍFen el peso de la jerarquía ideológica (esto es, los antillanos a principios de siglo, los nicaragüenses en Ja década de los treinta, los guaymíes después de la Segunda Guerra Mundial), realizan Jas labores menos deseables y de bajo prestigio en la jerarquía ocupacional local- Esto resulta en lo que he llamado una opresión conjugada, en la que la explotación económica (de clase) se Jiga a la dominación ideológica (étnica) en una experiencia de opresión que trasciende la suma de sus partes. La construcción teórica de la opresión conjugada obliga a tratar la discriminación cínica, como fenómeno, con la misma importancia que la explotación de clase. Por ejemplo, una comparación de los diferentes papeles que jugó la discriminación étnica en la integración de los guaymíes y los fcunas dentro de la fuerza laboral de la división de Bocas del Tora en las décadas de 1950 y 1960, revela cuán importante es la dimensión ideológica para determinar la posición que una población dada puede tener en la jerarquía local einia/clase. Pese a que los tunas fueron explotados económicamente debido a su baja posición en la jerarquía ocupacional de la plantación, no sufrieron la opresión conjugada que oprimió a los guaymíes*La estratificación en lomo a la etnicidad y la posición de clase, no es de ninguna manera exclusiva de la industria bananera. La forma extrema que asumió en la división de Bocas del Toro es, en su más amplio sentido, característica de lodo el litoral caribeño ceniroamerícajio, que compane historia y estructuras de producción Desde la segunda
príswmeívrs bostües, podían ind uso inducirá los prisioneros a trabajar y costrobra oíros, sin que Ucgaran a ser peligrosos” (Ibld.: 179-1 SO). S. Por ejemplo* en 1"904. el córmj] francés en Costa Rica informó a rus superiores: “Coí: «'orientas de. pcnetraciófl como U UFCO y la Compañía del Canal de Panana, tos EUA, desde este mamen Lo. se h an convertido en los ames detona 3a costa ailinlica de Cmtroam erica. La absorción compieia de es La pane del mundo « sólo cu tstión de días, obstacul izando una intervención eurofca’" (AMRE: Informe de Émííe Jo re, cónsul francés en San losé, 27. HI.
293
mitad de! siglo pasado, empresas estadounidenses (principalmente in dustrias agro-exlraclivas mineras, bananeras, azucareras, cacaoteras, madereras, y de cultivo de palma aceitera), se expandieron en la región y generaron ciclos de auge y depresión económica. Esas Iransnacionales crearon lanío poblaciones it il í Elí-cínicas, como complejas estructuras jerárquicas de relaciones laborales. La región entera llegó a convertirse en una incubadora que fomentó ía tensión interétnica (Cf. Bourgois, 1986; Bourgois and Hale, 1989; GordonT I9S5). Las industrias introducidas por el capital estadounidense en la costa atlántica centroamericana —especialmente las formaciones sociales al rededor de las plantaciones bananeras— atentaron el racismo y lo usaron en sa beneficio. De cualquier manera, las iransnarionales no inventaron el racismo- Este no se reduce a una simple manipulación de la admi nistración bananera. La dinámica por medio de la que las identidades étnicas se desarrollan y reproducen, es intrínsecamente conflictiva y está anclada en la lucha y la desigualdad de poder. El racismo en las plan taciones de Bccas del Toro es una forma de dominación ideológica que ha sido magnificada e institucionalizada por una jerarquía ocupacionaí de apartheid defacto, pero que también existe independientemente de la empresa. Para mantener la segmentación de los trabajadores, la compañía solamente requiere estimular su diversidad étnica; el proceso natural de conflicto y de luchas por mejores posiciones dentro de la jerarquía económica e ideológica, se encarga del res lo ^ Académicos y activistas políticos cuyo marco de análisis se basa en la economía política y en ía lucha de clases, tienden a subvalorar el racismo (yen ocasiones incluso niegan la importancia de la identidad éiniea) por considerarlo una imposición externa resultado de las ma nipulaciones de la gerencia* Es más: hay auLores que han tratado la identidad cínica de la población negra afro-antillana cu Bocas del Toro y Limón, como un producto de la UFCO (cf. OEien, 1977: 142; Duncan, s. f.:5; Herzfcld, 1977; 105; y Josepb, 19S2: 49). No obslame, si bien la compañía se ba beneficiado de la rea firmad a n de la diferenciación cultural antiEEana, constituye una interpretación insuficiente de la com plejidad de los procesos étnicos el atribuirla únicamente a la voluntad manipuladora de la gerencia* Además, por ejempSo, como se puede ver en el análisis de Cabarrís (1979: SI) que registró que la trdnsnacional estimuló las expresiones folklóricas de los kunas para distanciarlos del resto de los trabajadores, la reviialíxación de las instituciones kuna fue también una vía para que ellos hayan podido resistir el racismo y la 1W4: ]5. volumen I; cortesía d :U doctora I íüík I VViijg Chíng. profesora de h Universidad de C oaa Rica). 9.1 tisióñcime^te.cí racismo d i los puch Los pojjjnefio y cctta rrícense ha sidtf ta i 5 fuerte que los ¿ni£rc^jj iccedci 1 ur*s fueíia de trabajo eMrcm ajirncriü bar¿[¿.
299
explotación económica. En oirás palabras, no ha sido necesario para la empresa fomentar sistemáticamente las diferencias cínicas y el racismo. La einicidad asume una dinámica ideológica propia en la lucha alrededor del poder y los recursos escasos. Como sugerí ames, en general la gerencia no lomó necesariamente en cuenta la einicidad en la selección de ios trabajadores duróme períodos de crisis; su inleres, simplemente, fue contratar los más baratos sin Importar su raza o religión. Sin embargo la gerencia sí ha manipulado frecuentemenie Jas tensiones cínicas (ver los capítulos V y X). Funcionarios de la bananera en Bocas del Toro y en las oficinas ccrurales de Nueva York, me indicaion que la gerencia ha sido cuidadosa respecto a la composición étnica de la fuerza laboral de esa división. Cuando le pregunté al gerente de la división de Bocas del Toro Jas razones por las que eos trabajadores permanecieron tranquilos mientras Ui división de Armuelles se encontraba en paro a finales de 19S3Tme expticó: El sindícalo ha Uceado a ser muy fuerte en Armuelles. Si su admi nistración fuera más lisia* habrían llevado indios a trabajar y habrían promovido la división ende los iridios y los latinos. Divide y vencerás: ¿entiendes lo que quicio decir?
La gerencia, por su parte, no se limita a las divisiones étnicas; cualquier categoría de división es aprovechada. Por ejemplo el superin tendente del distrito de Sixaola me expresó que en una confrontación con trabajadores de la empacadora en relación a los pagos por tarea (ver el capítulo X), el i menciona! mente “desvió la discusión’1para ridiculizara los "cfiolos^, de manera que los latinos dirigieran su frustración por el problema de Jos bajos salarios, hacía un tema no conflictivo para la compañía. En otra ocasión, me ofreció una explicación casi teórica sobre la lógica de la láctica de divide y vencerás. Su análisis claramente trascíenífc una estrategia limitada a fomentar divisiones étnicas, aunque revela igualmente un racismo Internalizado contra su propio ser costarricense: Los lióos son un pueblo muy srrbd'^arroThdo; sen muy nacionalistas y particularistas. Usted les ha visto excitados ccn los partidos de fiitbol: h finca 96 contra la 97 o la S6 ccnira la S7. Lo mismo fun ciona mu;' bien con los cholos. Los puede poner a jugsr uno contra otro -—tico contra cholo— . Eso Eos e¡tciia_
Aun sí coincidiéramos en que la einicidad es una expresión dentro de un universo infinito de dimensiones ideológicas, se debe explicar su génesis. Si no se quiere caer en un análisis que haga un uso simplista de una concepción dialéctica, se debe abandonar la preocupación infructuosa por la concepción dualista de que existe una retación entre 3o material y lo ideal. Mejor sería ligarlos dentro del mismo proceso sociaI-material. En otras palabras, no necesariamente existe una relación entre clase y 300
etnicidad, concebidas como entidades distintas, sino que Lis dos categorías son pane del mismo proceso. La etnicidad no es una característica o apenas una relación social; se traía más bien de una dinámica que se auLodesarrolla en el proceso de confrontación histórica. Por ejemplo, cuando se indica que la gerencia está particularmente interesada en la experiencia laboral previa de un trabajador, no se niega la importancia central de la elnicidad en determinadas practicas de contratación, puesto que la elnicidad de cualquier trabajador es el resollado de su historia laboral y de su participación en la lucha de ciases (por ejemplo, el caso de los latines de Chiriquí o de Puniarenas), Lo mismo se aplica aJ fe nómeno de las fracciones de clase (por ejemplo, el caso de los guaymíes cortadores de banano o el de los estibadores y oficinistas negros). La elnicidad puede asimismo consistiren una distinción fenotípica, como en el caso de los inmigrantes de tercera generación que se han estábil izado en una pri vil egi ada posic ión laboral (por ejemplo, los negros de ascendencia antillana); o ser la característica de haber huido de una comunidad campesina que perdió sus tierras debido a la expansión ganadera (por ejemplo, el caso de los guanacastecos y los nicaragüenses); o ser un rompehuelgas o un trabajador semíprolelario que posee una parcela en la periferia de la plantación, con la cual subsidia su reproducción social (por ejemplo, el caso de los inmigrantes antillanos en los años cincuenta); o se* vulnerable a la deportación y la represión; o estar sujeto a un racismo virulento (el caso de los guaymíes). Todos estos procesos dan forma históricamente a la etnicidad, y rinden su experiencia soctalmente significativa* Se puede superar la tensión entre la elnicidad y la realidad material concibiendo la elnicldadad como un proceso, más que como una característica o una relación. La utilidad de erradicar la relación mecaniclsta entre clase y ctnicidad, se aclara en el mismo proceso social-material cuando se mira espe cíficamente el fenómeno del racismo y la práctica de la confrontación política (Bourgoií, 19S4). La ideología (no importa cómo se defina) juega un papel medular en la movilización y la desmovilización de la gente frente a sus prácticas concretas de lucha, y el racismo es eí aspecto más fuertemente resentido de la experiencia ideológica de la opresión. Cualquier individuo con una posición inferior en una jerarquía clase/ etnia, sufre muy ccnc relamen te el racismo. Independientemente de lo que la elnicidad ‘'realmente’’ sea en el plano teórico, en la experiencia concreta de los bananeros de Bocas del Toro les ha proporcionado un lenguaje para la movilización políúca. Elia asume una dinámica histórica y estructural al actuar como un vehículo para reorganizar y reproducir las reJ aciones de poder en la división del trabajo. Los trabajadores legitiman su participación en una huelga o en un sindicato, sobre la base de su emícidad, su nacionalidad o su identidad regional. Si un movimiento laboral desea verdaderamente enfrentar los abusos de la UFCO en Bocas del Toro* debe asignar igual importancia a la elnicidad y a las relaciones de clase, sin subsumír la una en la otra. Históricamente los trabajadores 301
en la bananera se han movilizado en contestación o han tolerado niveles de explotación denigrantes por razones complicadas y contradictorias, dentro de un huracán de luchas y relaciones de poder polarizadas que se conforman y giran alrededor de b formación de la identidad y la conciencia social. Las respuestas de lucha o de pasividad así como las aspiraciones de dignidad o el aulo-desprestígio, no se pueden reducir a intereses materiales sencillos. Más aún: otras dimensiones ideológicas que son claves en la conformación de las relaciones de poder social y que construyen la identidad y la conciencia social —como el género, por ejemplo—, tienen que seranaluadas de manera orgánica con la categoría más tradicional de “clase*7o de ‘Intereses económicos”. Concretamente, en el marco de este estudio se puede afirmar que la lucha contra los abusos de la transnacional deíx? centrarse tanto en la explotación eco nómica como en la dominación ideológica, dado que La persistencia histórica del racismo en Bocas del Toro ha estructurado las relaciones laborales tanto como lo ha hecho el capital monopolista.
302
A péndice M a p a s y figuras
205
306 BOCAS
dol
TORO
DIVISION
308
iSumnrlo histórico do lu división de IJocns del T o r o
309
Número de jornaleros y empleados mensuales según lugar de origen División de Bocas del Toro, febrero 1983
Bocas
□ Jorr^jcradlxHogtrajeara dd 10%) Toti! ¿c ccxplejiiiis mociles H
O ir a ip iís o
310
H o ju d o s cr.íi de US 55ú(Vin¿5
Porcentaje de trabajadores en Sixaola según origen 1983: N=4Ü3
Porcentaje de huelguistas en Sixaola según origen Enero 19S2: N=133
312
Bibliografía
i . Abreviaturas de archivos consultados AB ABCO AB FO
ACCP ADB
AD S AMG
AMRE
AMT ANCR FENACA
Archivos administrativos de la división de Bocas del Toro,Chiriqiií Lax-d Company, Panamá. Archivos de la British Colonial Office (occtesia del Marcus Garvey and Universal Negro Ímprovemení Associaiion Papers Projecí) Archivos de la British Foreign Office (cortesía del Maicus Ganey and Universa! Negro Improvement Associaion Papáis Projecí de la Unívenity o f California, Los Angeles)* Archivos de la Comisión del Canal de Panamí. Archivos históricos de la división de Bocas del Toro, UFCO. Panamí Desafortunadamente, estos “archivos” consisten en tma cincuentena de cajas de cartón almacenadas en una bodega húmeda; en consecuencia, muchos documentos se encuentran incompletos y en mal estado. Archivos administrativos del distrito de Sixaola, división de Bocas del Toro, Chíriquí Land Company, Costa Rica. Archivos del Marcas Garvey and Universa] Negro Improvemeri Associaüon Papers Project, Ceníro de Estudios Africanos, University o f California, Los Angeles, BUAArchivos del Ministerio de Relaciones Exteriores,N osvtlle lérie, Qu¿ d’Orsay, París, Francia (cortesía de la profesora Isabel Wing Chíng, Universidad de Costa Rica). Archivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, San losé, Costa Rica. Archivos Nacionales de la Asamblea Legislativa de Cosu Rica, Serie Historia. Archivos de la Federación Nacional Campesina. Limón, Cosía Rica.
313
JDAL 1TCO AM
L’PER
Archivos del Departamento Legal del instituto de Desarrollo Agrario, San José, Costa Rica. Archivos del Instituto de Tierras y Colonización. Margarita de Talcmaneji, Costa Rica. La oficina de Margarita de Tslantmca fue abmdünada en lus años setenta, y los d^Kurnentos quedaron desperdigados en el suelo del edificio. En 3953, PAÍS S. A. demolió la oficina e incendió los documentas Testantes. Centro de Documentación de Ta Unión de Países Exportadores de Banano, Pinzmi.
2. Nombres d ia d o s en la correspondencia de archivo Adams, E. C.: superintendente de agricultura, división de Bocas del Toro, años veinte. Atzpxrúa, V.: jefe de te Oficina de Relaciones Laborales, división da Bocas del Toro, principios de los años cincuenta, Aívorodo, T_■administrador de l a finca ocho, división de Bocas del Toro. 1956. Andarsofir Cari: funcionario de ascendencia antillana del Departamento de Ma teriales. y Suministros, división de Bocas del Toro, 19-60. Andarson, Ar.: superintendente de agricultura, distrito de Talamanca, 1919. Araya, Miguel: jefe del Departamento de Relaciones Laborales de las fincas de PAÍS S. A., distrito de S iu o li, y miembro de la DLtccíóii Nacional de Intel igencia de Costa Rica, enero de 1982-1983. Arias, ¡formadlo: antiguo abogado de la UFCO, que llegó a ser presidente de Panamá, 1933. Arias Chávez, Abilio: campesino expulsado de sus tierras, redimidas por la UFCO, 197?, Atwood: superintendente de abacá, división de Bocas del Toro, 1942. Aycoct, J. F.: funcionario de Ta UFCO. división de Tela, Hañduras, 1954. Bagget, vicepresidente de Ta UFCO, Boston, Massaehussets, EUA, años treinta* Berjicíi: superintendente de agricultura, distrito de Guabiio, división de Bocas del Toro, 1919. Sieberach, Carlos: representante de la UFCO en la Ciudad de Panamá, 1949. Bill (apelíido desconocido): representante de ía UFCO cp la Ciudad de Panamá, años cincuenta. Bluir, /f. S.: gerente de la división de Bocas det Toro, años veinte y treinta. Brenes Cuadrat Rafael: jefe del Departamento de Relaciones Laborales del distrito de Sixaola, enero de 19S0 a septiembre de 1931. Bump, A. L.: vicepresidente de Ta UFCO, Boston, Massachusetzs, EUA, 195S. Catd¿r, P. R.: jefe de contabilidad de la UFCO, Boston, Massachtisetts, EUA, 1958. Canireli, G. \V„*gerente de la división de Bocas del Toro, principios de Tos años sesenta. Carozo Odto, Rodrigo: Presidente de la República de Costa Rica, 197Í-1932. Caries, Dlormdss: je fe de Ta Oficina de Relaciones Laborales, división de Bocas del Toro, principios de los años ochenta. Carranza R., Didíer: juez de trabajo del Juzgado de Limón, 19S2.
314
Ccsiañeda, Oscar: contratista que reabrió el dis:rito de Sixaola a finales de los años setenta. Ccsiro, Miguel Ar.gel: jsfe de la Sección de Inventarío de Tiem ;, Instituto de Tierras y Colonización (ETCOj, Cosía Rica, 1977. C¿di:rbcf¿: íuncjcr.arío del Alta Comisionado de las Mociones Unidas pira Refugiados (ACNUR), 19S0. Chase, IV'. \Ys superintendente de ferrocarriles, división de Bocas del Toro, y vicecónsul británico. Changüí rol a, 1953. Chlari, Roberto: Presidente de la República de Panamá, 1960-1951. Chíng, Eduardo: jefe del Departamento Legal del 1TCO, Costi Rica, 1930. Ckiitender., G. P s gerente de la división de Limón; luego, gereníe eenera!, Departamento de Centro y St:ramérica, responsable tic las operaciunes de] sur de Centroamerica y vicepresidente de la UFCO, Rostan, M£5sáchaseles, EUA, 1916 hasia las años cuarenta. Cocfxbi, A. F.: representante de la UFCO en la Ciudad do Panamá, 1919. Canoa, Karl: [Ead of KcdEcstonj funcionario de la British Colonial Office, Londres, 1919. CaSíer, Vuricw: gerente general de la UFCO, Departamento de Centro y Suramerica; luego, vicepresidente de la UFCO. Bosíon, Massachusetts, EUA, 1915 basta los 5ños veinte. D&bold, C. U7.; asistente ctl gerente, división de Bocas del Toro, 1949-1954* Diin&n, C. L s presidente y gerente gcrxral, Coast Steamship Company, Nueva York, EUA, años veinte. Dohcrty, R. B s sacerdote paulina, Misión de Nuestra Hermana del Carmen* Bocas del Toro, 1957. EUis, Crawford: vicepresidente de la UFCO» divisiones domésticas del sur, 1919. Engler, Gugav: módico déla UFCO, divisiónde Bocas del Tero, años cincuenta. Esco'.'or, Raínóns 3togado de la Chiriquí Land Company, división de Bocas del Toro. 1960. Fábrega, E s abogado de la UFCO. Ciudad de Panamá, 1923. Gaiiimare, L. G s presidente del sindicato de trabajadores controlado por l i gerencia, división d3 Bocas del Toro, 1951. Gipso.n Jachson, Ricardo: campesino expulsada de sus tierras por la compañía en el valle de Sixaola, 19S0. G ófm i: funcionario de la Dirección General de Migración y Exir^rjcría, Costa Rica, 1979. Góngora: abogada de ¡a UFCO, San José, 1919 has La los años sesenta. Gcrdon, R.: funcionario de la UFCOf división de Bocas del To;o, 1959. Gra.'iad&s, R. C s corone! de las fuerzas de seguridad de Costa Rica, Sixaola, años cincuentaGroni'ladi, F. R.: gerenta de la división de Bocas del Toro; luego, representante de la UFCO. Sin José, af=os sesenta. IfasTier, R. f í s gerente general de las divisiones de la costa pacífica, UFCO. Cesta Rica (Compañía Bananera de Costa Rica), y gerente general. DeparUjncnlo de Centro y Surimérica, años cuarenta y cincuenta. ífecí.: nombre en código para el agente reclulsdor de !a UFCO, división de Bocas d^] Toro, 1949. ifolcorrJyt: gerente de 3a división de Armuelles, Panamá, años cincuenta y sesenía.
315
Hughes, Charles Evans: funcionario del consulado de EDA. Costa Rica, 1921. Jacome, Tomás; representan te de la UFCO, Ciudad de Panamá, años treinta. Johnson; gerente de U división, de Armuelles* Panamá, 1963. Keífcr, Rodriga: inspector de! Ministerio do Trabajo y Seguridad Social, Limón, Cosía Rica. 1954Kclley, J. S.: gerente de 3a división de Bocas de] Tero, principios de los años cuarenta. King, A. R gerente de la división de Bocas del Toro* principios de Jos años sesenta. Kyes, J. gcrenic de la dimisión de Bocas del Toro, 1912-1919. Ú rjon, D. K funcionario a. cargo del cacao en la líFCO, división de Bocas del Toro, 1954. Lippa: teniente coronel, oficial de aduanas, CosU Rica, 1962. Lchrengel, Rudi: gerente de producción para las fincas de PAJS 5. A-, distrito de Suatia. 1982-I9S3. López, Esteban.: funcionario del Departamento de Relaciones Públicas, Chíriq'Ji Land Company, Ciudad de Panamá, años cincuenta a principios da ios se senta. López, Esteban; inspector de puertos, jefe del Reguardo Nacional, Bocas del Toro, 1943. McAdam: funcionario consular británico,. Panamá, 1919. McFarland; representante de la UFCO, Ciudad de Panamá, años diez y veinte. McMillln; cór.sul de EUA, Limón, Costa Rica, 1919Kiais, V. T ; agente de la Chiriquf Lar>d Company, Ciudad de Panamá, años cincuenta. Mattel, CLjude: cónsul británico, Colón, Panamá, 1919. Masshi M. M.: funcionario encargado de embanques, UFCO, Boston, Massachusetls, EUA, años treinta. Masiers, C. ti, C.: superiniendenie: de agricultura, dimisión de Bocas del Toro, 1949. Maiheis, L, V j funcionario de Ta UFCO, división de Bocas del Toro, años cincuenta. Mehaffey; gobernador de !a Zona del Canal de Panamá, 1946* bléndei Salas, Juan: representante del ITCO, Talamanca, Costa Rica, 1977* Miller; funcionario de la UFCO, división de Bocas del Tero, 1954. MiÜer, R. O - vicepresidente de la UFCO, Boston, Massachusetts, EUA, 1950. Miskeli; funcionario de la UFCO, división de Armuelles. Panamá* 1935. A/ojien, Andrés: jefe de la Oficina del Trabajo, Panamá* 1932. Mocre, Fratúlín: primer asistente del vicepresidente de la L^FCO, Boston, Mas* sachuselts. EUA. años cincuenta. Moreno, Pedro; abogado de la U K O , Panamá, 1962. Morris, Samuel; representante de los fcunas en Colon* Panamá, 1953. Mullios: abogado de la UFCO, Costa Rica, 1914. AfjícA, G. D.: gerente de la división de Bocas del Toro, años cincuenta. Murray, / . /?.: encargado de negocios de la Embajada Británica, Panamá, 1919. MyricK G. A.: gerente de la división Armuelles; luego gerente de la división de Bocas del Toro, años cuarenta y cincuenta. Narvátn, A. L.: fixneionaria de] gobierno nicaragüense. 1946. Otler ¿e Sarusqueio, /?..* inspector general del Ministerio de Trabajo, Ciudad de Panamá, 1957-1963-
316
Oloiebíliquiña: cacique de loa kunas, San B[asTPsnami, ares cincuenta y se senta. Pascal, Rcrrxj.rd (pxiidórünzo):-psszoT meLodisía de ascendencia ar.tiUana francesa; evangelizó y enserió enire loí gusjmíes, 1917 a I*'.'5 ¿fu.'3 cincuenta. Pcíth.: funcionario dej Dep-irumcnín de M^lcniriji^nLo dd Ferrocarril* división de Bocas del Torcr. 1953PiionI; funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sccial, San José, Costa Rica, 19S2. Pal(en, A. -4..‘ vicepresidente ejecutivo de la UFCOT Bos-on. Massachuseits. EUA, 1943. Perras, Belisarío: Presidente de la República de Panamá, principios de los años veinte. Quirés, Joaquín: inspector de 3a Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica, Bocas del Toro, 1951. Ramos, Angel: funcionario de! Ministerio de Trabajo, Panama, 1954. Rcdmond: vicepresidente de la UFCOT Boston, Massachusetts, EUA. ¿ños cblcti^nLa. Reman, José: Presidente de la República do Panamá* 1954Tasesinado en 1955. Richards, R~ superiníenderjc, distrito da Sijusota, 1954. Rivera, Jorge :yc^c de! Departamento de Relaciones Liberales, división de Bocas del Toro, finales de los años cincuenta y duranLo la huelga de 196U. Roberíson: ingeniera en jefe> división de Bocas de] Toro, 1914. P-odríguei, Demetrio: inspectordel Ministerio de Trabajo, Bocas del Toro, 1957. Ruii: jefe del Departamento de Tierras dd Ministerio tfc^Agricultura e Industria, San José, Cosía Rica, 1960. Sanderson,N. E.: Euncior.arío de la UFCO, Departamcrv-o dcCcnlro y Suranio rica, años diez. ScollMY, asente de la UFCO. Tegucigalpa, Honduras, principios de los años cincuenta. Shcrman-GoMíng, Ptíer: funcionario de la UFCO, división de Bocas del Toro. 1960. Shoals: jefe de la Comisión Istmica del Canal, 190Í. Siria: funcionario del Ministerio de Trabajo y Segur jd ad Social, Sat José, finales de los sños setenta a 1934. Stnlih, /. Kí~ empleado de la división de Bocas deí Tero, espía de la gerencia durante la huelga de 1960. Srrüih, íke: jefe del Departamento de ingeniería, división de Bocis del Tora, 1963. Smith, Wiüiam: yerno del rey bribri, años diez, Soiís: funcionario de aduanas en el puente sobre el rio Sixaola, Costa Rica, 1962. Stancori: funcionario del Ministerio de Trabajo v Seguridad Social, San José, 1979. Siemens, John: ingeniero en jefe de ía Panama Canal Company. 1906. Sioae, Morgan: representarle de la UFCO, Ciudiai de Panamá, años cuarenta. Taylor, C. Ü : comador en jefe de la UFCO. 1929. Tk&nas, E. Ej inspector del Ministerio d-e Trabaja, Rocas del Tero* 1945. Thursion, Wali&r: funcionario consular de EUA. Costa Rica, 1921. TurrtbuH, W. U'./ gerente de la división de Tela, FTonduras, 1951. VaHe! Noguera, Antonio: campesino expulsado de tierras redamadas por li UFCO, 1978.
317
VMagra, Daniel: jefe de R d aciones Indígenas, división de Bocas del Toro, años cincuenta. Volio: presidente de la Asamblea Legislativa de Cosía Rica. 1921. H'ci'er, Cunear pastor déla Rectoría Saint Georcc‘s, Bassclcrre, San Cristóbal, 1963. Wells, R. C.: superintendente de fumigación aérea, división de Bocas del Tero, 1960. Whiíiakzr, Charles: cónsul de EUA en Panamá, principios de los años cincuenta. Wood, John: congresista de EUA, 19-16. Zapóla: trabajador bananero y dirigente sindica], Panamá, 1950. Zeledón, Carlos: jefe de! Departamento de Relaciones Laborales, distrito de Sixacta, principios de los años ochenta. Zuñís a hfadrh, DorrJciano: campesino expulsado de tierras reclamadas por la UFCO, 197$.
3. Periódicos d iad os Bocas Express, Bocas del Toro, Panamá Boston. Globe Central American Express, Bocas del Toro, Panamá El Correo del A ílárJico, Limón, Costa Rica El Debele, Cosía Rica Defensa Raciona!, Costa Rica El Día, Panamá Diario del Comercio, Cosía Rica El Diario de Costa Rica Gacela Oficial, Cosía Rica El l feralJo del Ailcnlicot Limón, Costa Rica ¿xi flora, Costa Rica La Información, Costa Rica Jamaican Times Kalulbaki, Boletín Informativo de Kuna Yala, Ustupu, Panamá Libertad, Costa Rica L im ó n M'eefJy News, Costa R ica La Nación, Costa Rica £42 Nación, Panamá La Nación fnlemactonal, Costa Rica La Nave, Costa Rica New Jamaican New York Ti’ncs La Opinión, Costa Rica El País (diario bilingüe), Limón, Costa Rica Pana/xa Tribune La Prensa, Costa Rica La Prensa Libre, Costa Rica La República, Costa Rtca San Francisco Chrorácle, EUA Solidaridad, Chicago, EUA Star ard. llerald, Panamá
318
El Yiewpo, Limen, Cosía Rica The Times (Sección en inglés de El Tiempo). Limón, Costa Rica Trabajo, Cosca Rica La Tribuna, Costa Rica Universidad, Cosía Rica Volee o f the Atlantic {Sección en inglés de La Voz del Atlántico), Limón, Costa Rica La Voz del Atlántico, Limón, Costa Rica
4. Fuentes primarias y secundarias Adams, Fredorik Upham, 1914. Conques! o f the Troplcs: The Stcry ofth.e Cre ative Enterprises Conducted by ¡he United Fruir CorrpaJTf. New York, Doubleday. Adams. Richard. 1970. Crucifixión by Power; Essays en Guatemaían National Social Structure l$fes y la Zona del Canal". Cuadernos de Sociología N a 1. Gmuza, José Agustín, 1979. Bocas del Toro, la provincia y la prelatura; síntesis informativa para una apraxitnacióft a la realidad de Bocas del Toro. Diócesis (caí ótica) de Bocai de] Tero, García M., Guillermo, 1977. Las minas de A hangar es: historia de una doble explotación. San José, Editorial de la UCR. Gjcrding, Chrís S. J_, 19S1. ‘Tne Cerro Colorado Project and che Guaymí Indiansof Panamá’, cziOccasionalPaper N1 3. Cambridge, Massachusetis, Cultural Survival. Gobierno deCoíia Rico, 1935. Colección.de leyes deCosta Rica, segundo semestre de J9j-t, *ol. 2. San Josc, Imprenta Nación a] Gobierno d¿ Cosía Riej, 1936. Memoria de Fomento y Agricultura corres pondiente al año 1934. San lo^e; Imprenta Nacional, Goífman, Erviní, 1961. Asylurnsr Essays on ¡he Social Situotion of Mental PatíerJs and Other Inmotes. Ganden City (New Jersey), Anchor Press. Gcrdon, Edmundo. 1934. ^Explotación de clase, opresión étnica y la lucha simultánea", en Avances de Investigación. Managua, Centro de Investigación y !>>rt;mcntacíón de la Costa ALtántica (CtDCA). Gordon, Lcroy, 1957. Notes on che Chiriqui Lagoon District and Adjaeent Regions of Panana. Berke’cy, Departamento de Geografía, University o f Cilifontia.
323
Gorfon, Lcroy, 1965. "Los Indios teriNs o naso del río Teribe, P¿rnmí", en Hombre y Cullura ( Panamá) I, 4: 30-40. Gordon, Leroy, 1982. A Panamá Foresl and Share: Nalural Historj and Amerindias Cu tu re ín Bocas del Toro. Pacific Diove California, Boxwood Press. Gould, Jeff, 1990. To Lead as Equcls: Rural Prótesis and Po tilica! Ccnscioxsness in Chinandcga, Nicaragua. Duriiant, Univarily of Nonh Carotina Press. Guaymí de Panamá, 1982. "The guaym/ o f Panama: a testimen y from the Russel Tribunal, november 19S0”, en Ismaelillo y Robín Wright (eds,), NcJive Peoples in Struggle: Cases from the Fourth Russell Tribunal and oiher Iniernaiional Forums. New Yoric, ERJN PublicaLons. Gundcr-Frank, André, 1972. Liiny^enbourgeoisie-lumperidevehpmeni, New Yorlc, Monthly Revlcw Press. Hale, Charles, 1994. The Miskíiu o f Nicaragua. Sianford, Stanford University Press. Hall, Carolyn, 1978. El café y el desarrollo hist¿rico-geográfico de Costa Rica. San José, ECR. Hamilton, KcnncIhG, 1939. Mece Nicaragua. Bethlehem, Pa.TComemus Press. Hcckadon Moreno, Stanley, 19S0. ‘'Note lo the Rcadcr” en Reíd, Garios. Lighí in Dark Places: memorias de un criollo bocaioceño, pp. 7-14. Paniml, Asociación Panameña de Antropología. Hedcadon Moreno Stanley y Sonia Martir.eHi de Heckadcn, I9S3. “El oriente chiricano: estudio preliminar sobre la situación social”, en Revista Lotería (Panamá) 324-325: 5-32. Heíms, Mary, 1982. Mis¡dio Sbzving in ihe Sevenzeenth and Eíghieenih CerJuries: Callare Conlact and Ethnicity in an. Expanding Popula!ion. Ponencia presenuda ante el 44úi Iniernaiional Congreso o í Americanists, Manchesler» [nglüerra. Hernández, Hedor, 1991- El solidarismo en Honduras. San Pedro Sda, FUTH. Herrera, Francisco, 19S2. “incurs iones miskitas y elementos históricos de la Comarca”, en Comité Patrocinador del Foro sobre el Pueblo Guaymí y su Futuro-Centro de Estudios y Acción Social, El pueblo guaymí y sa futuro, pp. 65-82. Panamá, Impretex. Herrera, Zaída y María Fonseca, 1979. Los chinos en Costa Rica en el siglo XIX. Tesis de licenciatura. San José, Deparlamenío de Historia, UCR. Herzfeld. Anita, 1977. ‘Towards the Descripiion of a Creóle”, en Vinculas (San José, Museo Nacional de Costa Rica) 3, 1-2: 105-113. Hil!, Robert A. (ed-X 19S3-1990. The Marcas Garvey and Universal Negro /mpravemenl Associalion. Papers, volúmenes 1-7. Berkeley-Los Angeles, University of California Press. Hoeünk, 1985. “Race and Color in the Csribbcan”, en Sidney Mintz y Sally Price, Caribbean Corúours, -pp. 55-S4. Baltimore, John Hopkins Uiúversity Press. Holloman, Regina, 196$.DevelopmenlalCkange inSan Blas.Tesis. Departamento de Antropología, Korth western University. Holloman, Regina, 1975. “EthrJc Boundory Maintenance, Readaptaron* and Societal Evolution in the San Blas Islands of Panama”, en Leo [Jespres (ed.}, Elhnicily and Resource Compelilion in PluralSc
![Banano, etnia y lucha social en Centro América [1 ed.]
9977-83-083-5](https://dokumen.pub/img/200x200/banano-etnia-y-lucha-social-en-centro-america-1nbsped-9977-83-083-5.jpg)
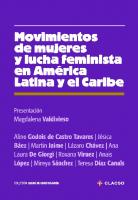
![Lucha social y guerra civil en Costa Rica 1940-1948 [1 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/lucha-social-y-guerra-civil-en-costa-rica-1940-1948-1nbsped.jpg)



![Crisis social y memorias en lucha: guerra civil en Costa Rica, 1940-1948 [1 ed.]
9789968464482](https://dokumen.pub/img/200x200/crisis-social-y-memorias-en-lucha-guerra-civil-en-costa-rica-1940-1948-1nbsped-9789968464482.jpg)